
Las reinas hermanas
La gran barca de remos se deslizó sobre el canal que corría casi al pie de la vasta escalinata y luego se detuvo ante el tramo de escalones que conducían a tierra. Aquí el anciano caballero desembarcó y nos invitó a hacer lo mismo, cosa que hicimos sin vacilar al no tener otra alternativa y casi muertos de hambre, sin olvidarnos, desde luego, de coger nuestros rifles. Cuando hubimos desembarcado, un guía se llevó de nuevo los dedos a los labios en forma de saludo, se inclinó en una reverencia y, al mismo tiempo, ordenó a las gentes que se habían congregado allí para vernos que se apartaran. La última en salir de la canoa fue la mujer que habíamos rescatado de las aguas, a quien esperaba su compañero. Antes de que se marchara besó mi mano, supongo que como gesto de gratitud por haberla salvado de la furia del hipopótamo, y me pareció que ya por entonces había superado cualquier temor hacia nosotros y no mostraba prisa alguna por regresar con su legítimo dueño. En cualquier caso, iba a besar la mano de Good igual que había hecho con la mía, cuando un joven se interpuso y la apartó de nosotros. Tan pronto como estuvimos en la orilla, algunos hombres de los que habían remado en la gran barca cogieron nuestros bienes y enseres y comenzaron a subirlos por la espléndida escalinata, mientras nuestro guía nos indicaba a través de gestos que nuestras cosas estaban en buenas manos. Una vez hecho esto, se volvió hacia la derecha y nos condujo hasta una pequeña casa que era, como más tarde descubrí, un albergue. Entramos en una habitación de considerables dimensiones y advertimos que habían preparado una mesa de madera con alimentos, presumiblemente para nosotros. Allí nuestro guía hizo un gesto indicándonos que podíamos sentarnos en el banco que recorría toda la mesa. No necesitamos de una segunda invitación, sino que nos precipitamos hambrientos sobre los manjares, servidos en fuentes de madera y consistentes en carne fría de cabra, envuelta en una especie de hoja que le daba un delicioso sabor, verdura que parecía lechuga, pan negro y vino rojo que, de un odre de piel, vertieron sobre unos cuernos que hacían las veces de tazones. Aquel vino era peculiarmente suave y bueno, de parecido sabor al Borgoña. Veinte minutos después de sentarnos a aquella hospitalaria mesa, nos levantamos sintiéndonos como nuevos. Después de todo lo que habíamos pasado, sólo necesitábamos dos cosas, alimentos y descanso, y la comida había sido ya una bendición para todos nosotros. Dos jóvenes, tan encantadoras como la primera que habíamos visto, nos atendían mientras comíamos. Iban vestidas también según la moda local, con una falda de lino blanco hasta la rodilla y una especie de toga de tela marrón, que les dejaba desnudo el brazo izquierdo y el pecho. Poco más tarde descubrí que aquel era el traje nacional, regulado por una férrea tradición, aunque, por supuesto, había variaciones. Así, si la falda era sólo blanca, significaba que su dueña era soltera; si era blanca con una banda púrpura en un extremo, que estaba casada como primera esposa o mujer legal; si la banda era ondulada y de color púrpura, que era esposa secundaria; si la banda era negra, que era viuda. De la misma forma la de la toga, o kaf, como ellos la llamaban, tenía diferentes coloraciones, desde el blanco más puro al marrón más oscuro, de acuerdo con el rango del que la llevara, y se adornaba con distintos bordados en uno de los extremos. Esto también se aplicaba a las «camisas» o túnicas que llevaban los hombres, que variaban en el material y en el color; pero los kilts eran siempre iguales, excepto en lo que se refiere a la calidad. Sin embargo, todos los hombres y las mujeres del país llevaban una especie de insignia nacional: una ancha banda de oro alrededor del brazo derecho, sobre el codo, y en la pierna izquierda, bajo la rodilla. La gente de condición alta también llevaba un torques de oro alrededor del cuello y observé que nuestro guía lo tenía.
Así que, tan pronto como terminamos, nuestro venerable guía, que se había mantenido en pie durante todo aquel tiempo, nos miró con ojos inquisitivos y contempló nuestros fusiles con un sentimiento de temor tan palpable como su posición le permitía mostrar; se inclinó ante Good, quien evidentemente se había erigido en el líder del grupo, dado el esplendor de sus vestidos, y una vez más nos condujo a través de la puerta hasta los pies de la gran escalinata. Allí nos detuvimos durante un instante parar admirar dos leones colosales y majestuosos colocados sobre las balaustradas de la escalinata, tallados en un único bloque de mármol negro. Aquellos leones eran una magistral creación, según se decía, de Rademas, el gran príncipe que había diseñado la escalera y que, sin duda, a juzgar por los múltiples ejemplos del arte que vimos más tarde, había sido uno de los mejores escultores de todos los tiempos, tanto en aquel como en cualquier otro país. Entonces fuimos ascendiendo por la espléndida escalinata casi con temor ante una obra esculpida desde hacía tantos años y que, sin duda, sería admirada durante milenios por las generaciones posteriores, a menos que un terremoto acabara con ella. Incluso Umslopogaas, que por regla general no muestra asombro debido a su alta cuna, pues lo considera indigno, estaba bastante aturdido y preguntó si el puente había sido construido por hombres o por demonios, refiriéndose así a poderes sobrenaturales. Pero a Alphonse no le preocupaba lo mismo. La sólida grandeza de aquella arquitectura conmovió al frívolo francés, quien dijo que todo aquello era tres magnifique, mais triste… ¡ah, triste!, y añadió que mejoraría su aspecto si las balaustradas hubieran sido doradas.
Subimos el primer tramo de ciento veinte escaleras y llegamos a la amplia plataforma que se unía con el segundo tramo. Nos detuvimos para admirar uno de los más bellos paisajes que he visto en mi vida, junto a las orillas del lago. Más tarde continuamos ascendiendo hasta que llegamos a la cima, donde encontramos un amplio espacio en el que había tres entradas, todas de pequeñas dimensiones. Dos de ellas estaban abiertas a las estrechas galerías o paseos que daban al precipicio y corrían alrededor de los muros del palacio. Conducían a las principales vías públicas de la ciudad y eran utilizadas por los habitantes que pasaban de un lado a otro de los viales. Estos estaban defendidos por puertas de bronce, y también, como más tarde supimos, era posible independizar algunas partes de estas vías mediante un sistema de cierres, para impedir así el paso al enemigo. La tercera entrada estaba formada por un tramo de diez escalones redondeados de granito negro que conducían a una puerta abierta en el muro del palacio. Este muro era una obra de arte, ya que estaba construido con enormes bloques de granito hasta una altura de unos doce metros, dispuesto de tal forma que presentaban una superficie cóncava, y por ello imposible de escalar. Por esta puerta fue por donde nos condujo el guía. La puerta, de madera maciza y protegida con planchas de bronce, estaba cerrada, pero al aproximarnos se abrió y nos encontramos con un centinela armado con una lanza de punta triangular y pesado aspecto, no muy distinta de una bayoneta en la forma, y con una espada; su pecho y espalda estaban protegidos con pieles de hipopótamo y portaba un pequeño escudo redondo cubierto del mismo material. La espada atrajo enseguida nuestra atención: era prácticamente idéntica a la que el señor Mackenzie había recibido del desgraciado aventurero. No había duda de que se trataba del mismo tipo de incrustaciones de oro en la parte más ancha del corte. Así pues, el hombre había dicho la verdad. Nuestro guía pronunció la contraseña y cruzamos el ancho muro hacia el patio del palacio. Tenía éste unos cuarenta metros de superficie y estaba adornado por parterres llenos de arbustos y plantas, muchas de las cuales me eran desconocidas. En el centro de este jardín corría un amplio paseo formado por minúsculos trozos de conchas del lago en vez de grava. Seguimos este camino hasta otra puerta formada por un gran arco del que colgaban pesadas cortinas, ya que dentro del palacio no había puertas. Luego nos condujeron por otro pasaje y llegamos al gran salón y una vez más nos quedamos boquiabiertos ante la simple y, sin embargo, escalofriante grandeza del lugar.
El salón tenía, como supimos más tarde, cuarenta y cinco metros de largo por veinticinco de ancho y estaba cubierto por una cúpula de madera tallada. De arriba a abajo, por las paredes del edificio y a una distancia de unos seis metros de la pared, se alzaban finas columnas de mármol negro que llegaban hasta el techo, acanaladas y con capiteles tallados. En uno de los extremos de este impresionante lugar se encontraba el grupo escultórico del que ya he hablado antes, realizado por el rey Rademas para conmemorar la escalinata y, realmente, cuando tuvimos tiempo de admirarlo, su hermosura nos dejó atónitos. El grupo, cuyas figuras eran blancas y el resto de mármol negro, era casi el doble del tamaño natural y representaba a un joven de rostro noble durmiendo sobre un sofá. Su mano estaba descuidadamente apoyada en uno de los brazos del mueble y su cabeza reposaba sobre el otro, con los mechones de su pelo rizado casi ocultándolo. Inclinada sobre él, con su mano en la frente del joven, podía verse a una mujer blanca envuelta en un manto y de una hermosura tal que hacía perder el aliento a cualquiera que la contemplara. Y en cuanto a la serenidad que irradiaba su rostro perfecto… bueno, me creo incapaz de poder describirlo. Pero allí descansaba la sombra de la sonrisa de un ángel, y el poder, el amor y la divinidad tenían su parte en él. Sus ojos estaban fijos sobre el durmiente y, quizá, lo más extraordinario de aquella bellísima obra fuera la fidelidad con que el artista había sabido extraer del rostro cansado y débil del durmiente el nacimiento de una nueva y esplendorosa idea cuando la magia del sueño comenzaba a afectar a su mente. Representaba el mismo momento en que la inspiración rasga la oscuridad del alma del hombre como el amanecer rompe la negrura de la noche. Era una pieza escultórica excepcional y nadie salvo un genio podría haberla concebido. Entre cada una de las columnas de mármol había distintos grupos de figuras, algunas alegóricas y otras que representaban a personas y a esposas de monarcas fallecidos u otros hombres ilustres; pero ninguna, en mi opinión, se podía comparar con la que he descrito, aunque algunas eran del mismo gran escultor e ingeniero, el rey Rademas.
En el centro exacto del salón podía verse una sólida pieza de mármol negro del tamaño de una silla de bebé, objeto al que se parecía bastante. Como más tarde supimos, era la piedra sagrada de este pueblo tan notable y los reyes apoyan en ella su mano en la ceremonia de coronación, juran por el sol proteger los intereses del imperio y mantener las costumbres, tradiciones y leyes. Esta piedra era evidentemente muy antigua (como de hecho lo son todas las piedras) y tiene en sus dos lados unas largas marcas o líneas que, según sir Henry, probaban que este fragmento, en algún remoto período de la historia, había descansado en las mandíbulas de hierro de algún glaciar. Una curiosa profecía sobre este bloque de mármol corría en boca de la gente y decía que esta pieza había caído del sol y que, cuando se quebrara y convirtiera en fragmentos, un rey extranjero gobernaría esta tierra. Como la piedra, sin embargo, parecía muy sólida, los príncipes nativos parecían tener asegurado su poder al menos por un largo año.
Al final del salón vimos un estrado cubierto con ricas alfombras, en el que había dos tronos, uno al lado del otro. Estos tronos eran como dos grandes sillas y estaban hechos de oro macizo. Los asientos estaban ricamente acolchados, pero los respaldos aparecían desnudos, y en cada uno de ellos se veía tallado el emblema del sol, irradiando sus rayos en todas direcciones. Los escabeles eran leones de oro acostados, con topacios amarillos en los ojos. No había otras gemas en ellos.
Este lugar se hallaba iluminado por numerosas y estrechas ventanas, situadas a mucha altura, abiertas en los muros según los principios de las saeteras de los antiguos castillos, pero libres de cristales, que evidentemente eran aquí desconocidos.
Tal es la breve descripción de este espléndido salón en el que nos encontrábamos entonces, ampliado, por supuesto, por nuestro posterior conocimiento de él. En aquella ocasión no tuvimos mucho tiempo para la observación, ya que, cuando entramos, pudimos ver que había muchos hombres congregados frente a los dos tronos, que estaban vacíos. Los más ilustres estaban sentados en unas sillas de madera labrada que se encontraban en hilera a ambos lados de los tronos, pero no frente a ellos, y vestían túnicas blancas, con varios bordados y ribeteadas de diferentes colores, armados con las acostumbradas espadas con incrustaciones de oro. A juzgar por la dignidad de sus apariencias, parecían todos individuos de mucha importancia. Detrás de cada uno de aquellos personajes ilustres había un pequeño séquito de ayudantes y servidores.
En un pequeño grupo a la izquierda de los tronos había seis hombres sentados de diferente aspecto. En lugar de llevar el kilt habitual, iban vestidos con largas túnicas de puro lino blanco con el mismo símbolo del sol que el de los respaldos de los tronos, bordado con hilo de oro sobre sus pechos. Este atuendo iba fruncido a la cintura con un cordón de oro, del que colgaban largas láminas elípticas del mismo metal, trabajadas como las escamas de los peces, de tal forma que, al moverse, tintineaban y reflejaban la luz. Todos eran hombres maduros, de severas e impresionantes facciones, cuyas largas barbas, además, añadían más majestad a su aspecto.
La personalidad de uno de aquellos individuos nos impresionó desde el principio. Parecía sobresalir del resto de sus compañeros y no gustaba de pasar inadvertido. Era muy viejo —ochenta años por lo menos— y extremadamente alto, con una larga barba blanca que le caía casi hasta la cintura. Sus rasgos eran aquilinos y profundamente cortados, su nariz, aquilina, y sus ojos, grises, de mirada gélida. Los demás eran calvos, pero aquel hombre llevaba la cabeza cubierta por un gorro bordado enteramente con hilo de oro, por lo que juzgamos que era de muy alta alcurnia. Y, como más tarde descubrimos, se trataba de Agón, el sumo sacerdote del país. Al aproximarnos, todos aquellos hombres, incluyendo los sacerdotes, se levantaron y se inclinaron muy cortésmente, llevándose los dedos a los labios para saludarnos. Los asistentes de los principales avanzaron por entre los pilares con paso sigiloso, llevando unas sillas que colocaron frente a los tronos. Los tres nos sentamos y Alphonse y Umslopogaas permanecieron en pie detrás de nosotros. Justo al sentarnos, sonaron trompetas a nuestra derecha y a nuestra izquierda. Luego, frente al trono de la derecha, apareció un hombre con una vara de marfil blanco y pronunció algo en alta voz, terminando con la palabra Nyleptha, repitiéndola tres veces; y otro hombre, vestido de forma similar, pronunció en voz alta una frase semejante ante el otro trono, pero acabando su sentencia con la palabra Sorais, también repetida por tres veces. Luego se oyeron los pasos de un grupo de hombres armados que se acercaban por cada entrada y aparecieron ante nosotros una veintena de escogidos y magníficamente equipados guardias, que se colocaron en formación frente a ambos tronos y posaron sus pesadas lanzas de acero sincronizadamente sobre el suelo de mármol negro. Un nuevo redoble de trompetas y, por ambos lados del salón, y atendidas por seis doncellas cada una, entraron las dos reinas de Zu-Vendis; entonces, todos los asistentes se pusieron en pie ante su paso para saludarlas.
He visto mujeres hermosas en mis días de juventud y ya no me siento desfallecer ante un rostro bonito, pero el lenguaje me falla cuando intento expresar la belleza de aquellas dos reinas hermanas. Ambas eran jóvenes —quizá veinticinco años—, ambas eran altas y con un cuerpo exquisito, pero ahí quedaba su parecido. Una, Nyleptha, era un mujer asombrosamente rubia; su brazo y su pecho derecho desnudos, según la costumbre de su pueblo, eran blancos como la nieve, destacándose de la blancura y los bordados de oro de su kaf, o toga. Y en cuanto a su dulce rostro, todo lo que puedo decir es que era uno de los que un hombre no puede olvidar. Su cabello, una auténtica corona de oro, se apiñaba en cortos rizos alrededor de su bien formada cabeza, escondiendo su frente marfileña, bajo la cual sus ojos de un color gris profundo y magnífico irradiaban una serena majestad. No me atrevo a describir el resto de sus facciones, tan sólo la boca, dulce como las curvas del arco de Cupido; añadiré que de su rostro surgía el brillo de su indescifrable mirada de amor, encendido por una sombra de delicado humor que se extendía por su semblante como el toque de plata en una nube rosada.
No se adornaba de joyas, pero en su cuello, brazos y rodillas exhibía los adornos de oro habituales, en su caso en forma de serpientes; y su vestido era de lino puro repleto de bordados de oro con los acostumbrados símbolos solares.
Su hermana gemela, Sorais, era de una belleza diferente de tipo moreno. Su pelo era ondulado como el de Nyleptha, pero de un color negro azabache, y caía en gruesos mechones sobre sus hombros; su tez era aceitunada, sus ojos, grandes, oscuros y brillantes; sus labios, gordezuelos y creo que algo crueles. De alguna forma, su rostro, sereno y casi frío, traslucía la pasión en reposo y hacía pensar en el aspecto que tendría si algo rompía aquella serenidad. A mí me recordaba a los océanos, que incluso en los días más azules nunca pierden su poderoso aspecto y cuyo suave murmullo es a menudo el preludio de una tormenta. Su cuerpo, como el de su hermana, era casi perfecto, pero un poco más redondeado, y su vestido, absolutamente el mismo.
Mientras aquella encantadora pareja avanzaba hacia sus tronos, ante el atento silencio de la Corte, estoy obligado a confesar que satisficieron mi idea de la soberanía. Eran soberanas en todos los aspectos: en forma, en gracia, en su dignidad de reinas y en el bárbaro esplendor de la pompa de sus séquitos. Pero me hicieron pensar que no necesitaban de guardias ni de oro para proclamar su poder y conseguir la lealtad de sus soldados. Una mirada de aquellos brillantes ojos, o una sonrisa de aquellos dulces labios, mientras la sangre corriera roja por las venas de jóvenes como ellas, y jamás les faltarían súbditos que se rindieran a sus pies hasta la muerte.
Pero después de todo, primero eran mujeres y después reinas y, por ello, no dejaban de ser curiosas. Al pasar hacia sus tronos observé que ambas nos miraban de reojo. Observé también que sus miradas se detenían brevemente sobre mi persona, en la que nada encontraron, pues soy viejo e insignificante. Luego miraron con evidente asombro la severa figura de Umslopogaas, quien levantó su hacha para saludarlas. Después se sintieron atraídas por el esplendor de la apariencia de Good y durante unos segundos sus miradas permanecieron fijas en él como una abeja sobre una flor; más tarde contemplaron a sir Henry Curtis, quien lucía una hermosa barba iluminada por la luz del sol que entraba por una de las ventanas y resaltaba, en el contraluz formado por las sombras del salón, su imponente perfil. Sir Henry levantó la vista y se encontró con la mirada de la rubia Nyleptha, y así la mujer más bella y el hombre más apuesto que yo haya visto en mi vida se vieron por vez primera. Inmediatamente, la sangre de Nyleptha acudió rauda a su rostro, igual que la luz rosada del amanecer irrumpe en el cielo de la mañana. La piel blanca de su pecho y de su brazo se volvió encarnada, lo mismo que su cuello de cisne, y más tarde perdió el color, quedó pálida y fue sacudida por un ligero temblor.
Miré a sir Henry. Él, también, se había puesto colorado hasta las cejas.
«¡Oh, por mi vida! —pensé—. Ya han entrado las mujeres en acción; veremos cómo se desarrollan los acontecimientos a partir de ahora». Suspiré y sacudí la cabeza al saber que la belleza de una mujer es como la belleza de un rayo: algo destructivo que causa la desolación. Cuando di por finalizadas mis reflexiones, las dos reinas se encontraban ya en sus tronos, puesto que todo aquello había ocurrido en seis segundos. Una vez más las ocultas trompetas sonaron, toda la corte tomó asiento y la reina Sorais nos hizo un gesto para que hiciéramos lo mismo.
Luego, de entre la gente de la que nos habían apartado salió nuestro guía, el anciano caballero que nos había arrastrado hasta la orilla, llevando de la mano a la joven que habíamos visto por primera vez y a la que salvamos del hipopótamo. Después de hacer una reverencia, se dirigió a las reinas, describiendo, según imaginamos, la forma y el lugar en el que nos habían encontrado. Era casi una diversión contemplar la perplejidad, no exenta de cierto temor, que se reflejaba en sus semblantes al escuchar el relato. Claramente no entendían cómo habíamos llegado hasta el lago y cómo habíamos sido encontrados navegando en él, y se sentían inclinadas a pensar que nuestra presencia se debía a causas sobrenaturales. Después siguió la narración, según deduje por la cantidad de gestos que el guía hacía señalando a la joven, hasta el momento en que disparamos al hipopótamo, y nos dimos cuenta de que habíamos cometido algún error con respecto a estos animales, ya que la historia era interrumpida frecuentemente por exclamaciones de indignación del pequeño grupo de sacerdotes de blancas túnicas e incluso de los cortesanos, mientras las dos reinas escuchaban con asombro, especialmente cuando nuestro guía señaló los rifles, que sosteníamos en nuestras manos, como los medios de la destrucción. Para aclarar las cosas, debo explicar también que los ciudadanos de Zu-Vendis son adoradores del sol y que por alguna razón los hipopótamos son criaturas sagradas para ellos. No es que no los maten, porque en determinados períodos del año los matan a miles —hasta entonces, los mantienen en grandes lagos repartidos por el país— y utilizan sus pieles para las armaduras de los soldados; pero esto no impide que los consideren tan sagrados como al sol[50*]. Así pues, tuvimos mala suerte, ya que los hipopótamos a los que habíamos disparado eran animales pacíficos que solían nadar en la boca del puerto y que diariamente eran alimentados por los sacerdotes, cuya misión era precisamente atenderles. Cuando les disparamos pensé que aquellas criaturas eran excesivamente pacíficas y aquel pensamiento había sido acertado, después de todo. Por ello resultó que en lugar de habernos lucido habíamos cometido un sacrilegio de naturaleza muy grave.
Cuando nuestro guía terminó su relato, el anciano de la barba larga y el gorro redondo, cuya apariencia he descrito anteriormente, y que era, como he dicho, el sumo sacerdote del país y al que se conocía por el nombre de Agón, se levantó y comenzó una desapasionada arenga. No me gustó la forma fría con que nos miraba, pero me habría gustado aún menos si hubiera sabido que en el nombre de la ofendida majestad de su dios estaba exigiendo que todos nosotros fuéramos sacrificados en el fuego.
Después de terminar su discurso, la reina Sorais se dirigió a él con una voz dulce y musical y parecía, a juzgar por sus gestos de desaprobación, estar exponiendo la otra cara de la moneda. Luego habló Nyleptha con líquido acento. No sabíamos que estaba defendiendo nuestras vidas. Por fin, se dirigió a un hombre alto, de edad madura, con aspecto de soldado, con barba negra y una larga espada, cuyo nombre, como más tarde supimos, era Nasta, y que era el gran señor del país; le debía estar suplicando ayuda. Sin embargo lo ocurrido entre la reina y sir Henry no le había pasado desapercibido, y lo que es más, no le había resultado en absoluto agradable, pues se mordió el labio y su mano se cerró con fuerza sobre la empuñadura de su espada. Después supimos que era un aspirante a la mano de la reina Nyleptha. Siendo así, la reina no podía haber apelado a la persona menos indicada, ya que, hablando con lentitud, pareció confirmar las palabras del sumo sacerdote. Mientras ella hablaba, Sorais apoyó el codo en su rodilla y, haciendo descansar la barbilla en la palma de la mano, le miraba con una sonrisa contenida en sus labios, como si leyera en sus pensamientos y estuviera decidida a ser su cómplice; pero Nyleptha se enfureció y sus mejillas se arrebolaron, aunque su aspecto siguió siendo encantador. Al fin se volvió a Agón y pareció ordenar algo, ya que él se inclinó ante sus palabras y mientras hablaba movía las manos como si enfatizara lo que decía; entre tanto, Sorais permanecía en idéntica postura y sonreía. Entonces, Nyleptha hizo un gesto, las trompetas sonaron de nuevo y todo el mundo se levantó del salón para marcharse, salvo nosotros y los guardas que nos ordenaron permanecer allí.
Cuando todo el mundo se hubo ido, se inclinó hacia delante, sonriendo dulcemente, y entre señas y exclamaciones nos dejó claro que estaba impaciente por saber de dónde procedíamos. La dificultad residía en cómo explicárselo, pero por fin se me ocurrió una idea. Todavía conservaba un cuaderno de notas en mi bolsillo y un lápiz. Lo saqué, e hice un dibujo esquemático del lago, y luego, como pude, dibujé el río subterráneo y el lago que había en el otro extremo. Cuando lo terminé subí unos escalones hasta el trono y se lo tendí. Ella lo entendió en seguida y aplaudió con entusiasmo, y luego, descendiendo del trono, se lo mostró a su hermana Sorais, quien pareció entenderlo también.

Después me cogió el lápiz de la mano y comenzó a trazar hermosos dibujos, el primero de los cuales la representaba a ella misma con los brazos abiertos en señal de bienvenida y a un hombre muy parecido a sir Henry estrechándolos. Luego dibujó otro precioso dibujo del hipopótamo debatiéndose moribundo en las aguas y a un individuo, en el que no

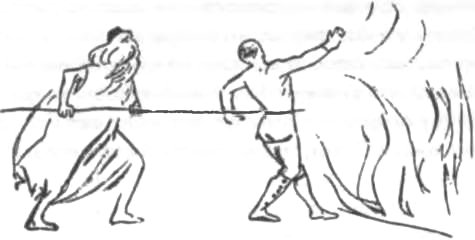
tuvimos dificultad en reconocer a Agón, el sumo sacerdote, levantando los brazos en señal de horror. A aquél, le siguió un dibujo alarmante que representaba una gran hoguera y sobre ella la misma figura, la de Agón, empujándonos hacia las llamas con un tridente. Este dibujo me horrorizó, pero me sentí aliviado cuando ella sacudió su cabecita con dulzura y comenzó
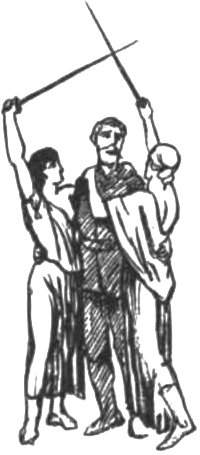
a dibujar otro que representaba a un hombre parecidísimo a sir Henry y a dos mujeres, en las que reconocí a Sorais y a ella misma, cada una con un brazo en sus hombros y con una espada en el otro protegiéndole. A todo esto, Sorais, que vi que estaba muy ocupada en observarnos a todos con detenimiento, sobre todo a Curtís, asentía mostrando su aprobación.

Por fin, Nyleptha hizo un último dibujo de un sol naciente, indicando que se debía marchar y que nos encontraríamos a la mañana siguiente, con lo que sir Henry pareció contrariado, y ella lo advirtió. Entonces, para consolarle, le tendió la mano para que él la besara lo que hizo con fervor. Al mismo tiempo Sorais, de la que Good no había apartado su monóculo durante toda la indaba [entrevista], le recompensó tendiéndole también la mano para recibir un beso, aunque, al hacerlo, sus ojos estaban puestos en sir Henry. Me alegro de poder afirmar que yo no estaba implicado en todos aquellos procedimientos: ninguna de las dos me tendió la mano para besarla.
Entonces, Nyleptha se volvió y se dirigió a un hombre, que debía de estar al mando de su guardia, por la manera en que se trataban, ella dándole órdenes estrictas y él haciendo constantes reverencias; después, con una sonrisa algo coqueta, abandonó el salón, seguida de Sorais y de la mayoría de su escolta.
Cuando las reinas se hubieron marchado, el oficial al que Nyleptha se había dirigido se acercó a nosotros y, con abundantes señales de profundo respeto, nos condujo desde el salón por numerosos pasillos hasta un conjunto de suntuosas estancias que se abrían a una gran habitación central iluminada por lámparas que colgaban del techo (ya que había anochecido), ricamente alfombrada y sembrada de canapés. Sobre una mesa en el centro de la habitación había mucha cantidad de alimentos y frutas y, lo más importante, flores. Había un vino delicioso en unas jarras de barro selladas y de aspecto antiquísimo y copas bellísimas adornadas con oro y marfil. Habían puesto sirvientes, tanto hombres como mujeres, a nuestro servicio, y mientras comíamos, desde alguna parte oculta del apartamento
el laúd de plata entre
el altivo clamor de la trompeta[51]
y nos sentimos en una especie de paraíso, tan sólo enturbiado por el desagradable recuerdo del sumo sacerdote, que tenía intención de enviarnos a la hoguera. Pero tan cansados nos encontrábamos que apenas pudimos mantenernos despiertos durante toda la comida y, en cuanto acabamos, indicamos a los sirvientes que deseábamos dormir. Así que nos condujeron a una habitación distinta a cada uno, si bien señalamos que preferíamos dormir dos en cada una. Como medida de precaución contra algún imprevisto, dejamos a Umslopogaas con su hacha en la habitación principal, cerca de una puerta con cortinas que conducía a las estancias que ocupábamos respectivamente, una, Good y yo, y sir Henry y Alphonse la otra. Luego nos quitamos las ropas a excepción de las cotas de malla, que considerábamos más seguro seguir llevando, y nos tendimos sobre lujosas camas bajas en las que nos cubrimos con sábanas de seda bordadas.
Al cabo de dos minutos ya me había dormido, pero me despertó la voz de Good.
—Quatermain —dijo— ¿ha visto alguna vez unos ojos iguales?
—¡Ojos! —dije de mal humor—. ¿Qué ojos?
—¡Cómo! ¡Los de la reina, por supuesto! Quiero decir los de Sorais…, creo que se llama así.
—Oh, no lo sé —dije y bostecé—. No me he fijado mucho; supongo que son bonitos —y de nuevo volví a dormirme.
Cinco minutos más tarde, Good me despertó de nuevo.
—Quatermain —dijo.
—Bueno —respondí con enojo—. ¿Qué pasa ahora?
—¿Se ha fijado en su tobillo? La forma…
Aquello fue demasiado, junto a mi cama estaban las veldtschoons que había estado usando. Estirándome, las alcancé y arrojé a la cabeza de Good… y di en el blanco.
Después dormí el sueño de los justos, y debió de ser un sueño muy profundo. En cuanto a Good, no sé si se durmió o si continuó pensando en los encantos de Sorais, y si lo hizo, no me importa lo más mínimo.