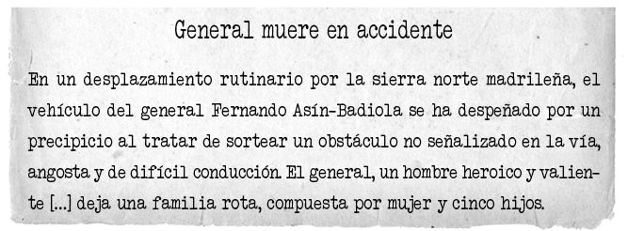
55
Madrid, España. 30 de agosto de 1936
La madrugada en que la actriz y el sindicalista enhebraron sus cuerpos, hilo y aguja pegados, parecía no terminar, girando y girando dentro de un bucle que no acababa. Tres días después, a través de la rendición de una mirilla o de una puerta a medio abrir, se vería cómo no declinaba su pasión.
Cuando se presentó en el rodaje de Carne de fieras, las ojeras le llegaban al suelo. Habían pasado tres días sin noticias de Tina de Jarque.
—¿Se puede saber dónde te has metido? —la increparía Pablo Aliaga—. Nadie contestaba al teléfono y nos temíamos lo peor.
—He estado enferma. ¡Tú no eres nadie para hablarme así!
—Vale, pero el director no para de preguntar por «usted».
—¿Habéis cobrado vosotros? —curioseó Tina.
—¿No vienes a trabajar y quieres pesetas? —masculló Pablo por lo bajini—. ¡Bueno está el productor contigo!
A trancas y barrancas concluyeron sus secuencias. La amargura al acreditar que los planes para ser una estrella en el cine se habían derrumbado le hizo derramar lágrimas de rabia. Por otra parte, a primeros de septiembre Bayón ya se había incorporado al sindicato para inventariar las requisas de las milicias. Parecía un notario. Espulgando joyas, cuadros, esculturas y obras de arte, empleaba la jornada hasta que tocaba oler el cuerpo de su hembra.
—Qué será de mí ahora —se lamentaba Tina—. Se me acaba la edad para seguir sobre un escenario y el general me ha robado mis ahorros. Todo porque me negaba a acostarme con él. —La piel de sus senos brillaba de sudor y Bayón la relamía—. El muy cerdo me acosaba, pero yo me mantuve firme. ¡Mira el pago que me hizo la vida! ¿Me vas a ayudar, Eduardo?
Ella se autoconvencía de que una mentira piadosa no tenía mayor recorrido. Ni siquiera se trataba de una manipulación, sino de escatimar el grueso de la verdad. Mientras tanto a él, un hombre parco en palabras y poco hábil en discursos que no derrocasen gobiernos, solo se le ocurría cabalgarla porque le parecía el modo más certero de darle consuelo.
—Es imposible deshacer una expropiación como la tuya —le aseguró tras su insistencia.
—¡Entonces, si tienes huevos, véngame! —retó con rabia.
No fue necesario insistir más. De repente dejaron de acosar a Tina aquellas notas en las que le pedían información de los leales. Pero hubo más que eso: nunca volvió a tener una noticia de Bertram Fiedler, su contacto alemán, quien parecía haberse esfumado.
Sí las tuvo del infame general, que se consumió en un breve faldón de El Sol. Mediaba el mes de septiembre y Tina trataba de encajar su sustitución en La Zarzuela por Miguel de Molina y Amalia de Isaura, bajo la manida tesis de que socializar los teatros implicaba prorratear el trabajo.
Se sentía triste y repudiada, pero el titular la reconstituyó.
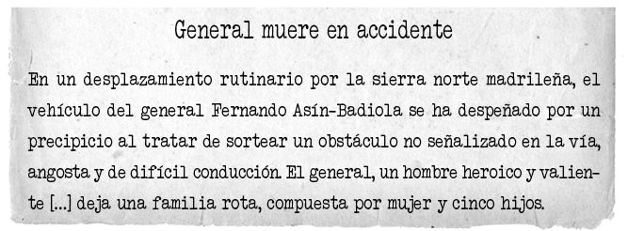
—Gran información —pronunció en voz alta como corolario.
Tina rompió la página del diario en mil pedazos, los echó al inodoro y se dirigió a la cocina para componer una humilde cena. En adelante no hablarían de ello. No hizo falta.
Durante aquel mes escasearon los víveres y el trabajo. En cambio, su arte resultó prolífero. Cada noche, cuando Bayón regresaba extenuado, ella le interpretaba sus mejores números. Para ello recuperó del trastero los baúles donde había desterrado los trajes de sus antiguas revistas, y los redimió en unos privadísimos pases.
Soldadito español,
soldadito valiente,
el orgullo del sol
fue besarte en la frente.
—¿A quién cantabas esto antes? —preguntaba celoso el sindicalista.
—A quien se preciara —aclaraba pícara—. Pero nunca con tanta intención.
Cierto. Jamás el pasodoble del maestro Guerrero había aplicado una letra a una vida con tanta precisión. Pero había algo más. Tina iba fraguando una trama que aún no se atrevía a compartir con el sindicalista, pero, ya sin sus enemigos cerca ni un sueño artístico a su alcance, era la única salida.
Pensaba mucho en cómo avanzárselo, porque temía que su integridad, sus fuertes convicciones, fueran el principal obstáculo. Sin embargo, existía en Eduardo una circunstancia humillante, a cuyas secuelas no pretendía aludir, aunque saltaran a la vista. Su tara. Cierto que él se obcecaba en disimularla, e incluso ponderaba su nuevo empleo como si no añorara sus anteriores tareas. Pero que no se llevara a engaño: si pasaba el día tras una mesa, se debía a que el disparo le había dejado cojo. Tarde o temprano habría de elegir entre un presente mediocre o un futuro con alguna pretensión. Y ella le ayudaría.
Iniciado octubre, Tina recibió una llamada del teatro. Dos, tres funciones. Quizá alguna más, si se adhería al cartel Estrellita Castro. Nada que la sostuviera a corto plazo. Más miseria. Fue el revulsivo para explotar.
—¡No se puede vivir en Madrid! —sentenció desprendiéndose de las medias antes de caer sobre la cama—. Estoy pensando en marcharme.
—¿Marcharte? —preguntó Bayón extrañado—. ¿A dónde?
—A cualquier sitio, fuera de España. En América me han valorado siempre. ¡Al Uruguay, por ejemplo! «Al Uruguay, guay, yo no voy, voy, porque temo naufragar…» —entonaba el charlestón que había popularizado tiempo atrás.
—No quiero que sigas actuando —dijo él con el corazón. Todo hombre enamorado trata de salvar a la mujer de lo que concibe un peligro y el mundo del espectáculo se lo parecía.
—Pues me dirás qué hago. Además, pronto volverás con tu mujer y…
—¡Eso no es así! Ya no puedo volver con ella. Pero tampoco se merece esta mentira, por lo que antes o después tendré que confesarle lo nuestro.
—¡Vámonos de aquí, Eduardo! Huyamos, no demos explicaciones a nadie.
—Para eso se precisa dinero —verbalizó un pensamiento fugaz.
—Tú tienes la respuesta a mano: sacas de joyas a tu disposición, controladas solo por ti. Piénsalo por un momento. Oro, ese sería nuestro seguro de vida. ¿Quién se daría cuenta si va desapareciendo poco a poco? Di.
Primero fue una cadena de eslabones como garras. Eduardo Bayón la dejó sobre una de las cicatrices de la mesa de madera. Tina tomó el collar entre los dedos y jugueteó con él en torno a su cuello. Feliz, porque había dado el primer paso. Después, llegó el alijo. El sindicalista echó mano a su bolsillo y sacó un puñado de baratijas, igual que si fueran cacahuetes: anillos de distintos tamaños, zarcillos y algunos gemelos.
—¿Qué? —preguntó a la espera de una respuesta entusiasta.
—Que con esto no vamos a ningún sitio. Lo empeñamos en el Monte y nos alcanza a la renta de unos meses. Tú verás lo que haces, pero yo me pienso marchar… contigo o sin ti.
—No me dejes, Tina, no podría soportarlo. No sé qué me has hecho, pero ya no me importa esta guerra, la lucha obrera ni la revolución. —Dobló su pierna coja en una mueca de dolor—. ¡Haré lo que tú me digas!
—¡Entonces actúa, Eduardo, porque no tenemos tiempo!
A los dos días, Eduardo Bayón llegó con un macuto y de él extrajo un cáliz, lleno de piedras rojas ensangrentadas coronando la base en forma de cruz.
—¡Ah! —exclamó ella llevándose las manos a la cabeza—. ¿Es todo?
—Por qué será que las mujeres no os saciáis nunca.
Monedas y más monedas rodaron sobre el tresillo, arremetiéndose entre los cojines y los brazos. Medallas de oro macizo que la cantante mordisqueaba desconfiando de su brillo. Cuando se hartó de lamerlas, pasó a su amante y, sin despegar sus lenguas, terminaron haciendo el amor sobre el expolio.
Así sucedió a diario durante el mes de octubre. Salvando un par de noches, en que actuaría en el teatro Fuencarral, el resto, la vedette recibiría el botín en cueros. Sobre la cama, protagonizando un ritual de amor y codicia, antes de guardarlo en el equipaje que preparaba para la huida. El 29 de noviembre estaba todo pensado a falta de tachar el día en el calendario.
Esa tarde su nombre aparecía en tipografía diminuta en el periódico: un festival junto a Juan de Orduña, entre otras «bellezas» para arropar a una estrella infantil con ínfulas hollywoodienses llamada Ana Mary, la Shirley Temple española. Habían prescrito los destacados y las negritas sobre ella. No le consolaba que la guerra adelgazara la prensa, hasta dejarla escuálida. De sobra sabía que ya no era nadie. Peor aún, que nunca volvería a serlo.
La visita al productor de Carne de fieras así lo refrendaba. Aún le debía sus últimas sesiones y unos días antes de su marcha se personó en el cine Doré, donde se ubicaban las oficinas, para reclamárselas. Al otro lado de la mesa se topó con un cáustico individuo.
—Mira, Tina, estás vieja —la insultó él—. ¿Me oyes? ¡Monta una mercería y déjanos en paz!
—¡Le exijo que me dé mi dinero!
—Te lo has comido, ricura, por anticipado. Por cada uno de los retrasos que te hemos aguantado. ¡Vamos, aire, fuera de mi despacho!
—No me pienso mover de aquí hasta que no me pague lo que me adeuda.
—Si no sales traigo a la guardia, que andará con ganas de dar palos.
—¡Tráigala y les pongo al cabo de la calle! —se envalentonó ella.
—¡Ahora verás! —mientras le escuchaba zapatear escaleras abajo. Tina miró el despacho y se confesó que, a lo peor, jamás volvería a frecuentar lugares como ese. Permaneció unos minutos más y desapareció de allí en silencio. En un mutis tan dramático como dañino para el productor.
La tarde en que previó su escapatoria, Tina de Jarque aún tuvo ocasión de despedirse de los escenarios como la gran estrella que fue.
Participó en dos sesiones vespertinas, 16.45 y 18.45, por las que recibiría el porcentaje correspondiente de las butacas vendidas a 2,50 pesetas, después de repartirse, eso sí, entre artistas, técnicos, eléctricos, tramoyistas… Pobreza. Al terminar la última, se dirigió al piso donde la esperaba Eduardo Bayón.
Hasta aquí, una trama previsible. Lo que se precipitó después en esas dos vidas apenas lo recogieron los periódicos veinticuatro horas más tarde, quedando confinado en el misterio.
En realidad, no merecería ningún destacado en la primera plana y sí breves apuntes disipados entre la maquetación. Arrancaban con este titular: «Cantante de revista y acompañante muertos en extrañas circunstancias», al que seguían cuatro líneas. Un texto esquelético, quizá, porque el plumilla de El Sol no estaba para recrearse en sucesos de dudosa explicación.
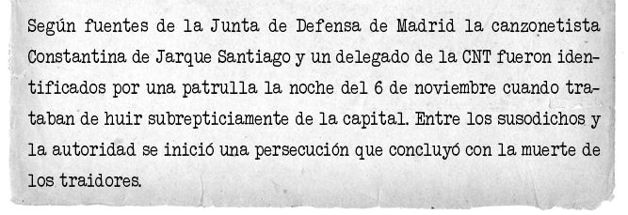
Ni una línea obsequiosa para con su arte, ni una mención a los aplausos o una película disparatada, pendiente de estreno. No lo merecía la actriz que deslumbraba a un público subyugado y al que dedicaría la última actuación, horas antes de su muerte. La sesión de las siete de la tarde en el Fuencarral no completó el aforo, y eso que el título prometía: Cuando un hombre es un hombre. El suyo había aguardado anhelante el momento de la deserción.