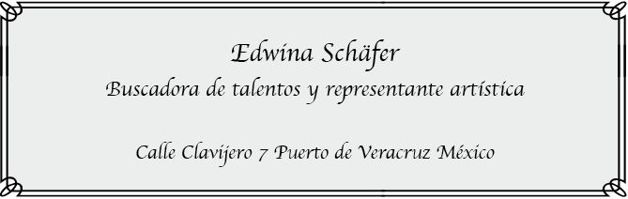
16
—¿Todavía sigues con tus cuentas? —soltó Aurora cerrando la puerta tras de sí. Acababa de llegar a La Orgía Dorada.
Edwina se quitó las gafas y, atusándose los rubios mechones que cubrían su rostro, le lanzó una mirada de reprobación desde el escritorio.
—¿No has venido a verme estos días porque estabas enfadada? —preguntó a su vez, y después emitió una carcajada que anuló la sintonía radiofónica que canturreaba de fondo—. ¿A poco eres tan rencorosa?
—¡Noooo! —exclamó ella—. ¿Te piensas que eres lo único importante en la ciudad?
—Para muchos hombres, sí.
—¡Para uno que yo conozco, no!
—Vaya, te decidiste por alguno de esos alfeñiques que te pretenden con cara de guachinango frito. Él solito va a tronar en cuanto te conozca bien.
Aurora arrastró una silla, se sentó frente a su amiga y la miró a los ojos. Los suyos brillaban como nunca.
—Tengo que platicar contigo —dijo bajando el tono—. Lo que me ha sucedido es… ¡tan increíble que me da vergüenza contarlo!
—¿Sigues teniendo todo en su sitio, niña, o ya ni modo?
—¿Cómo crees, Edwina? ¿Acaso te volviste majadera? —Aurora se anudó el pelo en torno a un lapicero y, mordiéndose los labios, prosiguió—: El pasado ha vuelto y no sé qué tanto me vaya a perturbar.
—Mira que tu pasado no es nada lindo —protestó la alemana.
—¡Este sí!
—No tengo cabeza para acertijos ni cuerpo para ser abstemia.
Edwina se levantó de la butaca y, abriendo la puerta, llamó a una criada.
—¡Mechita, trae unos tequilas! —gritó—. ¿Me vas a decir qué te pasa?
Aurora empezó a narrar su encuentro con quien le había robado su primer beso y, aun en la certeza de que el relato resultaba almibarado, tejía su vida con tanta justicia como esas otras penas que conocía Edwina. No obstante, a medida que avanzaba en su exposición le resultaba extraño el modo en que atendía sus palabras. Displicente e incluso molesta con lo que oía. Notó que había tensado las mandíbulas; tenía los brazos cruzados sobre el regazo, la espalda pegada al respaldo y una mirada cortante.
—¿Eso es todo? —inquirió la alemana al ver que había terminado—. Pues sí que parece una radionovela de las de domingo por la tarde.
Aurora se había ahorrado el desencuentro con Pablo del último día. Prefería dejarlo estar.
—¿Solo me dices eso? —contestó molesta.
—Te digo que es un tarugo sin dónde caerse muerto y con ínfulas de artista. ¡Ay, ya, déjale que se busque la vida y tú a guardar la tuya!
A lo lejos, les sobresaltaron unos ruidos de puertas abriéndose y cerrándose bruscamente. Puesto que mantener las formas era un hecho determinante en un club como el suyo, Edwina se impacientó.
—¿Se puede saber qué pasa ahí dentro, Meche? —chilló de pronto.
Acto seguido, la madame se irguió, esfumándose del despacho.
—¿Qué sucede aquí? —sondeó tras acceder a uno de los reservados—. En este santuario no se toleran gritos.
—¿Me va a venir ahorita con sermones? —respondió un hombre desnudo, derrengado sobre la cama—. A las putas no se les reza, se las jode.
—A las mías se las venera. ¿Qué ha pasado, Nelly?
—Pos aquí el caballero quería hacerme una cosa fea —se excusó la meretriz.
—Sal.
—¿Pero…?
—¡Sal, niña! —mandó Edwina.
En cuanto la chica abandonó la habitación, ella endureció el semblante.
—¿Qué guarrada quería hacerle?
—¡Lo normal a las chingadas! Lo que pasa es que esta es una bocona y se puso a gritar.
—¿Qué cosa? —insistió en saber Edwina.
—¡Encularla! Nomás vea esas nalgas, lo piden a gritos.
—Le avisé que ella no es como las otras. Lleva dos meses aquí y antes no había visto una verga. ¡Tiene diecisiete años, animal! Vístase, si no quiere que le corra a cuerazos.
—A mí una hembra no me habla así. —El tipo se había levantado amenazante en un brinco—. ¡Mujer del demonio!
—No miente a su santo, no vaya a ponérsele de malas.
Edwina bajó la vista y esbozó una malévola sonrisa, mientras mantenía las manos prietas dentro de los bolsillos de su bata.
—Dígame, ¿qué pretendía hacer con eso? —dijo aludiendo a su falo—. ¿Jugar a las muñecas?
Faltó tiempo para que él tratara de golpearla y le sobró a Edwina para sacar un afilado abrecartas y clavarle la punta en el gaznate. El cliente rebufaba mientras sentía sus dedos estrangulándole el pene.
—Si me llega a rozar se lo dejo como relleno de tacos —susurró ella.
—Se va a arrepentir, no sabe con quién se las está gastando.
—A mí los hombres como usted me hacen lo que el viento a Juárez —replicó empujándole hacia la salida—. ¡Largo!
Era admirable el modo en que la mujer que llenaba cuartillas y cuartillas en el Île de France había sido capaz de reconducir su talento hacia algo carnal, dándole a la lujuria un enorme valor estético.
Edwina pensaba que hasta para fornicar había que dedicar imaginación y buen gusto. Cuando adquirió la finca de Clavijero en 1937, imprimió tanta celeridad a las obras que para el mes de julio, con los balnearios en plena temporada y los campeonatos deportivos a punto de inaugurar las competiciones, el establecimiento pudo abrir sus puertas. Edwina lo festejó congregando en una merienda a las fuerzas vivas y muy enardecidas de Veracruz. Hombres, claro está.
—Así que este es un club privado —se interesaban todos.
—Exacto —respondía ella—. ¿Han visitado Inglaterra o Alemania? Allí hay clubes donde la élite debate el futuro del país, mientras degusta un whisky y lee la prensa. Así deben trasladárselo a sus mujeres, no vaya a levantar La Orgía Dorada alguna suspicacia entre ellas. ¿O quieren ustedes seguir siendo provincianos en un país de segunda?
—Nooo, México ocupa ya la vanguardia mundial —decían ufanos.
—Pero no solo hay que socializar la educación —aclaraba Edwina, que seguía los cambios políticos de Cárdenas—. También el ocio.
—Una pregunta, ¿nos atenderá usted personalmente en ese «ocio»?
Ya no hablaba alemán, si acaso junto a algún preboste llegado de Europa para intrigar o hacer negocios en suelo mexicano.
—Soy una germana muy aburrida, caballeros, y torpe todavía con la lengua —replicaba aplicando pillería a sus palabras—. Mis pupilas, en cambio, han aprendido las costumbres europeas preservando el fuego de su tierra. Agradecerán este mestizaje en sus… «pláticas».
En principio, la fachada de doble planta de La Orgía Dorada no auguraba un uso equívoco. Parecía una típica vivienda del centro histórico, con una azotea y llena de balcones a la calle. Cierto que Edwina había optado por el escarlata para revestirla, pero toda Veracruz era una paleta tecnicolor. Los artesonados y balaustras tenían una pátina dorada, a juego con el nombre del burdel y los cortinajes de su entrada. El interior arriesgaba más.
Estaba decorada con tejidos adquiridos en las tiendas de los libaneses y los chinos, bazares que amontonaban artículos de importación, junto a exóticos muebles y antigüedades compradas en mercadeos poco lícitos. Con ellos diseñó un abanico de escenarios donde, más que fornicar, apetecía aplaudir una tragedia griega o un drama de época. No obstante, se copulaba, y mucho, pues había adiestrado bien a sus mujeres.
Edwina se había reservado para uso personal dos grandes habitaciones que daban al patio interior. Nadie entraba allí. Al poco de instalarse cambió las cerraduras y unió sus llaves a las que custodiaba entre sus senos. En la que hacía las veces de dormitorio estaban sus baúles, envueltos en varias capas de tela y tras un biombo decorado con símbolos indígenas. De ese modo los dioses protegerían sus tesoros.
Esto no implicaba que los hubiera desterrado de su vida cotidiana; de vez en cuando se encerraba en la alcoba y liberaba algo de su interior. Cuando esto sucedía, le emocionaba ver los retazos de su arte comprimido en una prisión de lujo.
Pero no se dejaba abatir por la nostalgia y se animaba diciéndose que su proyecto de reinvención marchaba tal y como ella hubiera deseado.
En cuanto a sus putas, Edwina las había buscado con tal afán que encontró auténticas joyas.
—¿No se cansa de pesar frijoles? —sondeaba a las dependientas guapas a las que predecía hastío en su gesto desabrido—. Unas manos tan finas podrían tener otros oficios.
—¿Se le ofrece algo más? —balbucían ellas.
—Si algún día quiere que la vida la trate como merece, venga a verme. Podría ganar mucho dinero.
Según recogía la bolsa de su compra en la tienda de abarrotes, dejaba en la mano de la joven una tarjeta que, como amanuense, ella misma escribía.
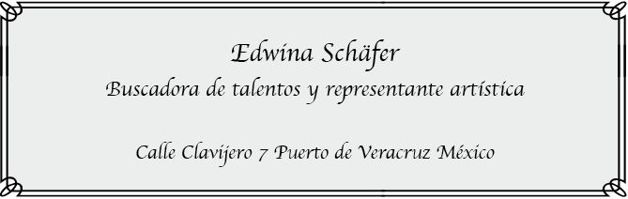
La alemana buscó las cualidades que requería el lupanar en las mercerías y las cafeterías de los hoteles. Entre el público femenino del teatro Clavijero, identificando a las que canturreaban con vocación de trascender al foso y adueñarse del escenario. Seleccionó las mejores piernas mientras bailaban en el Salón Variedades, sin atisbo de plata en los bolsillos, y las que recorrían la estación de tren o las paradas de autobús. Rebuscó putas en la mismísima academia de contabilidad de la calle Esteban Morales, donde con el tiempo acudirían sus propias «señoritas» a aprender el modo de administrar sus finanzas.
Primero trilló entre las mujeres de la ciudad, después las del estado y, más adelante, cuando se corrió la voz de un negocio donde se trataba a las rameras como damas, llegarían por sí solas desde cualquier sitio. Tanto que el primer lunes de cada mes, día que Edwina dedicaba a rastrear el mercado para ir renovando su equipo, Clavijero era un clamor de escotes y melenas al viento a la espera de ser elegidas.
A todas adiestró como merecía la altura del club. A vestirse finamente, para desvestirse con elegancia; a higienizar cada rincón del cuerpo, cada pliegue de piel, y perfumarlo después; a maquillarse y encerar las ondas del pelo. A enjabonar el falo y sus recovecos. A lamer, besar, morder, seducir, montar, cabalgar, sodomizar, olfatear. A pedir por favor y dar las gracias.
Las enseñó a fingir y a disfrutar, porque Edwina sabía que las mujeres son capaces de pasearse por la gloria sin que medie el amor en ello.
A bailar igual que profesionales los cuatro tiempos del danzón, el bolero o el novísimo mambo. «Las mujeres follan como bailan», repetía cada vez que encabezaba un pequeño grupo que cruzaba el casco antiguo camino del barrio de la Huaca.
—¿Dónde vamos, doñita? —preguntaban intrigadas las nuevas.
—Al cementerio —anunciaba solemne—. A enterrarte como no muevas el culo en condiciones.
Mentía a medias, porque, en quechua, aquel era el nombre del viejo barrio donde en época colonial se asentaron los peruanos. En sus patios de vecinos, hechos de madera y tejas planas, la música se bebía a chorros, entre el cotorreo y el meneo de las caderas. De ellos saltó a los salones el son caribeño, que, tamizado por los ritmos del puerto, alumbraba genios de los que se hacían eco las emisoras de radiofonía.
—Ese de ahí llegará lejos —pronosticó Edwina el día que escuchó cantar a un joven alto y bien plantado—. ¿Cómo dicen que se llama?
—Pedro Domínguez, Moscovita.
No dudó en ofrecerle actuar en La Orgía Dorada y él lo cumplió, hasta que en 1940 abandonara Veracruz para incorporarse a Son Clave de Oro, junto a Toña la Negra y la compañía de espectáculos de Agustín Lara. Al fin y al cabo, la maestría de Lara había madurado en los cabarés canallas donde le asaltaba la inspiración. En ellos cuajó una cohorte de discípulos de los que se beneficiaría la propia madame, programando en sus burdeles noches de sones y guarachas.
También enseñó a las putas a modular sus voces para entonar a los clientes las melodías de moda. A diario, las visitaban el médico y el pianista: con uno se abrían de piernas para comprobar que todo funcionaba correctamente, y al otro le abrían la boca hasta desgañitarse.
«Morenita chula, susúrrame otra», pedían los asiduos al club a las mulatas, seducidos ante tantísima habilidad. Y ellas se arrancaban «… bamboleo de mi mar, capricho de su luz, rumores de besos perdidos allá por la playa de mi Veracruz». Por lo general, junto a la estrofa final llegaba la propina.
Veracruz —«talle que se mueve con vaivén de hamaca»— no podía entenderse sin el hilo que le unía a Cuba. Bien se aprovechó Edwina de ello, cosiendo música y carne a la perfección.