
Pocas horas después; en el cuarto de don Lucio. El Fuego se va consumiendo en el brasero, una chispa brilla en la oscuridad, sobre la ceniza, como el ojo inyectado de una fiera. Está anocheciendo, y las sombras se han apoderado de los rincones del cuarto. Una candileja, colocada sobre la cómoda, alumbra, de un modo mortecino, la estancia. Se oye cómo caen y se hunden en el silencio del crepúsculo las campanadas del Ángelus.
Desde la ventana se perciben, a lo lejos, rumores confusos de dulce y campesina sinfonía, el tañido de las esquilas de los rebaños que vuelven al pueblo, el murmullo del río, que cuenta a la noche su eterna y monótona queja, y la nota melancólica que modula un sapo en su flauta, nota cristalina que cruza el aire silencioso y desaparece como una estrella errante. En el cielo, de un azul negro intenso, brilla Júpiter con su luz blanca.
LUIS (Asomado a la ventana, hablando mentalmente.) Estoy, estoy decidido. ¡Qué casa más horriblemente triste! Y pensar que ahora, allá, en Madrid, se apretará la gente en las calles, llenas de luz y de ruido, y que yo estoy aquí, enfrente de esos montes, enfrente de este anochecer interminable… Me parece que oigo gritos. Voy de un lado a otro, acosado por el miedo… Esos retratos de la sala me miraban… Yo me voy, yo me voy de aquí. ¡Si papá hubiese dejado algún dinero en el cajón! (Se acerca a la mesa.) Aquí lo guardaba. ¿Estará cerrado? (Aprieta por bajo el cajón, que se abre, y lo registra) ¡Ah! ¡Un billete de veinte duros…! Me salvé. Y la diligencia no ha pasado todavía.
Se guarda el dinero en el bolsillo y comienza a pasearse por el cuarto.
LUIS. Si voy a la plaza, a tomar la diligencia, me verán, me preguntarán qué sucede. Subiré al coche cuando pase por aquí. (Se oyen pasos.) ¿Quién será…? Mi hermana.
Águeda entra y deja una taza sobre la cómoda.
ÁGUEDA (En voz baja.) ¿Estabas aquí?
LUIS. Ya ves… ¿Y papá?
ÁGUEDA. ¡Mal! Pasa a verle.
LUIS. No; pasaré después. ¿Tú crees que se encuentra grave?
ÁGUEDA. Sí, muy grave.
LUIS. ¿Crees… que se morirá pronto?

ÁGUEDA. ¡Qué preguntas…! Parece mentira que digas eso… ¿Qué hacías aquí vestido para salir?
LUIS. Iba a dar una vuelta.
ÁGUEDA. ¡A esta hora!
LUIS (Encogiéndose de hombros.) Una ocurrencia.
ÁGUEDA. ¡Pero, si está lloviendo!
LUIS. ¡Psch! ¿Qué importa?
ÁGUEDA. No. Tú tramas algún proyecto. Lo has estado pensando toda la tarde, y ahora lo quieres realizar. Di. ¿Qué vas a hacer?
LUIS. Yo… nada.
ÁGUEDA. Si no lo puedes negar… Te conozco… estás tembloroso. ¿Qué piensas?
LUIS. Te digo que nada.
ÁGUEDA. No me lo quieres decir. Bien.
Águeda se sienta. Luis comienza a pasear por el cuarto.
LUIS. ¿Qué hora es?
ÁGUEDA. Van a dar las nueve.
LUIS (Con voz interior.) Es la hora. (Alto.) Voy a salir.
ÁGUEDA. Pero, ¿a qué vas a salir?
LUIS. Ya te he dicho que a dar una vuelta.
ÁGUEDA. ¡Ah…! no me engañas. He oído que antes preguntabas a Melchora cuándo salía el coche correo, y empiezo a comprender el porqué de la pregunta.
LUIS. Pues bien. Si lo comprendes, mejor. ¡Ea! Quiero marcharme.
ÁGUEDA (Que ha querido sacar con una suposición la verdad, llena de asombro.) ¿Marcharte? Pero, ¿adónde?
LUIS. A casa del tío Rafael.
ÁGUEDA. ¿A Madrid? ¿Y me vas a dejar sola? ¡Oh! No harás tal cosa. Piensa en que papá está enfermo de gravedad, en que podría suceder que esta misma noche…
LUIS. Por eso… por eso mismo… no quiero quedarme.
ÁGUEDA. Pero la tuya es una cobardía horrible…
LUIS (Encogiéndose de hombros.) Lo será; no lo niego.
ÁGUEDA. ¿Qué va a decir todo el mundo de ti?
LUIS. Que digan lo que quieran.
ÁGUEDA. El mismo tío Rafael te afeará tu conducta y te despreciará, y no va a querer tenerte en su casa… Piensa, Luis, piensa.
LUIS. Al tío Rafael le contaré una mentira.
ÁGUEDA. Pero, Luis, por Dios, ya irás a Madrid; pero, espera, aunque no sea más que un mes.
LUIS. No…, no.
ÁGUEDA. Una semana.
LUIS. Que no; te digo que no.
ÁGUEDA. Un día, Luis, aunque no sea más que un día.
LUIS. Ni un minuto. ¿No ves que tengo miedo, un miedo terrible de estar en esta casa, que estoy temblando con la idea de pasar aquí la noche?
ÁGUEDA. Yo también tengo miedo, ¿sabes?, yo también. Quédate a mi lado, y juntos estaremos más tranquilos.
Se oye ruido de campanillas a lo lejos.
LUIS. Déjame marchar, Águeda. (Solloza.) Perdóname, y deja que me marche. Si no, me voy a morir aquí. ¿Me dejas?
ÁGUEDA. Vete.
Luis va rápidamente hacia la puerta; luego se vuelve y tiende los brazos a su hermana, que le abraza y le besa.
LUIS. ¡Adiós, Águeda! (Dice sollozando, y escapa con rapidez.)
Águeda se sienta en el sillón, junto a la chimenea, y apoya la cabeza en la mano.

ÁGUEDA. ¡Qué vida la nuestra…! ¡Qué horrible desgracia…!
Pasea Águeda ensimismada durante algún tiempo, y sigue meditabunda hasta que ve entrar a don Julián, que llega con el traje de la calle. Melchora va delante, alumbrándole con una palmatoria.
DON JULIÁN (En voz baja.) Buenas noches, Águeda. ¿Cómo está tu padre ahora?
ÁGUEDA. Sigue durmiendo.
DON JULIÁN. De manera que no hay novedad.
ÁGUEDA. Sí, don Julián… Luis se marcha.
DON JULIÁN. ¿Que se marcha? ¿Adónde?
ÁGUEDA. A Madrid.
DON JULIÁN. ¡Pero, eso es una locura! ¿No sabe el estado en que se encuentra vuestro padre?
ÁGUEDA. Sí.
DON JULIÁN. Y entonces, ¿por qué le has dejado marchar?
ÁGUEDA. Hubiera sido peor que se quedara.
MELCHORA. ¡Se marcha Luis…! Jesús, María y José. ¡Qué hijos, Dios mío! ¡Qué hijos! Sí, y vendrán más desgracias. ¡Ya me lo figuraba yo! Por eso aullaron noches pasadas los perros en nuestra puerta.
DON JULIÁN. ¡Calla! No digas tonterías.
MELCHORA. Sí. Buenas tonterías… ¡Jesús, Dios mío, Jesús!
DON JULIÁN. Voy a detenerle. Eso es un disparate.
ÁGUEDA. ¡Déjele usted! Casi vale más que se marche.
DON JULIÁN. ¡Pero, por Dios! Vuestro mismo tío le va a despreciar, al saber lo que ha hecho.
ÁGUEDA. ¿Y si quedándose en casa le pasaba algo?
DON JULIÁN. ¿Pasarle? ¿Qué le va a pasar?
ÁGUEDA. ¡Quién sabe!
Don Julián mira, extrañado, a Águeda. Suena el reloj del cuco en la casa, dando las nueve. Al poco rato se oye el ruido de los cascabeles del coche que pasa por la carretera.
ÁGUEDA. Ahí va. (Se asoma a la ventana.) Ya se acerca el coche…; ahora se ha escondido entre los árboles. El pobre me saluda con el pañuelo. (Águeda saca el suyo y lo agita en el aire.) ¡Ay! Me parece que no le voy a volver a ver.
Suena nuevamente el reloj de cuco, dando las nueve, y hay un largo momento de silencio, en que Águeda, don Julián y Melchora callan, entregados, como están, a sus pensamientos.
DON JULIÁN (Levantándose para marcharse.) Oye, Águeda. Hoy no pensarás quedarte aquí a pasar la noche…
ÁGUEDA. ¿Por qué no?
DON JULIÁN. Porque te encuentras excitada. Le diré a la mujer de Zubiaurre que venga, y velará, con Melchora, a tu padre.
ÁGUEDA. No, no.
DON JULIÁN. Yo digo que sí. ¡No te vas a quedar sola en casa!
ÁGUEDA. No hay necesidad de molestar a nadie esta noche. Melchora y yo nos quedaremos.
DON JULIÁN. Si te empeñas… Pero no creo que te conviene velar. Podía…
ÁGUEDA (Adivinando su pensamiento.) Sí, podía pasar algo.
DON JULIÁN. ¿Qué ha de pasar? No te comprendo… Pero… Nada, como quieras. Yo tengo que hacer una visita en un caserío; dentro de una hora, u hora y media, estoy aquí.
ÁGUEDA. Bueno, don Julián…
El médico sale acompañado por Melchora, que le va alumbrando con la candileja. Al salir, don Julián murmura, a pesar suyo: ¿Y si pasa algo? Y siente como un presentimiento en el alma.
Queda el cuarto a oscuras. Se marca en el suelo la luz roja que sale de la alcoba del enfermo; mientras tanto, la ventana se va iluminando con la luz espectral de la luna.
ÁGUEDA (Sola, mentalmente.) ¡Ya ha empezado la noche…! ¿Será una noche crítica en mi vida? ¡Quién sabe lo que pasará! (Suenan lentas, monótonas, las campanadas del reloj de la iglesia.) ¡Qué sonido más triste el de esa campana! Parece su voz, voz del misterio, voz de los muertos. (Toma en la mano un medallón, que cuelga por una cadenita de su cuello, y lo besa repetidas veces.) ¡Madre! ¡Madre! Siento que tu alma me rodea y vela por mí. ¡Oh! ¡Protégeme! Lleva algún consuelo a mi pobre cabeza trastornada.
Entra Melchora, y tras de ella Erbi, que viene sin hacer ruido al andar. Melchora va colocando sobre la mesa botellas, tazas y una maquinilla de alcohol.
MELCHORA. ¿Cerraré la ventana, Águeda?
ÁGUEDA. No; no corre ni chispa de aire. ¡Está tan hermosa la noche…! (Se asoma a la ventana.)
MELCHORA. Ha llovido tanto, y luego ha quedado raso.
ÁGUEDA. Voy a sentarme aquí. (Acerca una silla a la ventana y se sienta. Melchora hace lo mismo. El perro se enrosca en el suelo.)
ÁGUEDA. ¡Cómo brillan las estrellas!
MELCHORA. Mire su merced una allá cómo ha corrido. Alguna carta.
ÁGUEDA (Mentalmente.) ¡Qué silencio más completo y más triste…! Me parece sentir el aire lleno de ruidos y la soledad llena de sombras. (Se oye cantar, a lo lejos, un zortziko):
Uso zuria errazu
Nora joaten zara zu
Espainiako portua oro
Elurrez beteak dituzu
Gaurko zure ostatu
Nere etxean baduzu.
¿Quién será el que canta…? Algún leñador que vuelve del monte… ¡Qué canción más triste…! Brota de un alma saturada de amarguras, como la mía. (A Melchora.) Parece que se ha tranquilizado, ¿eh?
Melchora mueve la cabeza en señal de afirmación.
ÁGUEDA (Mentalmente.) ¿Qué resplandor será aquél que aparece entre los árboles…? ¡Ah! Es el reflejo de la luna en el agua que inunda la huerta. (Alto.) ¿Te duermes, Melchora?
MELCHORA. Estoy rezando.
ÁGUEDA. Se me figura que éste es uno de los paisajes de mis sueños. ¡Qué sinfonías más extrañas hace el agua de la presa en el silencio de la noche! (Alto.) Oye, Melchora. ¿Qué serán aquellas luces que corren, allí, en el monte?
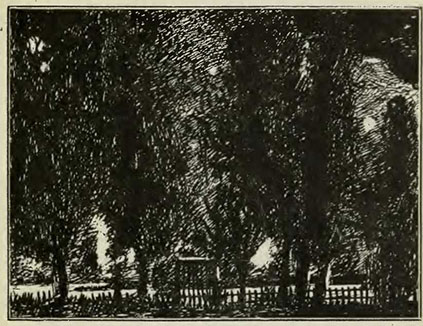
MELCHORA. Aquellas luces… ¡ah…! ¡ah…! ¿No sabe su merced, de veras, lo que son esas luces?
ÁGUEDA. No, no lo sé. Brillan como estrellas.
MELCHORA. Pues no son estrellas.
ÁGUEDA. Las teas de algunos pastores que buscan ovejas perdidas…
MELCHORA. Con tiempos como el de hoy no sacan el ganado al monte en los caseríos.
ÁGUEDA. Entonces, ¿qué son esas luces?
MELCHORA. Esas luces… son espíritus, almas en pena que rondan por los montes y están purgando en el mundo los males que hicieron.
ÁGUEDA. ¿Crees tú?
MELCHORA. No es que lo crea yo. Muchos mozos del pueblo han querido acercarse a esas luces, que escapan como el viento.
ÁGUEDA. Y esto, ¿es mala señal el verlo?
MELCHORA (Moviendo la cabeza.) La verdad, no me gusta… Estos días los perros aullando en nuestra puerta… hoy esas luces…
ÁGUEDA. Y tú, Melchora, ¿tienes miedo a esas luces… a esos espíritus?
MELCHORA. Yo, no. Nunca les he hecho daño. Algunas veces me insultan, me dicen muchas cosas malas; pero yo no les contesto.
ÁGUEDA. ¿Por qué?
MELCHORA. Podrían ofenderse.
ÁGUEDA (Mentalmente.) ¡Cómo me atraen sus palabras! Siento esas alas negras de mis sueños, que vienen a acariciarme.
VOZ LEJANA. ¡Ama! ¡Ama…!
MELCHORA. ¿Ha llamado? (Erbi levanta la cabeza y estira las orejas.)
ÁGUEDA. No, debe ser el viento. Es el viento. Y di, ¿yo tengo que temer algo de esos espíritus?
MELCHORA. No, no. ¿Por qué?
ÁGUEDA. ¡Ah…! Dices eso poco convencida. (Se ríe con una risa nerviosa, de terror.) Di, dime francamente, ¿qué debo temer?
MELCHORA. ¡Ah…! Eso no lo sé; pero, créame su merced, hay alguna mujer que ha hecho mal de ojo a su familia.
ÁGUEDA. ¡Una mujer! ¿Quién?
MELCHORA. ¡Ah…! Tampoco lo sé. Sólo los inocentes saben esas cosas.
ÁGUEDA. ¿Los locos?
MELCHORA. Sí, los inocentes son como los niños, y los niños saben muchos misterios que nosotros no conocemos, hasta después de morir. Sí, ellos, ellos. ¿No ha visto a las criaturas cómo sonríen, en la cuna, mirando al cielo? Es porque las vírgenes y los santos se les aparecen y les hablan, y ellos ríen dulcemente, porque comprenden el lenguaje de Dios, de cuando eran ángeles.
ÁGUEDA. Y, oye… ¿El mal de ojo no se puede curar?
MELCHORA. ¡Quién sabe!
ÁGUEDA. ¿No se curó la mujer del caserío Goizueta?
MELCHORA. Sí, es verdad. Pero, ¿cómo le curó la abuela de Sorozarra? Haciendo pasar el mal de la madre al hijo. Por eso el niño murió tan pronto.
ÁGUEDA. Sí. Es verdad.
MELCHORA. El mismo día que fue la abuela, el niño, que era muy hermoso, se fue poniendo pálido, muy pálido; y cuando murió, por más esfuerzos que hicieron para cerrarle los ojos, bajándole los párpados, no pudieron conseguirlo, y un moscardón anduvo revoloteando junto a él, y nadie se atrevió a espantarlo.
ÁGUEDA (Mentalmente.) ¡Oh! Me parece que me voy hundiendo en el abismo de lo misterioso.
UNA VOZ LEJANA. ¡Ama…! ¡Ama…!
ÁGUEDA. Parece que han llamado.
MELCHORA. No, es el viento. (Dejan de hablar y escuchan.)
ÁGUEDA. ¡Melchora!
MELCHORA. ¿Qué?
ÁGUEDA. ¿Habrá alguno en la fábrica?
MELCHORA. No.
ÁGUEDA (Señalando por la ventana) Me ha parecido ver una luz allí.
MELCHORA. ¡Bah…! El perro de la fábrica hubiera ladrado.
ÁGUEDA. Sin embargo, yo he visto una luz junto al dique.
MELCHORA. No puede ser.
Se callan las dos durante largo tiempo. Óyense, a lo lejos, los aullidos de un perro. Águeda y Melchora se miran y tiemblan. Erbi ladra furioso.
MELCHORA (Se levanta asustada.) ¡Allí…! ¡Allí!
ÁGUEDA. ¿Qué hay?
MELCHORA. Allí (Señalando desde la ventana) ha pasado una sombra blanca.
ÁGUEDA. Calla, mujer; si es el manzano en flor que está junto a la alberca.
MELCHORA. Es verdad. Es verdad. (Cesan los aullidos. Erbi gruñe sordamente.) ¡Gracias a Dios! No sabe usted lo que me asustaría ver una sombra. Y ahora más.
ÁGUEDA. ¿Por qué?
MELCHORA. Mi madre me contaba que, una noche, en el bosque de nuestro caserío, vio, a la luz de la luna, la sombra de un hombre que se parecía a su padre, una sombra blanca, muy blanca, que cortaba leña con un hacha. Al otro día su padre, que era leñador, murió de repente.
ÁGUEDA. ¡Qué extraño!
MELCHORA. No, eso pasa siempre. Cuando un hombre se va a morir su espíritu se escapa de su cuerpo y se aparece en el campo y en las casas.
Se oyen nuevamente los aullidos del perro de la fábrica. Erbi se acerca a la alcoba, y, con el hocico levantado, aúlla de un modo lastimero. Águeda se asoma a la ventana y mira varias veces a todos lados. Después, agarrando a Melchora por el brazo, señala en la huerta, en dirección al río.
ÁGUEDA. Melchora…, tienes razón. Allí hay alguno.
MELCHORA. Una sombra…, una sombra…
ÁGUEDA. Y el perro aúlla.
Miran las dos, desde la ventana, la sombra, que pasa lenta, muy lentamente.
VOZ LEJANA. ¡Ama…! ¡Ama…!
ÁGUEDA. Ahora sí que te ha llamado.
VOZ LEJANA. ¡Ama…! ¡Ama…!

MELCHORA (Se levanta y entra en el cuarto.) ¡Dios mío! ¡Dios mío! (Vuelve a salir y huye despavorida.)
Águeda se asoma a la puerta de la alcoba y mira, y al darse cuenta de que la Muerte ha pasado por allí, cierra los ojos y espera algo, algo que va a caer sobre su alma, a hundirla para siempre en el abismo de la locura. Y Águeda nota que retozan en su alma las sonrisas de las fantasías enfermas, las largas y vibrantes carcajadas; pero, de pronto, un impulso enérgico le dice que su razón no vacila, y ante lo inexplicable y ante la muerte, su espíritu se recoge y se siente con energía, y victoriosa de sus terrores, entra con lentitud en la alcoba de su padre, se arrodilla junto a la cama y reza largo tiempo por el alma del muerto.