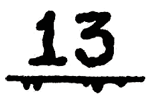
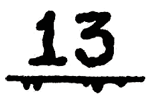
—¡Nooooo!
Todavía estaba gritando cuando caí al suelo y me di un golpe. Me cubrí la cabeza con las manos y esperé indefenso a que el techo se desplomara sobre mí.
Me vi envuelto en aquel ruido ensordecedor, pero éste quedó ahogado por un silbido agudo de mayor intensidad.
El corazón me palpitaba con fuerza en el pecho. Alcé la vista y vi a los murciélagos.
Cientos de murciélagos negros batiendo sus alas, bajando en picado mientras se desplazaban a través de aquel amplio espacio dibujando círculos en el aire.
El techo se mantenía intacto.
Terri y yo les habíamos despertado al invadir su espacio. Lanzaban chillidos agudos y ahogados mientras descendían rápidamente en dirección hacia nosotros.
¡Larguémonos de aquí! —exclamé aterrorizado mientras ayudaba a mi hermana a ponerse de pie—. ¡Odio los murciélagos!
—¡Brad y Agatha ya nos avisaron! —gritó Terri.
Dimos media vuelta para salir corriendo, pero los destellos de luz al fondo de la cueva nos detuvieron.
Estábamos a sólo unos pocos metros de distancia. Si nos adentrábamos un poco más, podríamos resolver aquel misterio.
Teníamos que librarnos de aquella pesadilla.
—¡Vamos! —exclamé. Cogí a Terri de la mano y la arrastré hacia mí.
Los murciélagos se abalanzaron sobre nosotros y revolotearon por encima de nuestras cabezas sin dejar de chillar.
Tratamos de esquivarlos, agachándonos.
Nos dirigimos rápidamente hacia el interior y llegamos a otro estrecho túnel lleno de curvas. Apoyé mi espalda contra la pared y me deslicé lentamente hacia delante, con precaución, sin soltar la mano de mi hermana.
La tenue luz se volvió más brillante.
Nos estábamos acercando.
Nos encontramos en otra abertura de tamaño parecido a la anterior. Terri y yo tuvimos que cubrirnos los ojos con las manos. La entrada resplandecía con una luz brillante que no dejaba de parpadear.
Entonces pude verlas.
Velas. Docenas de pequeñas velas blancas dispuestas alrededor de aquella especie de cámara forjada por rocas prominentes.
Todas estaban encendidas. Todas resplandecían intermitentemente en la oscuridad.
—Esto lo explica todo —susurré—. ¡Velas!
—¡Esto no explica absolutamente nada! —protestó Terri. Las sombras se proyectaban sobre su pálido rostro—. ¿Quién habrá puesto esas velas ahí?
Los dos vimos al hombre al mismo tiempo.
Era un hombre mayor, con el pelo blanco formando largos mechones. Tenía la nariz puntiaguda y la tez pálida. Se sentó encorvando la espalda sobre una mesa hecha con restos de tablas de algún naufragio.
Su holgada camiseta dejaba entrever su terrible delgadez. Tenía los ojos cerrados. Las sombras cubrían parte de su figura. Daba la impresión de que parpadeaba como las velas, de que formaba parte de toda aquella luz fantasmal.
Terri y yo nos quedamos paralizados de terror, mirándolo fijamente. ¿Nos había visto? ¿Estaba vivo?
¿Era un fantasma?
Abrió sus ojos oscuros, grandes y hundidos.
Se volvió hacia nosotros y nos miró intensamente, causándonos un terrible espanto.
Alzó lentamente la mano y nos indicó con su delgado y huesudo dedo que nos aproximáramos a él.
—Acercaos —susurró con voz ronca y en un tono tan tenebroso como la muerte.
Antes de que pudiéramos movernos, se levantó de la silla y se dirigió hacia nosotros.