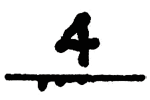
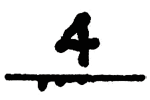
—¿En los fantasmas? ¡Qué va! —contestó mi hermana.
Yo mantuve la boca cerrada. Sabía que los fantasmas no podían ser reales, aunque a lo mejor todos los científicos estaban equivocados.
Se han escrito muchos cuentos de fantasmas en todo el mundo. Entonces, ¿cómo es posible que no existan?
Probablemente ésta es la razón por la que algunas veces me asusto cuando voy a lugares extraños. Tengo la impresión de que sí creo en los fantasmas, aunque desde luego nunca lo admitiría delante de Terri. Ella siempre es tan científica que se burlaría de mí toda la vida.
Los tres chicos Sadler se habían apiñado.
—Vamos. ¿De verdad que creéis en los fantasmas? —preguntó Terri.
Louisa dio un paso hacia delante. Sam intentó detenerla, pero le apartó ligeramente a un lado.
—Si vais a la cueva es posible que cambiéis de parecer —contestó entrecerrando los ojos.
—¿Te refieres a que ahí dentro hay fantasmas? ¿Y qué hacen? ¿Salen por la noche?
Louisa se disponía a responder, pero Sam la interrumpió.
—Tenemos que irnos —dijo empujando a sus hermanos por delante de nosotros.
—¡Esperad, chicos! —grité—. Queremos que nos contéis cosas sobre los fantasmas.
Se fueron corriendo. Sam se puso a reñir a gritos a Louisa. Supongo que estaba enfadado porque había mencionado los fantasmas.
Desaparecieron al fondo de la playa.
Entonces oímos de nuevo un tenue y largo silbido que venía del interior de la cueva.
Terri me miró.
—Es el viento —afirmé, aunque desde luego no creía que lo fuera. Terri tampoco lo creía.
—¿Por qué no preguntamos a Brad y Agatha sobre esta cueva? —sugerí.
—Me parece una buena idea —dijo Terri. En aquel momento ella también parecía un poco asustada.
La casa de campo de Brad y Agatha no estaba muy lejos de la cueva. Se encontraba en el borde del pinar, mirando hacia el faro.
Corrí hasta la puerta de madera y la empujé para abrirla. Miré con atención el pequeño recibidor. Las tablas de madera del suelo, medio hundidas, crujían a medida que iba avanzando. El techo era tan bajo que incluso podía alcanzarlo con la mano si me ponía de puntillas.
—¿No están? —me preguntó Terri, poniéndose a mi lado.
—Creo que no. —Miré en todas direcciones.
Pasamos por delante del viejo sofá y de la chimenea de grandes piedras y fuimos a la cocina, que era muy estrecha. Al lado había una vieja alacena. Allí era donde yo iba a dormir. Arriba estaba la habitación de Brad y Agatha que daba a un pasillo, francamente estrecho, que iba a ser la habitación de Terri. Desde allí, una escalera trasera muy pequeña conducía al jardín.
—¡Están allí! —exclamó Terri, girándose hacia la ventana—. ¡En el jardín!
Vi que Brad se inclinaba hacia una tomatera. Agatha estaba colgando ropa en el tendedero.
Salimos corriendo por la puerta de la cocina.
—Y vosotros dos, ¿dónde habéis estado? —nos preguntó Agatha. Ella y Brad tenían el pelo muy blanco, y unos ojos con expresión marchita y cansada. Eran tan frágiles y etéreos que no creo que pesaran más de cincuenta kilos entre los dos.
—Hemos estado explorando la playa —les expliqué.
Me puse en cuclillas, al lado de Brad. Le faltaban dos dedos de la mano izquierda. Nos contó que los había perdido en una trampa de lobo cuando era joven.
—Hemos encontrado una vieja cueva dentro de unas rocas gigantescas. ¿La habéis visto? —le pregunté.
Gruñó en voz muy baja y siguió buscando tomates maduros.
—Está justamente entre la playa y el gran espigón de roca —añadió Terri—. No tiene pérdida.
Las sábanas de Agatha se movían con el viento en el tendedero.
—Ya es casi la hora de cenar —dijo pasando de nuestras preguntas sobre la cueva—. ¿Por qué no entras y me echas una mano, Terri?
Mi hermana me lanzó una mirada y se encogió de hombros.
Me giré hacia Brad. Estaba a punto de preguntarle de nuevo sobre la cueva cuando me pasó la cesta repleta de tomates maduros.
—Llévale esto a Agatha —me dijo.
—De acuerdo —respondí siguiendo a Terri hacia dentro. Puse la cesta en la repisa de la cocina, pequeña y estrecha. El fregadero y la repisa estaban a un lado. La cocina y la nevera al otro. Agatha pidió a Terri que pusiera la mesa en la sala de estar.
—Terri, cariño, si quieres encontrar áster, el mejor lugar es la pradera grande que hay pasado el faro —le aconsejó Agatha—. Florecen en este tiempo, así que podrás escoger. También encontrarás mucha vara de oro.
—¡Fantástico! —exclamó Terri con su entusiasmo habitual. No entiendo cómo puede emocionarse tanto con las flores.
Agatha se dio cuenta de que la cesta de tomates va estaba en la repisa.
—¡Vaya! ¡Los tomates! —Abrió un cajón con gran estrépito y sacó un cuchillo pequeño—. ¿Por qué no cortas esos tomates para hacer una buena ensalada verde? —Se me escapó una mueca de desagrado—. ¿No te gusta la ensalada? —me preguntó.
—La verdad es que no mucho —le respondí—. Bueno, yo no soy ningún conejo—. Agatha se echó a reír.
—Tienes toda la razón. ¿Por qué estropear un tomate del huerto mezclándolo con una lechuga? Los comeremos solos o con un poco de aliño.
—Eso está mucho mejor —sonreí, y agarré el cuchillo.
Agatha y Terri se pusieron a hablar de flores silvestres durante un rato más. Pensé que el tema de la cueva volvería a salir en la conversación, pero no fue así. Me pregunté por qué mis dos primos mayores no querían hablar sobre ello.
Después de comer, Brad sacó una baraja muy gastada y nos enseñó a Terri y a mí a jugar al whist.
Es un juego pasado de moda del que nunca había oído hablar.
Brad se lo pasó en grande enseñándonos las reglas. Mi hermana y yo jugamos contra Terri y Agatha. Cada vez que me confundía, lo que ocurrió muy a menudo, me mostraba su dedo moviéndolo de un lado a otro para amonestarme. Creo que era la manera de no tener que pronunciar ni una palabra.
Fuimos a la cama después de jugar durante un rato. Era temprano, pero no me importó. Había sido un día largo y estaba contento de poder descansar. La cama era dura pero me dormí en cuanto apoyé la cabeza en la almohada. Era de plumas, y algunas de ellas sobresalían por encima de la tela y pinchaban.
A la mañana siguiente, Terri y yo nos encaminamos hacia el bosque para recoger plantas y flores silvestres.
—¿Qué estamos buscando hoy? —pregunté a mi hermana mientras propinaba una patada a un montón de hojas muertas para apartarlas.
—Pipa india —explicó ella—. Parecen huesecillos que brotan de la tierra. Es de color rosa y blanco. También se denomina «planta cadáver», porque surge en los restos de plantas muertas.
¡Qué asco! —De repente recordé las manos de mi sueño, brotando de la tierra.
Terri lanzó una carcajada.
—Deberían gustarte esas flores. Son un rompecabezas científico. Son blancas porque no poseen clorofila, esa sustancia que hace que las plantas sean de color verde.
—¡Qué interesante! —dije sarcásticamente, poniendo los ojos en blanco, pero Terri prosiguió con su lección.
—Agatha dijo que la pipa india sólo crece en lugares muy oscuros. Se parece más a un hongo que a una planta. —Escarbó en la tierra durante unos minutos—. Lo más sorprendente es que si se secan se vuelven negras —continuó—. Por eso quiero prensar algunas.
Yo también me puse a revolver entre las hojas. Tengo que admitir que estaba consiguiendo que me interesara. Me gustan los fenómenos naturales.
Miré hacia el cielo con los ojos entrecerrados.
—Nos hemos adentrado tanto como hemos podido. ¿Estás segura de que éste es e\ sitio donde Agatha dijo que podíamos encontrarlas?
Terri asintió con la cabeza y señaló un gigantesco roble caído en el suelo.
—Ése será nuestro punto de referencia. No lo pierdas de vista —me advirtió.
Me dirigí hacia el enorme árbol.
Iré a echar un vistazo —apunté—. Posiblemente haya pipa india a los lados de aquel árbol muerto.
Me agaché hacia las raíces que tenían aspecto de serpientes y empecé a apartar todas las hojas muertas que lo rodeaban. No había ninguna flor silvestre, sólo insectos y gusanos. Era realmente desagradable.
Di media vuelta para ver cómo le iba a Terri. Tampoco ella parecía tener demasiada suerte.
De repente vi por el rabillo del ojo una cosa blanca que sobresalía de la tierra. Me desplacé para examinarla de cerca.
Del blando suelo surgía una planta de poca longitud pero con un tallo grueso, que estaba cubierto por hojas.
Tiré de él pero no pude arrancarlo. Tiré con más fuerza.
El tallo sobresalió un poco, arrastrando con él un montón de polvo.
Me di cuenta de que no era un tallo. Era una especie de raíz, una raíz con hojas.
Extraño.
Seguí tirando. Me di cuenta de que era muy largo.
Un tirón fuerte. Luego otro.
Un último estirón a aquella curiosa raíz sacó un enorme montón de tierra.
Miré el gran agujero que había dejado y lancé un chillido.
—¡Ven, Terri! —grité con voz entrecortada.
—¡He encontrado un esqueleto!