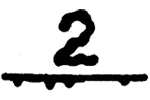
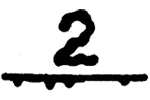
—¿Qué te ocurre, Jerry? —me preguntó mi hermana.
Parpadeé. Terri estaba a mi lado, en una zona rocosa de la playa. Miré fijamente el agua tranquila del océano y sacudí la cabeza.
—¡Qué raro! —murmuré—. Me estaba acordando ahora de una pesadilla que tuve hace unos meses.
Terri me miró, con el ceño fruncido.
—¿Por qué te acuerdas de eso ahora?
—Era sobre un cementerio —le expliqué. Me giré para echar una ojeada al pequeño y viejo cementerio que acabábamos de descubrir. Estaba situado al lado de un pinar—. En mi sueño, unas manos verdes salían súbitamente del suelo y nos agarraban por los tobillos.
—¡Qué sueño tan absurdo! —respondió Terri. Se apartó el flequillo castaño de la cara. A pesar de que es un poco más alta que yo, formamos una pareja de hermanos perfecta. Tenemos el mismo pelo corto y castaño, las mismas pecas en la nariz y los mismos ojos de color avellana.
Hay una diferencia: a Terri se le hacen hoyuelos en las mejillas cuando ríe, pero a mí no. ¡Menos mal!
Durante unos minutos anduvimos por la costa. A lo largo del camino que llevaba hacia el mar había unas grandes rocas grises y pinos de diferentes tamaños.
—Probablemente recordaste ese sueño porque estás nervioso —dijo Terri, pensativa—. Ya sabes a lo que me refiero, a estar lejos de casa durante un mes entero.
—Puede ser —le respondí—. Nunca hemos estado tanto tiempo lejos de casa. Pero ¿qué nos podría pasar? Brad y Agatha son realmente estupendos.
Brad Sadler es nuestro primo lejano. Mejor dicho, nuestro viejo primo lejano. ¡Papá dijo que Brad y su mujer, Agatha, eran ya mayores cuando él era un niño!
Pero a pesar de su edad son muy divertidos y vitales, así que aceptamos muy a gusto cuando nos invitaron a pasar con ellos el último mes del verano, en su vieja casa de la playa de Nueva Inglaterra. Nos pareció genial, sobre todo porque la otra posibilidad era quedarnos en nuestro estrecho y caluroso apartamento de Nueva Jersey, donde vivíamos.
Habíamos llegado en tren aquella mañana. Brad y Agatha nos habían ido a buscar a la estación. Nos llevaron en coche hasta la casa, atravesando el pinar.
Después de deshacer nuestro equipaje, comimos una deliciosa sopa de pescado y marisco que nos había preparado Agatha.
—Niños, ¿por qué no vais a dar una vuelta para conocer un poco los alrededores? —nos propuso—. Hay mucho por ver.
Así que ahí estábamos, explorando el lugar. Terri me agarró por el brazo.
—Oye, vamos a investigar en aquel pequeño cementerio. —Sugirió con anhelo.
—No sé… —Mi espantoso sueño estaba todavía muy presente en mi cabeza.
—Venga. No saldrán manos verdes de la tierra. Te lo prometo. Seguro que podremos encontrar lápidas muy interesantes para calcar.
A Terri le encanta explorar viejos cementerios. Le gusta todo lo espeluznante. Lee montones de relatos de terror. Lo curioso es que siempre empieza por el último capítulo. Ella tiene que resolver el misterio. No soporta desconocer el desenlace.
A mi hermana le interesa un millón de cosas, pero calcar lápidas es una de sus aficiones más extravagantes. Sujeta un trozo de papel de arroz a la inscripción de la lápida con cinta adhesiva, y después la calca en el papel con el canto de un lápiz de cera especial para este tipo de cosas.
—¡Eh! Espera —le dije.
Pero Terri ya estaba encaminándose tranquilamente hacia el cementerio.
—Vamos, Jerry —me dijo—. No seas gallina.
Me adentré en el bosque, dispuesto a seguirla. Se respiraba un aroma fresco a pino. El cementerio estaba justo en el centro, rodeado por un muro de piedra que se estaba desmoronando. Nos introdujimos a través de un estrecho agujero que había en la pared.
Terri empezó a inspeccionar las tumbas.
—Algunas de estas inscripciones son realmente antiguas —dijo—. ¡Mira ésta!
Señaló una pequeña lápida. En la parte frontal había grabada una calavera, y de cada lado sobresalían unas alas.
—Es la cabeza de la muerte —explicó mi hermana—. Es un antiguo símbolo puritano. ¿A que es horripilante? «Aquí yace el cuerpo del señor John Sadler, que murió el 18 de marzo de 1642, a los treinta y ocho años de edad» —leyó.
—Sadler, como nosotros —apunté—. A lo mejor es algún pariente nuestro. —Hice unos cálculos rápidos—. Si es así, John Sadler es nuestro tatara-tatara-tatara algo. Murió hace más de trescientos cincuenta años.
Terri ya se había dirigido hacia otro grupo de lápidas.
—Aquí hay una de 1647, y otra de 1652. Creo que no tengo ningún calco tan antiguo. —Se deslizó por detrás de otra lápida imponente.
A esas alturas yo ya sabía dónde iba a pasar el resto del mes, pero por el momento ya estaba harto de cementerios.
—Venga, vamos a explorar la playa. —Miré a ver si la veía—. ¿Terri? ¿Dónde te has metido? —La busqué en la parte trasera de la lápida, donde la había visto por última vez.
No estaba allí.
—¿Terri? —La brisa del océano hacía susurrar las ramas de los pinos—. Terri, ya está bien, ¿eh? —Di un par de pasos más—. Ya sabes que esto no me gusta —le advertí.
La cabeza de Terri asomó inesperadamente detrás de una tumba que estaba a unos tres metros.
—¿Por qué? ¿Tienes miedo?—. No me gustó la sonrisita que se dibujó en su rostro.
—¿Quién? ¿Yo? —le respondí—. ¡Nunca! Terri se puso de pie.
—De acuerdo, gallina. Pero yo volveré mañana.
Salimos del cementerio en dirección hacia la playa rocosa.
—¿Qué habrá ahí abajo? —pregunté, mientras me dirigía hacia la orilla.
—¡Oh! ¡Fíjate en esto! —Terri se agachó para arrancar una pequeña flor silvestre de tonalidades amarillas y blancas que había brotado entre dos grandes rocas—. Huevos revueltos —anunció—. Extraño nombre para una flor silvestre, ¿verdad?
—Desde luego —convine. Ésta es la afición número dos de Terri Sadler: las flores silvestres. Le gusta cogerlas y dejarlas secar entre dos láminas de cartón.
Terri frunció el ceño.
—Y ahora, ¿qué te ocurre?
—Hemos vuelto a pararnos. Yo quiero ir a explorar. Agatha dijo que hay una pequeña playa ahí abajo donde podemos nadar.
—Vale, vale —respondió, poniendo los ojos en blanco.
Caminamos a paso lento hasta que llegamos a una playa.
Realmente había más rocas que arena. Mientras miraba el mar, vi un espigón de largas piedras que se adentraba hacia el océano.
—Me pregunto qué función tendrá eso —dijo Terri.
—Hace que la playa se mantenga unida —le expliqué. Estaba a punto de darle una lección sobre los efectos de la erosión en las playas.
—¡Mira ahí arriba, Jerry! —gritó.
Señaló un montón de rocas que estaban situadas justamente detrás del espigón, a lo largo de la costa. En la parte superior de un ancho saliente, escondida en el interior de las rocas, se vislumbraba una gran cueva oscura.
—¡Subamos a explorarla! —gritó Terri entusiasmada.
—¡No, espera! —Recordé lo que mamá y papá me habían dicho aquella misma mañana al subir al tren: «Vigila a Terri y no dejes que vaya demasiado lejos en sus aventuras»—. Puede ser peligroso —continué. Al fin y al cabo yo soy el mayor. Y el más sensato.
Hizo una mueca de disconformidad.
—¡Déjame en paz! —Terri continuó caminando a lo largo de la playa, hacia la cueva—. Al menos, acerquémonos un poco más para verla desde más cerca. Después preguntaremos a Brad y Agatha si es un lugar seguro o no.
Fui detrás de ella.
—Sí, claro. Como si la gente de noventa años saliera a explorar cuevas.
Cuando nos aproximamos, tuve que admitir que se trataba de una cueva impresionante. Era la primera vez que veía una tan grande, salvo una fotografía que había visto en una revista atrasada de Boy Scout.
—¿Tú crees que estará habitada por alguien, por algún ermitaño? —Antes de que pudiera responder empezó a gritar, haciendo bocina con las manos—. ¡Holaaaa!
A veces Terri puede ser un poco tonta. Quiero decir que si vivieras dentro de esa cueva y oyeras a alguien gritar «¡Holaaaa!», ¿responderías?
—¡Holaaaa! —insistió mi hermana.
—Vámonos —la apremié.
En aquel instante se oyó un largo y grave silbido desde el interior de la cueva.
Intercambiamos una mirada.
—¿Qué ha sido eso? —susurró Terri—. ¿Un búho?
—No creo. Los búhos sólo están despiertos por la noche —dije después de tragar saliva.
Lo volvimos a oír. Un largo silbido.
Volvimos a mirarnos. ¿Qué podía ser? ¿Un lobo? ¿Un coyote?
—Seguro que Brad y Agatha se están preguntando dónde estamos —dijo Terri en voz baja—. Deberíamos irnos.
—De acuerdo. —Di media vuelta pero me detuve cuando oí un batir de alas que también procedía del interior de la cueva. Cada vez sonaba más fuerte.
Me cubrí el rostro con las manos y miré hacia el cielo con los ojos entrecerrados.
—¡No! —grité agarrando a Terri del brazo.
Una sombra pasó por encima de nuestras cabezas. Era un enorme murciélago que se abalanzaba sobre nosotros. Tenía unos centelleantes ojos rojos y unos dientes resplandecientes. Chillaba como si se dispusiera a atacarnos.