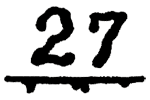
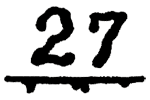
La esfera roja del sol despuntaba en el cielo cuando el doctor Hawlings asomó la cabeza para despertarnos.
Yo sólo había dormido unos minutos. La cabaña no tenía suelo y la tierra era dura.
Cuando cerraba los ojos, veía la cabeza reducida que llevaba en el bolsillo. Soñaba que la sostenía en la mano. Sus ojos parpadeaban y empezaban a mover los labios.
«¡Estás perdido! —exclamaba en un aterrador susurro ronco—. ¡Estás perdido. Perdido. Perdido!».
Tía Benna y yo salimos a gatas de la cabaña, estirándonos y bostezando. Aunque el sol aún estaba bajo, el aire ya era cálido y húmedo.
Me dolía todo el cuerpo de haber dormido en un terreno tan duro. Mi camiseta estaba húmeda y apestaba. El estómago me rugía de hambre. Me rasqué el cuello y descubrí que estaba plagado de picaduras de mosquito.
No era una mañana muy prometedora que digamos.
Y no tenía visos de mejorar.
Anduvimos durante horas a través de la sofocante selva. Carolyn y Kareen abrían la comitiva. El doctor Hawlings se situó detrás de tía Benna y de mí, para asegurarse de que no intentábamos escapar.
Nadie dijo una palabra. Los únicos ruidos eran los gritos de los animales, el gorjeo de los pájaros en lo alto y el silbido de los grandes helechos y los hierbajos a nuestro paso.
Enjambres de mosquitos blancos salían volando del sendero, girando en círculo como un pequeño tornado. El sol se filtraba entre los árboles, quemándome la nuca.
Cuando por fin llegamos a la hilera de barracas, yo estaba acalorado, sudoroso, muerto de hambre y de sed.
El doctor Hawlings nos empujó a tía Benna y a mí al interior de una choza vacía. Dio un portazo al salir y cerró la puerta con llave.
La cabaña tenía dos sillas plegables y una cama pequeña sin mantas ni sábanas. Me desplomé en el colchón.
—¿Qué va a hacernos?
Tía Benna se mordió el labio.
—No te preocupes —respondió en voz baja—. Ya se me ocurrirá algo. —Atravesó la pequeña habitación e intentó abrir la ventana. Se había atrancado o la habían cerrado por fuera.
—A lo mejor podemos romper el cristal —sugerí.
—No, lo oirá —objetó tía Benna.
Me rasqué la nuca. Las picaduras de mosquito me escocían endiabladamente. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano.
La puerta se abrió. Kareen entró con dos botellines de agua. Me echó uno a mí y el otro a mi tía. Luego dio media vuelta enseguida, cerró la puerta de golpe y le echó la llave a conciencia.
Me llevé el botellín a la boca y me bebí toda el agua de un trago. Quedaban unas gotas en el fondo. Me rocié con ellas la cabeza. Luego tiré el botellín al suelo.
—¿Qué vamos a hacer? —pregunté a tía Benna.
Estaba sentada en una de las sillas plegables con los pies apoyados en la otra. Se llevó un dedo a los labios.
—Ssshhh.
Fuera, oí un traqueteo mecánico. Era un estruendo metálico. Oí agua fluyendo de una manguera.
Corrí hacia la ventana y miré. Pero estaba orientada hacia el otro lado. No se veía nada.
—Hemos tenido mucha suerte —murmuró tía Benna.
Me la quedé mirando.
—¿Qué?
—Un golpe de suerte —repitió—. Hawlings no nos ha quitado la cabeza reducida. Ayer por la noche estaba todo tan oscuro que supongo que no la vio.
Saqué la cabeza del bolsillo. El pelo negro se había enredado. Empecé a alisarlo.
—Escóndela, Mark —me ordenó tía Benna con brusquedad—. No queremos que Hawlings la vea. No sabe que la cabeza es necesaria para la magia de la selva.
—¿Esta cabeza en concreto? —pregunté, guardándomela otra vez en el bolsillo—. ¿Sólo esta cabeza?
Tía Benna asintió.
—Sí. Esa cabeza y la palabra mágica. La palabra que te transmití durante la hipnosis cuando tenías cuatro años.
El pelo negro de la cabeza me salía por el bolsillo. Lo metí con sumo cuidado.
En el exterior se produjo otro ruido metálico. Oí un chapoteo. El rugido del agua ganó intensidad.
—Corremos un terrible peligro —dijo tía Benna en voz baja—. Tendrás que usar la magia de la selva para salvarnos, Mark.
Sentí un escalofrío de terror. Pero murmuré:
—No es problema.
—Espera a que te dé la señal —me instruyó tía Benna—. Cuando parpadee tres veces, saca la cabeza reducida y pronuncia la palabra mágica. No apartes los ojos de mí. Espera la señal, ¿vale?
Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de par en par. El doctor Hawlings y Carolyn entraron a toda prisa con cara de pocos amigos.
El doctor Hawlings llevaba una gran pistola plateada.
—Fuera —ordenó, apuntándonos con la pistola.
Seguimos a Carolyn a lo largo de la hilera de chozas. Se volvió y nos obligó a detenernos detrás del laboratorio. Kareen estaba apoyada en la pared con un ancho sombrero de paja calado hasta los ojos.
Brillaba un sol espléndido. La nuca me escocía y me picaba.
Apretándome contra mi tía, entorné los ojos bajo aquel sol de justicia. A mi derecha, vi el gran montón de cabezas reducidas.
Los ojos negros de las resecas cabezas acartonadas parecían estar fijos en mí. Las bocas se torcían en horribles expresiones de ira y terror.
Cuando aparté la mirada del aterrador montón de diminutas cabezas, descubrí algo aún más aterrador.
Había una olla negra enorme detrás del laboratorio. El agua rebosaba por el borde, burbujeando e hirviendo.
La olla estaba sobre una especie de fogón eléctrico como los de las cocinas. Estaba al rojo vivo. El agua hirviendo burbujeaba y humeaba.
Me volví hacia tía Benna y vi el miedo reflejado en su rostro.
—¡No puedes hacer una cosa así! —gritó al doctor Hawlings—. ¡Sabes que no puedes salirte con la tuya!
—No quiero hacerte ningún daño —anunció el doctor Hawlings con serenidad, sin mostrar la menor emoción. Esbozó una sonrisa—. No quiero hacerte daño, Berma. Sólo quiero poseer la magia de la selva.
Yo no perdía de vista los ojos de mi tía: esperaba su señal, los tres parpadeos que me indicarían que actuara.
—Transmíteme la magia de la selva —insistió el doctor Hawlings.
Carolyn apareció a sus espaldas con los brazos en jarras.
—Entréganosla, Benna. No queremos problemas. Te lo prometo.
—¡No! —La palabra salió disparada de la boca de mi ría—. ¡No! ¡No! ¡No! Los dos sabéis que nunca desvelaré el secreto de la magia de la selva. A vosotros no. ¡Nunca jamás!
Carolyn suspiró.
—Por favor, Benna. No nos lo pongas más difícil.
—¡Nunca! —murmuró mi tía, devolviéndole la mirada.
Tía Benna parpadeó.
Tenía la garganta seca. Tragué saliva, esperando dos parpadeos más.
No. No era la señal. Aún no.
El doctor Hawlings avanzó un paso.
—Por favor, Benna. Te estoy dando una última oportunidad. Revélanos el secreto ahora mismo.
Tía Benna negó con la cabeza.
—Entonces, no me queda más remedio —dijo el doctor Hawlings, meneando la cabeza—. Como vosotros dos sois los únicos en el mundo entero que conocéis el secreto, sois demasiado peligrosos. El secreto debe morir con vosotros.
—¿Qu-qué van a hacernos? —dije impulsivamente.
—Vamos a reduciros la cabeza —respondió el doctor Hawlings.