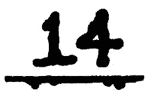
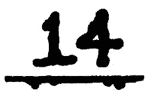
Creo que pegué un salto de un palmo de altura.
¿Debía echar a correr inmediatamente? ¿Intentar esconderme?
Si estuviera jugando una partida del Rey de la selva, sabría exactamente cuáles tenían que ser mis movimientos. Sabría cómo escapar del científico loco. Me cogería a una liana, me izaría a un árbol para ponerme a salvo y acumularía unas cuantas vidas extra por el camino.
Pero, claro, aquello no era ningún juego.
Me pegué a la pared de la choza y me quedé petrificado, preparándome para mi captura.
Los pasos apresurados se acercaron.
Contuve la respiración, pero el corazón aún me latía desbocado.
Contuve la respiración y vislumbré un extraño animal que salía de un salto de entre las sombras.
No era el doctor Hawlings, sino un conejo muy raro, con unas orejas enormes y unas patazas que retumbaban en el suelo a cada salto.
Vi que la extraña criatura se alejaba veloz y acabó desapareciendo entre dos de las chozas.
—¿Es un conejo?
Kareen se llevó un dedo a los labios, recordándome que no debía hacer ruido.
—Es una nueva especie de conejo gigante que ha descubierto tu tía.
—Muy educativo —murmuré—. ¡Para clases de ciencias estoy yo!
Kareen me empujó por los hombros hasta la puerta de mi choza.
—Date prisa, Mark. Si papá se despierta… —No acabó la frase.
«Si papá se despierta, me reducirá la cabeza», completé mentalmente la frase.
De repente, noté que las piernas me empezaban a flaquear, pero me obligué a entrar en la oscura choza.
Las manos me temblaban tanto que apenas fui capaz de vestirme. Me puse los tejanos que había llevado durante el día y una camiseta de manga larga.
¡Date prisa! —susurró Kareen desde la puerta—. ¡Date prisa!
Deseé que se callara, porque aún me estaba poniendo más nervioso.
—¡Date prisa, Mark! —machacó. Abrí mi maleta y cogí la linterna que había traído. Luego me dirigí a la puerta.
—¡Vamos, Mark, no te duermas! —susurró Kareen.
Me detuve a medio camino. Cogí la cabeza reducida y me la metí en el bolsillo de la camiseta. Luego abrí la puerta y salí.
¿Adónde debía dirigirme? ¿Qué debía hacer? ¿Cómo encontraría a mi tía?
Un millón de preguntas se agolparon en mi mente. Tenía la garganta seca, me dolía. Pensé en coger una Coca-Cola fría del laboratorio. Pero sabía que no podía arriesgarme a despertar al padre de Kareen.
Empezamos a andar por la hierba mojada.
—No enciendas la linterna hasta que lleguemos a los árboles —me instruyó Kareen.
—Pero ¿adónde voy a ir? ¿Cómo encontraré a tía Benna? —susurré, tragando saliva.
—Sólo hay un sendero —dijo Kareen, señalando la oscura maraña de árboles en las márgenes del claro—. Te guiará parte del camino.
—¿Y luego, qué? —pregunté con voz temblorosa.
Nos miramos a los ojos.
—La magia de la selva te guiará el resto del camino.
«Sí, claro. Y la semana que viene, extenderé los brazos y me iré volando a la luna».
Estuve a punto de dar media vuelta y volver a mi pequeña choza, acostarme y fingir que nunca había leído el cuaderno de mi tía.
Pero entonces Kareen y yo pasamos junto al gran montón de cabezas reducidas. Parecían tener sus ojos sin brillo clavados en mí, unos ojos de una tristeza infinita.
«No quiero que mi cabeza acabe en ese montón —decidí—. ¡De ninguna manera!».
Empecé a correr hacia los árboles. Kareen se apresuró para alcanzarme.
—¡Buena suerte, Mark! —me dijo en voz baja.
—Gr-gracias —tartamudeé. Entonces me detuve y me volví hacia ella—. ¿Qué vas a decirle a tu padre por la mañana?
Kareen se encogió de hombros. El viento le echó el pelo rubio en la cara.
—Pues nada. Le diré que he dormido como un tronco, que no he oído nada.
Gracias —repetí. Luego cogí la linterna con firmeza y me interné corriendo entre los árboles.
El sendero era blando y arenoso. Notaba la arena húmeda en las sandalias. De los lados salían lianas y grandes hojas planas que restallaban contra mis tejanos al pasar corriendo.
Altos hierbajos iban invadiendo el sendero. Después de un par de minutos, la oscuridad era tan intensa que no se veía ni torta. ¿Me había salido del sendero?
Encendí la linterna y enfoqué el suelo.
El haz de luz alumbró altos hierbajos, extraños helechos, zarcillos de lianas. Los árboles parecían inclinarse hacia mí, intentando atraparme con sus lisas ramas.
Ni rastro del sendero.
«Aquí estoy —pensé, escrutando el haz de luz blanca—. Aquí estoy, solo en la selva.
»Y ahora, ¿qué hago?».