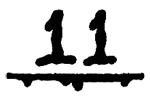
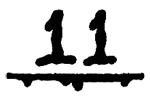
Me temblaban las piernas y los escalofríos me recorrían el espinazo. Mientras los miraba, aquellos pares de ojos oscuros empezaron a brillar.
Cada vez con más intensidad.
A la luz dorada, vi que no eran los ojos de ninguna criatura.
No eran los ojos de ningún animal.
Eran ojos humanos.
¡Estaba ante los ojos luminosos de un centenar de cabezas reducidas!
Un montón de cabezas reducidas apiladas. Ojos encima de más ojos. Cabezas del tamaño de puños, bocas torcidas en un gruñido o abiertas en una desdentada mueca de terror.
Cabezas encima de más cabezas. Lóbregas, arrugadas y correosas, espeluznantes a la luz gélida que irradiaban sus ojos.
Articulé un grito ahogado y puse pies en polvorosa.
Notaba las piernas débiles, como de goma. El corazón me latía con violencia. Rodeé el laboratorio corriendo; el resplandor amarillo fue borrándose poco a poco de mis ojos. Corrí todo lo que pude hacia la puerta a oscuras, hacia la tela mosquitera.
Casi sin aliento, abrí la puerta y entré de un salto.
Apreté la espalda contra la pared y esperé. Esperé a que el espeluznante resplandor se desvaneciera completamente. Esperé a que mi corazón se serenara, a respirar con absoluta normalidad.
Después de un par de minutos, empecé a sentirme un poco más calmado.
«Esas cabezas —me pregunté—, ¿por qué las tienen ahí amontonadas?».
Sacudí la cabeza con energía, intentando alejar su horrible imagen. Me di cuenta de que, en otro tiempo, todas habían sido personas. Hacía cientos de años, todas habían sido personas.
Y ahora…
Tragué saliva, pero tenía un nudo en la garganta.
Me dirigí a la nevera. «Necesito beber algo frío», me dije. Tropecé con la esquina de la mesa de laboratorio.
Braceé en el aire y tiré algo. Lo cogí antes de que cayera al suelo.
Una linterna.
—¡Bien! —grité animado.
«A partir de ahora voy a hacer caso a Carolyn —me prometí—. No volveré a salir sin linterna».
Apreté el botón y un haz de luz blanca barrió el suelo. Al levantar la linterna, la luz alumbró el estante de libros que había en la pared y los cuadernos negros de tía Benna. Estaban apilados en un alto montón que casi llenaba todo el estante.
Me dirigí al mueble con decisión. Con la mano libre, cogí el cuaderno de arriba. Pesaba más de lo que pensaba y por poco se me cae al suelo.
Aferrándolo con fuerza, lo llevé a la mesa de laboratorio. Me encaramé al alto taburete y lo abrí.
«A lo mejor aquí encuentro algunas respuestas —pensé—. A lo mejor encuentro la parte en que tía Benna habla de transmitirme la magia de la selva. A lo mejor averiguo por qué el doctor Hawlings y Carolyn creen que yo tengo la magia».
Me incliné sobre el cuaderno y enfoqué las páginas con la linterna. Luego empecé a hojearlo, una página tras otra, entornando los ojos para habituarme a la luz.
Afortunadamente, mi tía Benna tenía la letra grande y de trazo firme, muy clara y fácil de leer.
Las páginas parecían estar organizadas por años. Seguí pasando páginas, leyéndolas por encima, hasta que llegué al año de su visita.
Mis ojos recorrieron un largo apartado sobre una especie de lagarto arbóreo que tía Benna estaba estudiando.
Luego describía una cueva que había descubierto, horadada en el litoral rocoso de la otra parte de la isla. En aquella cueva, escribía, habían habitado los oloya, hacía tal vez cientos de años.
Hojeé largas listas de objetos que tía Benna había encontrado en la cueva. Aquí, su letra se volvía muy picuda y retorcida. Supongo que estaba emocionadísima con su descubrimiento.
Pasé unas cuantas páginas más y empecé un apartado titulado «Verano».
Al leer aquellas palabras, me quedé boquiabierto. Los ojos casi se me salieron de las órbitas.
Las palabras empezaron a emborronarse. Acerqué la linterna a la página para verlas mejor. Parpadeé varias veces.
No quería creer lo que estaba leyendo.
No quería creer lo que tía Benna había escrito, pero las palabras estaban ahí. Eran aterradoras.