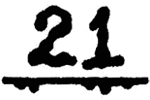
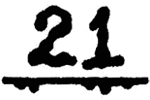
Esperé de pie, como la Estatua de la Libertad, con la pequeña mano levantada sobre mi cabeza.
Parecía que hubiera permanecido así por horas. Sari y tío Ben la miraban.
Bajando la antorcha unos centímetros, Ahmed desvió la mirada hacia la mano de la momia. Sus ojos se agrandaron y abrió la boca sorprendido.
Gritó. No pude entender lo que estaba diciendo. Hablaba en una lengua que yo nunca había oído. Egipcio antiguo, quizás.
Retrocedió un paso; su expresión de sorpresa se trocó rápidamente en unos ojos desorbitados por el terror.
—La mano de la sacerdotisa —gritó.
Al menos eso fue lo que creo que gritó, porque de pronto me distrajo lo que estaba sucediendo detrás de él.
Sari lanzó un grito ahogado.
Los tres mirábamos por encima del hombro de Ahmed, incrédulos.
Una momia que se encontraba contra la pared parecía avanzar.
Otra, que yacía sobre la espalda, se sentó lentamente y crujió mientras se levantaba.
—¡No! —grité, sosteniendo la mano de la momia en alto.
Sari y tío Ben, boquiabiertos, abrían los ojos desmesuradamente a medida que la vasta habitación se llenaba de movimiento, y las momias crujían y se quejaban volviendo a la vida.
El aire se llenó de un olor a polvo antiguo, a descomposición.
En las sombras vi una momia, luego otra, rígidas, de pie, estirando sus brazos vendados sobre sus cabezas sin rostro, lenta, dolorosamente.
Titubeando, moviéndose con esfuerzo, las momias avanzaban pesadamente.
Paralizado por el estupor, miraba cómo salían de sus sarcófagos, se levantaban del piso, se inclinaban hacia adelante, daban sus primeros pesados pasos; sus músculos se desentumían y sus cuerpos soltaban polvo.
«Están muertos», pensé.
«Todos ellos están muertos desde hace muchos años».
Pero ahora se erguían, saltando de sus antiguos ataúdes, avanzando hacia nosotros sobre sus pesadas piernas muertas.
Sus pies vendados raspaban el piso mientras avanzaban, agrupándose.
Raspa, raspa, raspa.
Era un ruido seco de pies que se arrastraban y que, con toda seguridad, nunca olvidaré.
Raspa, raspa.
El ejército sin rostro se acercaba. Con los brazos vendados, extendidos, avanzaban gimiendo quedito.
Ahmed vio la sorpresa reflejada en nuestros rostros y se volvió a mirar.
Gritó nuevamente en esa lengua extraña cuando vio que las momias avanzaban hacia nosotros, raspando suavemente, deliberadamente, el piso de la habitación.
Entonces, con una furia aterradora, lanzó la antorcha contra la momia que iba adelante.
La antorcha golpeó el pecho de la momia y cayó al suelo. Las llamas salieron del pecho de la momia y luego se extendieron a los brazos y las piernas.
Pero la momia siguió avanzando, sin reaccionar al fuego que la consumía rápidamente.
Ahmed trató de correr, balbuciendo un torrente infinito de palabras en esa lengua extraña.
Pero era demasiado tarde.
La momia encendida lo agarró por la garganta y lo levantó por encima de sus hombros en llamas.
Ahmed daba alaridos de terror a medida que las momias se adelantaban, quejándose y gimiendo a través de sus vendas amarillentas, para ayudar a su encendida compañera.
Levantaron a Ahmed por encima de sus gimientes cabezas.
Y lo alzaron sobre el pozo de brea ardiente.
Pateando y retorciéndose, Ahmed lanzaba alaridos penetrantes mientras lo mantenían en vilo sobre el vapor de brea hirviente y burbujeante.
Yo cerré los ojos. El calor y el humo me envolvían. Sentí como si me estuviera hundiendo en una vaporosa oscuridad.
Cuando abrí los ojos, vi que Ahmed huía hacia el túnel dando tumbos, lanzando alaridos de terror mientras corría. Las momias permanecían al lado del pozo, disfrutando su victoria.
Me di cuenta de que todavía sostenía la manecita de la momia sobre mi cabeza. La bajé lentamente y observé a Sari y a tío Ben. Estaban a mi lado, con expresión de confusión y alivio.
—Las momias… —traté de decir.
—Mira —dijo Sari señalando.
Seguí la dirección de su mano. Las momias estaban en su sitio. Algunas inclinadas, otras en ángulos extraños, o en el piso.
Estaban exactamente en la misma posición en que yo las había encontrado cuando entré a la cámara
—¡Qué! —mis ojos se movieron rápidamente por la habitación.
¿Se habían movido todas? ¿Se habían levantado por sí solas? ¿Habían avanzado pesadamente hacia nosotros? ¿O lo habíamos imaginado?
¡No! No podíamos haberlo imaginado.
Ahmed se había ido. Estábamos a salvo.
Estamos bien —dijo tío Ben agradecido, abrazándonos a Sari y a mí—. Estamos bien, estamos bien.
—¡Ahora podemos irnos! —gritó Sari abrazando a su papá, feliz.
Se volvió hacia mí.
—Salvaste nuestras vidas —dijo—. Las palabras se le atropellaron. Le fue difícil pronunciarlas, pero las dijo.
Tío Ben contempló con admiración el objeto que yo mantenía agarrado frente a mí.
—Gracias por la mano salvadora —dijo.
Una gran cena nos esperaba de regreso al Cairo. Pero ¡milagro!, ninguno de nosotros comió, todos hablábamos al mismo tiempo, con gran entusiasmo, reviviendo nuestra aventura, tratando de encontrarle un sentido.
Yo jugaba con el Invocador sobre la mesa.
Tío Ben me sonrió.
—No tenía ni idea de lo especial que era esa mano de momia —la tomó y la examinó de cerca.
—Mejor no juegues con ella —dijo con seriedad—. Debemos tratarla con mucho respeto —meneó la cabeza—. ¡Qué gran científico resulté! —dijo burlonamente. Cuando la vi, pensé que era tan sólo un juguete, alguna reproducción.
¡Pero este puede ser el más grande de mis descubrimientos!
—Es mi amuleto —dije, tomándola suavemente, mientras la guardaba.
¡Puedes repetirlo cuantas veces quieras! —dijo Sari, con admiración—. Es la cosa más bonita que me han dicho en la vida.
De regreso en el hotel, y aunque creía que iba a estar despierto durante horas, pensando en todo lo que había sucedido, caí fulminado por el sueño. Tal vez estaba exhausto de tantas emociones.
A la mañana siguiente Sari, tío Ben y yo tomamos un gran desayuno en la habitación. Yo pedí un plato de huevos revueltos y una taza de Zucaritas. Mientras comía me puse a juguetear con la mano de la momia.
Nos sentíamos bien, felices de que nuestra aterradora aventura hubiera terminado. Jugábamos, bromeábamos y nos reíamos un montón.
Cuando terminé mi cereal levanté en alto la mano de la momia.
¡Oh! Invocador —dije, con voz profunda.
—Yo invoco a los espíritus antiguos para que vivan nuevamente.
—¡Basta, Gabe! —Sari dio una palmada Quiso agarrar la mano, pero yo se la quité de su alcance.
—Eso no es divertido —dijo—, no deberías hacer tonterías con eso.
—¿Eres una gallina? —pregunté riéndome de ella. Noté que estaba verdaderamente asustada, lo que me hizo disfrutar aún más mi broma.
Alejándome de ella, levanté la mano.
—¡Os invoco, antiguos espíritus de la muerte! ¡Venid a mí, venid ahora mismo!
Se oyó un golpe fuerte en la puerta.
Los tres nos quedamos boquiabiertos.
Tío Ben le dio un golpe a su vaso de jugo y lo regó sobre la mesa.
Me quedé inmóvil, con el amuleto en alto.
Otro golpe, aún más fuerte.
Luego, unos rasguños. ¿Sería el sonido de antiguos dedos vendados forzando la cerradura?
Sari y yo intercambiamos miradas asustadas.
Bajé lentamente la mano, mientras la puerta se abría.
Dos figuras sombrías entraban en la habitación.
—¡Papá, mamá! —grité.
Apostaría a que estaban sorprendidos de lo feliz que me puse de verlos.