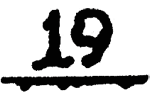
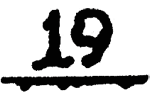
Sari se subió por un lado y entró en el antiguo sarcófago. Tenía que ser la primera en todo, pero esta vez no me importó.
Yo dudé, apoyando mi mano sobre la podrida madera del costado de la caja. Miré hacia el sarcófago del lado, donde se encontraba tío Ben. Estaba tallado en piedra y una pesada tapa lo mantenía sellado.
«¿Tendría tío Ben aire dentro?», me pregunté, presa del terror. ¿Podría respirar?
Entonces pensé sombríamente: «¿Qué importaba? Los tres íbamos a morir pronto. Seríamos momias aisladas para siempre en esta cámara escondida».
—¡Entra ya! —ordenó Ahmed, quemándome con su oscura mirada.
—Sólo soy un niño —grité. No sé de dónde vinieron estas palabras. Estaba tan asustado que no sabía lo que estaba diciendo.
Una desagradable sonrisa burlona se formó en la cara de Ahmed.
Muchos de los faraones tenían tu edad al morir dijo.
Yo quería que siguiera hablando. Tenía la idea desesperada de que si mantenía la conversación podía lograr que saliéramos de ese lío.
Pero no sabía qué decir. Mi cerebro estaba agarrotado.
Entra me ordenó Ahmed, acercándose amenazadoramente.
Sintiéndome totalmente derrotado, pasé una pierna sobre el ataúd podrido, me subí y me dejé caer al lado de Sari.
Ella tema la cabeza inclinada y los ojos bien cerrados. Pensé que estaba rezando. No miró ni siquiera cuando le toqué el hombro.
La tapa del ataúd empezó a cerrarse sobre nosotros. La última cosa que vi fueron las llamas rojas bailando sobre el pozo de brea. Luego, la tapa se cerró, sumiéndonos en una oscuridad total.
—Gabe —susurró Sari, unos minutos después de que la cubierta se cerró—. Estoy aterrorizada.
No sé por qué su confesión me hizo sonreír. La hacía como sorprendida, como si estar aterrorizada fuera una pasmosa experiencia nueva.
—Yo también estoy aterrorizado de estar aterrorizado —le susurré.
Me agarró la mano y me la apretó. Su mano estaba más fría y húmeda que la mía.
—Él está loco —murmuró.
—Sí, lo sé —repliqué, sosteniendo todavía su mano.
—Creo que hay insectos aquí —dijo, estremeciéndose—, siento que caminan sobre mí.
—Yo también —le dije. Me di cuenta de que me castañeaban los dientes. Siempre me pasa cuando estoy nervioso. Y ahora estaba más nervioso de lo que pensé que sería humanamente posible.
—Pobre papá —dijo Sari.
Dentro del ataúd, el aire estaba comenzando a ponerse asfixiante y caliente. Traté de ignorar el asqueroso olor agrio, pero ya estaba instalado en mis fosas nasales, hasta podía saborearlo. Contuve la respiración para evitar las náuseas.
—Vamos a asfixiamos aquí —dije sombríamente.
—Nos va a matar antes de que nos asfixiemos —se lamentó Sari—. ¡Ay! —oí que daba una palmada a un insecto en su brazo.
—Talvez pase algo —le dije. Era una mentira santa. Pero ya no se me ocurría qué decir. No podía ni pensar.
—Lo único que no se me quita de la cabeza es cómo va a hacer Ahmed para llegar a mi cerebro y sacármelo a través de la nariz.
Sari gritó.
—¿Por qué tuviste que decirme eso, Gabe?
Me demoré un momento en contestarle. Todo lo que pude decirle fue: —lo siento, —y empecé a imaginarme lo mismo. Otra oleada de náuseas se apoderó de mí.
—No podemos quedarnos sentados aquí. Tenemos que escapar —le dije, tratando de ignorar el espeso olor agrio.
—¿Y cómo?
—Tratemos de empujar la tapa —dije—. Quizás si empújanos juntos…
Conté hasta tres en un susurro, y ambos pusimos nuestras manos contra la tapa del ataúd y empujamos tan fuerte como pudimos.
La tapa no se movió.
—A lo mejor está con llave, o le puso algo pesado encima —sugirió Sari, con un suspiro amargo.
—Es posible —repliqué, sintiéndome miserable.
Nos sentamos en silencio por un momento. Podía oír la respiración de Sari. Escuché como un sollozo. Me di cuenta de que mi corazón golpeaba fuerte. Podía sentir los latidos en mis sienes.
Me imaginaba el largo garfio que Ahmed usaría para sacarnos el cerebro. Traté de apartar ese pensamiento de mi mente, pero no pude.
Recordé el día que me disfracé de momia, para Halloween, hacía dos años. Y cómo había desenrollado el vendaje delante de mis amigos.
Quién me hubiera dicho iba a pensar que pronto tendría un disfraz de momia que nunca se desenrollaría.
Pasó el tiempo. No sé cuánto.
Había permanecido sentado con las piernas cruzadas y ahora las sentía dormidas. Las descrucé y las estiré. El sarcófago era tan grande que Sari y yo podíamos acostamos en él si queríamos.
Pero estábamos demasiado tensos y aterrorizados como para acostamos. Fui el primero en escuchar un sonido, como si alguien escarbara. Como si algo trepara rápidamente al interior del sarcófago.
Al principio pensé que era Sari, pero ella me agarró con su mano helada, y me di cuenta de que no se había movido de mi lado.
Ambos prestamos atención.
Algo junto a nosotros golpeó el costado del ataúd.
«¿Una momia?».
¿Había una momia en el ataúd, con nosotros? ¿Moviéndose?
Escuché una queja suave.
Sari me apretó la mano tan fuerte que me dolió, y lancé un grito agudo.
Otro sonido, más cercano.
Gabe —susurró Sari, con una vocecita estridente—. ¡Hay algo aquí, con nosotros!