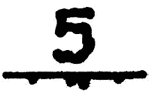
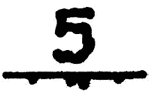
¡Sari!
Mi voz hacía eco en el largo y curvo túnel, sin obtener respuesta.
Llamé nuevamente y oí cómo mi voz se debilitaba a medida que el eco repetía su nombre una y otra vez.
Al principio estaba furioso. Sabía lo que Sari estaba haciendo.
No contestaba a propósito, para asustarme.
Tenía que demostrar que ella era valiente y que yo era un gato asustado.
De pronto recordé una vez, algunos años atrás, cuando Sari y tío Ben vinieron a visitarnos a casa. Creo que Sari y yo temamos siete u ocho años.
Salimos a jugar. Era un día gris y la lluvia amenazaba. Sari terna una cuerda para saltar y estaba demostrando, como de costumbre, lo bien que lo hacía. Cuando me permitió saltar a mi, por supuesto me enredé y me caí, y ella se rió como loca.
Decidí desquitarme, llevándola a una vieja casa abandonada que quedaba a dos cuadras de mi casa. Todos los chicos del vecindario creían que la casa estaba embrujada. Era el sitio perfecto para husmear y explorar, aunque nuestros padres trataban de prevenirnos para que permaneciéramos lejos de allí, pues estaba cayéndose y era peligrosa.
Así que llevé a Sari a esa vieja casona y le dije que estaba embrujada. Nos deslizamos a través de una ventana rota del sótano.
Oscureció aún más y empezó a llover. Era perfecto. Yo sabía que Sari estaba de verdad asustada en esa casa tétrica. Yo por supuesto no tenía ningún temor porque ya había ido allí antes.
Bueno, empezamos a explorar bajo mi dirección y algo nos separó. Empezó a tronar mientras afuera alumbraban los relámpagos. Llovía a cántaros y el agua entraba por las ventanas rotas.
Decidí que mejor regresáramos a casa. Entonces llamé a Sari, pero no respondió.
Volví a llamarla. No hubo respuesta.
Luego escuché un gran ruido.
Comencé a correr de cuarto en cuarto llamándola. Estaba muerto de miedo, seguro de que algo terrible había sucedido.
A medida que recorría los cuartos de la casa me daba más y más miedo. No pude encontrarla. Grité y grité, pero no me respondió.
Estaba tan asustado que empecé a llorar.
Luego entré en pánico y salí corriendo de la casa bajo esa terrible lluvia.
Corrí en medio de truenos y relámpagos, llorando por todo el camino hasta la casa.
Empapado, entré corriendo en la cocina, llorando y diciendo que había perdido a Sari en la casa embrujada.
Y allí estaba ella, sentada a la mesa, muy seca y cómoda, comiéndose una tajada de torta de chocolate y sonriendo burlonamente.
Y ahora, escrutando la oscuridad, supe que Sari me estaba haciendo lo mismo.
«Está tratando de asustarme».
«De hacerme quedar mal».
«¿O no?».
Mientras bajaba por el estrecho túnel, tratando de orientar la luz hacia adelante, no lo pude evitar. Mi disgusto se tornó en inquietud y zumbaban en mi cabeza muchas preguntas perturbadoras.
«¿Y si no estaba haciéndome una broma?».
«¿Si algo malo le había sucedido?».
«¿Si dio un mal paso? ¿Si cayó en un hueco?».
«¿O se quedó atrapada en un túnel escondido?»… o… yo no sabía qué.
Ya no pensaba con claridad.
Mis zapatos golpeaban pesadamente el piso de arena cuando empecé a correr a medias por el tortuoso túnel. ¡Sari!, la llamé frenéticamente, sin preocuparme si parecía asustado o no.
¿Dónde estaría?
No debía estar muy lejos de mí.
«Al menos debería ver la luz de su linterna», pensé.
—¿Sari?
En ese estrecho túnel no había sitio para que ella se escondiera. «¿Me habría equivocado de túnel?».
No.
Yo ya había recorrido el túnel. El mismo donde la había visto desaparecer.
«No digas desaparecer», me reproché. Ni siquiera pienses en esa palabra.
De repente, el estrecho túnel terminó en una pequeña entrada hacia una reducida cámara cuadrada. Dirigí mi luz de lado a lado.
¿Sari?
Ni señas de ella.
Las paredes estaban desnudas. El aire era tibio y olía a moho. Moví rápidamente la luz sobre el piso para buscar las huellas de Sari, pero allí el piso era más duro, menos arenoso. No había huellas.
—¡Oh!
Lancé un grito apagado cuando mi luz cayó sobre un objeto que se encontraba contra la pared del fondo.
Mi corazón latía frenéticamente. Me acerqué con ansiedad hasta situarme a pocos pasos de él.
¡Era un sarcófago!
Un sarcófago de piedra de por lo menos ocho pies de largo.
Era rectangular y tenía las esquinas redondeadas. La tapa estaba grabada. Me acerqué más y lo alumbré.
Sí.
Había una cara humana grabada en la tapa, una cara de mujer. Parecía una máscara mortuoria como las que habíamos estudiado en la escuela. Con los ojos fijos en el techo.
—¡Oh! —grité fuerte—, ¡un verdadero sarcófago!
La cara grabada en la superficie debió tener colores brillantes en su tiempo, pero se habían desvanecido con los siglos. Ahora era gris, tan pálida como la muerte.
Mientras admiraba la cubierta de la caja, suave y perfecta, me preguntaba si tío Ben ya la habría visto, o si éste era un descubrimiento mío.
«¿Por qué está solo en este pequeño cuarto?». —Me pregunté.
«¿Y qué habrá dentro?».
Estaba tratando de darme ánimo para pasar la mano sobre la lisa piedra de la tapa cuando oí un crujido.
Vi que la tapa empezaba a levantarse.
—¡Ahh! —un grito acallado escapó de mis labios.
Al principio pensé que lo había imaginado. No moví ni un solo músculo. Seguí la tapa.
Se levantó un poquito más y luego oí como un silbido que provenía del interior del gran ataúd, como cuando el aire escapa de un paquete nuevo de café, al abrirlo.
Dejé escapar otro grito y retrocedí un paso.
La tapa se levantó otra pulgada. Retrocedí otro paso y dejé caer la linterna. La recogí y con mano temblorosa iluminé el cajón de nuevo.
La tapa ya se había abierto unos centímetros. Respiré profundamente y contuve el aliento.
Quería correr, pero el terror me tenía paralizado.
Quería gritar, pero sabía que sería incapaz de emitir ningún sonido.
La tapa crujió y se abrió otra pulgada.
Y otra pulgada.
Bajé la luz hacia la abertura, la linterna temblaba en mi mano.
Desde la oscura profundidad del antiguo féretro, dos ojos me observaban fijamente.