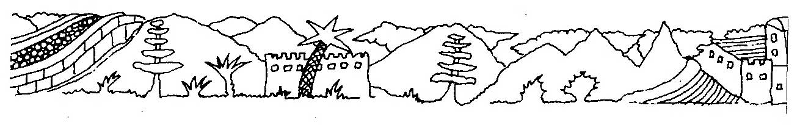
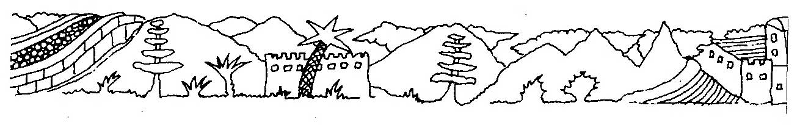
KARIM
El cálido sol arrancaba pálidos brotes verdes de la tierra mientras la primavera emergía en Ispahán. Los pájaros cruzaban los aires llevando paja y ramitas en el pico para construir sus nidos, y las aguas manaban de los arroyos y los wadis hacia el Río de la Vida, que bramaba al tiempo que su cauce crecía. Rob tenía la impresión de haber cogido las manos de la tierra entre las suyas y sentía la naturaleza sin límites, la vitalidad eterna. Y entre otras pruebas de fertilidad, estaba la de Mary. Las náuseas persistían y esta vez no necesitaron que Fara les dijera que estaba embarazada. Rob estaba encantado, pero Mary se mostraba taciturna y muy irritable. Él pasaba más tiempo que nunca con su hijo. La carita de Rob J. se iluminaba cuando lo veía. El bebé balbuceaba y meneaba el trasero como un cachorro que mueve el rabo.
Rob le enseñó a tironear alegremente de su padre.
—Tira de la barba a papá —decía, orgulloso por la fuerza del tirón.
»Tira de las orejas a papá.
»Tira de la nariz a papá.
La misma semana que dio sus primeros pasos indecisos e inestables, empezó a hablar. No es extraño que su primera palabra fuera «papá». El sonido que emitió la criatura para dirigirse a él lo inundó de tal amor reverencial, que apenas podía creer en su buena fortuna.
Una tarde templada convenció a Mary de que fuera andando con él, que llevaría en brazos a Rob J., hasta el mercado armenio. Una vez allí bajó al bebé cerca del almacén de cueros para que diera varios pasos temblorosos hacia Prisca. La antigua ama de cría dio gritos de deleite y cogió al niño en sus brazos.
Camino de casa a través del Yehuddiyyeh, sonreían y saludaban a uno y a otro, pues aunque ninguna mujer se había encariñado con Mary desde la partida de Fara, ya nadie maldecía a la Otra europea, y los judíos del barrio se habían acostumbrado a su presencia.
Más tarde, mientras Mary preparaba el pilah y Rob podaba uno de los albaricoqueros, las dos hijas pequeñas de Mica Halevi el Panadero salieron corriendo de la casa de al lado y fueron a jugar con su hijo en el jardín. Rob estaba encantado con sus grititos y sus tonterías infantiles.
Había gente peor que los judíos del Yehuddiyyeh, se dijo, y lugares peores que Ispahán.
Un día, al enterarse de que al-Juzjani daría una clase con la disección de un cerdo, Rob se ofreció voluntariamente a asistirlo. El animal en cuestión resultó ser un jabalí robusto, con colmillos tan feroces como los de un elefante pequeño, malignos ojos porcinos, un cuerpo largo cubierto de gruesas cerdas grises, y un robusto cipote peludo. El cerdo había muerto aproximadamente veinticuatro horas atrás, pero siempre lo habían alimentado con granos y el olor predominante, al abrirle el estómago, era de una fermentación como la de la cerveza, ligeramente acre. Rob había aprendido que esos olores no eran malos ni buenos: todos resultaban interesantes, pues cada uno contenía una historia. Pero ni su nariz, ni sus ojos, ni sus manos exploradoras le enseñaron algo acerca de la enfermedad abdominal mientras registraba la panza y la tripa en busca de señales. Al-Juzjani, más interesado en dar su clase que en permitir a Rob el acceso al cerdo, se sintió justificadamente irritado por la cantidad de tiempo que pasó toqueteándolo.
Después de la clase, y sin saber más que antes, Rob fue al encuentro de Ibn Sina en el maristan. Le bastó un vistazo al médico jefe para saber que algo funesto había ocurrido.
—Mi Despina y Karim Harun. Han sido arrestados.
—Siéntate, maestro, y tranquilízate —le aconsejó Rob amablemente, al ver que Ibn Sina se estremecía, y estaba desorientado y envejecido.
Se habían confirmado los peores temores de Rob. Pero se obligó él mismo a hacer las preguntas necesarias y no se asombró al saber que estaban acusados de adulterio y fornicación.
Esa mañana los agentes de Qandrasseh habían seguido a Karim a la casa de Ibn Sina. Mullahs y soldados irrumpieron en la torre de piedra y hallaron a los amantes.
—¿Y el eunuco?
En un abrir y cerrar de ojos, Ibn Sina lo miró y Rob se detestó a sí mismo, consciente de todo lo que ponía de relieve su pregunta. Pero Ibn Sina se limitó a menear la cabeza.
—Wasif está muerto. Si no lo hubieran matado a mansalva, no habrían entrado en la torre.
—¿Cómo podemos ayudar a Karim y a Despina?
—Sólo el sha Ala puede ayudarlos —dijo Ibn Sina—. Debemos pedírselo.
Cuando Rob e Ibn Sina cabalgaron por las calles de Ispahán, la gente desviaba la mirada, pues no quería avergonzar a Ibn Sina con su compasión.
En la Casa del Paraíso fueron recibidos por el capitán de las Puertas con la cortesía correspondiente al Príncipe de los Médicos, pero los llevaron a una antesala y no a la presencia del sha.
Farhad los dejó y volvió al instante para decirles que el rey lamentaba no poder perder un minuto con ellos ese día.
—Esperaremos —respondió Ibn Sina—. Tal vez se presente la oportunidad.
A Farhad le gustaba ver caídos a los poderosos: sonrió a Rob al inclinar la cabeza. Aguardaron toda la tarde y luego Rob llevó a Ibn Sina a casa.
Volvieron a la mañana siguiente. Una vez más, Farhad les dispensó toda su cortesía. Los condujo a la misma antesala y allí los dejó languidecer, aunque era evidente que el sha no los recibiría.
No obstante, esperaron.
Ibn Sina rara vez hablaba. En un momento dado suspiró.
—Siempre ha sido como una hija para mí —dijo.
Y un rato más tarde:
—Para el sha es más fácil encajar el golpe de audacia de Qandrasseh como una pequeña derrota antes que desafiarlo.
Pasaron el segundo día sentados en la Casa del Paraíso. Gradualmente, comprendieron que a pesar de la eminencia del Príncipe de los Médicos y de que Karim era el predilecto de Ala, éste no movería un dedo.
—Está dispuesto a entregarlo a Qandrasseh —dijo Rob, alicaído—. Como si fuera una partida del juego del sha en la que Karim es una pieza que no merecerá una lágrima.
—Dentro de dos días habrá una audiencia —dijo Ibn Sina—. Debemos facilitarle las cosas al sha para que nos ayude. Solicitaré públicamente su misericordia. Soy el marido de la mujer inculpada y Karim es amado por todo el pueblo. Éste se unirá en apoyo de mi solicitud para salvar al héroe del chatir. El sha dejará que todos crean que es clemente porque ésa es la voluntad de sus súbditos.
Si así ocurría, agregó Ibn Sina, darían veinte palos a Karim y una paliza a Despina, a la que condenarían a permanecer confinada el resto de sus días en casa de su amo. Pero al salir de la Casa del Paraíso hallaron a al-Juzjani esperándolos. El maestro cirujano amaba a Ibn Sina más que a nadie en el mundo, y en nombre de ese amor le dio la mala nueva.
Habían llevado a Karim y a Despina ante un tribunal islámico. Declararon tres testigos, que eran otros tantos mullahs ordenados. Sin duda para evitar la tortura, ninguno de los dos acusados intentó defenderse.
El mufti los había condenado a muerte y la ejecución sería la mañana siguiente.
—Despina será decapitada. A Karim Harun le rajarán el vientre. —Los tres se miraron cariacontecidos. Rob esperaba que Ibn Sina dijera a al-Juzjani que Karim y Despina aún podían salvarse, pero el anciano meneó la cabeza.
—No podemos eludir la sentencia —concluyó con gran tristeza—. Sólo podemos cerciorarnos de que su fin sea lo más dulce posible.
—Entonces debemos poner manos a la obra —dijo serenamente al-Juzjani—. Hay que pagar sobornos. Y tenemos que sustituir al aprendiz de la cárcel del kelonter por uno de nuestra confianza.
Pese a la tibieza del aire primaveral, Rob estaba helado.
—Permitid que sea yo —se ofreció.
Pasó la noche en vela. Se levantó antes del amanecer y, montado en el castrado castaño, recorrió la ciudad a oscuras. Casi esperaba ver al eunuco Wasif en las penumbras de la casa de Ibn Sina. No había luz ni señales de vida en las habitaciones de la torre.
Ibn Sina le dio una tinaja con zumo de uvas.
—Contiene una fuerte infusión de opiáceos y un polvo de cáñamo que se llama buing —dijo—. Y precisamente aquí está el riesgo. Deben beber mucho. Pero si alguno bebe demasiado y no está en condiciones de andar cuando lo llamen, tú también morirás.
Rob asintió.
—Dios sea misericordioso.
—Dios sea misericordioso —contestó Ibn Sina y antes de que Rob diera media vuelta comenzó a entonar cánticos del Corán.
En la prisión, Rob informó al centinela que era el médico y le proporcionaron una escolta. Fueron primero a las celdas de las mujeres, donde oyeron que una cantaba y sollozaba alternativamente. Rob temía que los terribles sonidos fuesen emitidos por Despina, pero ella aguardaba en silencio en una pequeña celda. No estaba lavada ni perfumada, y el pelo le caía en mechas lacias.
Su cuerpo fino y menudo estaba cubierto por un atuendo negro y sucio. Rob dejó la jarra de buing, se acercó y le levantó el velo.
—He traído algo para que lo bebas.
En adelante, para Rob ella siempre sería femina, una combinación de su hermana Anne Mary, su esposa Mary, la prostituta que le había prestado sus servicios en el coche de la maidan y todas las mujeres del mundo.
En sus ojos había lágrimas no derramadas, pero se negó a beber.
—Tienes que beberlo. Te ayudará.
Despina movió la cabeza de un lado a otro. «Pronto estaré en el Paraíso» y le transmitió su mirada cargada de temor.
—Dáselo a él —susurró, y Rob se despidió.
Sus pasos resonaban mientras seguía al soldado por un pasillo, y bajaba dos tramos de escaleras, entraba en otro túnel de piedra y, finalmente, se introducía en otra diminuta celda.
Su amigo estaba pálido.
—Así es, europeo.
—Así es, Karim.
Se abrazaron con firmeza.
—¿Ella está…?
—La he visto. Está bien.
Karim suspiró.
—¡Hacía semanas que no hablaba con ella! Sólo me acerqué para oír su voz, ¿me comprendes? Estaba seguro de que ese día nadie me seguía.
Rob asintió.
A Karim le temblaban los labios. Cuando Rob le ofreció la jarra, la cogió y bebió copiosamente. Al devolvérsela, el contenido había menguado en dos tercios.
—Surtirá efecto. La mezcla la hizo Ibn Sina personalmente.
—El viejo al que idolatras. A menudo soñé que lo envenenaba para poder tenerla.
—Todos los hombres alimentan pensamientos perversos. Pero tú no los habrías llevado a la práctica. —Por alguna razón, le pareció vital que Karim supiera esto antes de que le hiciera efecto el narcótico—. ¿Me entiendes?
Karim asintió. Rob lo observó atentamente, temeroso de que hubiese bebido demasiado buing. Si la infusión operaba rápidamente, el tribunal de un mufti decretaría la muerte de otro médico.
A Karim se le caían los párpados. Permaneció despierto, pero prefería no hablar. Rob lo acompañó en silencio hasta que oyó pisadas.
—Karim.
Su amigo parpadeó.
—¿Ahora?
—Piensa en el chatir —dijo Rob cariñosamente. Los pasos se detuvieron y se abrió la puerta: eran tres soldados y dos mullahs—. Piensa en el día más feliz de tu vida.
—Zaki-Omar solía ser bondadoso —dijo Karim, y dedicó a Rob una sonrisa breve e inexpresiva.
Dos soldados lo cogieron de los brazos. Rob los siguió fuera de la celda, pasillo abajo, subió tras ellos los dos tramos de peldaños y salió al patio donde el sol reflejaba un destello cobrizo. La mañana era templada y resplandeciente: una última crueldad. Notó que a Karim se le doblaban las rodillas al andar, pero cualquier observador habría pensado que era a causa del miedo. Pasaron junto a la doble hilera de víctimas del carcan hasta los bloques, escenario de sus pesadillas.
Algo espantoso yacía junto a un bulto cubierto de negro sobre el terreno bañado en sangre, pero el buing se burló de los mullahs y Karim no lo vio.
El verdugo parecía apenas mayor que Rob; era un mozo bajo y fornido, de brazos largos y ojos indiferentes. El dinero de Ibn Sina había pagado su fuerza, su destreza y el finísimo filo de su hoja.
Karim tenía los ojos vidriosos cuando los soldados lo hicieron avanzar.
No hubo despedida; la estocada fue rápida y certera. La punta del acero entró en el corazón y produjo la muerte instantánea, tal como había sido acordado con el verdugo en el momento del soborno. Rob oyó que su amigo emitía un sonido semejante a un suspiro de descontento.
Rob debía ocuparse de que Despina y Karim fuesen llevados desde la prisión hasta un cementerio fuera de la ciudad. Pagó bien para que rezaran oraciones sobre las dos sepulturas, lo que era una amarga ironía: los mullahs oficiantes se encontraban entre los que habían presenciado las ejecuciones.
Cuando concluyó el funeral, Rob dio cuenta de la infusión que quedaba en la jarra y dejó que el caballo lo guiara.
Pero en las cercanías de la Casa del Paraíso cogió las riendas, lo refrenó y estudió el edificio. El palacio estaba especialmente bello ese día, con sus pendones variopintos ondeando y aleteando bajo la brisa primaveral. El sol destellaba en banderines y alabardas y hacía relucir las armas de los centinelas.
Hicieron eco en sus oídos las palabras de Ala: «Somos cuatro amigos… Somos cuatro amigos…».
Sacudió el puño cerrado.
—¡INDIGNOOOO! —gritó.
Su voz rodó hasta la muralla y llegó a los centinelas, que se sobresaltaron.
El oficial bajó y se acercó al guardia que ocupaba el extremo.
—¿Quién es? ¿Lo conoces?
—Sí. Creo que es el hakim Jesse. El Dhimmi.
Todos estudiaron la figura montada a caballo, lo vieron sacudir el puño una vez más, y notaron la jarra de vino y las riendas flojas del caballo.
El oficial sabía que el judío era el que se había quedado atrás para atender a los soldados heridos cuando la partida de ataque a la India retornó a Ispahán.
—En la cara se le nota que se ha pasado con la bebida. —Sonrió—. Pero no es mala persona. Dejadlo en paz —dijo.
Siguieron con la mirada al caballo castaño que llevaba al médico hacia las puertas de la ciudad.