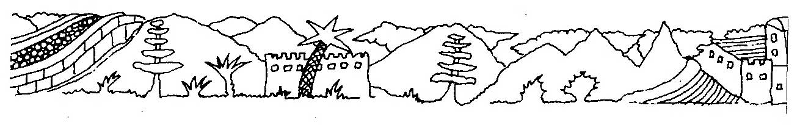
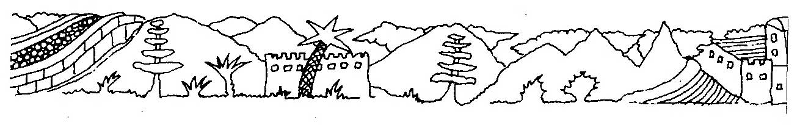
EL DIBUJO DE UN MIEMBRO
Ibn Sina había nacido en el pequeño poblado de Afshanah, en los aledaños de las aldeas de Kharmaythan, y poco después de su nacimiento su familia se había trasladado a la cercana ciudad de Bujara. Cuando era pequeño, su padre —un recaudador de impuestos— dispuso que estudiara con un maestro coránico y con otro de literatura. Al cumplir los diez años había memorizado todo el Corán y absorbido gran parte de la cultura musulmana. Su padre conoció a un versado verdulero ambulante, Mahmud el Matemático, que enseñó al niño cálculo indio y álgebra. Antes de que al dotado joven le crecieran los primeros vellos faciales, era competente en leyes, profundizaba en Euclides y en la geometría, y los maestros rogaron a su padre que le permitiera dedicar la vida al saber.
Empezó a estudiar medicina a los once años, y a los dieciséis daba clases a médicos mayores y pasaba gran parte del tiempo en la práctica del derecho. Toda su vida sería jurista y filósofo, pero notó que aunque estas profesiones doctas merecían la deferencia y el respeto del mundo persa en que vivía, nada importaba a ningún individuo más que su bienestar y saber si viviría o moriría. A temprana edad, el destino volvió a Ibn Sina servidor de una serie de gobernantes que aprovechaban su talento para proteger su salud, y aunque escribía docenas de volúmenes sobre leyes y filosofía —los suficientes para que le dieran el afectuoso apodo de Segundo Maestro ¡siendo Mahoma el Primero!—, como Príncipe de Médicos alcanzó la fama y la adulación que lo seguían fuera donde fuese.
En Ispahán pasó inmediatamente de refugiado político a hakim-bashi o médico jefe, y descubrió que había una numerosa oferta de médicos y que constantemente aumentaba el número de sanadores. Éstos entraban en el oficio por medio de una simple declaración. Muy pocos de esos médicos en ciernes compartían la tenaz erudición o el genio intelectual que había señalado su propia dedicación a la medicina, y comprendió que hacía falta un recurso para determinar quién estaba capacitado y quién no. Durante más de un siglo se habían efectuado exámenes para médicos en Bagdad, e Ibn Sina convenció a sus colegas de que en Ispahán el examen final de la madraza debía crear médicos o rechazarlos, ofreciéndose él mismo como examinador jefe.
Ibn Sina era el médico más destacado de los Califatos de Oriente y Occidente, pero trabajaba en un entorno docente que no contaba con el prestigio de los grandes centros. La Academia de Toledo tenía su Casa de las Ciencias; la Universidad de Bagdad, su escuela para traductores; el Cairo se jactaba de una tradición médica rica y sólida con una antigüedad de muchos siglos.
Todos estos lugares poseían bibliotecas famosas y magníficas. Por contraste, en Ispahán sólo existían la pequeña madraza y una biblioteca que dependía de la caridad de la institución homóloga de Bagdad, más amplia y rica. El maristan era una pálida versión en miniatura del gran hospital Azudi de la misma ciudad. La presencia de Ibn Sina tuvo, pues, que compensar las insuficiencias de la escuela persa.
Ibn Sina reconocía incurrir en el pecado del orgullo. Aunque su propia reputación era tan encumbrada como para resultar intocable, se mostraba sensible en cuanto a la categoría de los médicos que formaba.
El octavo día del mes de Shawwa, una caravana de Bagdad le llevó una carta de Ibn Sabur Yaqut, el examinador médico jefe de aquella capital. Ibn Sabur iría a Ispahán y visitaría el maristan en la primera mitad del mes de Zulkadah. Ibn Sina ya conocía a Ibn Sabur y se fortaleció para aguantar la actitud condescendiente y las constantes comparaciones de su colega de Bagdad, llenas de suficiencia.
Pese a las apetecibles ventajas de que disfrutaba la medicina en Bagdad, Ibn Sina sabía que allí los exámenes solían ser notoriamente superficiales.
Pero en su maristan tenía a dos aprendices tan competentes como los mejores que había visto en su vida. De inmediato supo como podía dar a conocer a la comunidad médica bagdadí la clase de médicos que pasaban por las manos de Ibn Sina en Ispahán.
Así, gracias a que Ibn Sabur Yaqut iría al maristan, Jesse ben Benjamin y Mirdin Askari fueron convocados a un examen que les concedería o negaría su derecho al título de hakim.
Ibn Sabur Yaqut era tal como Ibn Sina lo recordaba. El éxito había vuelto su mirada ligeramente imperiosa por debajo de sus párpados hinchados. Tenía más canas que cuando se conocieron en Hamadhan doce años atrás, y ahora usaba una indumentaria ostentosa y suntuaria, de paño multicolor, que proclamaba su posición y su prosperidad. A pesar de su exquisita confección, no podía ocultar cuánto había aumentado su corpulencia con el paso de los años. Recorrió la madraza y el maristan con una sonrisa en los labios y arrogante buen humor, suspirando y comentando que debía ser un lujo afrontar problemas en tan ínfima escala.
El distinguido visitante se mostró complacido cuando solicitaron su participación en la junta examinadora que interrogaría a dos candidatos.
La excelencia de la comunidad docente de Ispahán no gozaba de reconocimiento, pero en los niveles altos de casi todas las disciplinas había suficiente brillantez para que a Ibn Sina le resultara fácil reclutar una junta examinadora que habría sido respetada en el Cairo o en Toledo. Al-Juzjani se ocuparía de la cirugía. El imán Yussef Gamali, de la mezquita del Viernes, interrogaría sobre teología. Musa Ibn Abbas, un mullah del visir de Persia Mirza-aboul Qandrasseh, examinaría de leyes y jurisprudencia. Ibn Sina se ocuparía personalmente de la filosofía, y el visitante de Bagdad fue sutilmente estimulado a plantear sus preguntas más difíciles de medicina.
A Ibn Sina no le preocupaba que sus dos candidatos fuesen judíos. Algunos hebreos eran obtusos y se convertían en pésimos médicos, naturalmente, pero según su experiencia los Dhimmis más inteligentes que elegían esa profesión ya tenían recorrida la mitad del camino, pues sus creencias fomentaban la investigación y el debate intelectual, además de la búsqueda de la verdad y las pesquisas acerca de las pruebas. Eso, en efecto, se les inculcaba en sus casas de estudios mucho antes de llegar a ser aprendices de medicina.
Llamaron primero a Mirdin Askari. La cara tosca, de mandíbula prominente, estaba alerta pero serena; cuando Musa Ibn Abbas le hizo una pregunta sobre las leyes de propiedad, respondió sin florituras, pero se explayó citando ejemplos y jurisprudencia del Fiqh y la Shari’a. Los otros examinadores se enderezaron un poco en sus asientos cuando las preguntas de Yussef Gamali mezclaron la ley con la teología, pero cualquier idea de que el candidato estaba en desventaja por no ser un auténtico creyente, la disipó la profundidad de las respuestas de Mirdin. Utilizó como argumento ejemplos de la vida y los pensamientos registrados de Mahoma, comentando las diferencias legales y sociales entre el Islam y su propia religión cuando eran pertinentes y, en caso contrario, citando en sus respuestas la Torá como sostén del Corán, o el Corán como apoyo de la Torá. «Utiliza la mente como una espada —pensó Ibn Sina—; hace fintas y quites, hundiendo de vez en cuando la punta a fondo, como si fuera de fino acero». Tan polifacéticos eran sus conocimientos, que aunque cada uno de los presentes compartía su erudición en mayor o menor grado, los dejó admirados y los convenció de que se hallaban ante una mente privilegiada.
Cuando le tocó el turno, Ibn Sabur lanzó pregunta tras pregunta como si fueran flechas. Las respuestas salían sin la menor vacilación, pero ninguna de ellas correspondía a la opinión de Mirdin Askari. Citó en cambio a Ibn Sina o a Rhazes, a Galeno o Hipócrates, y en una ocasión repitió textualmente una cita de las fiebres bajas, de Ibn Sabur Yaqut. El médico de Bagdad permaneció impasible escuchando la repetición de sus propias palabras.
El examen se prolongó más de lo acostumbrado, hasta que finalmente el candidato guardó silencio, los miró y nadie le hizo más preguntas.
Ibn Sina despidió amablemente a Mirdin y mandó a buscar a Jesse ben Benjamin.
El maestro percibió un sutil cambio en la atmósfera cuando entró el nuevo candidato, lo bastante alto y robusto para significar un desafío visual para hombres mayores y ascéticos, curtido por el sol de Oriente y Occidente, de ojos castaños y hundidos, con una mirada de precavida inocencia, y una feroz nariz rota que le daba más aspecto de lancero que de médico.
Sus grandes manos cuadradas parecían hechas para doblar el hierro, pero Ibn Sina las había visto acariciar rostros enfebrecidos con la máxima dulzura y cortar la carne sangrante con una cuchilla perfectamente controlada. Y su mente… hacía tiempo que era la de un médico.
Ibn Sina había presentado antes a Mirdin adrede, con el fin de preparar el escenario, dado que Jesse ben Benjamin era diferente a los aprendices a que estaban acostumbradas aquellas autoridades, y poseía cualidades que no podían ponerse de relieve en un examen académico. Había asimilado prodigiosamente gran cantidad de conocimientos en tres años, pero su erudición no era tan profunda como la de Mirdin. Tenía presencia y personalidad, pese al nerviosismo del momento.
Rob tenía la vista fija en Musa Ibn Abbas, y sus labios estaban pálidos; se lo notaba más nervioso que Askari.
El edecán del imán Qandrasseh había advertido su mirada fija, casi grosera, y bruscamente empezó por una pregunta política cuyos peligros no se molestó en ocultar.
—¿Pertenece el reino a la mezquita o al palacio?
Rob no respondió con la rápida y resuelta seguridad que tanto había impresionado en Mirdin.
—Está expresado en el Corán —dijo en su parsi con acento europeo—. En la azora segunda Alá dice: «Pondré un virrey en la tierra». Y en la azora treinta y ocho, se define la tarea del sha con estas palabras: «David, te hemos nombrado virrey en la tierra; por tanto, debes juzgar imparcialmente a los hombres y no seguir tus caprichos, para que no te extravíes del Camino de Dios». Por ende, el reino pertenece a Dios.
Al adjudicarle el reino a Dios, su respuesta evitó la elección entre Qandrasseh y Ala, solucionando la pregunta bien e inteligentemente. El mullah no discutió.
Ibn Sabur preguntó al candidato la diferencia entre la viruela y el sarampión.
Rob citó el tratado de Rhazes titulado La división de las enfermedades, señalando que los síntomas premonitorios de la viruela son la fiebre y el dolor de espalda, mientras que en el sarampión hay más calentura y un marcado agotamiento mental. Citó a Ibn Sina como si éste no estuviera presente, diciendo que el libro cuatro del Qanun sugiere que el sarpullido del sarampión suele brotar simultáneamente, en tanto el de la viruela aparece punto por punto.
Estaba sereno y no flaqueaba; tampoco intentó encajar en la respuesta su experiencia con la plaga, como habría hecho un hombre de menos talento.
Ibn Sina sabía cuánto valía; de todos los examinadores, sólo él y al-Juzjani conocían la magnitud del esfuerzo que había hecho aquel hombre durante los últimos tres años.
—¿Y si debes tratar una rodilla fracturada? —preguntó al-Juzjani.
—Si la pierna está recta, hay que inmovilizarla vendándola entre dos tablillas rígidas. Si está doblada, hakim Jalal-ul-Din ha ideado un entablillado que sirve tanto para la rodilla como para un codo fracturado o dislocado. —Había papel, tinta y pluma frente al visitante de Bagdad, y el candidato se acercó para cogerlos—. Puedo dibujar un miembro para que observéis la colocación de la tablilla —dijo.
Ibn Sina estaba horrorizado. Aunque el Dhimmi era europeo, tenía que saber que quien dibuja la imagen de una forma humana en su totalidad o parcialmente, se quemará en los fuegos del infierno. Era pecado y transgresión que un musulmán estricto mirara siquiera una imagen semejante. Dada la presencia del mullah y del imán, el artista que se mofaba de Dios y seducía su moral recreando al hombre, sería llevado ante un tribunal islámico y jamás recibiría el tratamiento de hakim.
Los rostros de los examinadores reflejaron una diversidad de emociones.
La cara de al-Juzjani indicaba un gran pesar, una leve sonrisa temblaba en la boca de Ibn Sabur, el imán estaba perturbado, y al mullah ya se le notaba furioso.
La pluma volaba entre el tintero y el papel. Se oyeron unas rápidas raspaduras y, al momento, ya era demasiado tarde: el dibujo estaba hecho. Rob se lo entregó a Ibn Sabur, que lo estudió, evidentemente incrédulo. Cuando se lo pasó a al-Juzjani, éste no pudo ocultar una mueca.
Ibn Sina experimentó la sensación de que el papel tardaba una eternidad en llegar a él, pero cuando lo tuvo ante sus ojos vio que el miembro dibujado era… ¡el miembro de un árbol! La rama doblada de un albaricoquero, sin la menor duda, pues estaba cubierta de hojas. Un nudo en la madera hacía ingeniosamente las veces de articulación de la rodilla, y se veían los extremos del entablillado atados muy por encima y por debajo del nudo.
No hubo preguntas sobre la tablilla.
Ibn Sina miró a Jesse, cuidándose de enmascarar tanto su alivio como su afecto. Disfrutó ampliamente contemplando la expresión del visitante de Bagdad. Luego, se acomodó en el asiento y planteó a su discípulo las más complejas cuestiones filosóficas que se le ocurrió formular, con la certeza de que el maristan de Ispahán podía permitirse el lujo de alardear un poco más.
Rob se había estremecido al reconocer a Musa Ibn Abbas, el edecán del visir, al que había visto en una reunión secreta con el embajador seljucí. Pero de inmediato recordó que en aquella ocasión él no fue descubierto, y que la presencia del mullah en la junta examinadora no significaba una amenaza especial.
Al concluir el examen, fue directamente al ala del maristan donde estaban los pacientes de cirugía, pues él y Mirdin habían acordado que sería difícil sentarse a esperar, sencillamente, para conocer su destino. Sería mejor salvar ese lapso trabajando, y Rob se vio enseguida inmerso en una variedad de tareas: examinó pacientes, cambió vendajes, quitó puntos de sutura…; los trabajos sencillos a los que estaba acostumbrado.
El tiempo pasaba, pero nadie se acercó a decirle una palabra.
Más tarde entró Jalal-ul-Din en la sala de operaciones…, lo que sin duda significaba que los examinadores se habían dispersado. Rob se sintió tentado a preguntarle si conocía la decisión, pero no se atrevió. Cuando Jalal le dirigió el saludo acostumbrado, no se dio por enterado de la agonía que significaba la espera para el aprendiz.
El día anterior trabajaron juntos atendiendo a un pastor que había sido embestido por un toro. El hombre tenía el antebrazo partido en dos puntos, como si fuera un sauce, donde la bestia lo había pisoteado. Después, el toro corneó a su víctima hasta que otros pastores lograron alejarlo.
Rob acomodó y cosió los músculos y la carne del hombro y del brazo, y Jalal redujo las fracturas y aplicó el entablillado. Ahora, después de que ambos examinaran al paciente, Jalal se quejó de que los abultados vendajes formaban una torpe yuxtaposición con las tablillas.
—¿No pueden quitarse los vendajes?
La pregunta desconcertó a Rob, porque Jalal sabía mejor que él lo que había que hacer.
—Es muy pronto —respondió.
Jalal se encogió de hombros. Miró a Rob afectuosamente y sonrió.
—Como tú digas, hakim —dijo y salió.
Así fue informado Rob. Estaba tan alelado, que por un rato no pudo moverse.
Finalmente, se sintió reclamado por la rutina. Aún debía ver a cuatro pacientes y prosiguió la ronda, esforzándose por brindar los cuidados de un buen médico, como si su mente fuera el sol enfocado en cada uno de ellos, pequeño y cálido a través del cristal de su concentración.
Pero después de atender al último paciente, permitió que sus sentimientos volvieran a fluir, experimentando el placer más puro de su vida. Caminando casi como un borracho, volvió a casa deprisa para contárselo a Mary.