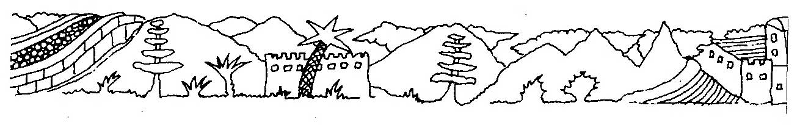
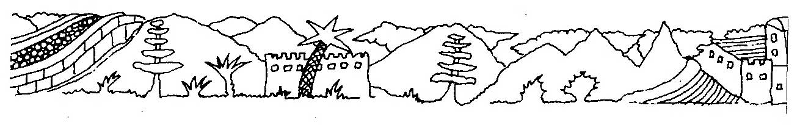
LA BESTIA DE CHELMSFORD
Rob despertó con las primeras luces lechosas y vio a su nuevo amo en pie e impaciente. Supo de inmediato que Barber no empezaba el día de buen talante, y con ese sobrio humor matinal el hombre sacó la lanza del carromato y le enseñó a usarla.
—Si la coges con ambas manos, no te resultará demasiado pesada. No requiere habilidad. Arrójala con tanta fuerza como puedas. Si apuntas al centro del cuerpo de cualquier agresor, es probable que lo alcances. Y si tú lo frenas con una herida, existen muchas probabilidades de que yo pueda matarlo. ¿Lo has comprendido?
Rob asintió, incómodo ante el desconocido.
—Bueno, mozuelo, debemos estar atentos y tener las armas a mano, ya que es así como seguimos con vida. Estos caminos romanos siguen siendo los mejores de Inglaterra, pero no están cuidados. La Corona tiene la responsabilidad de mantenerlos despejados por ambos lados para evitar que los salteadores tiendan emboscadas a los viajeros, pero en la mayoría de nuestras rutas la maleza nunca se corta.
Le enseñó a enganchar el caballo. Cuando reanudaron el viaje, Rob se sentó junto a Barber en el pescante, bajo el sol ardiente, atormentado aún por infinitos temores. Poco después, Barber apartó a Incitatus del camino romano y lo hizo girar por un carril apenas transitable que atravesaba las profundas sombras de la selva virgen. De un tendón que rodeaba sus hombros colgaba el cuerno sajón de color marrón que antaño había embellecido a un corpulento buey. Barber se lo llevó a la boca y le sacó un sonido fuerte y melodioso a medias toque y a medias quejido.
—Advierte a todos los que están al alcance del oído que no avanzamos sigilosamente para cortar cuellos y robar. En algunos lugares lejanos, encontrarse con un desconocido significa tratar de matarlo. El cuerno indica que somos dignos de confianza, respetables y muy capaces de protegernos a nosotros mismos.
Por sugerencia de Barber, Rob intentó emitir señales con el cuerno pero, pese a que hinchó las mejillas y sopló con todas sus fuerzas, no salió el menor sonido.
—Se necesita aliento de adulto y cierta habilidad. Pero no temas; aprenderás. Y también aprenderás cosas más difíciles que soplar un cuerno.
El carril era fangoso. Aunque cubrieron de maleza los peores lugares, era necesario guiar el carro con maña. En un giro del camino cayeron de lleno en una zona resbaladiza y las ruedas se hundieron hasta los cubos. Barber suspiró.
Se apearon, atacaron con la pala el barro de delante de las ruedas y recogieron ramas caídas en el bosque. Con sumo cuidado, Barber acomodó trozos de madera delante de cada rueda y volvió a coger las riendas.
—Tienes que arrojar maleza bajo las ruedas en cuanto empiecen a moverse —explicó, y Rob J. asintió—. ¡Adelante, Tatus! —lo apremió Barber. Los ejes y el cuero crujieron—. ¡Ahora! —gritó.
Rob colocó las ramas con habilidad, saltando de una rueda a otra mientras el caballo hacía un esfuerzo sostenido. Las ruedas chirriaron y resbalaron, pero encontraron un asidero. El carro dio una sacudida hacia adelante. En cuanto quedó sobre el camino seco, Barber tiró de las riendas y esperó a que Rob lo alcanzara y trepara al asiento.
Estaban cubiertos de barro, y Barber frenó a Tatus junto a un arroyo.
—Pesquemos algo para desayunar —propuso mientras se lavaban las caras y las manos. Cortó dos ramas de sauce, y del carromato sacó anzuelos y líneas. Extrajo una caja de la zona protegida del sol, detrás del asiento, y explicó—: Ésta es nuestra caja de los saltamontes. Uno de tus deberes consiste en mantenerla llena.
Alzó apenas la tapa, a fin de que Rob pudiera colar la mano. Frenéticos y erizados, varios seres vivos se alejaron de los dedos de Rob y éste se puso delicadamente uno de ellos en la palma. Cuando retiró la mano sujetando las alas plegadas entre el pulgar y el índice, el insecto agitó frenético las patas. Las cuatro patas delanteras eran delgadas como pelos, y el par trasero, potente y de ancas largas, lo que lo convertía en un insecto saltador.
Barber le enseñó a deslizar la punta del anzuelo inmediatamente detrás del tramo corto de cascarón duro y ondulado que seguía a la cabeza.
—Si lo clavas demasiado profundo, se le saldrán los humores y morirá. ¿Dónde has pescado?
—En el Támesis.
Se enorgullecía de su habilidad como pescador, ya que a menudo su padre y él habían colgado gusanos en el ancho río y contado con la pesca para contribuir a alimentar a la familia en los días de paro.
Barber gruñó.
—Es otro tipo de pesca —comentó—. Deja las cañas un momento y ponte a gatas.
Reptaron cautelosos hasta un sitio que daba al pozo de río más próximo, y se tendieron boca abajo. Rob pensó que el gordo estaba chiflado.
Cuatro peces permanecían suspendidos en el cristal.
—Son pequeños —murmuró Rob.
—Son más apetitosos de este tamaño —declaró Barber mientras se alejaban de la orilla—. Las truchas de tu gran río son correosas y grasientas. ¿Has notado que estos peces se amontonan en la cabecera del pozo? Se alimentan a contracorriente, a la espera de que un bocado sabroso se deslice y baje flotando. Son salvajes y precavidos. Si te detienes junto al río, te ven. Si pisas firmemente la orilla notan tus pasos y se dispersan. Por eso has de utilizar la vara larga. Te quedas rezagado, sueltas ligeramente el saltamontes por encima del pozo y dejas que la corriente lo arrastre hasta los peces.
Observó con ojo crítico mientras Rob lanzaba el saltamontes hacia el punto que le había indicado.
Con una sacudida que recorrió la vara y transmitió entusiasmo por el brazo de Rob, el pez oculto picó como un dragón. Desde entonces fue como pescar en el Támesis. Esperaba tranquilo, dando tiempo a la trucha para que se condenara a si misma, y luego alzaba la punta de la vara y torcía el anzuelo tal como le había enseñado su padre. Cuando extrajo la primera y cimbreante trucha, admiraron su belleza: el brillante dorso como madera de nogal aceitada, los costados lisos, bruñidos y salpicados de rojos irisados, las aletas negras teñidas de cálido naranja…
—Consigue cinco más —dijo Barber, y se internó en el bosque.
Rob pescó dos más, perdió un tercer ejemplar y, cauteloso, se trasladó a otro pozo. Las truchas tenían hambre de saltamontes. Estaba limpiando la última de la media docena cuando Barber regresó con la gorra llena de morillas y de cebollas silvestres.
—Comemos dos veces por día —dijo Barber—: A media mañana y al caer la noche, igual que la gente civilizada.
Levantarse a las seis, comer a las diez,
Cenar a las cinco, a la cama a las diez,
Hace que el hombre viva diez veces diez.
Barber tenía tocino entreverado y lo cortó grueso. Cuando la carne terminó de hacerse en la sartén ennegrecida, espolvoreó las truchas con harina y las doró hasta dejarlas crujientes en la grasa, añadiendo por último las cebollas y las setas.
La espina de las truchas se separaba fácilmente de la carne humeante, arrastrando consigo la mayoría de las espinas pequeñas. Mientras disfrutaban de la carne y el pescado, Barber frió pan de cebada en la sabrosa salsa sobrante, cubriendo la tostada con trozos de queso con cáscara que dejó burbujear en la sartén. Al final, bebieron el agua fresca y potable del mismo arroyo que les había proporcionado los peces.
Barber estaba de mejor ánimo. Rob percibió que un hombre gordo necesitaba alimentarse para alcanzar su mejor humor. También se dio cuenta de que Barber era un cocinero muy especial, y acabó esperando cada comida como el acontecimiento del día. Suspiró, sabedor de que en las minas no lo habrían alimentado así. Y el trabajo, se dijo satisfecho, no estaba más allá de sus posibilidades, ya que era perfectamente capaz de mantener llena la caja de los saltamontes, de pescar truchas y de distribuir maleza bajo las ruedas cada vez que el carromato se atascaba en el barro.
La aldea se llamaba Farnham. Había granjas; una posada pequeña y de aspecto lamentable; una taberna que despedía un ligero olor a cerveza derramada, que percibieron al pasar por delante; una herrería con altas pilas de leña cerca de la fragua; una curtiduría que desprendía hedor; un aserradero en el que había madera cortada y una sala del magistrado, que daba a una plaza. Ésta, más que plaza, era un ensanchamiento de la calle, como si una serpiente se hubiera tragado un huevo.
Barber se detuvo en las afueras. Del carromato sacó un tambor pequeño y un palillo y se los entregó a Rob.
—Hazlo sonar.
Incitatus sabía de qué se trataba: alzó la cabeza, relinchó y levantó los cascos al encabritarse. Rob aporreó el tambor con orgullo, contagiado por el entusiasmo que habían provocado a un lado y otro de la calle.
—Esta tarde hay espectáculo —pregonó Barber—. ¡Seguido del tratamiento de males humanos y de problemas médicos, grandes o pequeños!
El herrero, con los músculos nudosos perfilados por la mugre, los miró y dejó de tirar de la cuerda del fuelle. Dos chicos del aserradero interrumpieron su tarea de apilar madera y se acercaron corriendo en dirección al batir del tambor. Uno de ellos dio media vuelta y se alejó deprisa.
—¿Adónde vas, Giles? —gritó el otro.
—A casa, a buscar a Stephen y a los demás.
—¡Haz un alto en el camino y avisa a la gente de mi hermano!
Barber movió aprobadoramente la cabeza y gritó:
—¡Eso, haz correr la voz!
Las mujeres salieron de las casas y se llamaron entre sí mientras sus hijos confluían en la calle, parloteando y sumándose a los perros ladradores que iban en pos del carromato rojo.
Barber subió y bajó lentamente por la calle, y a continuación dio la vuelta y repitió la operación.
Un anciano sentado al sol, casi a las puertas de la posada, abrió los ojos y dirigió una sonrisa desdentada al alboroto. Algunos bebedores salieron de la taberna, vaso en mano, seguidos de la camarera que, con la mirada encendida, se secaba las manos mojadas en el delantal.
Barber paró en la plazoleta. Del carromato extrajo cuatro bancos plegables y los colocó uno al lado del otro.
—Esto se llama tarima —explicó a Rob, mostrándole el pequeño escenario que había montado—. La levantarás de inmediato cada vez que lleguemos a un sitio nuevo.
Sobre la tarima pusieron dos cestas llenas de frasquitos taponados que, dijo Barber, contenían medicina. Luego subió al carromato y corrió la cortina.
Rob tomó asiento en la tarima y vio que la gente corría por la calle principal. Apareció el molinero, con la ropa blanca de harina, y Rob distinguió a dos carpinteros por el polvo y las virutas de madera que cubrían sus túnicas y sus cabellos. Familias enteras se acomodaron en el suelo, dispuestas a esperar y empezaron a hacer encajes de hilo y a tejer, al tiempo que los niños parloteaban y peleaban. Un grupo de chiquillos aldeanos miraba a Rob. Al reparar en el respeto y la envidia de sus miradas, Rob adoptó un aire afectado y se pavoneó. Poco después, esas tonterías dejaron de tener sentido porque, como ellos, se había convertido en parte del público. Barber subió corriendo a la tarima e hizo un floreo.
—Buen día y mejor mañana —dijo—. Me alegro de estar en Farnham.
Y empezó a hacer juegos malabares.
Lanzó al aire una pelota roja y otra amarilla. Parecía que sus manos no se movían. ¡Era bellísimo verlo!
Sus dedos gordos lanzaban las pelotas al aire trazando un círculo constante, despacio al principio y, gradualmente, a una velocidad vertiginosa.
Cuando lo aplaudieron se llevó una mano a la túnica y sumó una pelota verde. Y después otra azul. Y… ¡oh, una marrón!
«Sería maravilloso poder hacerlo», pensó Rob.
Contuvo la respiración, a la espera de que a Barber se le cayera una pelota, pero él controló fácilmente las cinco, sin dejar de hablar. Hizo reír a la gente. Contó chistes y entonó canciones ligeras.
Luego hizo malabarismos con anillas de cuerda y con platos de madera, y más tarde llevó a cabo pruebas de magia. Hizo desaparecer un huevo, encontró una moneda entre los cabellos de un chiquillo y logró que un pañuelo cambiara de color.
—¿Os entretendría ver como hago desaparecer una jarra de cerveza?
Todo el mundo aplaudió. La camarera entró corriendo a la taberna y salió con una jarra espumosa. Barber se la llevó a los labios y la vacío de un único y largo trago. Hizo una reverencia ante las risas y los aplausos afables y después preguntó a las espectadoras si alguna deseaba una cinta.
—¡Oh, ya lo creo! —exclamó la camarera.
Era una mujer joven y fuerte, y su respuesta, tan espontánea e ingenua, provocó risillas entre los presentes. Barber miró a la chica a los ojos y sonrió.
—¿Cómo te llamas?
—Oh, señor, me llamo Amelia Simpson.
—¿Eres la señora Simpson?
—No estoy casada.
Barber cerró los ojos.
—¡Qué pena! —exclamó, galante—. Señorita Amelia, ¿de qué color prefieres la cinta?
—Roja.
—¿Y cómo de larga?
—Dos yardas me irían perfectas.
—Es de esperar que sea así —murmuró el barbero y enarcó las cejas.
Hubo risas chuscas, pero Barber pareció olvidarse de la camarera. Cortó un trozo de cuerda en cuatro partes y luego lo reunió y volvió a unificarlo, empleando únicamente gestos. Colocó un pañuelo sobre una anilla y lo convirtió en una nuez. Después, casi por sorpresa, se llevó los dedos a la boca y extrajo algo de entre los labios, deteniéndose para mostrarle al público que se trataba del extremo de una cinta roja. Ante la mirada de los espectadores, la extrajo trocito a trocito de su boca, encorvando el cuerpo y bizqueando a medida que salía.
Finalmente, tensó el extremo, se agachó para coger su daga, acercó el filo a sus labios y cortó la cinta. Se la entregó a la camarera con una reverencia.
Al lado de la joven se encontraba el aserrador de la aldea, que extendió la cinta sobre su vara de medir.
—¡Mide exactamente dos yardas! —declaró, y sonó una salva de aplausos ensordecedores.
Barber esperó a que el barullo cesara y levantó un frasco de su medicina embotellada.
—¡Señores, señoras y doncellas! Sólo mi Panacea Universal prolonga el tiempo que os ha sido asignado y regenera los gastados tejidos del cuerpo. Vuelve elásticas las articulaciones rígidas y rígidas las articulaciones flácidas. Da una chispa pícara a los ojos agotados. Transmuta la enfermedad en salud, impide la caída del pelo y logra que vuelvan a brotar las coronillas brillantes. Aclara la visión nublada y agudiza los intelectos embotados.
»Se trata de un excelente cordial, más estimulante que el mejor tónico, un purgante más suave que una lavativa de crema. La Panacea Universal combate la hinchazón y el flujo sanguíneo lento, alivia los rigores del sobreparto y el sufrimiento de la maldición femenina, y extirpa los trastornos escorbúticos traídos a la costa por la gente marinera. Es buena para bestias o humanos, la perdición de la sordera, ojos doloridos, toses, consunciones, dolores de estómago, ictericia, fiebre y escalofríos. ¡Cura cualquier enfermedad! ¡Libra de las preocupaciones!
Barber vendió una buena cantidad de frascos que tenía en la tarima. A continuación, Rob y él montaron un biombo, detrás del cual el cirujano barbero examinó a los pacientes. Los enfermos y los achacosos hicieron una larga cola dispuestos a pagar uno o dos peniques por su tratamiento.
Esa noche cenaron oca asada en la taberna, la primera vez que Rob probaba una comida comprada. Le pareció sumamente fina, pese a que Barber decretó que la carne estaba demasiado cocida y protestó por los grumos del puré de nabos. Más tarde, Barber extendió sobre la mesa un mapa de la Isla Británica. Era el primer mapa que veía Rob y contempló fascinado cómo el dedo de Barber trazaba una línea serpenteante: la ruta que seguirían durante los meses siguientes.
Finalmente, con los ojos casi cerrados, regresó soñoliento al campamento bajo la brillante luz de la luna y se preparó el lecho. Pero en los últimos días habían ocurrido tantas cosas, que su mente deslumbrada rechazó el sueño.
Estaba despierto a medias y escudriñando las estrellas cuando retornó Barber en compañía de alguien.
—Bonita Amelia —dijo Barber—, muñeca bonita: me bastó una mirada a esa boca llena de deseos para saber que moriría por ti.
—Cuidado con las raíces o darás con tus huesos en tierra —advirtió la joven.
Rob continuó acostado y oyó los húmedos sonidos de los besos, el roce de las ropas al quitárselas, risas y jadeos. Luego, el deslizamiento de las pieles al separarse.
—Será mejor que yo me ponga debajo por la barriga —oyó decir a Barber.
—Una barriga prodigiosa —dijo la moza con tono bajo y travieso—. Será como rebotar en una gran cama.
—Vamos, doncella, vente a mi lecho.
Rob quería verla desnuda, pero cuando se atrevió a mover la cabeza, la camarera ya no estaba de pie y sólo divisó el pálido brillo de las nalgas.
Aunque su respiración era ruidosa, por lo que ellos se preocuparon hubiera dado lo mismo que gritara. Enseguida vio que las manos grandes y rollizas de Barber rodeaban a la mujer para aferrar los orbes blancos y giratorios.
—¡Ah, muñeca!
La muchacha gimió.
Se durmieron antes que él. Por fin Rob logró conciliar el sueño y soñó con Barber, que no dejaba de hacer malabarismos.
La mujer ya se había ido cuando despertó bajo el fresco amanecer. Levantaron campamento y partieron de Farnham mientras la mayoría de sus habitantes aún seguían en la cama.
Poco después del alba encontraron un campo de zarzamoras y se detuvieron a llenar la cesta. En la siguiente granja que hallaron, Barber consiguió comida. Acamparon para desayunar; mientras Rob encendía la hoguera y cocinaba el tocino y la tostada de queso, Barber puso nueve huevos en un cuenco y añadió una cantidad generosa de nata cuajada, los batió hasta formar espuma y lo coció sin revolver hasta que se formó un pastel esponjoso, que cubrió con moras muy maduras. Pareció alegrarse de la impaciencia con que Rob engulló su parte.
Aquella tarde pasaron junto a una gran torre del homenaje rodeada de tierras de labranza. Rob divisó gente en los terrenos y en lo alto de las almenas. Barber azuzó el caballo para que trotara, deseoso de pasar rápidamente por allí.
Tres jinetes salieron desde la torre en pos de ellos y les gritaron que se detuvieran.
Hombres armados, severos y temibles examinaron con curiosidad el carromato pintarrajeado.
—¿Cuál es tu oficio? —preguntó el que llevaba una ligera cota de malla que distinguía a las personas de categoría.
—Cirujano barbero, señor —respondió Barber.
El hombre asintió satisfecho y giró su corcel.
—Sígueme.
Rodeados por la guardia, traquetearon a través de una pesada puerta empotrada en las murallas, atravesaron una segunda puerta que se alzaba en medio de una empalizada de troncos afilados y cruzaron el puente levadizo que permitía franquear el foso. Rob nunca había estado tan cerca de una fortaleza majestuosa. La inmensa torre del homenaje contaba con cimientos y semimuro de piedra, plantas altas enmaderadas, rebuscadas tallas en el pórtico y los aguilones y una cumbrera dorada que centelleaba bajo el sol.
—Deja tu carromato en el patio y trae tus instrumentos de cirugía.
—¿Qué sucede, señor?
—La perra se ha hecho daño en una pata.
Cargados de instrumentos y de frascos con medicinas, siguieron al hombre por el cavernoso pasillo. El suelo estaba empedrado y cubierto de juncos que hacía falta cambiar. Los muebles parecían dignos de pequeños gigantes. Tres paredes estaban engalanadas con espadas, escudos y lanzas, al tiempo que en la del norte colgaban tapices de colores abigarrados pero desteñidos, junto a los cuales se alzaba un trono de madera oscura tallada.
La chimenea central estaba apagada, pero la sala seguía impregnada del humo del invierno anterior y de un hedor menos atractivo, más penetrante, cuando la escolta se detuvo ante la podenca tendida junto al hogar.
—Hace quince días perdió dos dedos en un cepo. Al principio pareció que curaban bien, pero después empezaron a supurar.
Barber asintió con la cabeza. Quitó la carne de un cuenco de plata depositado junto a la cabeza de la perra y vertió el contenido de dos frascos. La podenca lo vigiló con ojos legañosos y gruñó cuando dejó el cuenco, pero enseguida se dedicó a lamer la panacea.
Barber no corrió riesgos: cuando la perra se distrajo, le ató el morro y le sujetó las patas para que no pudiera utilizar las garras. El animal tembló y ladró cuando Barber cortó. Olía espantosamente mal y tenía gusanos.
—Perderá otro dedo.
—No debe quedar lisiada. Hazlo bien —dijo el hombre fríamente.
Cuando terminó, Barber limpió la sangre de la pata con lo que quedaba de medicina y la cubrió con un trapo.
—¿Y el pago, señor? —sugirió delicadamente.
—Tendrás que esperar a que el conde regrese de la cacería y pedírselo —respondió el caballero, y se marchó.
Desataron cuidadosamente a la perra, recogieron los instrumentos y se dirigieron al carromato.
Barber condujo lentamente, como un hombre autorizado a partir.
En cuanto la torre del homenaje quedó atrás, el barbero gruñó y escupió.
—Es posible que el conde no vuelva en muchos días. Para entonces, si la perra sana, es posible que el santo conde se dignara pagar. Si la perra hubiera muerto o el conde estuviera de mal humor a causa del estreñimiento, podría mandarnos desollar. Huyo de los señores y prefiero tentar mi suerte en los pueblos pequeños —comentó, arreando el caballo.
La mañana siguiente, cuando llegaron a Chelmsford, estaba de mejor talante. Encontraron a un vendedor de ungüentos que ya había montado su espectáculo allí; un hombre elegante ataviado con una llamativa túnica naranja y que llevaba una blanca melena.
—Encantado de verte, Barber —saludó el hombre afablemente.
—Hola, Wat. ¿Aún tienes la bestia?
—No; enfermó y se volvió demasiado huraña. La usé para un azuzamiento.
—Es una pena que no le dieras mi panacea. Se habría curado.
Rieron juntos.
—Ahora tengo otra bestia. ¿Te gustaría verla?
—¿Por qué no? —replico Barber. Detuvo el carromato bajo un árbol y dejó pacer al equino mientras la gente se amontonaba. Chelmsford era una aldea grande y el público, excelente—. ¿Has luchado alguna vez? —preguntó Barber a Rob.
El chico asintió. Le encantaba la lucha, que en Londres era la diversión cotidiana de los hijos de la clase trabajadora.
Wat inició su espectáculo del mismo modo que Barber, con juegos malabares. Sus trucos eran muy hábiles, pensó Rob. Sus narraciones no estaban a la altura de las de Barber y la gente no reía tanto, pero el oso les encantó.
La jaula estaba a la sombra, tapada con un trapo. Los reunidos soltaron murmullos cuando Wat la descubrió. No era la primera vez que Rob veía un oso gracioso. Cuando tenía seis años, su padre lo había llevado a ver un animal semejante que actuaba a las puertas de la posada de Swann, y le había parecido enorme.
Cuando Wat llevó al oso abozalado hasta la tarima, sujeto por una larga cadena, le pareció más pequeño. Aunque era poco mayor que un perro grande, se trataba de un ejemplar muy listo.
—¡El oso Bartram! —anunció Wat.
El oso se acostó, y cuando Wat le dio la orden, se hizo el muerto, hizo rodar la pelota y la recogió, subió y bajó una escalera y, mientras Wat tocaba la flauta, interpretó el popular y alegre baile de los zuecos, moviéndose torpemente en vez de girar, pero de una manera tan deliciosa que el público aplaudió hasta el último movimiento de la bestia.
—Y ahora —dijo Wat—, Bartram luchará con todo aquél que se atreva a desafiarlo. Quien lo arroje al suelo recibirá gratis un tarro de ungüento de Wat, el milagroso agente para el alivio de los males humanos.
Se oyó un divertido murmullo, pero nadie dio un paso al frente.
—¡Venid, luchadores! —los regañó Wat.
A Barber se le iluminaron los ojos y dijo en voz alta:
—Aquí hay un muchacho al que nada lo arredra.
Para sorpresa y gran preocupación de Rob, se vio empujado hacia delante. Unas manos voluntariosas lo ayudaron a subir a la tarima.
—Mi chico contra tu bestia, amigo Wat —dijo Barber.
Wat asintió y ambos rieron a mandíbula batiente.
«¡Ay, madre mía!», se dijo Rob atontado.
Era un oso de verdad. Se balanceó sobre las patas traseras y ladeó su cabeza grande y peluda ante Rob. No era un podenco ni un amigo de la calle de los Carpinteros. Vio unos hombros impresionantes y unos miembros gruesos, e instintivamente quiso saltar de la tarima y huir. Pero escapar suponía desafiar a Barber y todo lo que éste representaba en su vida. Escogió la opción menos audaz e hizo frente al animal.
Con el corazón en la boca, trazó un círculo y esgrimió las manos abiertas delante de su adversario, como había visto hacer a menudo a luchadores de más edad. Tal vez no lo había entendido bien; alguien rio y el oso miró en dirección al sonido.
Rob intentó olvidar que su contrincante no era humano y se comportó como lo habría hecho ante otro chico: se precipitó y procuró que Bartram perdiera el equilibrio, pero fue como tratar de desarraigar un árbol inmenso.
Bartram alzó una pata y lo golpeó perezosamente. Aunque al oso le habían arrancado las garras, el manotazo lo derribó y lo hizo atravesar medio escenario. Ahora estaba algo más que aterrorizado: sabía que no podía hacer nada, y con gusto hubiera puesto pies en polvorosa, pero Bartram arrastraba los pies con engañosa rapidez y lo estaba esperando.
Cuando Rob se incorporó, quedó rodeado por las patas delanteras del animal. Su rostro se hundió en el pelaje del oso y le tapo la boca y la nariz. Se estaba asfixiando en una piel negra y de lanas enredadas que olía exactamente igual a la que usaba para dormir. El oso no había terminado de crecer, pero él tampoco. Forcejeó y acabó mirando unos ojos rojos, pequeños y desesperados. Rob se dio cuenta de que el oso estaba tan asustado como él mismo, pero el animal dominaba la situación y tenía a quien acosar. Bartram no podía morder, pero lo habría hecho de buena gana: aplastó el bozal de cuero en el hombro de Rob y éste sintió su aliento potente y apestoso.
Wat estiró la mano hacia la pequeña asa del collar del animal. Aunque no lo tocó, el oso gimoteó y se encogió; soltó a Rob y cayó boca arriba.
—¡Sujétalo, bobo! —susurró Wat.
Se arrojó sobre el animal y tocó la piel negra próxima a los hombros. Nadie se lo creyó y unos pocos lo abuchearon, pero el público se había divertido y estaba de buen humor. Wat enjauló a Bartram y, tal como había prometido, regresó para recompensar a Rob con un diminuto tarro de arcilla que contenía ungüento. Poco después el artista declamaba ante los congregados los ingredientes y usos del bálsamo.
Rob se dejó llevar hasta el carromato por unas piernas que parecían de goma.
—Lo has hecho muy bien —declaró Barber—. Te lanzaste sobre él. ¿Te sangra la nariz?
Respiró ruidosamente, sabedor de que había tenido mucha suerte.
—La bestia estuvo a punto de hacerme daño —dijo con tono hosco.
Barber sonrió y meneó la cabeza.
—¿Has visto la pequeña asa en la tirilla? Es un collar estrangulador. El asa permite girar la tirilla, que corta la respiración al animal si desobedece. Así se adiestra a los osos. —Ayudó a Rob a subir al pescante, extrajo una pizca del bálsamo del tarro y la frotó entre el pulgar y el índice—. Sebo, manteca de cerdo y un toque de perfume. Vaya, vaya, lo cierto es que se vende bien —musitó, viendo que los clientes hacían cola para dar sus peniques a Wat—. Un animal garantiza la prosperidad. Hay espectáculos que se basan en marmotas, cabras, cuervos, tejones y perros. Incluso en lagartijas, y por regla general ganan más que yo cuando trabajo solo.
El caballo respondió a la tensión de las riendas y emprendió el descenso por el sendero hacia el frescor del bosque, dejando Chelmsford y el oso luchador tras ellos. Los temblores aún acompañaban a Rob. Permaneció inmóvil y pensativo.
—Y tú ¿por qué no montas un espectáculo con un animal? —preguntó lentamente.
Barber se volvió a medias en el asiento. Sus amistosos ojos azules buscaron los de Rob, dejando traslucir más cosas que su boca sonriente.
—Te tengo a ti —respondió.