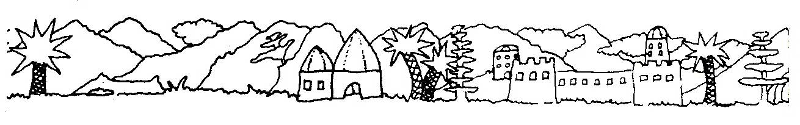
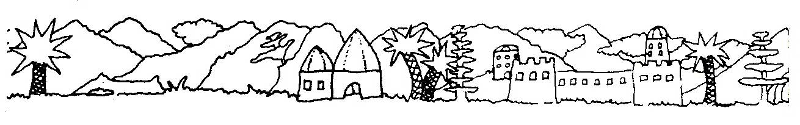
CINCO DÍAS AL OESTE
Llegó una numerosa caravana de Anatolia, y un joven conductor se presentó en el maristan con un canasto de higos secos para un judío que se llamaba Jesse. El joven era Sadi, el hijo mayor de Dehbid Hafiz, kelonter de Shiraz. Los higos eran un objeto que simbolizaba el amor y la gratitud de su padre por la misión médica de Ispahán que luchó contra la plaga.
Sadi y Rob se sentaron, bebieron chai y comieron las deliciosas frutas, grandes y carnosas, llenas de cristalitos de azúcar. Sadi había comprado los higos en Midyat, a un arriero cuyos camellos los habían transportado desde Izmir, atravesando todo el territorio turco. Ahora volvería a conducir los camellos hacia el este, con rumbo a Shiraz, y estaba atrapado en la gran aventura del viaje. Se sintió orgulloso cuando el sanador Dhimmi le pidió que llevara el regalo de unos vinos ispahaníes a su distinguido padre Dehbid Hafiz.
Las caravanas eran la única fuente de noticias, y Rob interrogó a fondo al joven.
No había nuevos indicios de plaga cuando la caravana partió de Shiraz. Una vez, en la montañosa parte oriental de Media, habían sido avistadas unas tropas seljucíes, aunque la partida parecía poco numerosa y no atacó a la caravana (¡alabado sea Alá!). En Ghazna, la población estaba afectada por un curioso sarpullido que producía escozor, y el amo de la caravana no quiso detenerse para que los camelleros no se acostaran con las mujeres lugareñas y contrajeran la extraña dolencia. En Hamadhan no hubo plaga, pero un forastero cristiano había contagiado una fiebre europea en tierras del Islam, y los mullahs habían prohibido al populacho todo contacto con los diablos infieles.
—¿Cuáles son los signos de esa enfermedad?
Sadi Ibn Dehbid titubeó: no era médico y no ocupaba su mente con esas cuestiones. Sólo sabía que nadie, salvo su propia hija, se acercaba al cristiano.
—¿El cristiano tiene una hija?
Sadi no estaba en condiciones de describir al enfermo y a su hija, pero dijo que Boudi el Camellero, que estaba con la caravana, los había visto a ambos.
Juntos buscaron al tratante de camellos, un hombre arrugado y de mirada maliciosa, que escupía saliva roja entre sus dientes ennegrecidos de tanto mascar arecas.
Boudi apenas recordaba al cristiano, afirmó, pero cuando Rob le refrescó la memoria con una moneda fue acordándose de que los había visto a cinco jornadas de viaje al oeste, medio día más allá de la ciudad de Datur. El padre era de edad mediana, de largo pelo gris y sin barba. Usaba ropas negras extranjeras, parecidas a las túnicas de un mullah. La mujer era joven, alta y tenía una curiosa cabellera de color un poco más claro que la alheña.
Rob lo miró, preocupado.
—¿Parecía estar muy enfermo el europeo?
Boudi sonrió amablemente.
—No lo sé, amo. Enfermo.
—¿Había servidumbre?
—No vi que nadie los atendiera.
Sin duda los mercenarios habían huido, se dijo Rob.
—¿Ella tenía suficiente comida?
—Yo mismo le di una canasta con legumbres y tres hogazas de pan, amo.
Boudi se asustó con la mirada que le clavó Rob.
—¿Por qué le diste alimentos?
El camellero se encogió de hombros. Se volvió, metió la mano en la bolsa y sacó un puñal, sujetándolo con el mango hacia delante. Se podían encontrar hojas mucho más bonitas en cualquier mercado persa, pero aquélla era la prueba, pues la última vez que Rob vio esa daga, colgaba del cinto de James Geikie Cullen.
Sabía que si confiaba en Karim y en Mirdin, éstos insistirían en acompañarlo y quería ir solo. Pidió a Yussuf-ul-Gamal que les transmitiera un mensaje.
—Diles que me han llamado por una cuestión personal que les explicaré a mi regreso —dijo al bibliotecario.
Entre los demás, sólo se lo dijo a Jalal.
—¿Que te vas por un tiempo? ¿Por qué?
—Es muy importante. Se trata de una mujer…
—Por supuesto —musitó Jalal.
El ensalmador se preocupó hasta descubrir que en la clínica había suficientes aprendices como para no ser molestado, y entonces movió la cabeza afirmativamente. Rob partió a la mañana siguiente. El trayecto era largo, y una prisa indebida le perjudicaría, pero no dio tregua a su castrado, pues no podía apartar de su mente la imagen de una mujer sola en un yermo extranjero, con su padre enfermo.
El clima era veraniego y las aguas que corrieron en la primavera se habían evaporado bajo el sol cobrizo, de modo que el polvo salado de Persia cubrió a Rob y se introdujo en su silla, lo ingirió con la comida y bebió una delgada película polvorienta con el agua. Por todas partes veía flores silvestres que viraban al marrón, pero también gente que labraba el suelo rocoso aprovechando la poca humedad que había para irrigar los viñedos y datileros, como habían hecho durante miles de años.
Avanzaba porfiadamente resuelto y nadie lo desafió ni lo entretuvo; al atardecer del cuarto día pasó por la ciudad de Datur. Nada podía hacer en la oscuridad, pero al día siguiente estaba cabalgando al rayar el alba. A media mañana, en la pequeña aldea de Gusheh, un mercader aceptó su moneda, la mordió y luego le transmitió todo lo que sabía de los cristianos. Estaban en una casa al otro lado del wadi Ahmad, a corta distancia hacia el oeste.
No encontró el wadi, pero se cruzó con dos cabreros, un viejo y un chico. Al preguntarles por el paradero del cristiano, el viejo escupió.
Rob desenvainó su espada, y sus rasgos adquirieron una fealdad largo tiempo olvidada. El viejo la percibió y, con los ojos fijos en el arma, levantó el brazo y señaló. Rob cabalgó en esa dirección. Cuando estuvo alejado, el cabrero joven colocó una piedra en su honda y la lanzó. Rob la oyó rechinar en las rocas, a sus espaldas.
De repente se encontró ante el wadi: El viejo lecho estaba prácticamente seco, pero se había inundado en esa misma temporada, pues en los lugares sombreados aún crecía la vegetación. Lo siguió un buen tramo, hasta que vio ante sus ojos la casita de barro y piedra. Ella estaba afuera, hirviendo la colada, y al verlo se metió en la casa de un salto, como un animalillo salvaje. Al desmontar, Rob descubrió que había arrastrado algo pesado contra la puerta.
—Mary.
—¿Eres tú?
—Sí.
Hubo un silencio y a continuación un sonido chirriante, cuando ella movió la roca. La puerta se abrió una rendija, y luego de par en par.
Rob comprendió que Mary nunca lo había visto con la barba ni las vestiduras persas, aunque llevaba puesto el sombrero de judío que ya conocía.
Mary empuñaba la espada de su padre. En su cara, que ahora era delgada, destacaban sus ojos, los grandes pómulos y la nariz larga y afilada, y se reflejaban las duras pruebas a que se había visto sometida. Tenía ampollas en los labios y Rob recordó que siempre le salían cuando estaba agotada. Las mejillas quedaban ocultas por el hollín, salvo dos líneas lavadas por lágrimas arrancadas por el humo del fuego. Pero Mary parpadeó y Rob percibió que era tan sensata como la recordaba.
—Por favor, ayúdalo —dijo, e hizo entrar rápidamente a Rob.
Se le cayó el alma a los pies cuando vio a James Cullen. No necesitaba cogerle las manos para saber que estaba agonizando. Ella también debía saberlo, pero lo miró como si esperara que lo curara con sólo tocarlo.
—Flotaba en la estancia el hedor fétido de las entrañas de Cullen.
—¿Has tenido calenturas?
Ella asintió, fatigada, y recitó los pormenores con voz monocorde. La fiebre había comenzado semanas atrás, con vómitos y un terrible dolor en el costado derecho del abdomen. Mary lo había atendido con gran cuidado. Al cabo de unos días su temperatura disminuyó y ella sintió un gran alivio al ver que mejoraba. Durante unas semanas progresó establemente y estaba casi recuperado cuando recurrieron los síntomas, esta vez con más gravedad.
La cara de Cullen estaba pálida y hundida, y sus ojos carecían de brillo.
Su pulso era apenas perceptible. Lo atormentaban los escalofríos, y tenía diarrea y vómitos.
—Los sirvientes creyeron que era la plaga y huyeron —dijo Mary.
—No. No es la plaga.
El vómito no era negro y no había bubas. Pero esto no aportaba ningún consuelo. Se le había endurecido el lado derecho del abdomen hasta adquirir la consistencia de un madero. Rob apretó, y Cullen, aunque parecía perdido en la más profunda suavidad del coma, gritó. Rob sabía qué era. La última vez que lo vio, había hecho juegos malabares y cantado para que un niño muriera sin miedo.
—Una destemplanza del intestino grueso. A veces llaman enfermedad del costado a esta dolencia. Es un veneno que empezó a obrar en sus entrañas y se ha extendido por todo el cuerpo.
—¿Qué lo ha provocado?
Rob meneó la cabeza.
—Tal vez se le retorcieron las tripas o hubo una obstrucción.
Ambos reconocieron la desesperanza de la ignorancia de Rob.
Trabajaron arduamente en James Cullen, probando todo lo que pudiese ayudar. Rob le aplicó enemas de manzanilla lechosa, y como no le hicieron el menor efecto le administró dosis de ruibarbo y sales. También le aplicó compresas calientes en el estómago, pero ya sabía que todo era inútil. Permaneció junto al lecho del escocés. Tendría que haber mandado a Mary a la otra habitación para que se proporcionara el reposo que hasta ese momento se había negado, pero sabía que el fin estaba cercano y pensó que ya tendría tiempo de descansar.
A medianoche, Cullen dio un brinco, un pequeño saltito.
—Todo está bien, padre —susurró Mary, frotándole las manos.
Emitió un estertor tan suave y sereno que por un rato ni ella ni Rob notaron que James Cullen había dejado de existir.
Mary había dejado de afeitarle unos días antes y fue necesario rasurarle la incipiente barba gris. Rob lo peinó y sostuvo su cuerpo entre los brazos mientras ella lo lavaba, con los ojos secos.
—Me satisface hacer esto. No me permitieron ayudar cuando murió mi madre —dijo.
Cullen tenía una cicatriz bastante larga en el muslo derecho.
—Se hirió persiguiendo un jabalí en la maleza, cuando yo tenía once años. Tuvo que pasar todo el invierno sin salir de casa. Juntos hicimos un nacimiento para Pascuas y entonces llegué a conocerlo.
Cuando el padre estuvo preparado, Rob acarreó más agua del riachuelo y la calentó al fuego. Mientras ella se bañaba, él cavó una fosa, tarea que le resultó endiabladamente difícil porque el suelo era muy pedregoso y no contaba con la herramienta adecuada. Por fin se decidió a usar la espada de Cullen y una rama gruesa y afilada a modo de palanca, además de las manos. Una vez dispuesta la sepultura, moldeó un crucifijo con dos palos que ató con el cinturón del difunto.
Ella se puso el mismo vestido negro del día que la conoció. Rob trasladó a Cullen con ayuda de una manta de lana de la que no se habían separado desde que salieran de Escocia, tan bella y abrigada que lamentó dejarla en la fosa.
Lo correcto habría sido una misa de réquiem, pero Rob ni siquiera sabía una oración fúnebre, pues no confiaba en su latín. Pero se acordó de un salmo que siempre estaba en labios de mamá.
El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará yacer, junto a aguas de reposo me pastoreará.
Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque Tú estarás conmigo: tu vara y tu cayado me infundirán aliento.
Aderezarás la mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos, ungiste mi cabeza con aceite: mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor moraré por largos días.
Cubrió la fosa y clavó la cruz. Se alejó y ella permaneció de rodillas, con los ojos cerrados, moviendo los labios con palabras que sólo su mente oía.
Rob le dio tiempo para estar a solas en la casa. Mary le contó que había soltado los dos caballos para que pastaran por su cuenta en la escasa vegetación del wadi, y Rob salió a buscarlos.
Al pasar vio que habían levantado un cobertizo con una cerca de espinos. Dentro encontró los huesos de cuatro ovejas, a las que probablemente otros animales habían dado muerte y devorado. Sin duda Cullen había comprado mucho más ganado lanar, que le fue robado. ¡Escocés delirante! Nunca habría podido llevar un rebaño a pie hasta Escocia. Y ahora tampoco él volvería, y su hija estaba sola en una tierra hostil.
En un extremo del pequeño valle salpicado de piedras, Rob descubrió los restos del caballo blanco de Cullen. Tal vez se había roto una pata y fue presa fácil de otras bestias; el esqueleto estaba casi consumido, pero reconoció la obra de los chacales, por lo que volvió hasta el sepulcro recién excavado y lo cubrió con pesadas piedras planas que impedirían que los animales desenterraran el cadáver.
Encontró la cabalgadura negra de Mary en el otro extremo del wadi, tan lejos del festín de los chacales como había podido llegar. No le resultó difícil ponerle un ronzal al caballo, que parecía ansioso de volver a la seguridad de la servidumbre. Cuando volvió a la casa encontró a Mary sosegada pero pálida.
—¿Qué habría hecho si tú no hubieses aparecido?
Rob le sonrió, recordando la barricada de la puerta y la espada en sus manos.
—Todo lo necesario.
Mary conservaba a duras penas el dominio de sí misma.
—Quisiera volver contigo a Ispahán.
—Eso es lo que yo quiero.
El corazón se le saltó del pecho, pero las siguientes palabras de Mary fueron un castigo:
—¿Hay allí un caravasar?
—Sí. El tráfico es intenso.
—Entonces me sumaré a una caravana protegida que vaya hacia el oeste. Y llegaré a un puerto donde pueda reservar un pasaje a mi tierra.
Rob se acercó y le cogió las manos, tocándola por primera vez desde su llegada. Mary tenía los dedos ásperos de tanto trabajar, muy distintos a los de la mujer de un harén, pero no la soltó.
—Mary, he cometido un error garrafal. No puedo dejarte ir otra vez.
Los ojos serenos lo contemplaron.
—Acompáñame a Ispahán, pero quédate a vivir conmigo.
Habría sido más fácil si Rob no se hubiese visto forzado a confesar la superchería de Jesse ben Benjamin y a justificar la necesidad de fingir.
Fue como si una corriente se transmitiera entre sus dedos, pero Rob vio la cólera en su mirada; una especie de horror.
—¡Cuántas mentiras! —dijo Mary con tono tranquilo, se apartó y salió.
Rob fue a la puerta y vio que se alejaba andando por el terreno resquebrajado del lecho ribereño.
Desapareció el tiempo suficiente para que él se preocupara, pero volvió.
—Dime por qué vale la pena tanto engaño.
Rob se obligó a expresarlo en palabras, momento difícil que afrontó porque la amaba y sabía que merecía una respuesta veraz:
—Es como ser elegido. Como si Dios hubiera dicho: «En la creación de seres humanos he cometido equivocaciones y te encargo que trabajes para corregir algunos errores míos». No es algo que yo deseara, sino algo que me buscó.
Sus palabras asustaron a Mary.
—¿No consideras una blasfemia pretender que te corresponde corregir los errores de Dios?
—No, no —dijo él suavemente—. Un buen médico sólo es Su instrumento.
Ella asintió, y ahora Rob creyó ver en sus ojos un destello de comprensión; hasta cierta envidia.
—Siempre tendré que compartirte con una amante.
De alguna manera había percibido la existencia de Despina, pensó Rob tontamente.
—Sólo te quiero a ti.
—No, tú quieres a tu trabajo y siempre ocupará el primer lugar, antes que la familia, antes que cualquier cosa. Pero te he amado mucho, Rob, y deseo ser tu esposa.
Él la rodeó con sus brazos.
—Los Cullen se casan por la Iglesia —advirtió Mary desde su hombro.
—Aunque encontráramos un sacerdote en Persia, no casaría a una cristiana con un judío. Tendremos que decirle a la gente que nos casamos en Constantinopla. Cuando termine mis estudios regresaremos a Inglaterra y contraeremos matrimonio como es debido.
—¿Y entretanto? —inquirió ella fríamente.
—Un matrimonio celebrado de común acuerdo —le cogió las manos.
Se miraron a los ojos.
—Tendrían que pronunciarse unas palabras, incluso en un matrimonio de común acuerdo —dijo ella.
—Mary Cullen, te tomo por esposa —dijo Rob con voz poco clara—. Prometo cuidarte y protegerte, y cuentas con todo mi amor.
Lamentó que las palabras no fuesen mejores, pero estaba profundamente conmovido y no podía controlar la lengua.
—Robert Jeremy Cole, te tomo por esposo —dijo ella con la voz perfectamente clara—. Prometo ir adonde tú vayas y procurar siempre tu bienestar. Cuentas con mi amor desde la primera vez que te vi.
Le apretó tanto las manos que con el dolor Rob sintió toda su vitalidad, su palpitar. Sabía que la sepultura recién cubierta convertiría el placer en una indecencia, pero experimentó una desenfrenada mezcla de emociones y se dijo que sus votos eran mejores que muchos que había oído en una iglesia.
Rob cargó las pertenencias de Mary en el caballo castaño, y ella fue montada en el negro. Alternaría la carga entre los dos animales, cambiándola todas las mañanas. En las raras ocasiones que el camino era llano y suave, la pareja compartía un solo caballo, pero la mayor parte del tiempo ella iba montada y él a pie. Eso retardaba el viaje, pero Rob no tenía prisa.
Mary era más dada al silencio de lo que él recordaba. Rob no hizo la menor insinuación de tocarla, sensible a su pesadumbre. La segunda noche del trayecto a Ispahán, acamparon en un claro con brozas a un lado del camino.
Rob permaneció despierto y, finalmente, la oyó llorar.
—Si eres ayudante de Dios y corriges sus errores, ¿por qué no pudiste salvarlo?
—Porque no sé lo suficiente.
El llanto había sido largo tiempo contenido y ahora Mary no podía parar. Rob la abrazó. Tumbados y con la cabeza de ella en su hombro, comenzó a besar su rostro húmedo y después su boca, suave y acogedora, con el mismo sabor que recordaba. Le acarició la espalda y el encantador hueco de la base de su espina dorsal, y después, mientras sus besos se ahondaban, le tocó la lengua con su lengua y buscó a tientas bajo la ropa interior.
Mary lloraba otra vez, pero estaba abierta a sus dedos y extendió las piernas para aceptarlo.
Más que pasión, Rob sentía una abrumadora consideración por ella y un profundo agradecimiento. Su unión fue un tierno y delicado balanceo en el que apenas se movieron. Siguió y siguió, siguió y siguió, hasta que terminó exquisitamente para él; en el empeño de curarla se había curado a sí mismo, en el intento de consolarla se había consolado, mas para darle placer tuvo que ayudarse con la mano.
La mantuvo abrazada y le habló en voz baja, contándole como eran Ispahán y el Yehuddiyyeh, la madraza y el hospital Ibn Sina. Y le habló de sus amigos, el musulmán y el judío, Mirdin y Karim.
—¿Están casados?
—Mirdin tiene esposa. Karim tiene montones de mujeres.
Se quedaron dormidos, absortos el uno en el otro.
Rob despertó con las luces grises del amanecer por el crujido de una silla de montar, el lento golpetear de cascos en el camino polvoriento, una tos, y hombres que hablaban mientras sus cabalgaduras iban al paso.
Por encima del hombro de Mary atisbó a través de los matorrales que separaban su escondrijo del camino y vio pasar una fuerza de soldados de caballería. Tenían un aspecto feroz, y llevaban las mismas espadas orientales que los hombres de Ala, aunque también portaban arcos más cortos que la variedad persa. Su ropa era andrajosa y los turbantes otrora blancos se veían oscuros de sudor y tierra; exudaban un hedor que Rob percibió desde donde estaba, aterrado, a la espera de que uno de sus caballos lo delatara o que uno de los jinetes desviara la vista hacia los matorrales y los descubriera.
Apareció ante sus ojos una cara conocida: Hadad Khan, el irascible embajador seljucí que se había presentado en la corte del sha Ala.
Por tanto, eran seljucíes. Y cabalgando junto al encanecido Hadad Khan apareció otra figura conocida, la del mullah Musa Ibn Abbas, edecán jefe del imán Mirza-aboul Qandrasseh, el visir persa.
Rob vio a otros seis mullahs y contó noventa y seis soldados a caballo. No había manera de saber cuántos habían pasado mientras dormían.
Su caballo y el de Mary no relincharon ni produjeron ningún sonido que revelara su presencia. Finalmente, pasó el último seljucí, y Rob se atrevió a respirar, atento a la debilitación de los sonidos que producían.
Poco más tarde, despertó a su esposa con un beso, levantó el campamento en un santiamén y se pusieron en camino, porque ahora tenía una razón para darse prisa.