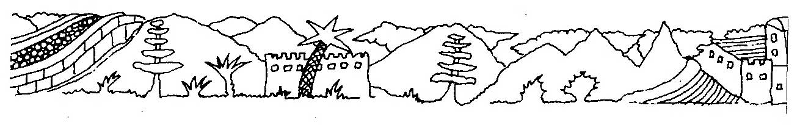
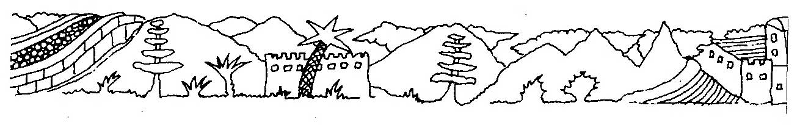
LOS HUESOS DE UN ASESINADO
A su llegada, Ispahán le pareció una irrealidad desbordante de gente sana que reía o reñía. Durante un tiempo le resultó extraño caminar entre aquellas personas, como si el mundo estuviera achispado.
Ibn Sina se entristeció, pero no se sorprendió al enterarse de las deserciones y las muertes. Recibió ansioso el libro con las anotaciones de Rob. A lo largo del mes en que los tres aprendices esperaban en la casa de la Roca de Ibrahim para cerciorarse de no llevar la plaga a Ispahán, Rob escribió largamente un relato pormenorizado del trabajo en Shiraz. En sus informes puso de manifiesto que los otros dos aprendices le habían salvado la vida y los llenó de elogios.
—¿También Karim? —le preguntó Ibn Sina sin rodeos, cuando quedaron a solas.
Rob vaciló, porque le parecía pretencioso de su parte evaluar las condiciones de un compañero de estudios. Pero respiró hondo y respondió:
—Es posible que tenga dificultades con los exámenes, pero ya es un consumado médico. Se mostró sereno y decidido durante el desastre, y tierno con los dolientes.
Ibn Sina pareció satisfecho.
—Ahora debes ir a la Casa del Paraíso a informar al sha Ala, que está ansioso por hablar sobre la presencia de un ejército de seljucíes en Shiraz —dijo.
El invierno agonizaba pero no estaba muerto, y hacía frío en el palacio.
Las duras botas de Khuff resonaban en los pavimentos de piedra mientras Rob lo seguía por oscuros pasillos.
El sha estaba a solas ante una mesa de gran tamaño.
—Jesse ben Benjamin, Majestad.
El capitán de las Puertas se retiró mientras Rob hacía el ravi zemin.
—Puedes sentarte conmigo, Dhimmi. Debes ponerte el mantel sobre las piernas —le indicó el rey.
Para Rob fue una sorpresa agradable. La mesa estaba sobre una parrilla asentada en el suelo, a través de la cual subía el calor de los braseros. Sabía que no debía mirar demasiado tiempo ni muy directamente al monarca, pero ya había oído los cotilleos del mercado sobre la constante disipación del sha. Los ojos de Ala quemaban como los de un lobo, y las facciones chatas de su delgada cara de halcón colgaban flojas, sin duda como resultado de un consumo excesivo y permanente de vino.
Ante el sha había un tablero dividido en cuadrados alternos claros y oscuros, con figuras de hueso bellamente talladas. Al lado había copas y una jarra de vino. Ala sirvió para ambos y tragó su parte rápidamente.
—Bebe, bebe; me gustaría hacer de ti un judío alegre.
Los ojos enrojecidos eran exigentes.
—Solicito tu permiso para dejarlo. El vino no me hace feliz, Majestad. Me pone mohíno y violento, de modo que no puedo gozar del alcohol como algunos, que son más afortunados.
Sus palabras habían despertado la curiosidad del sha.
—En mi caso hace que me despierte todas las mañanas con un terrible dolor detrás de los ojos y temblor en las manos. Tú eres médico. ¿Cuál es el remedio?
Rob sonrió.
—Menos vino, Majestad, y más cabalgatas en el diáfano aire persa.
Los ojos astutos recorrieron su rostro en busca de un atisbo de insolencia, pero no lo encontraron.
—Entonces debes salir a cabalgar conmigo, Dhimmi.
—Estoy a tu servicio, Majestad.
Ala hizo un ademán indicativo de que aquello era un acuerdo.
—Ahora hablemos de los seljucíes en Shiraz. Cuéntamelo todo.
Escuchó atentamente mientras Rob hablaba largo y tendido acerca de la fuerza que había invadido Anshan. Finalmente, asintió.
—Nuestro enemigo del noroeste nos rodeó e intentó establecerse al sudeste. Si hubiese conquistado y ocupado la totalidad de Anshan, Ispahán habría sido un bocado entre las afiladas fauces de los seljucíes. —Golpeó la mesa—. Bendito sea Alá por haberles enviado la plaga. Cuando vuelvan, estaremos preparados.
Acomodó el gran tablero a cuadros para que quedara entre ambos.
—¿Conoces este pasatiempo?
—No, Majestad.
—Es nuestro juego más antiguo. Si pierdes se dice que es shahtreng, la «angustia del rey». Pero en general se le conoce como juego del sha, porque se refiere a la guerra. —Sonrió, divertido—. Te enseñaré el juego del sha, Dhimmi.
Entregó a Rob una de las figuras de elefantes y le dejó palpar su cremosa suavidad.
—Está tallado de un colmillo de elefante. Como ves, los dos tenemos, en posición de servicio. A cada lado hay un elefante, que proyecta suaves sombras oscuras como el índigo alrededor del trono. Junto a los elefantes hay dos camellos montados por hombres de reflejos rápidos. Luego, dos caballos con sus jinetes, dispuestos a presentar batalla el día del combate. En cada extremo del frente de batalla vemos que un rukh o guerrero se lleva las manos ahuecadas a los labios y bebe la sangre de sus enemigos. Delante van los soldados de a pie, cuyo deber consiste en colaborar con los otros en la pelea. Si un soldado de a pie logra llegar al otro extremo del campo de batalla, se coloca a ese héroe junto al rey, como el general.
»El general valiente nunca se distancia más de un cuadrado de su rey durante la batalla. Los poderosos elefantes atraviesan tres cuadrados y observan todo el campo de batalla de dos millas de extensión. El camello se mueve por tres cuadrados bufando y pateando el suelo, así y así. Los caballos también atraviesan tres cuadrados, y al saltarlos uno de los cuadrados no se toca. Hacia todos los lados hacen estragos los vengadores rukhs, cruzando todo el campo de batalla. Cada pieza se mueve en su propia área y no hace ni más ni menos de lo que tiene asignado. Si alguien se aproxima al rey, grita: “Quitaos, oh sha”, y el rey debe retroceder de su cuadrado. Si entre los adversarios, el rey, el caballo, el rukh, el general, el elefante y el ejército, le bloquean el camino, el soberano debe mirar a su alrededor por los cuatro costados, con el entrecejo fruncido. Si ve su ejército derrotado, el camino cerrado por el agua y el foso, el enemigo a izquierda y derecha, adelante y atrás, morirá de agotamiento y sed, que es el destino ordenado por el firmamento rotatorio para quien pierde la guerra. —Se sirvió más vino, se lo echó al coleto y miró a Rob con la frente arrugada—. ¿Comprendes?
—Eso creo, Majestad —dijo Rob prudentemente.
—Entonces, empecemos.
Rob cometió errores, movió algunas piezas incorrectamente, y cada vez que lo hacía el sha Ala lo corregía con un gruñido. El juego no duró mucho, porque en breve las fuerzas de Rob fueron exterminadas y su rey quedó preso.
—Otra —dijo satisfecho Ala.
La segunda contienda concluyó casi tan rápidamente como la primera, pero Rob había comenzado a ver que el sha se anticipaba a sus movimientos porque había establecido emboscadas, y lo atraía hacia las trampas, como si estuvieran librando una verdadera guerra.
Concluida la segunda partida, Ala lo despidió con un ademán.
—Un jugador competente puede evitar la derrota durante días enteros —dijo—. Quien gana el juego del sha es apto para gobernar el mundo. Sin embargo, para ser la primera vez no lo has hecho mal. Para ti no es ninguna desgracia sufrir la shahtreng, porque a fin de cuentas sólo eres un judío.
¡Qué satisfactorio estar otra vez en la casita del Yehuddiyyeh y volver a la ardua rutina del maristan y las aulas!
Rob experimentó el gran placer de que no volvieran a enviarlo a la cárcel como cirujano, y durante un tiempo hizo de aprendiz en la sala de fracturados, y junto con Mirdin, a las órdenes de hakim Jalal-ul-Din. Delgado y melancólico, Jalal parecía ser un jefe típico de la sociedad médica de Ispahán, respetado y próspero. Pero difería de la mayor parte de los médicos ispahaníes en varios aspectos importantes.
—¿De modo que tú eres Jesse, el cirujano barbero de quien he oído hablar? —preguntó cuando Rob se presentó ante él.
—Sí, maestro médico.
—No comparto el desprecio general por los cirujanos barberos. Muchos son ladrones y tontos, es verdad, pero también entre ellos hay hombres honrados e inteligentes. Antes de hacerme médico ejercí otra profesión desdeñada por los doctores persas: fui ensalmador, y después de hacerme hakim sigo siendo el mismo de antes. Pero aunque no te condene por ser barbero, debes trabajar duramente para ganarte mi respeto. En caso contrario, te echaré de mi servicio de una patada en el culo, europeo.
Tanto Rob como Mirdin eran felices trabajando intensamente. Jalal-ul-Din se había hecho famoso como especialista en huesos, y había inventado una amplia variedad de tablillas acolchadas y artilugios de tracción. Les enseñó a usar las yemas de los dedos como si fueran ojos para ver debajo de la carne amoratada y aplastada, visualizando la lesión a fin de encontrar el tratamiento más adecuado. Jalal era especialmente habilidoso en manipular astillas y fragmentos hasta que volvían a ocupar su lugar, donde la naturaleza volvería a soldarlos.
—Parece sentir un curioso interés por el crimen —refunfuñó Mirdin después de unos días como asistentes de Jalal.
Y era cierto, porque Rob había notado que el médico habló excesivamente acerca de un asesino que esa semana había confesado su culpa ante el tribunal del imán Qandrasseh.
En efecto, un tal Fakhr-i-Ayn, pastor, se reconoció culpable de haber sodomizado y luego asesinado a un colega llamado Qifti al-Ullah, dos años antes. Enterró a su víctima en una fosa poco profunda, fuera de los muros de la ciudad. El tribunal condenó al asesino, que fue inmediatamente ejecutado y descuartizado.
Días más tarde, cuando Rob y Mirdin se presentaron ante Jalal, éste les dijo que el asesinado sería exhumado de su tosca fosa y vuelto a enterrar en un cementerio musulmán, donde recibiría el beneficio de la oración islámica para asegurar la admisión de su alma en el Paraíso.
—Vamos —dijo Jalal—, ésta es una oportunidad excepcional. Hoy haremos de sepultureros.
No desveló a quién había sobornado, pero en breve los dos aprendices y el médico —que llevaba una mula cargada— acompañaron a un mullah y a un soldado del kelonter a la solitaria ladera que el difunto Fakhr-i-Ayn había indicado a las autoridades.
—Con cuidado —advirtió Jalal mientras cavaban.
Enseguida vieron los huesos de una mano y, poco después, retiraron el esqueleto entero, tendiendo los huesos de Qifti al-Ullah en una manta.
—Es hora de comer —anunció Jalal, y llevó al burro a la sombra de un árbol distante de la sepultura.
Abrió la carga que llevaba su jumento y presentó aves asadas, un pilah, grandes dátiles para postre, pasteles de miel y una botella de sherbet. El soldado y el mullah, ansiosos, se hartaron mientras Jalal y sus aprendices aguardaban que durmieran la siesta que sin duda seguiría a la copiosa comida.
Los tres volvieron deprisa junto al esqueleto. La tierra había cumplido su tarea y los huesos estaban limpios, salvo una mancha herrumbrosa alrededor del sitio en que la daga de Fakhr había atravesado el esternón. Se arrodillaron sobre los huesos, murmurando, apenas conscientes de que un día esos restos habían sido un hombre llamado Qifti.
—Observad el fémur —dijo Jalal—, el hueso más largo y más fuerte del cuerpo. ¿No es evidente por qué resulta difícil soldar una fractura que se produce en el muslo?
»Contad los doce pares de costillas. ¿Notáis que forman una caja? Esa caja protege el corazón y los pulmones, ¿no es maravilloso?
Era absolutamente distinto estudiar huesos humanos en vez de ovinos, pensó Rob, pero ésa sólo fue una parte de la historia.
—El corazón y los pulmones del ser humano… ¿los has visto? —preguntó a Jalal.
—No. Pero Galeno dice que son semejantes a los del cerdo, y todos hemos visto los del cerdo.
—¿Y si no fueran idénticos?
—Lo son —replicó Jalal de mala manera—. No desperdiciemos esta oportunidad dorada de estudiar, que en breve volverán aquellos dos. ¿Veis como los siete pares superiores de costillas están adheridas al pecho mediante una materia conjuntiva flexible? Las otras tres están unidas por un tejido común y los dos últimos pares no están ligados en la parte frontal. ¿No es Alá (¡grande y poderoso sea!) el diseñador más inteligente que haya habido, Dhimmis? ¿No ha construido Él a los suyos según una estructura extraordinaria?
Permanecieron en cuclillas bajo el sol abrasador, sobre su festín erudito, transformando al asesinado en una lección de anatomía.
Después, Rob y Mirdin fueron a los baños de la academia, donde se quitaron de encima la desagradable sensación producida por el contacto con la muerte, y aliviaron los músculos desacostumbrados a cavar. Allí los encontró Karim, y Rob notó, en su expresión, que algo andaba mal.
—Volverán a examinarme.
—¡Pero si eso es lo que quieres!
Karim miró de reojo a los miembros del cuerpo docente que conversaban en el otro extremo de la sala y bajó la voz:
—Tengo miedo. Prácticamente había renunciado a la esperanza de otro examen. Éste será el tercero… Si fallo, todo habrá terminado. —Los miró con expresión lúgubre—. Al menos ahora puedo ser aprendiz asistente.
—Pasarás el examen como un buen corredor —dijo Mirdin.
Karim descartó con un gesto todo intento de despreocupación.
—No me inquieta lo que corresponde a medicina, pero sí la filosofía y el derecho.
—¿Cuándo? —preguntó Rob.
—Dentro de seis semanas.
—Eso nos da tiempo, entonces.
—Sí, estudiaré filosofía contigo —dijo tranquilamente Mirdin—. Jesse y tú trabajareis juntos con las leyes.
Rob protestó para sus adentros, pues ni remotamente se consideraba jurista. Pero habían sobrevivido juntos a la plaga y estaban vinculados por catástrofes similares sufridas en la infancia; sabía que debía intentarlo.
—Empezaremos esta noche —dijo mientras buscaba un paño para secarse el cuerpo.
—Nunca supe de nadie que fuera aprendiz durante siete años y luego lo hicieran médico —dijo Karim sin el menor intento de ocultarles su terror, en un nuevo nivel de intimidad.
—Aprobarás —dijo Mirdin y Rob asintió.
—Tengo que aprobar —corroboró Karim.