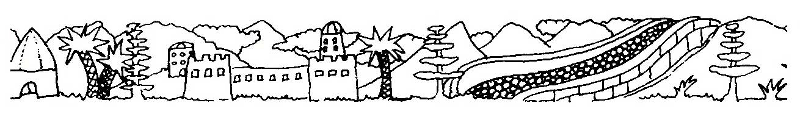
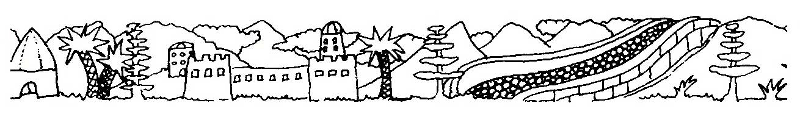
LA CIUDAD DE REB JESSE
Rob y los tres judíos se separaron dos días más tarde en un cruce de caminos de la aldea de Kupayeh, compuesta por una docena de desmoronadas casas de ladrillos. El desvío por el Dasht-i-Kavir los había llevado un poco al este, pero a Rob le quedaba menos de un día de viaje hacia el oeste para llegar a Ispahán, mientras que ellos debían afrontar tres semanas de laborioso camino hacia el sur y cruzar el estrecho de Ormuz antes de llegar a casa.
Rob sabía que sin esos hombres y los pueblos judíos que le habían dado albergue, nunca habría llegado a Persia.
Loeb y Rob se abrazaron.
—¡Ve con Dios, Reb Jesse ben Benjamin!
—Ve con Dios, amigo.
Hasta el amargo Aryeh esbozó una sonrisa torcida mientras se deseaban mutuamente buen viaje, sin duda tan contento de despedirse como Rob.
—Cuando asistas a la escuela de médicos debes transmitir nuestro afecto a Reb Mirdin Askari, el pariente de Aryeh —dijo Lonzano.
—Sí. —Cogió las manos de Lonzano entre las suyas—. Gracias, Reb Lonzano ben Ezra.
Lonzano sonrió.
—Tratándose de alguien que es casi Otro, has sido un excelente compañero y un hombre digno. Ve en paz, Inghiliz.
—Ve en paz.
En un coro de buenos deseos salieron en direcciones opuestas.
Rob iba montado en la mula, porque después del ataque de la pantera había transferido la carga al lomo del pobre burro aterrado, que ahora iba detrás. Así tardaría más tiempo, pero la exaltación crecía en él y deseaba recorrer la última etapa pausadamente, con el propósito de saborearla.
Resultó mejor que no tuviera prisa, pues era un camino muy transitado.
Oyó el sonido que era música para sus oídos y al cabo de un rato alcanzó a una columna de camellos cargados con grandes canastos de arroz. Se puso detrás del último, disfrutando del melodioso tintineo de las campanillas.
La espesura ascendía hasta una meseta abierta, y donde había agua suficiente se veían arrozales con el cereal maduro y campos de adormideras, separados por dilatadas extensiones rocosas, chatas y secas. La meseta se convirtió, a su vez, en montañas de piedra caliza que vibraban en una diversidad de matices cambiantes por el sol y la sombra. En algunos sitios habían sido arrancados grandes trozos de piedra.
Entrada la tarde, la mula coronó una montaña y Rob bajó la vista hacía un pequeño valle ribereño, y —¡veinte meses después de dejar Londres!— vio Ispahán.
La primera impresión que dominó en su ánimo fue de destellante blancura con toques de azul oscuro. Un lugar voluptuoso, hecho de hemisferios y cavidades, grandes edificios abovedados que relucían bajo la luz del sol, mezquitas con alminares como airosas lanzas, espacios verdes abiertos, cipreses y plátanos maduros. El distrito sur de la ciudad era de un rosa cálido, y allí los rayos del sol se reflejaban en colinas arenosas y no de piedra caliza.
Ya no podía retroceder.
—Hai! —gritó, y taloneó los flancos de la mula.
El burro iba traqueteando detrás; se desviaron de la fila y adelantaron a los camellos al trote rápido.
A un cuarto de milla de la ciudad, la senda se transformó en una espectacular avenida empedrada, el primer camino pavimentado que veía desde Constantinopla. Era muy amplia, con cuatro vías anchas separadas entre sí por hileras de altos plátanos. La avenida cruzaba el río sobre un puente que era en realidad un dique arqueado para embalsar agua de regadío. Cerca de un cartel que proclamaba que ese cauce era el Zayandeh, el Río de la Vida, unos jóvenes morenos, desnudos, salpicaban y nadaban.
La avenida lo llevó a la gran muralla de piedra y a la singular puerta de la ciudad, rematada por un arco.
En el interior del recinto se alzaban las amplias viviendas de los ricos, con terrazas, huertos y viñedos. Por todas partes se veían arcos apuntados: en los portales, en las ventanas y en las puertas de los jardines. Más allá del barrio de los ricos había mezquitas y edificios más grandes con cúpulas blancas y redondas, rematadas con pequeñas puntas, como si sus arquitectos se hubieran enamorado locamente del pecho femenino. Era fácil saber adónde había ido a parar la roca extraída: todo era de piedra blanca adornada con azulejos de color azul oscuro dispuestos de manera tal que formaban diseños geométricos o citas del Corán:
No hay Dios salvo Él, el más misericordioso.
Lucha por la religión de Dios.
Enemigo seas de quienes se muestran negligentes en sus oraciones.
En las calles hormigueaban hombres tocados con turbantes, pero no había ninguna mujer. Pasó por una vasta plaza abierta y luego por otra, una media milla más allá. Se deleitó con los sonidos y los olores. Era un municipium, inconfundiblemente; un gran enjambre de humanidad como el que conociera de pequeño en Londres, y por algún motivo sintió que era correcto y adecuado cabalgar lentamente a través de aquella ciudad de la orilla norte del Río de la Vida.
Desde los alminares, unas voces masculinas —algunas distantes y delgadas, otras cercanas y claras— comenzaron a llamar a los fieles a la oración.
Todo el tráfico se paralizó cuando los hombres se pusieron de cara a lo que parecía el suroeste, la dirección de La Meca. Todos los hombres de la ciudad se habían postrado; acariciaron el suelo con las palmas y se dejaron caer hacia adelante, de tal modo que sus frentes quedaran apretadas contra los adoquines.
Por respeto, Rob refrenó la mula y se apeó.
Una vez concluidas las preces, se acercó a un hombre de edad mediana que arrollaba enérgicamente una alfombra de oración, que había sacado de su carreta de bueyes. Rob le preguntó cómo podía llegar al barrio judío.
—Ah. Se llama Yehuddiyyeh. Debes seguir bajando la avenida de Yazdegerd, hasta que veas el mercado judío. En el otro extremo del mercado hay una puerta en arco y más allá encontrarás tu barrio. No puedes perderte, Dhimmi.
El mercado estaba bordeado de puestos que vendían muebles, lámparas de aceite, panes, pasteles que despedían aroma a miel y a especias, ropa, utensilios de toda clase, frutas y verduras, carne, pescado, gallinas desplumadas y aderezadas, o vivas y cloqueando…; todo lo necesario para la vida material. Exponían taleds, camisetas orladas, filacterias. En una caseta, un anciano amanuense, con el rostro surcado por las arrugas, estaba encorvado sobre tinteros y plumas, y en una tienda abierta, una mujer decía la buenaventura. Rob supo que estaba en el barrio judío porque había vendedoras en los puestos y compradoras en el abarrotado mercado, con cestos en los brazos. Usaban vestidos negros holgados y llevaban el pelo atado con trozos de tela. Algunas tenían la cara cubierta por un velo, como las mujeres musulmanas, pero en su mayoría la llevaban al descubierto. Los hombres iban ataviados como Rob y todos lucían barbas largas y tupidas.
Deambuló lentamente, disfrutando de la vista y los sonidos. Se cruzó con dos hombres que discutían el precio de un par de zapatos tan agriamente como si fueran enemigos. Otros bromeaban y se gritaban. Allí era necesario hablar en voz muy alta para ser oído.
Al otro lado del mercado cruzó la puerta rematada en arco y vagó por callejuelas estrechas, luego descendió un declive sinuoso y escarpado hasta un distrito más vasto, de casas miserables, irregularmente construidas, divididas por calles estrechas sin el menor intento de uniformidad. Muchas casas estaban adosadas, pero de vez en cuando aparecía una separada, con un pequeño jardín; aunque estas últimas eran humildes para los niveles ingleses, resaltaban como castillos entre las estructuras circundantes.
Ispahán era una ciudad vieja, pero el Yehuddiyyeh parecía más viejo aún. Las calles eran sinuosas y de ellas salían callejones. Las casas y sinagogas habían sido levantadas con piedras o ladrillos antiguos que se habían desteñido hasta adquirir un tono rosa pálido. Unos niños pasaron a su lado llevando una cabra. Había gente reunida en grupos, riendo y charlando. Pronto sería la hora de cenar, y con los olores que salían de las casas se le hizo agua la boca.
Erró por el barrio hasta encontrar un establo, donde hizo arreglos para el cuidado de los animales. Antes de dejarlos, limpió los zarpazos del flanco del burro, que cicatrizaban muy bien.
No lejos del establo encontró una posada cuyo dueño era un anciano alto, de amable sonrisa y espalda encorvada, llamado Salman el Pequeño.
—¿Por qué el Pequeño? —No pudo dejar de preguntarle Rob.
—En mi aldea natal de Razan, mi tío era Salman el Grande. Un famoso erudito —explicó el anciano.
Rob alquiló un jergón en un rincón de la gran sala dormitorio.
—¿Quieres comer?
Le tentaron unos trocitos de carne asada en pinchos, acompañados por un arroz grueso al que Salman dio el nombre de pilah y cebolletas ennegrecidas por el fuego.
—¿Es kosher? —se apresuró a preguntar.
—¡Por supuesto es kosher; no temas comerla!
Después Salman le sirvió pasteles de miel y una deliciosa bebida a la que llamó sherbet.
—Vienes de lejos —dijo.
—Europa.
—¡Europa! ¡Ah!
—¿Cómo te diste cuenta?
El anciano sonrió.
—Por el acento. —Vio la expresión de Rob—. Aprenderás a hablarlo mejor, estoy seguro. ¿Cómo es ser judío en Europa?
Rob no sabía qué responder, pero enseguida se acordó de lo que decía Zevi.
—Es difícil ser judío.
Salman asintió sobriamente.
—¿Cómo es ser judío en Ispahán? —inquirió Rob.
—No está mal. En el Corán la gente recibe instrucciones de injuriarnos y por lo tanto nos insultan. Pero están acostumbrados a nosotros y nosotros a ellos. Siempre hubo judíos en Ispahán —dijo Salman—. La ciudad fue fundada por Nabucodonosor, que según la leyenda instaló aquí a los judíos después de hacerlos prisioneros cuando conquistó Judea y destruyó Jerusalén. Novecientos años más tarde, un sha que se llamaba Yazdegerd se enamoró de una judía que vivía aquí, de nombre Shushan-Dukht, y la hizo su reina. Ella facilitó las cosas a su propio pueblo y se asentaron más judíos en este lugar.
Rob dijo que no podía haber escogido mejor disfraz; se mezclaría entre ellos como una hormiga en un hormiguero, en cuanto hubiese aprendido sus costumbres.
De modo que después de cenar acompañó al posadero a la Casa de Paz, una entre docenas de sinagogas. Era un edificio cuadrado, de piedra antigua, cuyas grietas estaban rellenas de un suave musgo pardo, aunque no había humedad. Tenía estrechas troneras en lugar de ventanas, y una puerta tan baja que Rob hubo de agacharse para entrar. Un pasillo oscuro conducía al interior, donde unas columnas sustentaban un techo demasiado alto y oscuro para que sus ojos lo distinguieran. Había hombres sentados en la parte principal, mientras las mujeres rendían culto detrás de una pared, en un pequeño recinto del costado del edificio. A Rob le resultó más fácil el ma’ariv en la sinagoga que en compañía de unos pocos judíos en el sendero. Allí había un hazzan que dirigía las oraciones y toda una congregación para murmurar o cantar según prefiriera cada individuo, de modo que se unió al balanceo con menos timidez por su mediocre hebreo y porque con frecuencia no podía seguir el ritmo de las oraciones.
En el camino de regreso a la posada, Salman le sonrió astutamente.
—Quizá quieras divertirte un poco, siendo tan joven como eres, ¿no? De noche cobran vida las maidans, las plazas públicas de los barrios musulmanes de la ciudad. Hay mujeres y vino, música y entretenimientos inimaginables para ti, Reb Jesse.
Pero Rob meneó la cabeza.
—Me gustaría, pero iré en otro momento. Esta noche debo mantener la cabeza despejada porque mañana he de tramitar una cuestión de suma importancia.
Por la noche no durmió. Dio vueltas y más vueltas, preguntándose si Ibn Sina sería un hombre accesible.
A la mañana siguiente encontró un baño público, una estructura de ladrillos construida sobre un manantial natural de aguas termales. Con jabón fuerte y trapos limpios se frotó la mugre acumulada en el viaje; cuando se le secó el pelo cogió un bisturí y se recortó la barba, mirándose en el reflejo de la pulida caja metálica. La barba estaba más tupida y pensó que parecía un verdadero judío.
Se puso el mejor de sus dos caftanes. Se encasquetó firmemente el sombrero de cuero sobre la cabeza, salió a la calle y pidió a un lisiado que lo orientara para llegar a la escuela de médicos.
—¿Te refieres a la madraza, el lugar de enseñanza? Está junto al hospital —respondió el pordiosero—. En la calle de Alí, cerca de la mezquita del Viernes, en el centro de la ciudad.
A cambio de una moneda, el tullido bendijo a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la décima generación. La caminata fue larga. Tuvo la oportunidad de observar que Ispahán era un centro comercial, pues vislumbró a hombres trabajando en sus oficios: zapateros y metalistas, alfareros y carreteros, sopladores de vidrio y sastres. Pasó junto a varios bazares en los que vendían mercancías de todo tipo. Finalmente, llegó a la mezquita del Viernes, una maciza estructura cuadrada con un espléndido alminar en el que aleteaban los pájaros. Más allá había una plaza de mercado, donde predominaban los puestos de libros y de comidas. Enseguida vio la madraza.
En el exterior de la escuela, entre más librerías instaladas para servir a las necesidades de los estudiosos, había edificios bajos y alargados destinados a viviendas. Alrededor, unos niños corrían y jugaban. Había jóvenes por todas partes, en su mayoría con turbantes verdes. Los edificios de la madraza eran de sillares de piedra caliza blanca, al estilo de casi todas las mezquitas.
Estaban ampliamente espaciados, con jardines intermedios. Debajo de un castaño cargado de frutos erizados sin abrir, seis jóvenes sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, dedicaban toda su atención a un hombre de barba blanca que llevaba un turbante azul cielo.
Rob se deslizó hasta quedar cerca de ellos.
—… silogismos de Sócrates —estaba diciendo el profesor—. Se infiere que una proposición es lógicamente cierta del hecho de que las otras dos sean ciertas. Por ejemplo, del hecho de que: uno, todos los hombres son mortales, y dos, Sócrates es un hombre, se llega a la conclusión lógica de que, tres, Sócrates es mortal.
Rob hizo una mueca y siguió andando, atenazado por la duda: había mucho que ignoraba, mucho que no comprendía.
Se detuvo ante una construcción muy vieja, con una mezquita adjunta y un encantador alminar, para preguntarle a un estudiante de turbante verde en qué edificio enseñaban medicina.
—El tercero hacia abajo. Aquí dan teología. Al lado, leyes islámicas. Allá enseñan medicina —señaló un edificio abovedado de piedra blanca.
El edificio era idéntico a la arquitectura preponderante en Ispahán, y a partir de ese momento Rob siempre pensó en él como la Gran Teta. El cartel del edificio contiguo, grande y de una planta, decía que era el maristan, «el lugar de los enfermos». Intrigado, en vez de entrar en la madraza, subió los tres peldaños de mármol del maristan y traspuso su portal de hierro forjado.
Había un patio central con un estanque en el que nadaban peces de colores, y bancos bajo los frutales. El patio irradiaba pasillos como si fueran rayos del sol, a los que se abrían vastas habitaciones, casi todas llenas. Nunca había visto tantos enfermos y lesionados juntos, y merodeó por allí, asombrado.
Los pacientes estaban agrupados según sus dolencias: aquí, una sala alargada ahíta de personas con huesos fracturados; allá, las víctimas de las fiebres; acullá… Arrugó la nariz, pues evidentemente era una sala reservada a los aquejados de diarrea y otros males del proceso excretor. Pero ni en esa sala la atmósfera era tan opresiva como podía haberlo sido, pues había grandes ventanas y la circulación del aire sólo se veía obstaculizada por los paños ligeros que habían extendido sobre las aberturas para que no entraran insectos. Rob notó que en la parte superior e inferior de los marcos había ranuras para encajar los postigos durante la temporada invernal.
Las paredes estaban encaladas y los suelos eran de piedra, lo que facilitaba la limpieza y volvía fresco el edificio, en comparación con el considerable calor que hacía al aire libre.
¡En cada sala, una pequeña fuente salpicaba agua!
Rob detuvo sus pasos ante una puerta cerrada, en la que un cartel decía: dar-ul-maraftan, «residencia de quienes necesitan estar encadenados».
Cuando abrió la puerta vio a tres hombres desnudos, con la cabeza afeitada y los brazos atados, encadenados a ventanas altas desde bandas de hierro sujetas alrededor del cuello. Dos colgaban flojos, dormidos o inconscientes, pero el tercero fijó la vista y se puso a aullar como una bestia, mientras las lágrimas humedecían sus delgadas mejillas.
—Lo siento —dijo Rob educadamente, y se apartó de los perturbados.
Llegó a una sala de pacientes quirúrgicos y tuvo que resistirse a la tentación de parar en cada jergón y levantar los vendajes para observar los muñones de los amputados y las heridas de los demás.
¡Ver tantos pacientes interesantes todos los días y escuchar las lecciones de los grandes hombres! Sería como pasar la juventud en el Dasht-i-Kavir pensó, y luego descubrir que eres dueño de un oasis.
Sus limitados conocimientos de parsi no le permitieron desentrañar el cartel de la puerta de la sala siguiente, pero en cuanto entró, notó que estaba dedicado a las enfermedades y lesiones de los ojos.
Un fornido enfermero estaba acobardado ante alguien que le echaba una bronca.
—Fue un error, maestro Karim Harun —se disculpó el enfermero—. Creí que me habías dicho que quitara las vendas a Eswed Omar.
—Eres un inútil —dijo el otro, disgustado.
Era joven y atléticamente esbelto; Rob notó, sorprendido, que usaba el turbante verde de los estudiantes, pero sus modales eran tan desenvueltos y seguros como los de un médico propietario del suelo que pisaba. No era en modo alguno afeminado, pero sí aristocráticamente bello; el hombre más hermoso que Rob viera en su vida, de liso pelo negro y ojos castaños hundidos, que ahora centelleaban de cólera.
—Ha sido un error tuyo, Rumi. Te dije que cambiaras los vendajes de Kuru Yezidi, no los de Eswed Omar. Ustad al-Juzjani hizo personalmente el abatimiento de cataratas de Eswed Omar y me ordenó que me ocupara de que su vendaje no fuera movido de su sitio en cinco días. Te transmití la orden y no la obedeciste, enfermero de mierda. En consecuencia, si Eswed Omar no llega a ver con absoluta claridad y las iras de al-Juzjani caen sobre mí, abriré las carnes de tu gordo culo como si fueras un cordero asado.
Vio a Rob de pie, transfigurado, y lo miró echando chispas por los ojos.
—¿Qué es lo que quieres tú?
—Hablar con Ibn Sina para ingresar en la escuela de médicos.
—Vaya. ¿Te espera el Príncipe de los Médicos?
—No.
—Entonces debes ir al segundo piso del edificio de al lado para ver al hadji Davout Hosein, vicerrector de la escuela. El rector es Rotun bin Nasr primo lejano del sha y general del ejército, que acepta el honor y nunca aparece por la escuela. El hadji Davout Hosein administra y a él debes presentarte. —El estudiante llamado Karim Harun se volvió hacia el enfermero, ceñudo—. ¿Crees que ahora podrías cambiar los vendajes de Kuru Yezidi, oh verde objeto sobre la pezuña de un camello?
Al menos algunos estudiantes de medicina vivían en la Gran Teta, porque el sombreado pasillo del primer piso estaba bordeado de reducidas celdas. A través de una puerta abierta cerca del rellano, Rob vio a dos hombres que parecían estar cortando un perro amarillo que yacía en la mesa, probablemente muerto.
En el segundo piso preguntó a un hombre de turbante verde dónde debía ir para ver al hadji, y finalmente alguien lo acompañó al despacho de Davout Hosein.
El vicerrector era un hombre bajo y delgado que no llegaba a viejo, y se daba aires de importancia. Llevaba una túnica de buen paño gris y el turbante blanco de quien ha llegado a La Meca. Tenía ojillos oscuros y un marcado zabiba en su frente daba testimonio del fervor de su piedad.
Tras intercambiar los salaams escuchó la solicitud de Rob y lo estudió minuciosamente.
—¿Has dicho que vienes de Inglaterra? ¿En Europa? ¿En que parte de Europa está Inglaterra?
—El norte.
—¡El norte de Europa!, ¿cuánto tiempo te llevó llegar hasta nosotros?
—Menos de dos años, hadji.
—¡Dos años! Extraordinario. ¿Tu padre es médico, graduado en nuestra escuela?
—¿Mi padre? No, hadji.
—Hmmm. ¿Un tío, quizá?
—No. Seré el primer médico de mi familia.
Hosein arrugó el entrecejo.
—Aquí tenemos estudiantes que descienden de una larga estirpe de médicos. ¿Tienes cartas de presentación, Dhimmi?
—No, maestro Hosein. —Rob sentía que el pánico crecía en su interior—. Soy cirujano barbero y he adquirido cierta práctica…
—¿Ninguna referencia de alguno de nuestros distinguidos graduados? —preguntó Hosein, atónito.
—No.
—No aceptamos formar a persona alguna que se presente por su cuenta.
—No se trata de un capricho pasajero. He recorrido una distancia terrible movido por mi determinación de estudiar medicina. He aprendido vuestra lengua.
—Malamente, permíteme que lo diga. —El hadji lo observó con desdén—. Nosotros no nos limitamos a preparar médicos. No producimos mercachifles; formamos hombres cultos. Nuestros alumnos aprenden teología, filosofía, matemática, física, astrología y jurisprudencia además de medicina; después de graduarse como científicos e intelectuales completos, pueden elegir su carrera en la enseñanza, la medicina o el derecho.
Rob esperó, sintiendo que el alma se le caía a los pies.
—Estoy seguro de que lo comprenderás. Es absolutamente imposible.
Comprendía que había hecho un viaje de casi dos años.
Comprendía que le había vuelto la espalda a Mary Cullen.
Sudando bajo el sol abrasador, aterido en las nieves glaciales, azotado por la lluvia y las tormentas. A través de desiertos salados y montes traicioneros. Afanándose como una hormiga, montaña tras montaña.
—No me iré de aquí sin hablar con Ibn Sina —dijo con voz firme.
El hadji Davout Hosein abrió la boca, pero vio en los ojos de Rob algo que lo llevó a cerrarla. Empalideció y asintió deprisa.
—Por favor, espera aquí —dijo, y salió de su despacho.
Rob permaneció a solas.
Al cabo de un rato aparecieron cuatro soldados. Ninguno era tan alto como él, pero sí musculosos. Portaban porras cortas y pesadas, de madera.
Uno tenía la cara picada de viruela y golpeaba constantemente la porra contra la palma carnosa de su mano izquierda.
—¿Cómo te llamas, judío? —preguntó el de las picaduras, no descortésmente.
—Soy Jesse ben Benjamin.
—Un extranjero, un europeo, según dijo el hadji.
—Sí, de Inglaterra. Un lugar que se encuentra a gran distancia.
El soldado asintió.
—¿No te negaste a marcharte a solicitud del hadji?
—Es verdad, pero…
—Ahora debes irte, judío, con nosotros.
—No me iré de aquí sin hablar con Ibn Sina.
El portavoz balanceó la porra.
«La nariz no», pensó Rob, angustiado.
Pero de inmediato empezó a manar sangre; los cuatro sabían dónde y cómo usar los palos con economía y eficacia. Lo rodearon de manera tal que no pudiera mover los brazos.
—¡Mierda! —gritó en inglés.
No podían haberlo entendido, pero el tono era inconfundible y aporrearon más fuerte. Uno de los golpes le dio encima de la sien, y de pronto se sintió mareado y nauseabundo. Procuró, como mínimo, vomitar en el despacho del hadji, pero el dolor era espantoso.
Conocían muy bien su trabajo. En cuanto dejó de ser una amenaza, abandonaron las porras a fin de golpearlo hábilmente a puñetazos.
Lo hicieron salir caminando de la escuela, cada uno sustentándolo de una axila. Tenían cuatro alazanes atados afuera y montaron mientras él se tambaleaba entre dos de las bestias. Cada vez que se caía, lo que ocurrió tres veces, alguno desmontaba y le pateaba las costillas hasta que se ponía en pie.
El camino le pareció largo, pero apenas fueron más allá de los terrenos de la madraza, hasta una pequeña construcción de ladrillos, destartalada y muy fea, que formaba parte de la ramificación más baja del sistema judicial islámico, como después se enteraría. Dentro sólo había una mesa de madera, detrás de la cual estaba sentado un hombre con expresión hostil, pelo espeso y barba poblada, que vestía la túnica negra correspondiente a su cargo, semejante al caftán de Rob. Estaba cortando un melón.
Los cuatro soldados llevaron a Rob ante la mesa y permanecieron respetuosamente firmes mientras el juez empleaba una uña sucia para retirar las semillas del melón y echarlas en un cuenco de barro. A renglón seguido, cortó la fruta y la comió lentamente. Cuando no quedaba nada, se secó primero las manos y después el cuchillo en la túnica, se volvió hacia La Meca y dio gracias a Alá por el alimento.
Cuando terminó de orar, suspiró y miró a los soldados.
—Un loco judío europeo que perturbó la tranquilidad pública, mufti —dijo el soldado picado de viruela—. Denunciado por el hadji Davout Hosein, al que amenazó con actos de violencia.
El mufti asintió y extrajo un trozo de melón de entre sus dientes con una uña. Miró a Rob.
—No eres musulmán y has sido acusado por un musulmán. No se acepta la palabra de un descreído contra la de un fiel. ¿Tienes algún musulmán que pueda hablar en tu defensa?
Rob intentó hablar, pero no logró emitir ningún sonido; se le doblaron las rodillas por el esfuerzo. Los soldados lo incorporaron por la fuerza.
—¿Por qué te comportas como un perro? Ah, claro. Al fin y al cabo, se trata de un infiel que desconoce nuestras costumbres. Por ende, debemos ser misericordiosos. Entregadlo para que permanezca en el carcan a discreción del kelonter —dijo el mufti a los soldados.
La experiencia sirvió para añadir dos palabras al vocabulario persa de Rob, en las que reflexionó mientras los soldados lo sacaban casi a rastras del tribunal y volvían a conducirlo entre sus cabalgaduras. Acertó correctamente una de las definiciones; aunque entonces no lo sabía, el kelonter, que supuso era una especie de carcelero, era el preboste de la ciudad.
Al llegar a una cárcel enorme y lúgubre, Rob pensó que carcan significaba, seguramente, prisión. Una vez dentro, el soldado picado de viruela se lo entregó a dos guardias, que lo llevaron por inhóspitas mazmorras de fétida humedad, pero finalmente salieron de la oscuridad sin ventanas para entrar en la brillantez abierta de un patio inferior, donde dos largas filas de cepos estaban ocupadas por desechos humanos quejosos o inconscientes. Los guardias lo llevaron a paso de marcha junto a la fila, hasta que llegaron a un cepo vacío, que uno de ellos abrió.
—Mete la cabeza y el brazo derecho en el carcan —le ordenó.
El instinto y el miedo hicieron retroceder a Rob, pero técnicamente los guardias tuvieron razón al interpretarlo como resistencia.
Lo golpearon hasta que cayó, momento en que comenzaron a patearlo, como habían hecho los soldados. Lo único que pudo hacer Rob fue enroscarse en un ovillo para esconder la ingle, y levantar los brazos para proteger la cabeza.
Cuando terminaron de vapulearlo, lo empujaron y lo manejaron como a un saco de granos, hasta que su cuello y su brazo derecho quedaron en posición. Después cerraron de golpe la pesada mitad superior del carcan y la clavaron antes de abandonarlo, más inconsciente que consciente, desesperanzado e indefenso bajo un sol atroz.