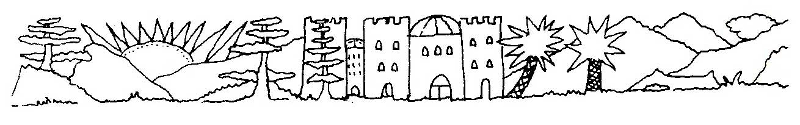
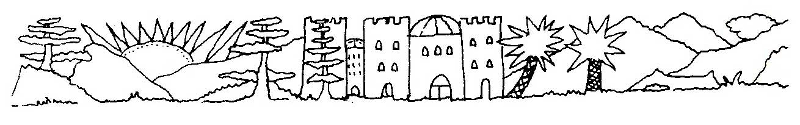
EL CAZADOR
Aryeh puso de manifiesto su odio. Cuidaba sus palabras delante de Lonzano y Loeb, pero cuando éstos estaban fuera del alcance del oído, sus comentarios a Rob solían ser hirientes. Pero incluso cuando hablaba con los otros dos judíos era, a menudo, menos que simpático.
Rob, más corpulento y más fuerte, a veces tenía que apelar a toda su voluntad para no golpearlo.
Lonzano era perspicaz.
—No debes hacerle caso —advirtió a Rob.
—Aryeh es un…
Rob no sabía como se decía cabrón en parsi.
—Ni siquiera en casa Aryeh era muy agradable, y no tiene alma de viajero. Cuando partimos de Masqat llevaba casado menos de un año, acababa de tener un hijo y no quería irse. Desde entonces está avinagrado. —Suspiró—. Bien, todos tenemos familia y no es fácil estar lejos de casa, sobre todo en sábado o en un día santo.
—¿Cuánto hace que salisteis de Masqat? —preguntó Rob.
—Hace ahora veintisiete meses.
—Si la vida de un mercader es tan dura y solitaria, ¿por qué os dedicáis a este trabajo?
Lonzano lo miró.
—Es así como sobrevive un judío.
Rodearon la ribera noreste del lago Urmiya y en breve volvieron a encontrarse escalando montañas altas y peladas. Pernoctaron con los judíos de Tabriz y de Takestan. Rob notó muy pocas diferencias entre la mayoría de esos pueblos y las aldeas que había visto en Turquía. Todas eran tristes poblaciones montañesas levantadas en pedregales, donde la gente dormía a la sombra y las cabras andaban dispersas cerca del pozo comunitario. Kashan era semejante a las demás localidades, pero tenía un león en la entrada.
Un auténtico león, enorme.
—Ésta es una bestia famosa, que mide cuarenta y cinco palmos desde el hocico hasta el rabo —dijo Lonzano con orgullo, como si el león fuera suyo—. Lo mató hace veinte años el sha Abdallah, padre del actual soberano. Había hecho estragos en el ganado de estos campos durante siete años, y finalmente Abdallah lo rastreó y le dio muerte. En Kashan se celebra todos los años el aniversario de la cacería.
Ahora el león tenía albaricoques secos en lugar de ojos y un trozo de fieltro rojo en vez de la lengua. Aryeh comentó desdeñosamente que estaba relleno con trapos y hierbas secas. Muchas generaciones de polillas habían comido el pellejo endurecido por el sol hasta llegar al cuero en algunos puntos, pero sus patas parecían columnas y sus dientes seguían siendo los originales, grandes y afilados como cabezas de lanzas, por lo que Rob se estremeció al tocarlos.
—No me gustaría tener un encuentro con él.
Aryeh esbozó su sonrisa de superioridad.
—La mayoría de los hombres pasan toda su vida sin ver un león.
El rabbenu de Kashan era un hombre fornido, de barba y pelo rubios. Se llamaba David ben Sauli el Maestro, y Lonzano dijo que ya tenía fama de erudito pese a su juventud. Era el primer rabbenu que Rob veía con turbante en lugar del tradicional sombrero de cuero judío. Cuando habló, las arrugas de preocupación volvieron a surcar el rostro de Lonzano.
—No es prudente seguir la ruta hacia el sur a través de las montañas —les comunicó el rabbenu—. Hay una nutrida fuerza de seljucíes en vuestro camino.
—¿Quiénes son los seljucíes? —Quiso saber Rob.
—Una nación de pastores que viven en tiendas y no en ciudades o aldeas —aclaró Lonzano—. Asesinos y feroces luchadores. Suelen atacar las tierras que se encuentran a ambos lados de la frontera entre Persia y Turquía.
—No podéis atravesar las montañas —dijo el rabbenu en un tono que denotaba preocupación—. Los soldados seljucíes están más locos que los mismos bandidos.
Lonzano miró a Rob, a Loeb y a Aryeh.
—En ese caso, tenemos dos opciones. Podemos permanecer aquí aguardando que se resuelva por sí solo el problema de los seljucíes, lo que puede significar muchos meses, tal vez un año. O podemos eludir las montañas y los seljucíes, aproximándonos a Ispahán a través del desierto y luego por el bosque. Nunca he viajado por ese desierto, el Dasht-i-Kavir, pero he cruzado otros y sé que son terribles. —Se volvió hacia el rabbenu—. ¿Es posible atravesarlo?
—No deberíais hacerlo. Que Dios no lo permita —dijo lentamente el rabbenu—. Bastará con que recorráis una parte: un viaje de tres días en dirección este y luego hacia el sur. Sí, no sería la primera vez que alguien sigue esa ruta. Podemos indicaros el camino.
Los cuatro se miraron. Por último, Loeb, el que siempre permanecía callado, interrumpió el sofocante silencio:
—No quiero quedarme aquí un año —dijo, hablando por todos.
Cada uno compró un gran odre de piel de cabra para el agua y lo llenó antes de abandonar Kashan. Una vez lleno era muy pesado.
—¿Necesitamos tanta agua para tres días? —preguntó Rob.
—A veces ocurren accidentes. Podríamos tener que pasar más tiempo en el desierto —contestó Lonzano—. Y debes compartir el agua con tus bestias, porque llevamos burros y mulas al Dasht-i-Kavir, no camellos.
Un guía de Kashan cabalgó con ellos en un viejo caballo blanco hasta el punto en que una senda casi invisible surgía del camino. El Dasht-i-Kavir comenzaba por un cerro arcilloso, más fácil de transitar que las montañas.
En principio, fueron a buen ritmo y por un rato se sintieron más animados. La naturaleza del terreno se modificaba tan gradualmente que los despistó, pero a mediodía, cuando el sol ardía sin piedad, avanzaban penosamente por arenas profundas, tan finas que los cascos de los animales se hundían. Los cuatro desmontaron, y hombres y bestias se arrastraron con dificultades.
Para Rob era una especie de ensueño, un océano de arena que se extendía en todas direcciones hasta donde alcanzaba la mirada. Algunas veces formaba colinas, como las grandes olas del mar que tanto temía, pero en otros sitios era como las aguas sin relieve de un lago apacible, meramente onduladas por el viento del oeste. No advirtió ninguna señal de vida, ni pájaros en el aire, ni escarabajos o gusanos en la tierra, pero por la tarde pasaron junto a unos huesos blanquecinos amontonados como una pila de leña levantada al azar detrás de una casita inglesa. Lonzano explicó a Rob que los restos de los animales y hombres habían sido reunidos por tribus nómadas y amontonados allí como punto de referencia. Ese hito de pueblos que podían sentirse en su elemento en semejante lugar resultaba perturbador, y procuraron mantener tranquilos a sus animales, sabedores de lo lejos que podía llegar el rebuzno de un burro en el aire inmóvil.
Era un desierto de sal. Algunas veces la arena se curvaba entre marismas de fango salado, como las márgenes del lago Urmiya. Seis horas de marcha los agotaron, y al llegar a una pequeña colina de arena que proyectaba algo de sombra, hombres y bestias se apretujaron para encajar en esa fuente de relativa frescura. Después de una hora en la sombra reanudaron la andadura hasta el crepúsculo.
—Quizá sería mejor que viajáramos de noche y durmiéramos con el calor del día —sugirió Rob.
—No —se apresuró a decir Lonzano—. De joven, crucé una vez el Dasht-i-Lut con mi padre, dos tíos y cuatro primos. Que los muertos descansen en paz. Dasht-i-Lut es un desierto de sal, como éste. Decidimos viajar de noche, y pronto tropezamos con dificultades. Durante la temporada calurosa, las ciénagas y lagos salados de la temporada húmeda se secan rápidamente, dejando en algunos lugares una costra en la superficie. Así descubrimos que los hombres y los animales atravesaban esa corteza. A veces había salmuera o arenas movedizas debajo. Es muy peligroso viajar de noche.
No quiso responder a ninguna pregunta sobre su experiencia juvenil en el Dasht-i-Lut y Rob no lo presionó, percibiendo que más valía no tocar ese tema.
Cuando cayó la oscuridad, se sentaron o se tumbaron en la arena salada.
El desierto que los había abrasado durante el día se volvió frío. No tenían con que encender la lumbre, pero tampoco lo habrían hecho para que no los vieran ojos hostiles. Rob estaba tan cansado, que a pesar de las incomodidades cayó en un sueño profundo hasta las primeras luces.
Le sorprendió que el agua, en apariencia tan abundante en Kashan, se hubiera reducido tanto en el yermo seco. Él se limitaba a dar unos pequeños sorbos con el pan del desayuno y proporcionaba mucha más a sus dos animales. Volcaba sus porciones en el sombrero de cuero, que sostenía mientras las bestias bebían, y disfrutaba con la sensación de ponerse el sombrero húmedo en la cabeza cuando terminaban.
Fue un día de caminata tenaz. Cuando el sol estaba en su punto más alto, Lonzano empezó a entonar un fragmento de las Escrituras: Levántate, brilla, porque la luz ha llegado, y la gloria del Señor se eleva sobre ti. Uno a uno los otros repitieron el estribillo y pasaron el rato alabando a Dios, con las gargantas resecas.
Enseguida se produjo una interrupción.
—¡Hombres a caballo! —gritó Loeb.
En lontananza, al sur, vieron una nube semejante a la que podía levantar una hueste numerosa, y Rob temió que fuesen los trashumantes del desierto que habían dejado el montón de huesos. Pero a medida que se acercaba comprobaron que sólo se trataba de una nube.
Cuando el bochornoso viento desértico los alcanzó, los burros y las mulas le habían vuelto la espalda, con la sabiduría del instinto. Rob se acurrucó lo mejor que pudo detrás de las bestias, y el viento pasó estrepitosamente por encima de ellos. Los primeros efectos fueron semejantes a los de la fiebre. El viento arrastraba sales y arenas que ardían en la piel como cenizas calientes. El aire se volvió más pesado y opresivo que antes. Hombres y animales esperaron obstinadamente mientras la tormenta los convertía en parte de la tierra, cubriéndolos con una capa de sal y arena de dos dedos de espesor.
Aquella noche soñó con Mary Cullen. Estaba con ella y conoció la tranquilidad. Había felicidad en el rostro de Mary, quien sabía que su satisfacción provenía de él, lo que a su vez llenaba de alegría a Rob. Ella comenzó a bordar y, sin que él supiera cómo y por qué, resultó que era su madre, y Rob experimentó una oleada de calidez y seguridad que no conocía desde los nueve años.
Entonces despertó, carraspeando y escupiendo. Tenía arena y sal en boca y las orejas. Cuando se incorporó y echó a andar, notó que le rozaban dolorosamente las nalgas.
Era la tercera mañana. El rabbenu David ben Sauli había dicho a Lonzano que fueran dos días en dirección este y luego un día hacia el sur. Siguieron la orientación que Lonzano creía era el Este, y ahora torcieron hacia donde Lonzano creía que era el Sur.
Rob nunca había sido capaz de distinguir los puntos cardinales, y se preguntó qué sería de ellos si Lonzano no conocía realmente la diferencia entre ellos, o si las instrucciones del rabbenu de Kashan no eran precisas.
El fragmento del Dasht-i-Kavir que se habían propuesto cruzar era como una pequeña ensenada en un gran océano. El desierto principal era vasto y, para ellos, insalvable.
¿Y si en lugar de atravesar la ensenada se encaminaban directamente al corazón del Dasht-i-Kavir?
En tal caso, estaban condenados.
Se le ocurrió preguntarse si el Dios de los judíos no lo estaría castigando por su impostura. Pero Aryeh, aunque menos que agradable, no era malo, y tanto Lonzano como Loeb eran hombres dignos; no resultaba lógico, pues, que su Dios los destruyera para castigar a un solo goy pecador.
No era el único que albergaba pensamientos de desesperación. Al percibir el humor reinante, Lonzano intentó que cantaran de nuevo. Pero la suya fue la única voz que entonó el estribillo y, finalmente, también él dejó de cantar.
Rob sirvió la última porción de agua a cada uno de sus animales y los dejó beber del sombrero.
Quedarían seis tragos en el odre. Razonó que si estaban cerca del fin del Dasht-i-Kavir daba igual, pero si viajaban en dirección equivocada, esa pequeña ración de agua sería insuficiente para salvarle la vida.
Se la bebió. Se obligó a tomarla a pequeños sorbos, pero enseguida se agotó.
En cuanto la piel de cabra estuvo vacía, le acometió una sed espantosa.
El agua ingerida parecía escaldarlo interiormente y comenzó a dolerle la cabeza.
Se obligó a andar, pero sintió que desfallecía. «No puedo», se dijo horrorizado. Lonzano batió palmas enérgicamente.
—Ai, di-di-di-di-di-di-di, ai, di-di-di, di —cantó, y emprendió una danza, sacudiendo la cabeza, girando, levantando los brazos y las rodillas al ritmo de la canción.
Los ojos de Loeb se llenaron de lágrimas de ira.
—¡Basta, idiota! —gritó, pero un segundo después sonrió y se sumó al canto y las palmas, retozando detrás de Lonzano.
Después se les unió Rob. E incluso el desabrido Aryeh acabó danzando.
—Ai, di-di-di-di-di-di, ai, di-di di, di.
Cantaban con los labios resecos y bailaban sobre unos pies ya insensibles. Finalmente, guardaron silencio y pusieron fin a las delirantes cabriolas, pero siguieron andando, moviendo una pierna entumecida tras la otra, sin atreverse a encarar la posibilidad de que estaban perdidos.
A primera hora de la tarde empezaron a oír truenos. Resonaron en la distancia durante largo tiempo, antes de anunciar unas pocas gotas de lluvia, e inmediatamente después vieron una gacela y luego un par de asnos salvajes.
Sus propios animales apretaron repentinamente el paso. Las bestias movían las patas con más rapidez, y luego iniciaron un trote por voluntad propia, husmeando lo que les esperaba. Los hombres montaron en los burros y volvieron a cabalgar mientras abandonaban el límite extremo de la arena salobre en la que se habían esforzado durante tres días.
La tierra se convirtió en llanura, primero con vegetación escasa y luego cada vez más llena de verdores. Antes del ocaso llegaron a una charca en la que crecían juncos y donde las golondrinas se bañaban y revoloteaban. Aryeh probó el agua y asintió.
—Es buena.
—No debemos permitir que las bestias beban demasiado de una sola vez, para que no les dé una congestión —advirtió Loeb.
Dieron agua a los animales con mucho cuidado y los ataron a unos árboles; después bebieron ellos, se arrancaron la ropa y se tendieron en el agua empapándose entre los juncos.
—¿Cuándo estuviste en el Dasht-i-Lut perdiste a algunos hombres? —preguntó Rob.
—Perdimos a mi primo Calman —respondió Lonzano—. Un hombre de veintidós años.
—¿Se hundió en la costra salina?
—No. Abandonó toda disciplina y bebió toda su agua. Después murió de sed.
—Que en paz descanse —dijo Loeb.
—¿Cuales son los síntomas de un hombre que muere de sed?
Lonzano se mostró evidentemente ofendido.
—No quiero pensar en eso.
—Lo pregunto porque voy a ser médico y no por simple curiosidad —dijo Rob, al notar que Aryeh lo observaba con disgusto.
Lonzano esperó un buen rato y luego habló:
—Mi primo Calman se mareó por el calor y bebió con abandono hasta quedarse sin agua. Estábamos perdidos y cada hombre debía ocuparse de su propia provisión de agua. No nos estaba permitido compartirla. Más tarde comenzó a vomitar débilmente, pero no devolvió una gota de líquido. La lengua se le puso negra, y el paladar, blanco grisáceo. Desvariaba, creía que estaba en casa de su madre. Tenía los labios apergaminados y encogidos, los dientes al descubierto y la boca abierta en una sonrisa lobuna. Jadeaba y roncaba alternativamente. Esa noche, protegido por la oscuridad, desobedecí, mojé un trapo con agua y se lo exprimí en la boca, pero era demasiado tarde. Al segundo día sin agua, murió.
Guardaron silencio, sin dejar de chapotear en el agua turbia.
—Ai, di-di-di-di-di-di, ai, di-di di, di —tarareó Rob finalmente.
Miró a Lonzano a los ojos y se sonrieron. Un mosquito se posó en la mejilla curtida de Loeb y éste se abofeteó.
—Creo que las bestias pueden volver a tomar agua —decidió.
Salieron de la charca y terminaron de atender a sus animales.
Al amanecer del día siguiente, volvieron a montar en los burros, y para gran placer de Rob pronto pasaron por incontables lagos pequeños bordeados de guirnaldas de prados. Los lagos lo tonificaron. Las hierbas tenían unos cuantos palmos de altura y despedían un olor delicioso. Abundaban los saltamontes y los grillos, además de unas especies minúsculas de mosquitos cuya picadura ardía, y a Rob le salió inmediatamente una roncha que le producía comezón. Unos días antes se hubiera regocijado a la vista de cualquier insecto, pero ahora hizo caso omiso de las mariposas grandes y brillantes de los prados, mientras se abofeteaba y lanzaba maldiciones a los cielos por los mosquitos.
—¡Oh, Dios! ¿Qué es eso? —gritó Aryeh.
Rob siguió la dirección del dedo que señalaba, y a plena luz del sol divisó una inmensa nube que se elevaba hacia el este. Observó con creciente alarma cómo se aproximaba, pues tenía el aspecto de la nube de polvo que habían visto cuando el viento caliente los azotó en el desierto.
Pero con esa nube llegó el inconfundible sonido de una galopada, como si un numeroso ejército se les echara encima.
—¿Los seljucíes? —susurró, pero nadie respondió.
Pálidos y expectantes, aguardaron mientras la nube se acercaba y el sonido se volvía ensordecedor.
A una distancia de unos cincuenta pasos, se oyó un entrechocar de cascos, semejante al que pueden producir un millar de jinetes expertos que refrenan sus cabalgaduras a la voz de orden.
Al principio no vio nada. Después, el polvo fue depositándose y percibió una manada de asnos salvajes, en número incalculable y en perfecto estado, dispuestos en una fila bien formada. Los asnos observaron con intensa curiosidad a los hombres, y éstos contemplaron a los asnos.
—Hai! —gritó Lonzano y todas las bestias giraron como si fueran una sola y reanudaron su carrera hacia el norte, dejando atrás un mensaje acerca de la multiplicidad de la vida.
Se cruzaron con pequeñas manadas de asnos y otras numerosísimas de gacelas, que en ocasiones pastaban juntas y, que evidentemente, rara vez eran cazadas, pues no prestaron la más mínima atención a los hombres. Más amenazadores eran los jabalíes, que abundaban en aquella región. De vez en cuando Rob vislumbraba una hembra peluda o un macho de colmillos feroces, y por todas partes oía los gruñidos de los animales que hociqueaban entre los altos pastos.
Ahora todos cantaban cuando Lonzano lo sugería, a fin de advertir de su proximidad a los jabalíes y evitar sorprenderlos, provocando una embestida.
Rob sentía un hormigueo en todo el cuerpo, y se notaba expuesto y vulnerable, con sus largas piernas colgando a los costados del burro y arrastrando los pies entre la hierba, pero los jabalíes cedían el paso ante la masculina sonoridad del canto y no les causaron ningún problema.
Llegaron a una corriente rápida, que era como una gran zanja de paredes casi verticales en las que proliferaba el hinojo, y aunque fueron aguas arriba y aguas abajo, no encontraron ningún vado; por último, decidieron cruzar de todos modos. Las cosas se pusieron difíciles cuando los burros y las mulas intentaron trepar por la abundante vegetación de la orilla opuesta y resbalaron varias veces. En el aire flotaban las palabrotas y el olor acre del hinojo aplastado. Les llevó un buen rato vadear la corriente. Más allá del río entraron en una espesura y siguieron un sendero semejante a los que Rob había conocido en Inglaterra. La región era más agreste que los bosques ingleses: el alto toldo de las copas entrecruzadas de los árboles no dejaba pasar la luz del sol, pero el monte bajo era de un verdor exuberante y tupido, y entre él pululaba una fauna variada. Identificó un ciervo, conejos y un puercoespín. En los árboles se posaban palomas y un ave que le recordó a una perdiz.
Era el tipo de senda que le habría gustado a Barber, pensó, y se preguntó cómo reaccionarían los judíos si se le ocurriera soplar el cuerno sajón.
Habían rodeado una curva del sendero y Rob cumplía su turno a la cabeza de la marcha cuando su burro se espantó. Por encima de ellos, en una rama gruesa, acechaba un leopardo.
El burro retrocedió y, detrás de ellos, la mula captó el olor y rebuznó. Tal vez el felino percibió el miedo sobrecogedor. Mientras Rob manoteaba en busca de un arma, el animal, que le pareció monstruoso, saltó sobre él.
Una saeta larga y pesada, disparada con tremenda fuerza, dio en el ojo derecho de la bestia.
Las grandes zarpas rasgaron al pobre burro mientras el leopardo chocaba contra Rob y lo desmontaba. En un instante quedó tendido en tierra, sofocado por el olor a almizcle de la fiera. Ésta quedó tendida a través de su cuerpo, de modo que Rob estaba de cara a uno de sus cuartos trasero donde notó el lustroso pelaje negro, las nalgas moteadas, y la gran pata derecha trasera que descansaba a centímetros de su cara, con las plantas groseramente grandes e hinchadas. Por alguna adversidad, el leopardo había perdido casi toda la garra, desde el segundo dedo de la pata, y estaba en carne viva y sanguinolenta, lo que le indicó que en el otro extremo había ojos que no eran albaricoques secos y una lengua que no era de fieltro rojo.
Salió gente de la arboleda, y entre ella el hombre que la mandaba, con el arco en la mano.
Aquel hombre iba vestido con una sencilla capa de calicó rojo, acolchado con algodón, calzas bastas, zapatos de zapa y un turbante arrollado a la ligera. Tendría unos cuarenta años, era de estructura fuerte y porte erguido. Su barba era corta y negra y su nariz, aguileña. Los ojos le brillaban con un fulgor asesino mientras observaba cómo arrastraban sus batidores al leopardo muerto, apartándolo de aquel joven de corpulencia desmesurada.
Rob se puso en pie con dificultad, tembloroso, consiguiendo dominar sus tripas a fuerza de voluntad.
—Sujetad el condenado burro —pidió Rob, sin dirigirse a nadie en particular.
No lo entendieron ni los judíos ni los persas, porque lo había dicho en inglés. En cualquier caso, el burro había retrocedido ante la maleza del bosque, en el que quizá acechaban otros peligros, pero ahora se volvió y se echó a temblar como su amo.
Lonzano se puso a su lado y gruñó algo a modo de reconocimiento. A continuación todos se arrodillaron a fin de cumplir el rito de postración que más tarde fue descrito a Rob como ravi zemin, «la cara en tierra». Lonzano lo empujó de bruces sin la menor suavidad y se cercioró, con una mano sobre su nuca, de que bajara correctamente la cabeza.
La vista de semejante ceremonia llamó la atención del cazador. Rob oyó el sonido de sus pisadas y divisó los zapatos de zapa, detenidos a escasas pulgadas de su obediente cabeza.
—Aquí tenemos una gran pantera muerta y a un Dhimmi grandullón e ignorante —comentó una voz divertida, y los zapatos se alejaron.
El cazador y los sirvientes, cargados con la presa, se marcharon sin decir una palabra más, y poco después los hombres arrodillados se incorporaron.
—¿Estás bien? —preguntó Lonzano.
—Sí. —Rob tenía el caftán desgarrado, pero estaba ileso—. ¿Quién era?
—Es Ala-al-Dawla, Shahanshah. Rey de Reyes.
Rob fijó la vista en el camino por el que se habían marchado.
—¿Qué es un Dhimmi?
—Significa «Hombre del Libro». Es el nombre que se le da aquí a un judío —dijo Lonzano.