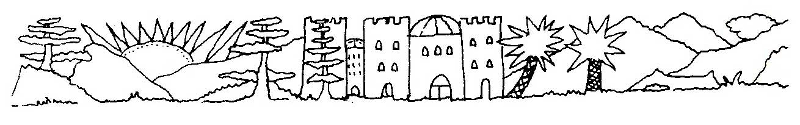
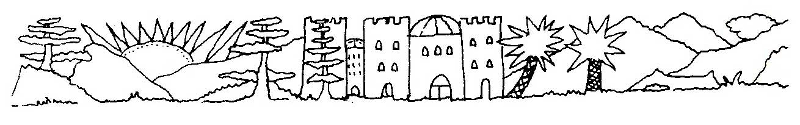
EL TRIGAL
Cuando murió la madre de Mary Cullen, su padre le dijo que él guardaría luto a Jura Cullen por el resto de sus días. Mary dijo, de buena gana, que también ella llevaría luto riguroso y evitaría los placeres públicos, pero cuando el dieciocho de marzo se cumplió un año, comunicó a su padre que había llegado la hora de que volvieran a la rutina de la vida corriente.
—Yo seguiré yendo de negro —dijo James Cullen.
—Yo no —contestó ella, y él asintió.
Mary había llevado consigo todo el tiempo una pieza de paño de lana ligero, hilado con sus propios vellones, y buscó infatigablemente hasta encontrar una costurera fina en Gabrovo. La mujer aceptó el trabajo cuando le transmitió qué quería, pero indicó que convenía teñir el paño —de un color natural indescriptible— antes de cortarlo. Las raíces de la planta rubia darían matices rojos, pero con sus cabellos la haría destacarse como un faro. El centro de la madera de roble daría gris, pero después de su dieta de negro el gris le parecía deprimente. La corteza de arce o de zumaque virarían al amarillo o el naranja, colores muy frívolos. Tendría que ser marrón.
—Toda mi vida he usado marrón cáscara de avellana —se quejó a su padre.
Al día siguiente él le llevó un pequeño bote con una pasta amarillenta, tono semejante al de la mantequilla rancia.
—Es tintura, y escandalosamente cara.
—No es un color que yo admire —dijo ella prudentemente.
James Cullen sonrió.
—Ese color se llama añil o índigo. Se disuelve en agua y debes cuidar que no te toque las manos. Cuando se saca el paño húmedo del agua amarillenta, cambia de color en el aire y, a partir de ese momento, el tinte es rápido.
Produjo un paño azul marino, tan espléndido como nunca había visto otro; la costurera cortó y cosió un vestido y una capa. Mary estaba contenta con su nueva indumentaria, pero la dobló y la apartó hasta la mañana del diez de abril, día en que los cazadores volvieron a Gabrovo con la noticia de que ya estaba abierto el camino de la montaña.
A primera hora de la tarde, la gente que estaba esperando el deshielo en el campo comenzó a acudir deprisa a Gabrovo, el punto de partida hacia el gran desfiladero conocido como Portal de los Balcanes.
Los proveedores instalaron sus mercancías y comenzaron a llegar las multitudes, vociferando su derecho a comprar provisiones.
Mary tuvo que darle dinero a la mujer del posadero para convencerla de que calentara agua al fuego en un momento tan ajetreado, y la subiera a las cámaras donde dormían las mujeres. Primero Mary se arrodilló, metió la cabeza en la cuba de madera y se lavó el pelo, ahora largo y recio como la lluvia invernal; luego se metió en cuclillas en la cuba y se frotó hasta quedar brillante.
Se vistió con la ropa recién hecha y fue a sentarse afuera. Mientras se pasaba un peine de madera por los cabellos, para que se secaran dulcemente bajo el sol, vio que la calle principal de Gabrovo estaba llena de carros y caballos. Poco después, una numerosa partida de jinetes delirantemente borrachos atravesó la ciudad al galope, haciendo caso omiso de los estragos causados por los atronadores cascos de sus cabalgaduras. Un carro volcó cuando los caballos se espantaron, con los ojos blancos de terror. Mientras los hombres maldecían y luchaban para contener las riendas, y los caballos piafaban acobardados, Mary entró corriendo, antes de que se le secara el pelo.
Tenía sus pertenencias preparadas cuando apareció su padre con el sirviente Seredy.
—¿Quiénes eran esos hombres que pasaron tempestuosamente? —preguntó.
—Se dan el nombre de caballeros cristianos —replicó fríamente su padre—. Eran cerca de ochenta, franceses de Normandía que van en peregrinaje a Palestina.
—Son muy peligrosos, señora —dijo Seredy—. Usan cotas de malla pero llevan carros repletos de armaduras. Siempre están embriagados y —desvió la vista— abusan de las mujeres. No debéis moveros de nuestro lado, señora.
Mary le dio las gracias seriamente, pero la idea de tener que depender de Seredy y de su padre para que la protegieran de ochenta caballeros bebidos y brutales, de no ser tan siniestra, le habría provocado una sonrisa.
La protección mutua era la mejor razón para viajar en una caravana numerosa, y en un abrir y cerrar de ojos cargaron los animales y los condujeron a un gran campo del límite este de la ciudad, donde se estaba reuniendo la caravana. Al pasar junto al carro de Kerl Fritta, Mary vio que éste ya había montado una mesa y hacía buenos negocios de reclutamiento.
Fue una especie de regreso al hogar, pues se acercaron a saludarlos muchas personas que habían conocido en la etapa anterior del viaje. Los Cullen encontraron su lugar hacia la mitad de la línea de marcha, pues muchos viajeros nuevos formaban fila detrás.
Todo el tiempo vigiló atentamente, pero era casi de noche cuando divisó el grupo que estaba esperando. Los mismos cinco judíos con quienes había dejado la caravana, volvieron a caballo. Detrás vio a la pequeña yegua. Rob J. Cole condujo el estrafalario carromato hacia ella, que repentinamente notó que el corazón se le saltaba del pecho.
Él tenía tan buen aspecto como siempre, y parecía contento de estar de vuelta. Saludó a los Cullen tan alegremente como si él y ella no se hubieran enfadado la última vez que se encontraron.
Cuando Rob terminó de atender a su yegua y entró en su campamento, Mary consideró un gesto de buena vecindad mencionar que a los mercaderes locales les quedaba muy poco para vender, por si anduviera escaso de provisiones.
Rob le dio las gracias amablemente, pero dijo que había comprado todo lo que necesitaba en Tryavna, sin la menor dificultad.
—¿Vos tenéis lo suficiente?
—Sí, porque mi padre fue de los primeros en comprar.
Le fastidiaba que él no hubiese mencionado todavía la capa y el vestido nuevos, aunque la estudió durante largo tiempo.
—Tienen el matiz exacto de vuestros ojos —dijo, finalmente.
Ella no estaba segura, pero lo interpretó como un cumplido.
—Gracias —dijo gravemente, y como su padre se aproximaba, se obligó a dar media vuelta para supervisar cómo montaba la tienda Seredy.
Transcurrió otro día sin que la caravana partiera, y en toda la línea de marcha se oían protestas. Su padre fue a ver a Fritta, y al volver dijo que el conductor de la caravana estaba esperando que partieran los caballeros normandos.
—Ya han causado muchos desmanes y Fritta prefiere, sensatamente, tenerlos delante para que no nos acosen por la retaguardia.
Pero a la mañana siguiente los caballeros seguían allí y Fritta decidió que habían esperado demasiado. Dio la señal de partida de la caravana hacia la larga y última etapa que los llevaría a Constantinopla; más tarde, la ola de movimiento llegó a los Cullen. El otoño anterior habían seguido a un joven matrimonio franco con dos hijos pequeños. La familia había pasado el invierno fuera de la ciudad de Gabrovo y tenía la declarada intención de sumarse de nuevo a la caravana, pero no apareció. Mary sabía que algo terrible tenía que haberle ocurrido, y rogó a Cristo que protegiera a aquellas gentes.
Ahora cabalgaba detrás de dos hermanos franceses obesos, que habían dicho a su padre que abrigaban la esperanza de hacer fortuna comprando alfombras turcas y otros tesoros. Mascaban ajo por razones de salud y, con frecuencia, se volvían en la silla para contemplar estúpidamente su cuerpo. A Mary se le ocurrió que, conduciendo su carro detrás, el joven cirujano barbero también debía de observarles, y de vez en cuando era lo bastante pícara para mover las caderas más de lo que exigían los movimientos del caballo.
La gigantesca culebra de viajeros se acercó sinuosamente al desfiladero que llevaba a través de las altas montañas. La escarpada ladera se perdía bajo la tortuosa huella, hasta el centelleante río, hinchado por la fusión de las nieves aprisionadas durante todo el invierno.
Al otro lado del gran desfiladero se alzaban estribaciones que, gradualmente se transformaban en colinas onduladas. Esa noche durmieron en una vasta llanura de vegetación arbustiva. Al día siguiente, viajaron rumbo al sur y resultó evidente que el Portal de los Balcanes separaba dos climas singulares, porque una vez traspuesto el desfiladero, el aire era más suave y se volvía más cálido a medida que avanzaban.
Por la noche hicieron alto en las afueras de Gornya. Acamparon en una plantación de ciruelos, con permiso de los campesinos, que vendieron a algunos hombres un ardiente licor de ciruelas, además de cebollas tiernas y una bebida de leche fermentada, tan espesa que había que tomarla con cuchara. Muy temprano, a la mañana siguiente, Mary oyó retumbar un trueno distante que, rápidamente, aumentó de volumen, y en breve los gritos salvajes de unos hombres se integraron en el estruendo.
Cuando salió de la tienda, vio que la gata blanca había salido del carromato del cirujano barbero y estaba paralizada en el camino. Los caballeros franceses pasaron como demonios en una pesadilla, y la gata se perdió en una nube de polvo, aunque no antes de que Mary viera lo que habían hecho los primeros cascos. No tuvo conciencia de haber gritado, pero supo que corrió a toda velocidad hacia el camino antes de que se asentara el polvo.
Señora Buffington ya no era blanca. La gata yacía pisoteada en el polvo, Mary levantó su pobre cuerpecillo quebrado. En ese momento se dio cuenta de que él había bajado del carromato y estaba a su lado.
—Se estropeará el vestido nuevo con la sangre —dijo Rob bruscamente, pero su cara pálida dejaba traslucir su aflicción.
Cogió a la gata y una pala, y se alejó del campamento. A su vuelta, Mary no se le acercó pero desde lejos notó que tenía los ojos enrojecidos. Enterrar a un animal muerto no era lo mismo que dar sepultura a una persona, pero a Mary no le pareció extraño que Rob fuese capaz de llorar por un gato. A pesar de su talla y su fuerza, lo que le atraía de él era aquella especie de vitalidad vulnerable.
Los días siguientes lo dejó estar. La caravana cambió la orientación sur y volvió a girar al este, pero el sol seguía brillando, más caliente cada día. Mary ya había comprendido que la nueva indumentaria que le confeccionaron en Gabrovo era sobre todo una molestia, pues hacía demasiado calor para vestir lana. Revolvió su guardarropa de verano en el equipaje, y encontró algunas prendas ligeras, aunque demasiado finas para viajar, pues enseguida se estropearían. Se decidió por ropa interior de algodón y un vestido basto en forma de saco, al que dio un mínimo de forma atándose un cordón en la cintura. Se tocó con un sombrero de cuero de ala ancha, aunque ya tenía pecosas las mejillas y la nariz.
Aquella mañana, cuando desmontó de su caballo y echó a andar para hacer ejercicio, como solía, él le sonrió.
—Subid conmigo en el carromato.
Mary lo hizo sin el menor aspaviento. Esta vez no se produjo ninguna incomodidad; sólo sintió el placer de ir en el pescante a su lado.
Rob metió la mano detrás del asiento para buscar su sombrero de cuero, que era igual al que usaban los judíos.
—¿De dónde lo sacasteis?
—Me lo dio el hombre santo de Tryavna.
Al rato notaron que el padre de ella le dedicaba una mirada tan torva que los dos soltaron una carcajada.
—Me sorprende que os permita visitarme —dijo.
—Lo he convencido de que sois inofensivo.
Se miraron, encantados. La cara de él era de bellas facciones, pese al aspecto escasamente favorecedor de su nariz rota. Mary comprendió que por impasibles que permanecieran sus rasgos, la clave de los sentimientos de Rob estaba en sus ojos, profundos y serenos, de alguna manera mayores que él mismo. Percibió en ellos una gran soledad, equiparable a la propia. ¿Cuántos años tenía? ¿Veintiuno? ¿Veintidós?
Mary notó, sobresaltada, que él estaba hablando de la meseta de labranza por la que pasaban.
—… en su mayoría frutales y trigo. Aquí los inviernos tienen que ser cortos y benignos, porque el cereal está avanzado —dijo, pero ella no se dejó robar la intimidad que habían alcanzado en los últimos momentos.
—Os odié aquel día en Gabrovo.
Otro hombre habría protestado o sonreído, pero él no abrió los labios.
—Por aquella eslava. ¿Cómo pudisteis ir con ella? También la detesté.
—No desperdiciéis vuestro odio con ninguno de los dos, pues ella era una mujer digna de lástima y yo no la toqué. Veros a vos me estropeó esa posibilidad —dijo, sencillamente.
Ella no dudó de que le decía la verdad, y algo cálido y triunfal creció en su interior como una flor.
Ahora podían hablar de fruslerías: la ruta, la forma en que debían conducirse los animales para que resistieran, la dificultad de encontrar madera para hacer fuego y cocinar. Fueron juntos toda la tarde; hablaron tranquilamente de todo, excepto de la gata blanca y de sí mismos. Los ojos de él le decían otras cosas sin palabras.
Mary lo sabía. Estaba asustada por diversas razones, pero no habría cambiado ningún lugar de la tierra por el asiento del incómodo y traqueteante carromato bajo el sol abrasador, a su lado.
Bajó obedientemente, pero reacia, cuando por fin la voz perentoria de su padre la llamó.
De vez en cuando, adelantaban a un pequeño rebaño de ovejas, en su mayoría sucias y mal cuidadas, pero Cullen se detenía invariablemente para inspeccionarlas e iba con Seredy a interrogar a los propietarios. En todos los casos, los pastores le aconsejaban que si buscaba ovejas auténticamente maravillosas fuera más allá de Anatolia.
A principios de mayo estaban a una semana de viaje de Turquía, y James Cullen no hacía el menor esfuerzo por ocultar su excitación. Su hija vivía una excitación propia, pero hacía todos los esfuerzos posibles por ocultársela. Aunque siempre se presentaba la oportunidad de esbozar una sonrisa y dedicar una mirada en dirección al cirujano barbero, a veces se obligaba a estar alejada de él dos días seguidos, pues temía que si su padre notaba sus sentimientos le ordenara no acercarse a Rob Cole.
Una noche que Mary estaba limpiando, después de cenar, apareció Rob en su campamento. Inclinó la cabeza ante ella y se acercó directamente a su padre, con un frasco de aguardiente en la mano, como ofrenda de paz.
—Siéntate —dijo James Cullen a regañadientes.
Pero después de compartir unos tragos se volvió amistoso, sin duda porque era agradable conversar en inglés, pero también porque resultaba difícil no tomarle simpatía a Rob J. Cole. Poco después, estaba hablando a su visitante de lo que les esperaba.
—Me han hablado de una raza de ovejas orientales, delgadas y de lomo estrecho, pero con unos rabos y unas patas traseras tan gordas, que el animal puede vivir de las reservas acumuladas si escasea la comida. Sus corderos tienen un vellón sedoso, de lustre insólito. ¡Espera un momento, hombre, déjame que te lo muestre!
Desapareció en la tienda y volvió con un gorro de piel de cordero. La lana era gris y muy rizada.
—De la mejor calidad —dijo, ansioso—. El vellón sólo es tan rizado hasta el quinto día de vida del cordero, y luego permanece ondulado hasta que la bestezuela tiene dos meses.
Rob observó el gorro y le aseguró que se trataba de una piel finísima.
—Lo es —corroboró Cullen, y se caló el gorro, lo que los hizo reír porque la noche era calurosa y aquella prenda de piel era apta para la nieve. El hombre volvió a guardarla en la tienda, y después los tres se sentaron ante fuego. James Cullen dio a su hija uno o dos sorbos de su vaso. A Mary le resultó difícil tragar el aguardiente, pero la situación hizo que el mundo mejorara ante sus ojos.
El estruendo de unos truenos sacudió el cielo purpúreo y una sábana de relámpagos los iluminó unos segundos, durante los cuales Mary vio las facciones endurecidas de Rob. Aquellos ojos vulnerables que lo volvían hermoso quedaron ocultos.
—Una tierra extraña, con truenos y relámpagos permanentes, sin que caiga nunca una gota de lluvia —comentó Cullen—. Tengo muy presente la mañana de tu nacimiento, Mary Margaret. También había truenos y relámpagos, pero se precipitó una abundante lluvia típicamente escocesa, que era como si los cielos se hubiesen abierto y nunca fueran a cerrarse.
Rob se inclinó hacia adelante.
—¿Fue en Kilmarnock, donde están tus posesiones familiares?
—No, nada de eso; ocurrió en Saltcoats. Su madre era una Tedder Saltcoats. Yo había llevado a Jura a su antiguo hogar, pues en su gravidez ansiaba ver a su madre, y nos agasajaron y mimaron durante semanas seguidas con lo que nos quedamos más tiempo del previsto. Se presentó el parto, de modo que en lugar de nacer en Kilmarnock, como corresponde a un Cullen, Mary Margaret vino al mundo en la casa de su abuelo Tedder, con vista al estuario del Clyde.
—Padre —dijo ella suavemente—, el señor Cole no puede tener el menor interés en el día de mi nacimiento.
—Por el contrario —se apresuró a decir Rob, e hizo pregunta tras pregunta, escuchando a su padre con atención.
Mary rogaba que no hubiera más relámpagos, pues no quería que su padre viera que el cirujano barbero había apoyado la mano en su brazo desnudo. Su contacto era como el de la borrilla de cardo, pero la carne de Mary era un puro temblor, como si el futuro la hubiera rozado o la noche fuese muy fría.
El once de mayo la caravana llegó a la margen occidental del río Arda; y Fritta decidió acampar un día más para permitir que repararan los carros y que compraran provisiones a los granjeros de los alrededores. James Cullen llevó a Seredy y pagó a un guía para que los acompañara al otro lado del río, en Turquía, impaciente como un niño por iniciar la búsqueda de ovejas de rabo gordo.
Una hora más tarde, Mary y Rob montaron juntos a pelo el caballo, y se alejaron del ruido y la confusión. Cuando pasaron junto al campamento de los judíos, Mary notó que el joven delgado se la comía con los ojos. Era Simon, el maestro de Rob, que sonrió y codeó a otro en las costillas para que también los viera.
A Mary apenas le importó. Se sentía mareada, tal vez a causa del calor, pues el sol matinal era una bola de fuego. Rodeó el pecho de Rob con sus brazos para no caer del caballo, cerró los ojos y apoyó la cabeza en su ancha espalda.
A cierta distancia de la caravana se cruzaron con dos campesinos hoscos que llevaban un burro cargado de leña. Los hombres los miraron pero no les devolvieron el saludo. Quizá venían de lejos, pues no había árboles en ese lugar; sólo se veían vastos campos sin trabajadores, porque la plantación había terminado tiempo atrás y aún no estaba suficientemente madura para ser cosechada.
Al llegar a un arroyo, Rob ató el caballo a un arbusto, se descalzaron y vadearon la deslumbrante brillantez. A ambos lados de las aguas reflectantes se extendían trigales, y Rob le mostró cómo los altos tallos daban sombra al terreno, volviéndolo tentadoramente penumbroso y fresco.
—Vamos, es como una caverna —dijo y se acercó a la rastra, como si fuera un niño grande.
Ella lo siguió lentamente. De pronto, un pequeño ser vivo hizo crujir el grano casi maduro y dio un salto.
—Sólo se trata de un minúsculo ratón que ha huido, asustado —dijo él.
Mientras se acercaba a ella por el suelo frío, se contemplaron.
—No quiero hacerlo, Rob.
—Entonces no lo harás, Mary —respondió Rob, aunque Mary notó la frustración en su mirada.
—¿Podrías besarme y sólo besarme, por favor? —le preguntó humildemente.
Así, su primera intimidad explícita fue un beso torpe y melancólico, condenado por la aprensión de Mary.
—Lo otro no me gusta. Ya lo he hecho —dijo precipitadamente, para apresurar el momento que tanto temía.
—Entonces, ¿tienes experiencia?
—Sólo una vez, con mi primo, en Kilmarnock. Me hizo un daño terrible.
Rob le besó los ojos y la nariz, suavemente la boca, mientras ella disipaba sus dudas. Al fin y al cabo, ¿quién era aquél? Stephen Tedder había sido alguien que conocía de toda la vida, primo y amigo, y le había provocado un auténtico dolor.
Después se desternilló de risa por su malestar como si ella hubiera sido tan torpe como para permitirle hacer aquello, lo mismo que si le hubiera permitido empujarla para que cayera sentada en un lodazal.
Y mientras ella albergaba sus desagradables pensamientos, aquel inglés había modificado la naturaleza de sus besos, y su lengua le acariciaba el interior de los labios. No era desagradable, y cuando intentó imitarlo, le sorbió la lengua. Pero ella se echó a temblar otra vez cuando le desató el corpiño.
—Sólo quiero besarlos —dijo Rob apremiante, y Mary tuvo la extraña experiencia de bajar la vista y ver la cara de él avanzando hacía sus pechos que, reconoció Mary con gruñona satisfacción, eran pesados pero altos y firmes, y arrebatados de color.
Rob lamió el borde rosado y toda ella se estremeció. Su lengua se movió en círculos cada vez más estrechos hasta que llegó al endurecido pezón de corales, en el que se posó como si fuese un bebé cuando lo tuvo entre sus labios, en tanto la acariciaba detrás de las rodillas y en el interior de las piernas. Pero cuando su mano llegó al montículo, Mary se puso rígida. Sintió que se le cerraban los músculos de los muslos y el estómago, y se mantuvo tensa y asustada hasta que él apartó la mano.
Rob hurgó en sus propias ropas, luego buscó la mano de ella y le hizo una ofrenda. Ella había entrevisto hombres anteriormente, por casualidad, al encontrar a su padre o a uno de los trabajadores orinando detrás de un arbusto. Y había vislumbrado más en esas ocasiones que cuando estuvo con Stephen Tedder, de modo que nunca lo había visto, y ahora no pudo dejar de estudiarlo. No esperaba que fuera tan… grueso, pensó acusadoramente, como si él tuviera la culpa. Mary cobró valor, le zarandeó los testículos y soltó una risilla cuando notó que él se retorcía. ¡Qué cosa tan bonita!
Después se sintió más tranquila y se acariciaron, hasta que ella intentó por su propia iniciativa, comerle la boca. En breve sus cuerpos se hicieron frutos maduros y no fue tan terrible cuando la mano de él abandonó sus nalgas firmes y redondas, y volvió a retozar dulcemente entre sus piernas.
Mary no sabía qué hacer con la mano. Le puso un dedo entre los labios y palpó su saliva, sus dientes y su lengua, pero él se apartó para chuparle los pechos, besarle el vientre y los muslos. Se abrió camino en ella primero con un dedo y luego con dos, masajeando el clítoris en círculos cada vez más rápidos.
—¡Ah! —suspiró ella débilmente, y levantó las rodillas.
Pero en lugar del martirio para el que su mente estaba preparada, le asombró sentir la calidez de su aliento sobre ella. Y su lengua nadó como un pez en su humedad entre los pliegues vellosos que ella misma se avergonzaba de tocar. «¿Cómo haré para volver a mirar a este hombre a la cara?», se preguntó, pero la pregunta se esfumó al instante, se desvaneció de forma extraña y maravillosa, pues comenzó a estremecerse y corcovear pícaramente, con los ojos cerrados y su boca callada a medias abierta.
Antes de que recuperara el juicio, él se había insinuado en su interior. Estaban verdaderamente enlazados; él era una calidez abrigada y sedosa en el núcleo de su cuerpo. No hubo dolor; apenas una leve sensación de rigidez que enseguida cedió mientras él avanzaba lentamente.
En un momento dado, Rob preguntó:
—¿Todo va bien?
—Sí —dijo ella, y Rob siguió adelante.
En unos segundos, Mary se encontró moviendo su cuerpo al ritmo del de él. Poco después, a Rob le resultó imposible seguir conteniéndose y aceleró, cada vez con más impulso, vibrante. Ella quería tranquilizarlo, pero mientras lo estudiaba a través de sus ojos rasgados, vio que echaba la cabeza hacia atrás y se arqueaba.
¡Cuánta singularidad en sentir su enorme temblor, en oír su gruñido de lo que pareció un arrollador alivio cuando se vació en ella!
Durante largo rato, en la penumbra del alto trigal, apenas se movieron.
Permanecieron quietos y callados; ella había apoyado en él una de sus largas piernas. El sudor y los líquidos se secaban.
—Llegará a gustarte —dijo finalmente Rob—. Como la cerveza de malta.
Mary le pellizcó un brazo con todas sus fuerzas. Pero estaba pensativa.
—¿Por qué nos gusta? —preguntó—. He observado a los caballos cuando lo hacen. ¿Por qué a los animales les gusta?
Él se mostró sorprendido. Años después, ella comprendería que esa pregunta la diferenciaba de cualquier mujer que hubiese conocido, pero ahora sólo sabía que Rob la estaba estudiando.
Mary no se decidió a decirlo, pero él ya se diferenciaba de cualquier otro hombre en su mente. Percibió que había sido sumamente bondadoso con ella en una forma que no comprendía del todo; claro que sólo contaba con el recuerdo de un acto tosco como elemento de comparación.
—Pensaste más en mí que en ti mismo —dijo ella.
—No lo pasé nada mal.
Ella le acarició la cara y mantuvo allí su mano mientras él le besaba la palma.
—La mayoría de los hombres… la mayoría de la gente no es así. Lo sé.
—Tienes que olvidar a tu condenado primo de Kilmarnock —le dijo Rob.