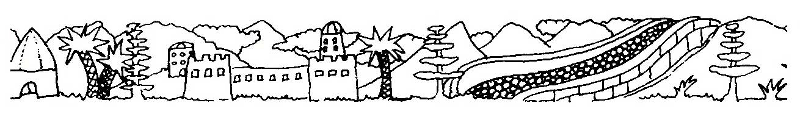
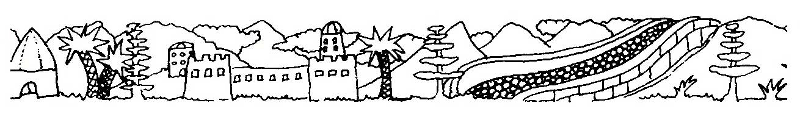
UNA FAMILIA DEL GREMIO
Rob J. había echado a correr hacia el muelle de los Charcos, pero se dio cuenta de que debía buscar a su padre y torció hacia el gremio de los Carpinteros, como sabía que tenía que hacer el hijo de cualquier cofrade cuando surgían problemas.
La Corporación de Carpinteros de Londres se encontraba al final de la calle de los Carpinteros, en una vieja estructura de zarzo y argamasa barata, un armazón de postes intercalados con mimbres y ramas, cubierto por una gruesa capa de mortero que había que renovar cada pocos años. En el interior de la espaciosa sala había unos doce hombres con los jubones de cuero y los cintos de herramientas típicos de su oficio, sentados en toscas sillas y delante de mesas fabricadas por la comisión directiva del gremio. Reconoció a algunos vecinos y miembros de la Decena de su padre, pero no vio a Nathanael.
El gremio lo era todo para los carpinteros de Londres: oficina de empleo, dispensario, sociedad de entierros, centro social, organización de socorro en tiempos de desempleo, árbitro, servicio de colocaciones y salón de contrataciones, lugar de influencia política y fuerza moral. Se trataba de una sociedad cerradamente organizada y compuesta por cuatro divisiones de carpinteros denominadas Centenas. Cada Centena constaba de diez Decenas, que se reunían por separado y más íntimamente. Sólo cuando la Decena perdía a un miembro por causa de muerte, enfermedad prolongada o una nueva colocación, en el gremio ingresaba un nuevo miembro como aprendiz de carpintero, por lo general procedente de una lista de espera que incluía los nombres de los hijos de los miembros. La palabra del jefe carpintero era tan definitiva como la de la realeza, y hacia este personaje, Richard Bukerel, se acercó deprisa Rob.
Bukerel tenía los hombros encorvados, como doblados por las responsabilidades. Todo en él parecía sombrío. Su pelo era negro; sus ojos, del color de la corteza de roble madura; sus apretados pantalones, la túnica y el jubón, de tela de lana áspera teñida por ebullición con cáscaras de nuez; y su piel tenía el color del cuero curtido, bronceada por los soles de la construcción de mil casas. Se movía, pensaba y hablaba con decisión, y ahora escuchaba a Rob atentamente.
—Muchacho, Nathanael no está aquí.
—Maestro Bukerel, ¿sabes dónde lo puedo encontrar?
Bukerel titubeó.
—Discúlpame, por favor —dijo por último y se acercó a varios hombres que estaban sentados.
Rob sólo oyó alguna palabra ocasional o una frase susurrada.
—¿Está con esa zorra? —murmuró Bukerel. En segundos, el jefe carpintero regresó junto a Rob y dijo—: Sabemos donde encontrar a tu padre. Ve deprisa junto a tu madre, pequeño. Recogeremos a Nathanael y te seguiremos enseguida.
Rob le expresó su agradecimiento y se fue corriendo.
Ni siquiera hizo un alto para cobrar aliento. Se dirigió hacia el muelle de los Charcos eludiendo carros de carga, evitando borrachos y serpenteando entre el gentío. A mitad de camino vio a su enemigo, Anthony Tite, con quien el año anterior había librado tres feroces peleas. Anthony tomaba el pelo a unos esclavos estibadores con la ayuda de un par de sus compinches, las ratas del puerto.
«Ahora no me hagas perder tiempo, pequeño bacalao —pensó Rob fríamente—. Inténtalo, Tony el Meón, y realmente acabaré contigo».
Del mismo modo que algún día acabaría con su puñetero padre.
Vio que una de las ratas del puerto lo señalaba para que Anthony lo viera, pero Rob ya había pasado junto a ellos y seguía su camino.
Estaba sin aliento y con agujetas en un costado cuando llegó a los establos de Egglestan y vio que una vieja desconocida le ponía los pañales a un recién nacido.
La cuadra apestaba a cagajones de caballo y a la sangre de su madre. Ésta yacía tendida en el suelo. Tenía los ojos cerrados y estaba muy pálida.
Rob se sorprendió ante su pequeñez.
—¿Mamá?
—¿Eres su hijo?
Asintió, hinchando su delgado pecho.
La vieja carraspeó y escupió.
—Déjala descansar —dijo.
Cuando papá llegó, apenas dirigió una mirada a Rob J. Trasladaron a mamá a casa, en compañía del recién nacido, en un carro lleno de paja que Bukerel le había pedido prestado a un constructor. El niño, pues se trataba de un varón, sería bautizado con el nombre de Roger Kemp Cole.
Después de parir un nuevo hijo, mamá siempre había mostrado el bebé a sus vástagos con orgullo burlón. Ahora permaneció tendida y con la vista fija en el techo de paja.
Al final, Nathanael llamó a la viuda Hargreaves, que vivía al lado.
—Ni siquiera puede amamantar al niño —le dijo.
—Es posible que se le pase —respondió Della Hargreaves.
La viuda conocía a un ama de cría y, para gran alivio de Rob J., se llevó al bebe. Él ya tenía más que suficiente con ocuparse de los otros cuatro. Aunque Jonathan Carter había aprendido a usar el orinal, ahora que le faltaban las atenciones de su madre parecía haberlo olvidado.
Papá se quedó en casa. Rob J. apenas le dirigió la palabra y se las ingenió para eludirlo.
Echaba de menos las lecciones de las mañanas, ya que mamá había logrado que parecieran un juego divertido. Sabía que no existía otra persona tan llena de calidez y amorosas travesuras, tan paciente con su tardanza en memorizar.
Rob encomendó a Samuel que mantuviera a Willum y a Anne Mary fuera de casa. Esa noche Anne Mary lloró porque quería una nana. Rob la abrazó y la llamó su doncella Anne Mary, su tratamiento preferido. Por último entonó una canción sobre conejos suaves y cariñosos y pajaritos plumosos en su nido, tra la lá, contento de que Anthony Tite no fuera testigo de su ternura. Su hermana tenía las mejillas más redondas y la carne más blanda que mamá, aunque ésta siempre decía que Anne Mary poseía las facciones y las características de los Kemp, incluido el modo en que entreabría la boca al dormir.
Al segundo día mamá tenía mejor aspecto, pero el padre dijo que el rubor que teñía sus mejillas se debía a la fiebre. Como temblaba, la cubrieron con más mantas.
La tercera mañana Rob fue a darle un vaso de agua y se sorprendió por el calor de su rostro. Mamá le palmeó la mano.
—Mi Rob J. —susurró—, tan varonil…
Su aliento olía muy mal y respiraba muy rápidamente.
Cuando Rob le cogió la mano, algo se transmitió del cuerpo de la mujer a la mente del chico. Fue una revelación: supo con absoluta certeza lo que a su madre le ocurriría. No pudo llorar ni gritar. Se le erizaron los pelos de la nuca. Sintió un terror absoluto. No podría haberle hecho frente si hubiera sido adulto, y sólo era un niño.
En medio de su horror, apretó la mano de mamá y le provocó dolor. El padre lo vio y le dio un coscorrón.
A la mañana siguiente, la madre había muerto.
Nathanael Cole se sentó y lloró, lo que asustó a sus hijos, que aún no habían asimilado la realidad de que mamá se había ido para siempre. Nunca habían visto llorar a su padre y, pálidos y vigilantes, se apiñaron uno junto al otro.
El gremio se hizo cargo de todo.
Llegaron las esposas. Ninguna había sido íntima de Agnes porque su educación la había convertido en una criatura sospechosa. Pero ahora las mujeres perdonaron su capacidad de leer y escribir y prepararon el cadáver para el entierro. A partir de entonces, Rob odió el olor a romero. Si hubieran corrido tiempos mejores, los hombres se habrían presentado por la noche, después del trabajo, pero había muchos parados y aparecieron temprano. Hugh Tite, que era padre de Anthony y se le parecía, llegó en representación de los portaataúdes, una comisión permanente que se reunía a fin de fabricar los féretros para los agremiados difuntos.
Palmeó el hombro de Nathanael.
—Tengo guardadas suficientes tablas de pino duro. Sobraron del trabajo del año pasado en la taberna de Bardwell. ¿Recuerdas que era una madera muy bonita? Ella tendrá lo que se merece.
Hugh era un jornalero semicualificado y Rob había oído a su padre hablar desdeñosamente de él por no saber cuidar sus herramientas, pero ahora Nathanael asintió atontado y se entregó a la bebida.
El gremio había proporcionado alcohol en abundancia, ya que un velatorio era la única ocasión en que se justificaban la embriaguez y la gula. Además de sidra y cerveza de cebada, había cerveza dulce y una mezcla denominada traspié, hecha mezclando agua con miel, dejando fermentar la solución seis semanas. También había pigmento, amigo y consuelo de los carpinteros, un vino condimentado con moras llamado moral; e hidromiel con especias. Se presentaron cargados con brazadas de codornices y perdices asadas, diversos platos de liebre y venado fritos o al horno, arenque ahumado, truchas y platijas recién pescadas y hogazas de pan de cebada.
El gremio ofreció una contribución de dos peniques para limosnas en nombre de la bendita memoria de Agnes Cole, y proporcionó portaféretros que encabezaron el cortejo hasta la iglesia, y cavadores que prepararon la fosa. Una vez en la iglesia de St. Botolph, un sacerdote apellidado Kempton entonó distraídamente la misa y confió a mamá a los brazos de Jesús, al tiempo que los miembros del gremio recitaban dos salterios por su alma. Fue enterrada en el camposanto, delante de un tejo joven.
Al regresar a casa, las mujeres ya habían calentado y preparado el banquete fúnebre, y la gente comió y bebió durante horas, liberada de su destino de pobreza por la muerte de una vecina. La viuda Hargreaves se sentó con los niños, les fue dando los mejores bocados y armó gran alharaca. Los abrazó entre sus senos profundos y perfumados, donde se retorcieron y palidecieron. Pero cuando William se sintió mal, fue Rob quien lo llevó a la parte de atrás de la casa y le sostuvo la cabeza mientras se doblaba y vomitaba.
Poco después, Della Hargreaves palmeó la cabeza de Willum y dijo que era una pena, pero Rob sabía que había atosigado al niño con un plato de su propia factura, y durante el resto del banquete mantuvo a sus hermanos lejos de la anguila en conserva de la viuda.
Aunque Rob sabía lo que significaba la muerte, seguía esperando que mamá volviera a casa. Algo en su interior no se habría sorprendido demasiado si mamá hubiera abierto la puerta y entrado en casa, con provisiones del mercado o dinero del exportador de encajes de Southwark.
La lección de historia, Rob.
¿Cuáles fueron las tres tribus germánicas que invadieron Britania en los siglos V y VI después de Cristo?
Los anglos, los jutos y los sajones, mamá.
¿De dónde venían, cariño?
De Germania y Dinamarca. Conquistaron a los britones de la costa este y fundaron los reinos de Northumbria, Mercia y Eastanglia.
¿Qué vuelve tan inteligente a mi hijo?
¿Una madre inteligente?
¡Ja, ja! Aquí tienes un beso de tu madre inteligente. Y otro beso porque tienes un padre inteligente. No olvides jamás a tu padre inteligente…
Para gran sorpresa de Rob, su padre se quedó.
Daba la sensación de que Nathanael quería hablar con los niños, pero era incapaz de hacerlo. Pasaba la mayor parte del tiempo reparando el techo de paja. Algunas semanas después del funeral, a medida que la parálisis iba desapareciendo y Rob empezaba a comprender lo distinta que sería su vida, por fin su padre consiguió trabajo.
El barro de la ribera londinense es marrón y profundo, un lodo blando y pegajoso que sirve de hogar a unos gusanos de los barcos llamados teredos. Los gusanos habían hecho estragos en las maderas, horadándolas a lo largo de los siglos e infestando los embarcaderos, por lo que había que reemplazar algunos. Era un trabajo pesado que no tenía nada que ver con la construcción de bonitos hogares, pero, en medio de sus penurias, Nathanael lo aceptó con mucho gusto.
A pesar de que era un mal cocinero, las responsabilidades de la casa recayeron en Rob J. A menudo Della Hargreaves llevaba alimentos o preparaba una comida, sobre todo si Nathanael estaba en casa, ocasiones en que se tomaba la molestia de perfumarse y de mostrarse bondadosa y considerada con los críos. Era robusta pero atractiva, de tez rojiza, pómulos altos, barbilla puntiaguda y manos pequeñas y rollizas que usaba lo menos posible para trabajar. Rob siempre había cuidado de sus hermanos, pero ahora se convirtió en su única fuente de atenciones, y ni a él ni a ellos les gustaba. Jonathan Carter y Anne Mary lloraban constantemente. William Steward había perdido el apetito y era un chiquillo de cara cansada y ojos muy abiertos. Samuel Edward estaba más descarado que nunca y lanzaba palabrotas a Rob J. con tanto regocijo que al mayor no le quedó más remedio que abofetearlo.
Procuró hacer al pie de la letra lo que pensó que ella habría hecho.
Por las mañanas, después que el pequeño tomaba su papilla y los demás recibían pan de cebada y algo de beber, Rob J. limpiaba el hogar bajo el agujero redondo para el humo, por el que, cuando llovía, caían gotas siseantes al fuego. Tiraba las cenizas en la parte trasera de la casa y luego barría los suelos. Quitaba el polvo de los pocos muebles de las tres habitaciones. Tres veces por semana iba al mercado de Billingsgate para comprar las cosas que mamá lograba llevar a casa en un único viaje semanal. La mayoría de los dueños de los puestos lo conocían. La primera vez que fue solo, algunos hicieron un pequeño regalo a la familia Cole como muestra de condolencia: unas manzanas, un trozo de queso, la mitad de un pequeño bacalao curado en sal… Pero a las pocas semanas se habían acostumbrado a su presencia, y Rob J. regateaba aún más ferozmente que mamá, por temor a que se les ocurriera aprovecharse de un niño. De vuelta en casa, siempre arrastraba los pies, pues no estaba dispuesto a recibir de manos de Willum la carga de los niños.
Mamá había querido que ese mismo año Samuel empezara la escuela. Se enfrentó a Nathanael y lo convenció de que permitiera a Rob estudiar con los monjes de St. Botolph. Durante dos años, Rob había ido andando diariamente a la escuela parroquial, hasta que se vio en la necesidad de quedarse en casa para que mamá pudiera estar libre y hacer los encajes. Ahora ninguno asistiría a la escuela, porque su padre no sabía leer ni escribir y opinaba que la educación era una pérdida de tiempo. Rob echaba de menos la escuela. Atravesaba a pie los barrios ruidosos de casas baratas y apiladas, y apenas recordaba que antaño su preocupación principal eran los juegos infantiles y el espectro de Tony Tite el Meón. Anthony y sus cohortes lo dejaban pasar sin perseguirlo, como si haber perdido a su madre le diera inmunidad.
Una noche su padre le dijo que trabajaba bien.
—Siempre has sido maduro para tu edad —comentó Nathanael casi con desaprobación.
Se miraron incómodos, pues tenían muy poco más que decirse. Si Nathanael pasaba el tiempo libre con fulanas, Rob J. no estaba enterado. Aún odiaba a su padre cuando pensaba cómo le había ido a mamá en la vida, pero sabía que Nathanael luchaba de un modo que ella habría admirado.
Fácilmente podría haber entregado a sus hermanos a la viuda, pero vigilaba expectante las idas y venidas de Della Hargreaves, ya que las chanzas y las risillas de los vecinos le habían hecho saber que era candidata a convertirse en su madrastra. Se trataba de una mujer sin hijos, cuyo marido, Lanning Hargreaves, también carpintero, había muerto quince meses antes, cuando le cayó una viga encima. Era costumbre que cuando una mujer moría y dejaba hijos pequeños, el viudo contrajera nuevo matrimonio enseguida, y no llamó la atención que Nathanael pasara ratos a solas en casa de Della. De todos modos, esos encuentros eran breves, pues por lo general Nathanael estaba demasiado cansado. Los enormes pilotes y tablones utilizados en la construcción de los embarcaderos debían cortarse en línea recta a partir de leños de roble negro, y hundirse en el fondo del río durante la bajamar. Nathanael trabajaba sometido al frío y la humedad. Al igual que el resto de su cuadrilla, desarrolló una tos seca y cavernosa, y siempre volvía con dolor de huesos. De las honduras del agitado y pegajoso Támesis extrajeron fragmentos de historia: una sandalia romana de cuero, con largas tiras para los tobillos; una lanza rota, restos de alfarería… Llevó a casa, para Rob J., un pedazo de pedernal trabajado; afilada como un cuchillo, la punta de flecha había aparecido a veinte pies de profundidad.
—¿Es romana? —preguntó Rob impaciente.
Su padre se encogió de hombros.
—Tal vez sea sajona.
No existió la menor duda acerca del origen de la moneda encontrada pocos días más tarde. Cuando Rob humedeció las cenizas del fuego y frotó y frotó la moneda, en una cara del disco ennegrecido aparecieron las palabras Prima Cohors Britanniae Londonii. Su latín eclesiástico apenas resultó suficiente.
—Tal vez se refiere a la primera cohorte que estuvo en Londres —comentó.
En la otra cara de la moneda aparecía un romano a caballo y tres letras: IOX.
—¿Qué significa IOX? —preguntó su padre.
Rob no lo sabía. Mamá habría podido contestar, pero como no tenía a nadie más a quien preguntárselo, se guardó la moneda.
Estaban tan acostumbrados a la tos de Nathanael, que ya no la oían. Una mañana que Rob estaba limpiando el hogar hubo una ligera conmoción delante de su casa. Abrió la puerta y vio a Harmon Whitelock, integrante de la cuadrilla de su padre, y a dos esclavos que había requisado entre los estibadores para que trasladaran a Nathanael a su casa.
Los esclavos aterrorizaban a Rob J. Existían diversas formas de que un hombre perdiera la libertad. El prisionero de guerra se convertía en el servi de un guerrero que podía haberle quitado la vida pero se la había salvado. Los hombres libres podían ser condenados a la esclavitud por graves delitos, al igual que los deudores o aquéllos que no podían pagar un castigo o multa severos. La esposa y los hijos de un hombre se convertían en esclavos con él, al igual que las futuras generaciones de su familia.
Esos esclavos eran hombres corpulentos y musculosos, con las cabezas afeitadas, lo que denotaba su condición, y ropas raídas que apestaban. Rob J. no supo si se trataba de extranjeros capturados o de ingleses, ya que en lugar de dirigirle la palabra lo contemplaron impasibles. Nathanael no era esmirriado, pero lo transportaban como si pesara lo que una pluma.
Los esclavos asustaron a Rob J. incluso más que la cetrina palidez del rostro de su padre, o la forma en que le colgaba la cabeza cuando lo depositaron en el suelo.
—¿Qué ha pasado?
Whitelock se encogió de hombros.
—Es una desgracia. La mitad hemos caído y no hacemos más que toser y escupir. Hoy se encontraba tan débil que quedó vencido en cuanto iniciamos el trabajo pesado. Supongo que unos pocos días de descanso le permitirán regresar a los muelles.
A la mañana siguiente, Nathanael no pudo abandonar la cama y su voz era como un chirrido. La señora Hargreaves trajo té caliente con miel y rondó por allí. Hablaron en tono bajo e íntimo, y una o dos veces la mujer rio. Cuando la viuda se presentó a la mañana siguiente, Nathanael tenía mucha fiebre y no estaba de humor para bromas ni sutilezas, así que se fue deprisa.
Su lengua y su garganta se tornaron de color rojo brillante y no hacía más que pedir agua.
Durante la noche soñó, y en un momento gritó que los apestosos daneses subían por el Támesis en sus barcos de proa alta. Se le llenó el pecho de una flema viscosa que no podía expulsar y respiraba con creciente dificultad. Al clarear el día Rob fue corriendo a la casa vecina en busca de la viuda, pero Della Hargreaves se negó a acudir.
—Me pareció que eran aftas. Y las aftas son altamente contagiosas —dijo, y cerró la puerta.
Como no tenía a dónde apelar, Rob se dirigió una vez más al gremio. Richard Bukerel lo escuchó atentamente, lo siguió hasta su casa y se sentó un rato al pie de la cama de Nathanael, fijándose en su rostro encendido y oyendo el jadeo de su respiración.
La salida fácil habría consistido en llamar a un sacerdote. El clérigo poco podría haber hecho, salvo encender cirios y rezar, y Bukerel le podría haber dado la espalda sin temor a ser criticado. Desde hacía años era un constructor de éxito, pero estaba perdido en tanto jefe de la Corporación de Carpinteros de Londres, e intentaba administrar un magro erario para conseguir mucho más de lo posible.
Sin embargo, sabía lo que le ocurriría a aquella familia si no sobrevivía uno de los progenitores, por lo que se fue corriendo y utilizó los fondos del gremio para contratar los servicios de Thomas Ferraton, médico.
Esa noche, su esposa reprendió a Bukerel:
—¿Un médico? ¿Se da el caso de que súbitamente Nathanael Cole forma parte de la pequeña aristocracia o de la nobleza? Si un cirujano corriente y moliente es lo bastante bueno para ocuparse de cualquier otro pobre de Londres, ¿por qué Nathanael Cole necesita un médico, que nos saldrá caro?
Bukerel sólo pudo musitar una excusa porque su esposa tenía razón. Sólo los nobles y los mercaderes ricos pagaban los costosos servicios de los médicos. El vulgo apelaba a los cirujanos, y a veces un trabajador pagaba medio penique a un cirujano barbero para que le sangrara o le diera un tratamiento de dudosa eficacia. En opinión de Bukerel, los sanadores no eran más que condenadas sanguijuelas que hacían más mal que bien. Empero, había querido proporcionar a Cole hasta la última oportunidad, y en un momento de debilidad llamó al médico, gastando así las cuotas aportadas con esfuerzo por los honrados carpinteros.
Cuando Ferraton acudió a casa de Cole, se había mostrado optimista y seguro; daba una tranquilizadora imagen de prosperidad. Sus pantalones ceñidos estaban maravillosamente cortados, y los puños de su camisa llevaban encajes de adorno que instantáneamente produjeron angustia en Rob, ya que le recordaron a mamá. La túnica acolchada de Ferraton, de la mejor lana, estaba manchada de sangre seca y vomito; según creía con orgullo, eran un honroso anuncio de su profesión.
Nacido rico —su padre había sido John Ferraton, mercader en lanas—, Ferraton estuvo de aprendiz con un médico llamado Paul Willibald, cuya próspera familia fabricaba y vendía magnificas hojas cortantes. Willibald había tratado a pacientes acaudalados y, una vez cumplido su aprendizaje, Ferraton también se dedicó a ejercer la profesión. Los pacientes nobles quedaban fuera del alcance del hijo de un mercader, pero se sentía a sus anchas con los burgueses, con quienes compartía una comunidad de actitud e intereses. Jamás aceptó a sabiendas a un paciente de la clase trabajadora, pero supuso que Bukerel era el mensajero de alguien mucho más importante. De inmediato reconoció a un paciente despreciable en Nathanael Cole, pero como no quería provocar un conflicto, decidió acabar lo antes posible la desagradable tarea.
Tocó delicadamente la frente de Nathanael, lo miró a los ojos y le olió el aliento.
—Bueno, se le pasará —declaró.
—¿Qué tiene? —preguntó Bukerel, pero Ferraton no replicó.
Instintivamente, Rob sintió que el médico no lo sabía.
—Tiene la angina —dijo por último Ferraton, y señaló las llagas blancas en la garganta carmesí de su padre—. Ni más ni menos que una inflamación supurante de naturaleza transitoria.
Hizo un torniquete en el brazo de Nathanael, lo abrió hábilmente con la lanceta y dejó salir una copiosa cantidad de sangre.
—¿Y si no mejora? —inquirió Bukerel.
El médico frunció el ceño. No estaba dispuesto a poner de nuevo los pies en aquella casa de gente inferior.
—Será mejor que vuelva a sangrarlo para cerciorarme —respondió y le cogió el otro brazo.
Dejó un frasquito de calomelano líquido mezclado con junco carbonizado, y cobró a Bukerel por separado la visita, las sangrías y la medicina.
—¡Sanguijuela! ¡Fatuo! ¡Abusón! —masculló Bukerel mientras Ferraton se alejaba.
El jefe carpintero prometió a Rob que enviaría a una mujer para que cuidara de su padre.
Pálido y sangrado, Nathanael yacía inmóvil. Varias veces confundió al niño con Agnes e intentó cogerle la mano, pero Rob recordó lo sucedido durante la enfermedad de su madre, y se apartó.
Avergonzado, un rato después regresó a la cabecera del lecho de su padre. Cogió la mano de Nathanael, encallecida por el trabajo, y reparó en las uñas rotas y endurecidas, la mugre adherida y el vello negro y rizado.
Ocurrió como la vez anterior. Tuvo conciencia de una disminución, como la llama de una vela que parpadea. No le cupo duda alguna de que su padre estaba agonizando, y de que iba a morir muy pronto. Sintió entonces un terror mudo idéntico al que lo había dominado cuando mamá estaba al borde de la muerte.
Más allá de la cama estaban sus hermanos. Era un chico joven pero muy inteligente, y un apremio práctico inmediato se sobrepuso a su dolor y a la agonía de su miedo.
Sacudió el brazo de su padre.
—Y ahora ¿qué será de nosotros? —preguntó en voz alta, pero nadie respondió.