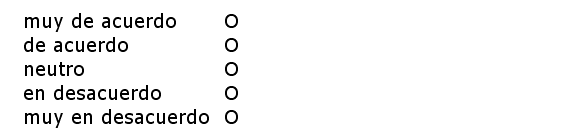
El domingo a las 8.55 de la mañana, Christopher Lash cruzó una puerta giratoria y entró en el vestíbulo de Eden entre docenas de clientes esperanzados. Era un día soleado y luminoso de otoño. Las paredes de mármol rosa parecían arder bajo la luz. Esta vez había dejado la cartera en casa. De hecho, lo único que tenía en los bolsillos, aparte del billetero y las llaves del coche, era una tarjeta que le había dado Mauchly en su anterior encuentro, con un texto tan sencillo como «Tramitación de Candidatos, domingo, 9 de la mañana».
Al acercarse a la escalera mecánica, repasó mentalmente los preparativos que le habían enseñado en la academia hacía más de una década para cuando se sometiera a un test: dormir bien, desayunar muchos hidratos de carbono y poca glucosa, no tomar alcohol ni drogas y no sucumbir al pánico.
«Tres de cuatro», pensó. Estaba cansado, y, a pesar del expreso gigante que se había tomado en el Starbucks para coches, le apetecía otro. Pánico no tenía, pero era consciente de que estaba más nervioso de lo habitual. «No pasa nada», se dijo. Un poco de tensión le iría bien para no bajar la guardia. Sin embargo, no lograba olvidar unas palabras de la reunión de clase que había espiado: «Si llego a saber lo que me esperaba, no sé si habría tenido el valor de presentarme a la evaluación. Fue un día brutal».
Faltaban pocos metros para la escalera mecánica. Pensó en otra cosa. ¡Qué increíble que la demanda de servicios de Eden fuera tan alta que hubiera que tramitar las solicitudes durante los siete días de la semana! Cuando ya estaba en la escalera, miró por curiosidad a la gente que iba en la otra, la de la izquierda. ¿En qué había pensado Lewis Thorpe al subir por ella? ¿Y John Wilner? ¿Cómo estaban? ¿Entusiasmados? ¿Nerviosos? ¿Asustados?
Sorprendió una mirada fugaz entre dos personas de la otra escalera mecánica. Eran un hombre de mediana edad y una mujer joven, separados por varios candidatos. Él le hizo a ella un gesto casi imperceptible con la cabeza, y apartó la vista. Lash se acordó de lo que había dicho el presidente: las medidas de seguridad empezaban desde el momento en que alguien ponía el pie en el edificio. ¿Era posible que algunos de los solicitantes fueran agentes de Eden?
Al llegar al final de la escalera, cruzó el pasillo abovedado y accedió a un corredor adornado con alegres carteles promocionales. El suelo tenía un ligero grabado de líneas paralelas, que creaban varios carriles de bastante amplitud, y tenían el efecto de hacer que los candidatos —por propia decisión, o a través de una sutil dirección— se repartieran por los distintos carriles y avanzaran separadamente. Cada fila desembocaba en una puerta, con un hombre con bata blanca delante. Lash vio al del final de su carril: era alto y delgado, y aparentaba unos treinta años.
Cuando lo vio acercarse, el técnico lo saludó con la cabeza y abrió la puerta.
—Pase, por favor —dijo.
Lash miró a su alrededor y vio que los técnicos de las otras puertas hacían lo mismo. Cruzó la que le correspondía.
Descubrió otro pasillo muy estrecho, completamente blanco. El técnico cerró la puerta y lo llevó hacia el fondo. Después de un vestíbulo tan espacioso, y de un pasillo de acceso tan desahogado, el contraste era claustrofóbico. Lash siguió al hombre hasta un punto en que el pasillo se abría a una salita cuadrada, tan blanca como el resto. Su único rasgo digno de mención eran seis puertas idénticas distribuidas por las paredes. No tenían pomo, sino pequeños lectores blancos de tarjetas. Una de las del fondo llevaba una placa que la identificaba como un lavabo para ambos sexos.
El técnico se giró.
—Doctor Lash, soy Robert Vogel. Bienvenido a la evaluación de Eden.
—Gracias —respondió Lash, dándole la mano.
—¿Cómo se encuentra?
—Muy bien, gracias.
—Tenemos un día muy largo por delante. Si tiene alguna pregunta, o le preocupa algo, haré todo lo que esté en mi mano por solucionarlo.
Lash asintió. El técnico sacó un ordenador de mano y un lápiz óptico de un bolsillo de su bata y empezó a escribir en la pantalla. Al cabo de un momento frunció el entrecejo.
—¿Qué pasa? —preguntó rápidamente Lash.
—No, nada, es que… —Parecía sorprendido—. Es que sale como preaprobado para la evaluación. Es la primera vez que lo veo. ¿Ha pasado por alguna prueba?
—No. Si es un inconveniente…
—No, no. Todo lo demás es correcto. —Se recuperó deprisa—. Supongo que ya sabe que no será aceptado formalmente como candidato hasta la evaluación de hoy.
—Sí.
—Y que, en caso de no ser aceptado, los mil dólares que ha pagado no se le reembolsarán.
—Sí.
Lógicamente, Lash no había desembolsado nada, pero el técnico no tenía por qué saberlo. Fue un alivio. Se notaba que Vogel ignoraba la razón de su visita. Lash había insistido mucho en ser tratado como un candidato de verdad, y en verlo todo igual que los Thorpe y los Wilner.
—¿Alguna pregunta antes de empezar?
Ante la negativa de Lash, Vogel cogió una tarjeta que llevaba colgada al cuello con una cuerda larga y negra. Lash la miró con curiosidad. Era de color peltre, con una iridiscencia que no escondía del todo los tonos verdes y dorados del microprocesador interno. El logotipo de Eden, el signo de infinito, estaba grabado en uno de sus lados. Vogel la pasó por el lector de la puerta más cercana, que se abrió con un clic.
La habitación no parecía mucho más ancha que el pasillo. Había una cámara digital en un trípode y, al fondo, una equis pintada en el suelo.
—Por favor, póngase sobre la cruz y mire al objetivo. Voy a hacerle dos preguntas. Conteste lo más a fondo y lo más sinceramente que pueda.
Vogel se colocó detrás de la cámara. Poco después una lucecita roja se encendió en su parte superior.
—¿Por qué está aquí? —preguntó Vogel.
Lash solo titubeó un momento, acordándose de las grabaciones que había visto en la casa de Flagstaff. «Bueno, ya puestos, mejor hacer las cosas bien», pensó. Lo cual significaba ser sincero, evitando respuestas fáciles o cínicas.
—Estoy aquí porque busco algo —contestó—. Una respuesta.
—Explique algo de lo que ha hecho esta mañana, y por qué cree que deberíamos saberlo.
Lash reflexionó.
—He provocado un embotellamiento.
Ante el silencio de Vogel, Lash continuó.
—Estaba en la I-95, entrando en la ciudad. Tengo un pase en el parabrisas para no tener que pagar en efectivo cuando paso por túneles y carreteras de peaje. Total, que llego al puente que lleva a Manhattan. He tardado un poco, porque estaba cerrado uno de los tres carriles del peaje. El escáner ha leído mi tarjeta, pero por alguna razón la barrera no se ha levantado. He esperado un minuto y ha venido una empleada. Me ha dicho que mi pase no era válido, que estaba anulado. Imposible, porque lo tengo al día. De hecho, había funcionado perfectamente media docena de veces en lo que va de semana. Está claro que se les había estropeado el sistema, pero ella ha insistido en hacerme pagar en efectivo los seis dólares para cruzar el puente. Yo le he dicho que nanay, que quería una solución, y mientras tanto solo quedaba un carril abierto para entrar en el puente. Detrás de mí, la cola empezaba a ser muy larga. La gente tocaba el claxon. Ella ha insistido, pero no me he bajado del burro. Entonces nos ha visto un policía y se ha acercado. Al final la empleada me ha dicho algo feo, ha abierto la barrera manualmente y me ha dejado pasar. Al cruzar, le he sonreído con todo mi afecto.
¿Por qué se había decantado justo por aquella anécdota? Comprendió que esa era su manera de ser. Si hubiera ido a Eden por su propio interés, si hubiera sido un verdadero candidato, habría dicho algo igual de trivial. No era de los que soltaban una parrafada melodramática sobre su búsqueda de la mujer soñada.
—Supongo que lo cuento porque me recuerda a mi padre —añadió—. Era muy combativo en los detalles, como si hubiera un ajuste de cuentas entre la vida y él. Es posible que nos parezcamos más de lo que creo.
No dijo nada más. Al cabo de un rato, la luz roja se apagó.
—Gracias, doctor Lash —dijo Vogel, apartándose de la cámara—. Ahora sígame, si es tan amable.
Volvieron a la salita central. Vogel pasó su tarjeta por el lector de la siguiente puerta. La segunda habitación era mayor que la primera. Contenía una silla y una mesa, con un cubo pequeño de plexiglás lleno de lápices afilados. Al igual que las demás, esta sala era completamente blanca. El techo estaba revestido de cuadrados de resina plástica. Tantas habitaciones, todas idénticas en su color y falta de decoración, y todas con la misma función… A Lash casi le pareció una versión elegante de las salas de interrogatorio de la policía.
Vogel le indicó que se sentase.
—Nuestros tests están cronometrados, pero solo para no correr el riesgo de que al final del día quede alguno pendiente. Dispone de una hora. Creo que le sobrará tiempo. No hay respuestas correctas ni incorrectas. Si tiene alguna pregunta, estaré fuera.
Puso un sobre blanco encima de la mesa. Luego salió y cerró suavemente la puerta de la sala.
Como no había reloj, Lash se quitó el suyo y lo dejó en la mesa. Después cogió el sobre y lo vació en la mano. Contenía algunas hojas de instrucciones para el test, y una hoja de puntuación en blanco:
EDEN INC.
Patentado y confidencial
HOJA DE RESPUESTAS
LADO 1 - EMPEZAR POR ESTE LADO
INSTRUCCIONES DE MARCADO
Por favor, conteste a todas las preguntas rellenando una de las cinco respuestas siguientes en la hoja adjunta.
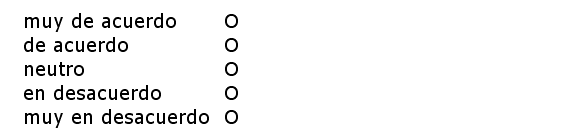
No se salte ninguna pregunta, por favor, y verifique que las respuestas queden marcadas con claridad. No haga marcas innecesarias ni confusas. Si decide modificar una respuesta, borre totalmente la anterior antes de rellenar cualquier otra.

ehk90000000049a
Lash leyó rápidamente las preguntas, reconociendo su estructura básica: era un test objetivo de personalidad, de los que había popularizado el MMPI, el Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota. Le pareció una elección un poco rara para Eden, pues el principal uso de esos tests era el diagnóstico psicológico, razón por la que, más que descubrir filias y fobias concretas, situaban la personalidad en una serie de escalas. Por otro lado, observó que era más largo de lo normal. El MMPI-2 se componía de 567 preguntas, mientras que el de Eden tenía exactamente mil. Supuso que se debía a los factores de autenticación, ya que los tests de esa clase siempre incluían preguntas redundantes para cerciorarse de que la persona examinada respondiera con coherencia. Eden extremaba las precauciones.
De repente, se fijó en el tictac de su reloj de pulsera. Suspirando, cogió uno de los lápices del cubo y se dispuso a contestar a la primera pregunta.
1. Me gusta ver grandes desfiles.
Como era verdad, marcó «de acuerdo».
2. A veces oigo voces que los demás dicen no oír.
«Conque no hay respuestas correctas ni incorrectas. Ya». Ahí tenía una prueba concluyente: si daba una respuesta positiva, aumentaría su índice de esquizofrenia. Rellenó «muy en desacuerdo».
3. Nunca pierdo los estribos.
Reconoció el tipo de pregunta por la palabra «nunca». Todos los tests de personalidad contenían lo que se llamaba escalas de validez, preguntas que podían indicar si la persona que hacía el test estaba mintiendo, exagerando o fingiendo aspectos como la valentía (para el ingreso en la policía) o la enfermedad mental (para las prestaciones de invalidez). Lash sabía que si alguien insistía demasiado en que nunca tenía miedo, nunca había dicho una mentira y nunca estaba de mal humor, su grado de falsedad subía mucho, y el test lo calificaría como no apto. Rellenó «en desacuerdo».
4. La mayoría de la gente dice que soy sociable.
La pregunta tenía por objeto evaluar el grado de extraversión/introversión. En esos tests, la extraversión estaba considerada como un rasgo positivo, pero Lash prefirió su intimidad. Volvió a contestar «en desacuerdo».
Se le partió la punta del lápiz y murmuró una palabrota. Ya habían pasado cinco minutos. Si pretendía superar las pruebas, tendría que someterse al test como una persona cualquiera, rellenando las preguntas por impulso, sin analizarlas. Cogió otro lápiz y siguió.
A las diez en punto había completado todas las preguntas, y había disfrutado de cinco minutos de descanso. Vogel lo invitó a sentarse otra vez delante de la mesa, salió y volvió con otro sobre blanco, y el café que había pedido Lash (descafeinado, el único disponible). Al abrir el segundo sobre, Lash descubrió que contenía varios tests de inteligencia cognitiva: comprensión verbal, visión espacial y algunos de memoria. También en este caso eran más largos y exhaustivos que los que conocía. Cuando acabó, casi eran las once.
Otros cinco minutos de pausa, otra taza de café descafeinado y otro sobre, el tercero. Frotándose los ojos cansados, lo abrió y sacó unas hojas grapadas. Esta vez el test consistía en una larga serie de frases incompletas:
Ojalá mi padre ………………………………………………………………
Mi segunda comida favorita es ……………………………………………
Mi mayor error ha sido ………………………………………………………
Los niños me parecen ………………………………………………………
Me gustaría que los demás …………………………………………………
Creo que el orgasmo simultáneo …………………………………………
El vino tinto me parece ………………………………………………………
Para ser totalmente feliz ……………………………………………………
Algunas partes de mi cuerpo son muy ……………………………………
Caminar por la montaña en primavera es …………………………………
El libro que me ha influido más es …………………………………………
Por fin las preguntas personales e íntimas cuya ausencia había sido tan notoria en el primer test. Volvió a calcular que había cerca de mil. Al leer las frases inacabadas, su intuición —profesional, pero también personal— le aconsejó no sincerarse, pero se recordó que en ese caso no servían de nada las medias tintas. Para una comprensión plena del proceso tenía que vivirlo con el mismo compromiso que los Wilner y los Thorpe. Cogió otro lápiz, reflexionó sobre la primera frase y la completó: «Ojalá mi padre se hubiera tomado la molestia de elogiarme más a menudo».
Cuando rellenó la última frase faltaba poco para las doce y media. Empezaba a dolerle la cabeza, en las sienes y detrás de los ojos. Al ver que Vogel entraba con una hoja larga y estrecha, Lash tuvo miedo de que fuera otro test, pero solo era un menú. Aunque no tenía mucha hambre, eligió dócilmente los platos y devolvió la hoja a Vogel, que le sugirió ir al lavabo y se marchó.
A su regreso, Lash vio que Vogel había llevado una silla plegable y la había colocado junto a la suya. Ahora el sitio del cubo de lápices estaba ocupado por una caja oblonga de cartón negro.
—¿Cómo se encuentra, doctor Lash? —preguntó el técnico, sentándose en la silla plegable.
Lash se pasó una mano por los ojos.
—Hecho polvo.
Una breve sonrisa cruzó el rostro de Vogel.
—Sí, ya sé que es un poco agotador, pero nuestros estudios demuestran que los mejores resultados se consiguen con un solo día intensivo de evaluación. Siéntese, por favor.
Abrió la caja, que contenía un taco de tarjetas grandes puestas al revés.
En cuanto vio un numerito en la primera, Lash supo lo que eran. Los tres primeros tests lo habían absorbido casi hasta el punto de olvidar lo que había examinado él mismo en el observatorio de pájaros.
—Ahora haremos un test de manchas de tinta, el test de Hirschfeldt. ¿Lo conoce?
—Más o menos.
—Ya. —Vogel sacó una hoja de respuestas en blanco de la caja, e hizo una anotación—. Bueno, vamos allá. Yo le enseño las manchas una a una, y usted me dice qué ve. —Cogió el primer tarjetón de la caja, lo giró y lo puso frente a Lash—. ¿Esto qué podría ser?
Lash miró la mancha haciendo el esfuerzo de borrar cualquier asociación previa de su mente, sobre todo las terribles imágenes que habían asaltado su cerebro en el parque natural.
—En la parte de arriba veo un pájaro —respondió—, una especie de cuervo. Lo blanco es el pico. En conjunto, la tarjeta parece un guerrero japonés, un ninja o un samurai, con dos espadas envainadas. Sobresalen por aquí, a la izquierda y a la derecha, apuntando hacia abajo.
Vogel escribió algo en la hoja de control. Lash supo que estaba copiando sus respuestas palabra por palabra.
—Muy bien —dijo al cabo de un rato el examinador—, pues vamos a la siguiente. ¿Esto qué podría ser?
A medida que se sucedían las tarjetas, Lash se esforzó por dar respuestas personales, evitando las que sabía que eran las más habituales, y luchando contra un cansancio galopante. A la una, terminadas las dos fases del test —asociación libre y justificación—, su dolor de cabeza ya era muy agudo. Mientras veía a Vogel guardando las tarjetas, pensó en los demás candidatos que habían llegado por la mañana al edificio. ¿Los habían repartido por el mismo piso, en salitas iguales? ¿Y Lewis Thorpe? ¿Se había quedado tan cansado como Lash, agotado de ver paredes blancas?
—Supongo que tendrá hambre, doctor Lash —dijo Vogel, cerrando la caja—. Acompáñeme, que ya tiene la comida preparada.
Lash no tenía más hambre que antes del test, pero siguió a Vogel hasta el distribuidor. El técnico pasó la tarjeta por el lector de una de las puertas del fondo y esta se abrió sola, franqueándoles el paso a otra salita blanca. A diferencia de las anteriores, tenía cuadros en tres de las cuatro paredes: fotografías sencillas de bosques y costas que los ojos de Lash, después de toda una mañana de vacío estéril, recibieron como auténtico maná, a pesar de la ausencia de personas o animales.
La comida estaba servida sobre un mantel perfectamente planchado: salmón hervido con salsa de eneldo, arroz salvaje, un panecillo y café (descafeinado, por supuesto). El hambre le vino comiendo, y se le pasó un poco el dolor de cabeza. Vogel, que lo había dejado comer a solas, volvió al cabo de veinte minutos.
—¿Y ahora? —preguntó Lash, limpiándose la boca con la servilleta.
No tenía muchas esperanzas de obtener una respuesta, pero Vogel lo sorprendió.
—Solo quedan dos cosas: el examen físico y la entrevista psicológica. Si ha acabado de comer, podemos empezar ahora mismo.
Lash dejó la servilleta y se levantó, pensando en las palabras del hombre de la reunión de clase sobre el día de las pruebas. De momento había sido cansado, quizá un poco agobiante, pero nada peor. Se sentía con fuerzas para un examen físico. En cuanto a la entrevista psicológica, había hecho bastantes para saber a qué atenerse.
—Venga —dijo.
Vogel lo invitó a salir al distribuidor, y señaló una de las dos puertas sin letrero que aún quedaban por abrir. Después de pasar la tarjeta por el lector, empezó a garabatear algo en el ordenador de mano.
—Ya puede pasar, doctor Lash. Por favor, desnúdese y póngase la bata que encontrará dentro. La ropa puede dejarla en el gancho de la puerta.
Lash entró en la habitación, cerró la puerta y miró a su alrededor mientras se desnudaba. Era una especie de consulta médica, pequeña pero con todo lo necesario. A diferencia de las salas anteriores, contenía muchas cosas, pero la mayoría Lash habría preferido no verlas: sondas, legras, jeringuillas, gasas esterilizadas… Olía ligeramente a antiséptico.
Justo cuando acababa de ponerse la bata, se abrió la puerta y entró un hombre. Era bajo y moreno, con poco pelo y bigote de morsa, y llevaba un estetoscopio colgando del bolsillo lateral de su bata blanca.
—A ver, a ver… —dijo, consultando la carpeta que tenía en la mano—. El doctor Lash. ¿Doctor en medicina, por casualidad?
—No, en psicología.
—Ah, muy bien —respondió el médico. Dejó la carpeta para ponerse unos guantes de látex—. Relájese, doctor Lash. En principio no tardaremos más de una hora.
—¿Una hora?
Lash se calló al ver que el médico metía el dedo en un tarro de vaselina. «Acabaré pensando que cien mil dólares no es tanto».
El médico acertó en su previsión. Durante sesenta minutos, y tras ser interrogado para elaborar un historial médico exhaustivo, y extensivo a tres generaciones, Lash fue sometido a un chequeo más minucioso de lo imaginable: electrocardiograma y electroencefalograma; ecocardiograma; muestras de orina, deposiciones, membranas mucosas y revestimiento epitelial de la boca; control de reflejos y de vista; pruebas neurológicas y de control motor fino; un examen dermatológico a fondo. Hasta hubo un momento en que el médico le dio una probeta de cristal y salió de la sala pidiéndole una muestra de semen. Al quedarse solo, Lash contempló la probeta —de tacto frío— con una sensación de irrealidad. «Bueno, tiene su lógica —dijo una vocecita en su cabeza—. La infertilidad o la impotencia serían desventajas importantes».
Poco después le indicó al médico que ya podía entrar, y prosiguieron con el examen.
—Bueno, solo falta la sangre —comentó el médico, mientras manipulaba una bandeja donde había como mínimo dos docenas de probetas pequeñas, todas vacías—. Estírese en la camilla, por favor.
Cuando estuvo tumbado, Lash sintió la presión de un tubo de plástico en la parte interior del codo, seguida por una pequeña aplicación de Betadine, la exploración de un dedo y el pinchazo de una aguja.
—Apriete el puño, por favor —dijo el médico.
Lash esperó estoicamente a que le sacaran un cuarto de litro de sangre. Al fin, notó disminuir la tensión de la goma. El médico sacó la jeringuilla y vendó ligeramente la zona de un solo movimiento.
—¿Cómo se encuentra? —preguntó, a la vez que ayudaba a Lash a incorporarse.
—Bien.
—Perfecto. Ya puede pasar a la siguiente sala.
—Pero ¿y la ropa?
—La encontrará aquí al final de la entrevista.
Lash parpadeó y tardó un poco en digerirlo. Luego se giró y salió al cubículo central.
Encontró a Vogel escribiendo en la tablilla digital. Al verlo regresar de la sala de examen, Vogel lo miró, y su expresión, que hasta entonces había sido imperturbable, adquirió un matiz que Lash no supo interpretar.
—Doctor Lash —dijo, mientras se guardaba el aparato en el bolsillo de la bata—, pase por aquí, por favor.
Lash no necesitaba que lo guiasen, porque solo quedaba una puerta por abrir. No había que ser adivino para saber dónde le harían la última entrevista.
Al girarse hacia la puerta, la encontró abierta. La habitación del otro lado no se parecía en nada a las que había ido viendo a lo largo del día.