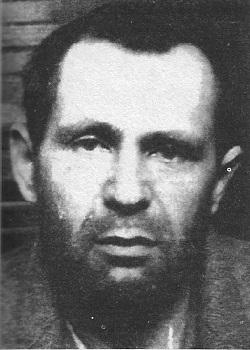
Heriberto Quiñones una novela de
internacionalismo comunista: miseria,
dolor, sacrificio, audacia,
errores y mala suerte.
4
A GRANDES RASGOS
o algunas nociones generales e imprescindibles, si no
para entender esta historia, sí para comprender a quienes
la protagonizaron
Aunque sólo sea a grandes rasgos, es imposible comprender lo que ocurrió aquel 25 de febrero de 1945 si antes no entendemos lo que ocurrió durante la guerra civil, y lo que vino ocurriendo después, entre los vencedores y entre los vencidos, que se quedaron en España o que tuvieron que exiliarse. Por esa razón hay que dejar a esos hombres, durante unas páginas, camino de su destino.
En el mes de marzo de 1939, y contra la opinión de parte del Gobierno y de los dirigentes comunistas, que representaban en ese momento la fuerza hegemónica y más disciplinada, unos cuantos políticos republicanos, anarquistas y socialistas, apoyados por las fuerzas que capitaneaba el coronel Casado, decidieron parlamentar con Franco una capitulación que deseaba la inmensa mayoría de un pueblo que había padecido tres años de sitio. Hablaban de una paz justa y una rendición honorable. La respuesta de Franco, como es bien conocido, no permitió ni la una ni la otra.
Cuando al cabo de unas semanas los nacionales entraron en Madrid con sus tribunales de justicia metidos en unos camiones, la población contraria a la República corrió alborozada a recibir a los liberadores, y empezó a pedir a gritos que se persiguiese no sólo a los responsables del terror, sino a cualquiera que hubiera contribuido a hacer tan larga la penosa espera de la liberación.
La experiencia de las checas fue pavorosa, pero no tanto como la de los paseos o sacas de gente que eran tiroteados y arrojados a las cunetas. Parte de la historia de esta ciudad no podrá ser contada nunca sin ese capítulo, el más negro de la izquierda de este país.
Como siempre que hay muertes de por medio, nadie quiere responsabilidades, que se atribuyen a «elementos» incontrolados, pero lo cierto es que, al menos en los cuatro primeros meses de la guerra, de agosto a noviembre de 1936, en mayor o menor medida, en la demencia de las checas participaron políticos, militantes y militares de todos los partidos y sindicatos, en unos casos sin el consentimiento de sus jefes y responsables, y en otros con todos sus plácets, o mirando hacia otro lado. Incluso las personas más cultas y civilizadas no fueron ajenas a la ebriedad de la violencia revolucionaria. Ya ha señalado uno en Las armas y las letras aquella sección de El Mono Azul, la revista de la Alianza de Intelectuales Antifascistas dirigida por Alberti, y que llevaba por título «A paseo», en la que se «paseaba» simbólicamente a un escritor no necesariamente fascista (Unamuno, por ejemplo), haciendo eco a los otros paseos en absoluto simbólicos.
Sin duda el número de doscientas checas que da la Causa General para Madrid es de todo punto desmedido, pero con muchas menos se pudo fusilar y asesinar entre ocho mil y catorce mil personas en Madrid durante la guerra, y agrupa uno entre esas cifras tan vagas todas las de quienes han hecho de ese arqueo puntilloso la razón de sus vidas. Los historiadores tienden a desconfiar, y con razón, del archivo de la Causa General: la mayor parte de los testimonios sobre los que se funda fueron arrancados bajo tortura. Y, sin embargo, los hechos que recoge son, en la mayor parte de los casos, irrefutables.
Era, pues, raro quien, en el bando de los nacionales y hablando de Madrid, no tenía un familiar más o menos próximo que no hubiera pasado por la experiencia de las checas, en su forma extrema de muerte, en su forma atenuada de prisión o en su forma ubicua de amenaza. O aquel a quien no le hubieran «paseado» a alguien de la familia.
Los relatos de quienes conocieron las checas son tan terroríficos como los de aquellos que sobrevivieron a los campos de exterminio, con métodos de tortura tan refinados y sádicos que exceden cualquier consideración política.
La gente que sufrió las checas no lo olvidaría fácilmente. ¿Cómo olvidar a aquel Benigno Mancebo, pintor-decorador, jefe directo de Felipe Sandoval, que en nombre de la CNT, extendió el terror en Madrid? ¿O aquel Eduardo Val, el camarero jefe del Comité de Defensa de la CNT, ocupado, junto a las misiones de espionaje o de guerra, de los asaltos y robos, palizas y asesinatos que la organización no podía asumir como tal?
¿Y qué decir de nuestro Pedro Luis de Gálvez abriendo un gabinete de torturas en el portal de su casa, ayudado por su propia Dulcinea, la hija de la portera, acaso sólo para poder llamar al zaquizamí, enloquecido como el malandrín de un libro de caballerías, Los Cervantes?
¿Y cuántos testimonios no coincidían en ver a Margarita Nelken, la escritora y diputada socialista que había escondido a aquel Condés que capitaneó la expedición contra Calvo Sotelo la noche en la que lo asesinaron, como la sombra más siniestra de la checa comunista de Marina? Y no es porque la gente hubiera enloquecido, que también. Así lo cuenta Juan García Oliver, de la CNT, en El eco de los pasos.
¿Y qué decir de aquel Agapito García Atadell, tipógrafo socialista del ABC, y hombre de confianza de Indalecio Prieto, que se incautó del palacio de los condes de Rincón para montar allí su propia checa y acabar de aventurero? Trabajaba para él todo el sindicato de porteros de Madrid. Cuando Atadell se fugó a Marsella con Ortuño y Penabad, llevándose el alijo de lo que habían robado, el escándalo fue tan grande que jamás se ha vuelto a hablar de ello, pese a que la novela de su vida, rematada en el garrote vil que levantó para él Queipo de Llano, después de que compartiera cárcel en Sevilla con Arthur Koestler, hubiera dado ya para media docena de películas.
¿Y qué papel hace en toda esta locura la checa de Fomento, el estatal Comité Provincial de Investigación Pública con la que el Gobierno de los republicanos trataba de darle una apariencia legal a lo que en la mayor parte de los casos no eran sino venganzas personales o simplemente el paroxismo de la sangre?
Pero peor aún que la experiencia desquiciada de las checas fue el frenético cainismo de las sacas de cárceles o de casas particulares, miles de personas paseadas y «picadas» en los arrabales de Madrid, contra cualquier tapia, sin otro proceso que aquella parodia de justicia inmediata, «popular» y revolucionaria.
Algún día alguien, desde la izquierda quizá, volverá a ese Madrid infernal, para investigar cómo con sueldos del Estado se pagaba a funcionarios improvisados de justicia o cómo los partidos políticos probaron el placer de las incautaciones y el lujo de los viejos aristócratas, para acabar justificando los pillajes con la excusa de financiar con ellos la Revolución o sus organizaciones respectivas.
Y muchas de estas cosas no se sabrán porque las repita la derecha, sino porque los muchos militantes de izquierda, apremiados por las necesidades, se preguntarán, ya en el exilio: y todo el dinero que recaudamos, recogimos y acopiamos, ¿quién se lo ha quedado?
Querrá hacerse o no caso de los versos de su Insignia, que León Felipe leyó en el Congreso de Intelectuales Antifascistas de la Valencia de 1937, pero no se pudo decir más claro: «Españoles, españoles revolucionarios, españoles de la España legítima, escuchad: Ahí están —miradlos—, ahí están, los conocéis bien. Andan por toda Valencia, están en la retaguardia de Madrid, y en la retaguardia de Barcelona también. Están en todas las retaguardias. Son los comités, los partidillos, las banderías, los Sindicatos, los guerrilleros criminales de la retaguardia ciudadana. Ahí los tenéis. Abrazados a su botín reciente, guardándole, defendiéndole, con una avaricia que no tuvo nunca el más degradado burgués. ¡A su botín! ¡Abrazados a su botín! Porque no tenéis más que botín. No le llaméis ni incautación siquiera. El botín se hace derecho legítimo cuando está sellado por una victoria última y heroica. Se va de lo doméstico a lo heroico, y de lo histórico a lo épico. Éste ha sido siempre el orden que ha llevado la conducta del español en la Historia, en el ágora y hasta en las transacciones. Pero ahora, en esta revolución, el orden se ha invertido. Habéis empezado por lo épico, habéis pasado por lo histórico y aquí, en la retaguardia de Valencia, frente a todas las derrotas, os habéis parado en la domesticidad. Y aquí estáis anclados, Sindicalistas, Comunistas, Anarquistas, Socialistas, Trotskistas, Republicanos de Izquierda… Aquí estáis anclados, custodiando la rapiña, para que no se la lleve vuestro hermano. La curva histórica del aristócrata, desde su origen popular y heroico hasta su última degeneración actual, cubre en España más de tres siglos. La del burgués, setenta años. Y la vuestra, tres semanas».
Y así, las víctimas a las que se había robado, intimidado, vejado, sometido, no olvidaban ni los crímenes, ni los robos ni las vejaciones.
Pero también hay que remontarse un poco más arriba, y sopesar las condiciones materiales en las que vivía la inmensa mayoría de la población, que veía cómo una minoría defendía sus viejos títulos de propiedad, flanqueados por un ejército cerril y un clero fanático, furiosos ambos por leyes que recortaban no sus derechos, sino sus privilegios. Y no olvidar tampoco que los jornaleros vivían del capricho de unos señoritos que gustaban de meterles la espuela como a sus jacas, y que los obreros se ahogaban en la miseria y que cualquier huelga les llevaba no sólo a las cárceles, sino al quebrantamiento y al hambre, mientras veían, con sus propios ojos, cómo las clases favorecidas del país echaban sus sortijas en el champán sólo por el gusto de contar las burbujitas.
De modo que cuando en 1936 se desató el Terror, quisieron solventarse en días, males e injusticias de siglos, por lo mismo que cuando entraron los nacionales en Madrid los fascistas se apresuraron a vengar en horas los agravios de aquellos años, y muy deprisa, por si acaso las cosas tornaban de nuevo del otro lado.
Como en 1936, aunque de signo opuesto, en 1939 se amontonaron las denuncias, y se encarceló a miles de personas a las que no se dejaba en libertad hasta que no presentasen los correspondientes avales que les pusieran al margen de toda sospecha.
Se partía del principio según el cual todo aquel que no hubiera estado en el bando de los nacionales era un enemigo peligroso, a quien había que entregar a unos tribunales militares que, amparados en leyes no menos demenciales, dictaban sentencias con el mismo rigor jurídico que las que se dictaron en las checas madrileñas del verano y otoño de 1936. Primero aquella Ley de Responsabilidades Políticas, dictada poco antes de acabar la guerra como una aberración jurídica, por la cual el reo podía ser juzgado por hechos cometidos a partir de octubre de 1934 y con calificaciones tan vagas como «crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España» o haberse opuesto «al Movimiento Nacional con actos concretos o pasividad grave». O aquella otra Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo, de marzo de 1940, o aquélla de 1947 sobre bandidaje y terrorismo que desembocaría en la creación del Tribunal de Orden Público.
Fue entonces cuando para muchos empezó el verdadero túnel.
Y tampoco estaban mejor los exiliados españoles en Francia, confinados en penosas condiciones en campos de refugiados.
Las fuerzas políticas de izquierdas, que tan desavenidas estuvieron durante la guerra, seguían echándose en cara las razones por las cuales ésta se había perdido. Y si muchos empezaban a darle la razón a los comunistas, porque se convencían de que haber rendido Madrid a Franco había sido un grave error político y humano, en agosto de 1939, con el pacto Molotov–Von Ribbentrop, asistieron perplejos a lo que consideraron una traición a la causa antifascista: Stalin firmaba un pacto con Hitler.
Muchos de los que se habían exiliado volvieron a casa más desengañados que nunca, apremiados por las autoridades francesas, o engañados por las españolas, que les habían prometido una política de manos tendidas.
Al cruzar la frontera, la mayoría fue encarcelada, procesada, juzgada, condenada o depurada. De los que quedaron en Francia, algunos pocos miles más, en verdad elegidos, lograron embarcarse hacia América antes de que estallase la guerra en Europa o durante los primeros meses de ella; otros, muy escogidos dirigentes comunistas, fueron admitidos en la inmensa y poderosa Unión Soviética, y unas cincuenta mil personas no pudieron o no quisieron dejar el Midi francés, porque vieron la posibilidad de combatir allí al fascismo que les había derrotado en España. De todos ellos, treinta mil acabaron en los grupos de trabajo alemanes; siete mil, en el Ejército francés; tres mil, en la Legión Extranjera, y diez o doce mil formaron el maquis español.
La palabra, de origen sardo muy antiguo, hizo fortuna pronto en todo el mundo. Literalmente, el maquisard era «el que se pega al terreno». En España existía una palabra igualmente intraducible e igualmente exportada a todas las lenguas, que significaba lo mismo: guerrillero. Pero demasiado romántica y decinovina para la crueldad moderna, o demasiado cercana de la palabra guerra, de tan amarga y propincua memoria para todos, fue sustituida por la nueva, y maquis prendió de inmediato en el vocabulario doméstico del español para designar a todos aquellos que con un arma en la mano se mimetizaban con el terreno, en los montes y en las montañas, a la espera de poder asestar sus golpes de fortuna militar.
En unos meses, desde finales de 1943 hasta el desembarco aliado en Normandía en junio de 1944 y la subsiguiente liberación de Francia, acabado el verano de ese mismo año, el movimiento maquisard de antiguos combatientes españoles de la guerra civil llegó a ser considerable, con una presencia igual o superior en algunas regiones a la propia organización maquisard francesa. Sus diez o doce mil hombres armados, experimentados en una larga guerra civil y con una moral de combate alta, volvieron a sentirse un verdadero ejército. Eran además una fuerza altamente disciplinada, sacrificada y acostumbrada a la clandestinidad, controlada en su mayor parte por el Partido Comunista de España, dirigido desde Moscú y México. En el verano de 1944, después de haber luchado durante un año contra los alemanes, fueron ellos en muchas ciudades francesas los verdaderos dueños, los auténticos libertadores.
Pero la situación empezó a ser incómoda para el propio general De Gaulle y su Estado Mayor, que comenzaron a apremiar a los españoles para que empezaran a pensar en abandonar la vida de guerrilleros. La milicia debía dejar paso a la vida civil cuanto antes, pensaron las restablecidas autoridades francesas, y tras un breve período que apenas duró meses, en el que se ajustició a los colaboracionistas más contumaces y sanguinarios, De Gaulle, preocupado por sembrar entre los franceses la concordia nacional, entró en el corazón de sus compatriotas por la más florida de las puertas con la más hábil maniobra política de toda su carrera: les convenció, sin distinción de condición y de pasado, de que los franceses, por el hecho de haber nacido en Francia, habían formado parte de la Resistencia contra los nazis.
En cuanto a los españoles, no es que tuvieran puestas grandes esperanzas en una intervención aliada, «a la francesa». No; y el propio Stalin desengañó a los dirigentes comunistas españoles de esa posibilidad. Pero la mayor parte de los políticos españoles en el exilio contaban con que una vez derrotados Hitler y Mussolini, nadie iba a querer dejar en su trono a su aliado Franco, quien había dicho el18 de julio de 1941, para despedir a la División Azul que puso bajo el mando alemán del frente ruso, estas proféticas palabras: «Con la suerte de Europa se debate la de nuestra nación, y no porque tenga dudas sobre el resultado de la contienda. La suerte ya está echada. En nuestros campos se dieron y se ganaron las primeras batallas. En los diversos escenarios de la guerra de Europa tuvieron lugar las decisivas para nuestro continente. Y la terrible pesadilla de nuestra generación, la destrucción del comunismo ruso, es ya de todo punto inevitable. Se ha planteado mal la guerra, y los aliados la han perdido».
Los acontecimientos, sin embargo, hicieron que Franco cambiase su política, con el fin de granjearse la simpatía de los aliados: desde reducir los envíos de wolframio hasta asegurar que España, a su modo, era una democracia. Pero ninguno de los políticos de izquierda, dentro o fuera del país, podía imaginar que la Sociedad de Naciones iba a dejarse embaucar por un político tan zafio. Mantenerle en su trono; ése sí habría sido un verdadero esperpento.
De modo que, para los cálculos comunistas, sólo necesitaban una apariencia de guerra en España y una apariencia de unidad política, que favoreciera el cambio y la ayuda aliada. Como en Francia. La primera la conseguirían manteniendo una guerrilla; la segunda mediante una Unión Nacional, de amplio espectro. Sólo había que poner un poco de orden y dar la sensación de armonía y trabajo en común.
De momento, con las fuerzas opositoras al régimen de Franco en el interior no había que contar. Sencillamente no existían. Y en cuanto se recomponían, eran pronta, salvaje y sistemáticamente desmontadas y destruidas. Sólo los comunistas, a partir de 1941, parecían poder capitanear ese proceso.
Fue el momento estelar de Heriberto Quiñones, gran novela donde las haya, sólo superada por la del hombre que estaba llamado a sucederle, Jesús Monzón.
Había nacido en Moldavia, aunque nunca dijo en qué año. Se supone que a principios de siglo, y fue enviado a España hacia finales de los veinte por la Internacional Comunista como un revolucionario profesional.
Era albañil (cuando le tocó trabajar en las cloacas de Palma, se bautizó poéticamente «minero de alcantarillas», en recuerdo a Asturias, la tierra donde empezó su labor de agitación y propaganda) y nunca alcanzó antes de la guerra puestos importantes en el partido. En la guerra realizó labores de intérprete con los rusos y cuando pudo salir, prefirió quedarse en España, porque pensaba que la misión de un dirigente era permanecer junto a sus militantes, para conducirlos a la victoria final.
Logró burlar los controles franquistas y salir en libertad provisional de la cárcel, primero, y escaparse de los juzgados después, para organizar de nuevo, en un tiempo récord, al partido en el interior, durante 1940 y 1941, conectándolo con los Comités Centrales que residían entonces en México y en Toulouse. Los resultados fueron espectaculares; donde no había nada, de pronto apareció un Partido Comunista, o una apariencia de él, funcionando donde ninguna otra fuerza de izquierda estaba consiguiendo hacerlo.
Nunca quiso usurpar el poder de nadie, pero a los pocos meses empezó a funcionar como un «representante» o delegado en el interior del Comité Central, a cuyos dirigentes, huidos en México o la URSS, los Uribe, Mije, Ibárruri y Antón, parecía advertirles: «Vosotros tenéis un Comité Central y un Buró Político, sin Partido; yo, en cambio, tengo un Partido sin Comité Central y sin Buró Político; os conviene entenderos conmigo, porque un Comité Central sin Partido no es posible; un Partido sin Comité Central es lo más fácil de hacer: basta dotarle de uno, como de reina a un enjambre de abejas».
Mientras tanto, la política del PCE estaba dando un giro impulsado por hombres igualmente grises y audaces, que se habían quedado en España o en Francia arrostrando el peligro de la policía franquista o de la Gestapo, como Monzón, a quienes se debe en buena medida la idea feliz de crear una Unión Nacional, o agrupación de todos los partidos antifranquistas, no sólo de izquierdas, para derrocar al fascismo. Era una vieja idea de 1938 de Negrín.
Quiñones, que compartió esa política, quiso darle un sesgo propio. A ello le daba derecho vivir en Madrid y conocía mejor que nadie la situación real del país. Pero era demasiado osado, pues ¿para qué están los Comités Centrales y los Burós Políticos, sino para decir a los militantes lo que ha de hacerse?
Durante unos meses la dirección del partido en el exterior, tanto en Francia como en México, trató de seguir a Quiñones. Estaban en sus manos. Esto agradó sobremanera al moldavo, que se pavoneó ante algunos amigos y colaboradores. Pero en el fondo dejó insatisfechos a sus jefes en el exterior, que se asustaron de que alguien que no era nada ni nadie impusiera no sólo las tácticas del partido, cosa comprensible, puesto que era el único que seguía en España, sino la estrategia, y empezaron a enviarle, vía Lisboa, algunos fiscales de su política, agentes de los que Quiñones informaba a sus expedidores en México: «La presente es nada más para notificaros algo desagradable. Trátase de unas detenciones. Perpetua cayó porque quiso caer (no sabemos por qué nos enviasteis una mierda como ésa), e inmediatamente cantó y en consecuencia detuvieron a Lobo entre muchísimos. Este último, de la misma calidad de la compañera de fatigas, a su vez cantó y canta, sigue cantando como una cotorra (…). Por culpa de la chica que últimamente habéis mandado la detuvieron, y ha cantado la muy puta como un loro, por ella cogieron al de Sor».
Quiñones no tuvo tiempo de llevar a cabo sus proyectos, y en 1941 le detuvieron. No pudieron librarle sus medidas de seguridad. En un boletín camuflado del partido, bajo el título «La Gaita y la Lira», lo había advertido: «Han caído muchos de nuestros camaradas y caerán otros más, porque no hay lucha posible sin víctimas y mártires. Pero lo que es intolerable son las detenciones evitables y sus repercusiones por torpeza e incumplimiento propio, es decir: las bajas por automutilación. Esto, en la lucha, raya la traición».
En el momento de su detención únicamente llevaba encima una cédula con una identidad falsa.
Pese a las palizas, Quiñones se limitó a repetir su nombre, pero la policía fue más hábil y urdió una estratagema: puso un anuncio en el ABC indicando que un hombre, con las características de Quiñones y la ropa que vestía, había sido recogido en la calle e ingresado en un hospital, por lo que se rogaba a las personas que pudieran responder de él, familiares o dueños de pensión, pasaran a identificarle. Al momento se presentó la dueña de la casa donde vivía, que desconocía las actividades de su pupilo, y la policía pudo incautarse de unas maletas donde el previsor dirigente, con vocación burócrata, guardaba direcciones, organigramas de los diferentes comités del partido, nombres, enlaces. Las detenciones en cadena fueron tan numerosas que doscientas justifican aquí la palabra hecatombe.
Entre los diferentes documentos y cartas halladas en el alijo del revolucionario se encontró un manuscrito del que Quiñones era autor, titulado «Anticipo de orientación política», ciento cincuenta páginas de teoría política, táctica y estratégica. En ellas desarrollaba las posibilidades de la recién creada Unión Nacional. Era un trabajo feliz: al fin y al cabo, no tenía que ponerse en lugar de nadie para saber qué era la Unión Nacional. En el fondo se sentía su creador.
La policía lo destruyó hasta romperle la columna vertebral, aunque el informe del médico de la DGS, el doctor Canino, gran nombre por cierto, atribuyó la parálisis a «una simulación del procesado».
Su final fue bien triste. Quiñones y otros dos fueron condenados a muerte, y el 2 de octubre de 1942, fusilados los tres en el cementerio del Este, Quiñones sentado y atado a una silla, por no poderse mantener en pie. Cuentan que segundos antes de la descarga de las ametralladoras gritó, como los héroes bolcheviques: «¡Viva la Internacional Comunista!». Pero antes aún hubo de asistir (dicen que bastante indiferente) a su expulsión del partido por traidor y por sus errores.
¿Y cuáles habían sido sus errores, cuál había sido su traición? La furia antiquiñonista no tardó en desatarse en el PCE. Lo calificaron sucesivamente de delator, sectario, provocador, aventurero y agente británico. Su imperdonable equivocación había estado en haber asumido demasiadas tareas y «pasarse las veinticuatro horas del día entrevistándose en la calle con unos y con otros». Otro yerro fue su suficiencia, creer que detendrían a todos menos a él. Pese a las veces que le indicaron los riesgos que corría y el peligro en que ponía al partido, hizo caso omiso. Error, fue considerarse y hacerse tratar como un caudillo e intentar unificar las direcciones del exterior y del interior. Naturalmente, en el partido no se consideraba esto un error, sino una traición, aunque no encontraremos a nadie que se atreviera a formularlo de esta manera. Además, cuando hubo que hacer leña del árbol caído, apareció el oportuno chivato que aseguró haberle oído hablar «bien de Pepe [José Díaz] y de Dolores [Pasionaria] aunque también decir que los de fuera no son más que unos emboscados, unos aventureros, y que el día que cambie esto habrá que fusilarlos honradamente».
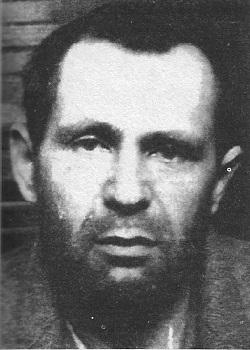
Heriberto Quiñones una novela de
internacionalismo comunista: miseria,
dolor, sacrificio, audacia,
errores y mala suerte.
Antes de fusilar honradamente a nadie, cayó el propio Quiñones, pero su semilla de independencia y audacia era la misma que germinaba en el corazón del otro hombre clave de esta historia, Jesús Monzón. Dos vidas que se solaparon.
Sin Quiñones no hubiera sido posible Monzón, y sin éste tampoco los dos grupos guerrilleros que el 25 de febrero quedaron citados junto a unas barcas–columpios para matar a unos hombres desconocidos.
Después de Quiñones el comunismo español quedó desarbolado. El golpe fue tan duro que al partido le costó reponerse. En cuanto al resto de las fuerzas políticas que estuvieron significativamente nutridas en la República y durante la guerra, UGT, PSOE y CNT, iban desapareciendo paulatinamente del interior de España, destruidas por la represión y el miedo. Sólo los comunistas parecían sacar de la nada militantes que ocupaban el lugar de los caídos, y eso que la vida activa de un militante comunista no solía pasar de los veinticuatro meses. Tarde o temprano, acabaron cayendo todos.
Si en la de Quiñones hay, con todo, una cierta lógica, en la vida de Jesús Monzón, no. Había nacido en Pamplona en 1910, en una familia aristocrática, estudió con los jesuitas y terminó la carrera de Derecho, en la que hubiera podido ser un hombre brillante. Pero se afilió desde muy joven al PCE, acaso porque el resto de sus amigos ya lo habían hecho en otros partidos, carlistas, cedistas, republicanos…
Leyendo la apasionante biografía de Monzón, de Manuel Martorell, se tiene la impresión de que Monzón es alguien que disfruta creando un partido en su provincia, organizándolo y mandándolo. Es decir, alguien a quien más que cambiar el mundo le interesa dirigir la empresa que haya de cambiarlo; lo demostró desde muy joven con los cargos que desempeñó, primero en el PCE de su pueblo, y luego en la guerra, como gobernador civil de Alicante y Cuenca o secretario de Defensa.
«Monzón era un tipo humano peculiar, un navarro vitalista que no se ajustaba precisamente a lo que la tradición estalinista denominaba “temple bolchevique”; caracterizado por el puritanismo, la disciplina, la discreción, la abnegación y la confianza plena en los dirigentes. Monzón gustaba de la comida como experto, tenía un encanto hacia las mujeres del que da testimonio su propia vida (se le conocen oficialmente cuatro), le gustaba jugar al bacarrá y la ruleta en el casino de Biarritz, vestía a la antigua y cautivaba con su individualismo, su palabra fácil y su pluma brillante, de la que decían sus amigos, que entonces eran muchos, que se parecía a la de Henri Barbusse, cenit de la literatura en el mundo comunista español. Había nacido para mandar y allí donde iba acababa dirigiendo. Tenía una “cultura cosmopolita”; término acuñado por el estalinismo para designar la frivolidad y que traducía exclusivamente un cierto interés intelectual por todas las cosas que merecían la pena. Un veterano comunista le definió como “un señorito” y, sin embargo, este hombre, hábil y valiente, va a ser el máximo dirigente político del PCE en la clandestinidad desde diciembre de 1943 hasta finales de 1944. Será detenido en el verano de 1945 por la policía de Franco. Fue quizá el dirigente clandestino de los años cuarenta que más tiempo duró en el interior sin ser detenido»; éste es el breve pero elocuente retrato que hizo de él Gregorio Morán, en su difícilmente superable Grandeza y miseria del PCE.
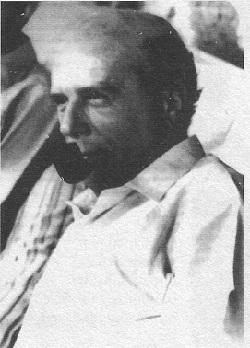
Jesús Monzón nació para tenerlo todo en el
comunismo español; se lo arrebataron, a partes
iguales, Santiago Carrillo, la policía franquista
y los gajes del oficio.
Cuando empezó la guerra en Europa y los dirigentes partieron hacia México o la URSS, Monzón, separado ya de su primera mujer, decidió permanecer en Francia. Tenía dos buenas razones para ello: el partido y Carmen de Pedro, una muchacha de veintidós años, gris y manejable, y sin otra preparación política que haber sido mecanógrafa con funciones de secretaria en el Comité Central del partido, y a quien éste dejó como responsable suprema.
Monzón, mucho más inteligente y mejor preparado políticamente que la chica, aceptó gustoso colaborar con ella en la sombra, moviendo los hilos y reagrupando a los militantes más valiosos, incluso a aquellos que, como Gabriel León Trilla, habían sido depurados por diferentes razones y apartados de los órganos de dirección.
Poco a poco, y siempre escudado en Carmen de Pedro, que era quien tenía el apoyo del Comité Central, Monzón empezó a poner las bases de «su» PCE, como Quiñones estaba imponiendo las suyas en Madrid, por las mismas fechas.
No sólo no serían absorbidos en el Partido Comunista Francés, como éste quería, sino que estaban en condiciones de crear su propia organización militar para defender los intereses de la URSS en la retaguardia de los nazis. Cuando los maquisards franceses pedían colaboración a sus colegas españoles, Monzón respondía: «Estos quieren hacer cartel con nosotros», consciente de haber atacado ya a los alemanes mucho antes de que los comunistas franceses hubieran disparado un solo tiro. Es decir, Monzón era alguien a quien el cartel le preocupaba mucho.
Por eso dio prioridad a «Su» proyecto de Reconquista de España, órgano de la UNE, cuyo primer número apareció el 1 de agosto de 1941. La nueva política era clara: llamamiento a todas las fuerzas de izquierda (en ese primer número figura una célebre carta al PSOE), llamamientos incluso a jóvenes que hubieran militado en la Falange, apoyo a los carlistas en sus luchas frente a los falangistas, consignas de infiltración en los sindicatos franquistas, apertura del partido a organizaciones de masas no controladas directamente por él.
Envió al mismo tiempo emisarios a un tal Quiñones, que le habían dicho que es quien se había hecho con el partido dentro de España, y que tenía ideas parecidas. En fin, dos advenedizos. La dirección, en México y en Rusia, no se lo perdonaría, ni a uno ni a otro. La permanencia de uno en suelo español, desafiando a la policía de Franco, y del otro en suelo francés, retando a la Gestapo, era demasiado arrogante como para no ponerles en evidencia.
Pero la caída de Quiñones, la debacle consiguiente y el desconcierto del Comité Central, todavía en la diáspora, no le facilitaron mucho las cosas.
Manuel Azcárate, un joven dirigente comunista que empezó entonces a colaborar con Monzón, cuenta en sus memorias que se quedó atónito al ver cómo éste había logrado montar de la nada una organización que aglutinaba ya a unos miles de militantes, y con un periódico como Reconquista de España, que bajo el cuidado personal de Monzón tiraba también miles de ejemplares. El éxito político y militar de Unión Nacional fue relativamente importante, y cuando Pasionaria lanzó su «Manifiesto de la Unión Nacional» del 16 de septiembre de 1942, Monzón le dijo a Carmen de Pedro, cuyas relaciones sentimentales ya habían trascendido incluso (dato éste de cierta importancia, pues era el partido quien bendecía o disolvía los matrimonios o los noviazgos entre militantes): «He visto más lejos y más claro», porque creía haberse anticipado a la política de Pasionaria.
Empezó su vida de conspirador: agentes, divisas, contactos al más alto nivel. Quiso enrolar a todo el mundo en su majestuoso buque. Invitó a Gil Robles y a don Juan de Borbón a enrolarse en el pacto, se entrevistó con carlistas, con nacionalistas, con católicos. Volvió a ver a viejos amigos de juventud, aristócratas como él. Regresaba al gran mundo, en el que se educó y que tanto le fascinaba: también él era un tipo elegante y le gustaba vestir bien, comer, beber, correrse sus pequeñas juergas. «¿Por qué no?», solía decir con cierto cinismo. Un partido, sin embargo, en el que sus dirigentes tenían vocación de vestir de marrón (combinado con gris), no lustrarse los zapatos, comer a diario potaje de garbanzos con bacalao y apagar los cigarrillos de la sobremesa en las peladuras de las naranjas, no podía entender a un hombre que llevaba sus buenos trajes, su sombrero, su gabán, que entraba en buenos restaurantes, dejaba propinas generosas y fumaba cigarrillos ingleses (tan sospechosos en el proceso que le abrieron más tarde).
Su objetivo podría resumirse en estos seis puntos:
«1.º Ruptura de todos los lazos que unen España a Hitler y a los países del Eje. Adhesión a la Carta del Atlántico y a la Conferencia de Moscú.
2.º Depuración del aparato del Estado, principalmente del Ejército, de los falangistas que no puedan probar indubitablemente que lo han sido a la fuerza.
3.º Amnistía para todos los perseguidos por Falange por motivos políticos. Nulidad de las sanciones impuestas por jurisdicciones especiales (tribunales militares, de responsabilidades políticas, de masonería y comunismo, Fiscalía de Tasas, etcétera). Reparación de los daños causados por injustas sanciones administrativas o penales.
4.º Restablecimiento de las libertades de opinión, prensa, reunión, asociación, de conciencia y práctica privada o pública de cultos religiosos.
5.º Política de reconstrucción de la vida económica y social y cultural inherentes a la dignidad de la persona humana. Revisión de las fortunas ilícitamente amasadas durante el período franquista.
6.º Creación y preparación de las condiciones necesarias para convocar elecciones en las que los españoles pacífica y democráticamente designemos una Asamblea Constituyente ante la que rinda cuentas de su gestión el gobierno de la UN y que promulgue una Carta Constitucional de libertad, independencia y prosperidad para España».
En cierto modo, en este programa se asentaban las bases de uno de reconciliación nacional, del que justamente se benefició Santiago Carrillo, el hombre que también acabaría echando a Monzón del partido.
Mientras, la policía franquista seguía deteniendo a sus emisarios, y Monzón decidió entrar él mismo en España, cosa que hizo probablemente en septiembre de 1943, tras los pasos de quien era ya su lugarteniente, Gabriel León Trilla, para montar a las pocas semanas una Junta Suprema de Unión Nacional, de la que naturalmente se nombró presidente.
A Monzón le recibió una España compleja y vagamente esquizofrénica. Por un lado, la España integrada por vencedores y vencidos, que trataba de olvidarse de la guerra civil. Por otro, la de los vencedores, beligerantes con todo aquello que se le opusiera; y por último, la de los vencidos. Una España en la que nadie podía respirar sin que llegara a oídos de un policía o de un soplón. Monzón hubo de «sumirse en las catacumbas de la clandestinidad», aunque tampoco debió desesperarse: «toma Madrid como centro de operaciones y aunque viaja frecuentemente mantiene una clandestinidad tan duradera que sorprende para aquellos momentos, y quizá a su personalidad barojiana le fueran bien las sutilezas del enmascaramiento clandestino. Si por algo llamaba la atención Monzón, cuentan los que le trataron entonces, era por su peculiar aliño: impecable siempre, simultaneaba los ternos clásicos con la capa castiza. Según un testigo, parece que siempre iba a los toros: capa larga, sombrero de ala ancha y puro en la boca. Se hacía pasar por médico, y su residencia habitual la tenía en un chalé del paseo de Arturo Soria», cuenta Morán.
Para entonces sus relaciones sentimentales con Carmen de Pedro, que se quedó en Francia, empezaron a enfriarse, y Pilar Soler, la muchacha que entre Carmen y él habían buscado para que le sirviera en España como simulacro de un matrimonio bien avenido, acabó sustituyendo a la primera en todos los sentidos, en el tálamo y en el comité. La ruptura sentimental dejó a Carmen no sólo abatida, sino desairada.
Pero a Monzón y Trilla les preocupaban ya otras cosas: impulsar una Unión Nacional que se pusiera al frente de un levantamiento de masas y crear su gran organización guerrillera, capaz de extender el clima de preliberación a todo el territorio, rural o urbano.
Durante los primeros años de la guerra mundial, con el pacto germano–soviético, la esperanza de muchos exiliados se desvaneció. La entrada en la guerra de la URSS cambió las cosas, pero el panorama se transformó de forma radical cuando los aliados desembarcaron en Normandía. La valiente actuación del maquis español durante los años de 1942-1944 y la política comunista de la Unión Nacional les devolvió la ilusión: la anhelada reconquista de España.
Parece que la idea de invadir España por el valle de Arán partió del mismo Stalin, o de Pasionaria. Como salió mal, nadie se quiso hacer responsable de ella, pero la llevó a cabo, de manera indubitable, Monzón.
En las vísperas de esa invasión, la euforia desatada tanto entre los miembros de la Junta Suprema del interior como entre los del Comité Central de México era grande. Les llevó a los primeros a inventarse unas noticias sobre España verdaderamente insólitas, como que en Madrid se sucedían las manifestaciones multitudinarias antifranquistas (de setenta mil participantes), y a los de fuera a creérselas. Dicho así, podríamos pensar que se trataba de fraudes políticos entre socios de la misma empresa, aunque cierta malicia nos llevaría a creer que unos mentían, otros hacían como que se lo creían, y entre unos y otros procuraban obtener de todo ello algún beneficio internacional, bien en la propia URSS, bien entre los numerosísimos simpatizantes con que contaba la causa republicana fuera de España. Digamos que era una cuenta de resultados presentada para obtener nuevos créditos que permitieran seguir con el reparto de beneficios, al más puro estilo capitalista.
La invasión del valle de Arán resultó, como es bien sabido, un fracaso de proporciones insospechadas, con ribetes más o menos folclóricos: entrada en algunas aldeas, pegada de carteles («Como en julio de 1939, por España, por la República»), discursos patrióticos y confraternización con una población atónita e indiferente al ardor revolucionario. Las crónicas comunistas del momento causan hoy, pese a todo, una tristeza enorme: hubiera sido mejor no haber conocido nunca los detalles exactos, y menos aún por boca de quienes resultaron derrotados una vez más en toda la línea, esa «alegría desbordante» de la población o aquel «entusiasmo generalizado» o «la fuga masiva de los jerarcas falangistas, que salían huyendo en cuanto se corría la voz de que llegaban nuestros guerrilleros». Al cabo de once días, del 9 al 29 de octubre, éstos, sorprendidos por el desproporcionado despliegue militar de las tropas de Franco, que destacó en la zona a generales del prestigio de Moscardó, Yagüe, García Valiño y Monasterio, y desconcertados por la indiferencia civil, hubieron de replegarse y pasar las líneas de nuevo, para ponerse salvos. Las autoridades francesas, molestas por lo que consideraron un sainete que no venía a cuento, empezaron a pensar en la disolución del ejército guerrillero. Más que un fracaso militar, fue un fracaso moral, y el principio de una larga agonía de la guerrilla en España, que no había hecho sino comenzar, ya que a ésta le derrotó en los Pirineos no sólo el importante contingente militar de cuarenta mil o cincuenta mil hombres (la propaganda comunista habló hasta de ciento cuarenta mil), sino la indiferencia y la apatía de una población con la que, tras seis años de exilio, empezaban ya a no tener mucho que ver. La mayoría de los guerrilleros salvó la vida sin mayores problemas, es cierto, pero hubo otros que quedaron copados y tuvieron que huir a la desesperada, adentrándose en territorio español. Unos se emboscaron por los montes cercanos o buscaron hacerlo en sus regiones de origen, otros trataron de reinsertarse en la vida civil, y otros no sabían muy bien qué iba a ser de ellos. Entre estos últimos hubo dos a los que conocemos. Llegarían a Madrid un mes más tarde. A uno le llamaban el Francés, y otro era su amigo Domingo, y ambos iban a tener un papel protagonista en una historia que había empezado a escribirse sin que ni siquiera lo sospecharan.