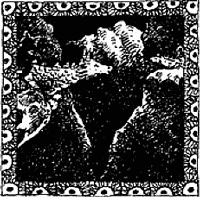
El regreso
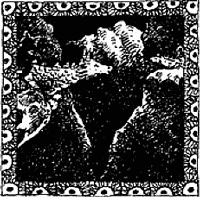
La luna pendía sobre el valle cuando Lung, con Ben y Piel de Azufre sobre el lomo, salió del túnel de los dubidai. El avión de Lola, con Pata de Mosca sentado en el asiento trasero, ronroneaba alrededor de los cuernos del dragón. Desde que la rata le salvara de los dientes de Ortiga Abrasadora, eran inseparables.
Maya llevaba a sus espaldas a Burr-Burr-Chan. Deseaba acompañar a Lung hasta el monasterio. El martillo de Barba de Guijo había despertado a otros dos dragones, que junto con Cola Irisada salieron a despedir a Lung y a Maya, y a contemplar de nuevo la luna. Barba de Guijo fue el único que se quedó en la cueva. Estaba tan enfrascado en su tenaz martilleo que cuando los dragones se despidieron de él se limitó a saludar con la cabeza.
—Vuelve pronto —dijo Cola Irisada a Lung cuando estaban a la salida del túnel—. Y trae a los demás. El valle es grande, demasiado grande para nosotros, aunque el enano llegue a despertarlos a todos. Lung asintió.
—Lo intentaré —respondió—. Y si ellos no quieren, regresaré solo.
Echando una última ojeada a las montañas blancas y al lago negro, alzó los ojos hacia el cielo tachonado de estrellas. Después, desplegó las alas y se elevó sobre la ladera de la montaña. Maya le alcanzó y voló a su lado hasta adentrarse en el desfiladero por el que Lung había llegado hacía tan poco tiempo, y tanto a la vez.
Disfrutaba volando por las montañas al lado de otro dragón. A veces, cuando no estaba seguro de qué camino era el mejor, Maya y Burr-Burr-Chan se adelantaban para que el dubidai los guiase. Sin embargo, los dragones permanecían juntos la mayor parte del tiempo. Lung volaba más despacio de lo normal para que Maya se acostumbrase a las rarezas del viento.
Cuando sobrevolaron la montaña en cuya empinada ladera se encontraba el monasterio, contemplaron el suave brillo del Indo. La rata fue la primera en aterrizar ante la sala de oración.
Esta vez no los esperaba nadie. Sin embargo, antes de partir hacia La orilla del cielo Ben había llegado a un acuerdo con Barnabas Wiesengrund y el lama. Apenas Lung hubo plegado las alas, el muchacho bajó de su lomo, corrió hacia una larga fila de campanas que se balanceaban suavemente al viento junto a la escalera que conducía al dukhang, y tocó la más grande de todas. Su tañido resonó oscuro y rotundo en mitad de la noche, y muy pronto se abrieron por doquier puertas y ventanas y los monjes salieron en tropel de sus casitas.
Estos rodearon a los dos dragones entre risas y gritos alborozados. En aquel barullo, Ben casi no acertaba a volver junto a Lung. Cuando por fin logró abrirse paso hasta él, trepó enseguida a su lomo para buscar con la vista a los Wiesengrund.
Maya se había colocado pegadita a Lung. Sus orejas se contraían nerviosas mientras presenciaba con timidez aquel hervidero humano. Burr-Burr-Chan acariciaba sus escamas con gesto tranquilizador. Por fin, Ben descubrió al profesor y a su familia, acompañados por el lama, abriéndose paso hacia los dragones. Ginebra, sentada sobre los hombros de su madre, saludaba. Ben le devolvió el saludo con timidez.
—¡Bienvenido! —exclamó Barnabas Wiesengrund—. ¡Oh, qué alegría tan grande veros!
De puro nerviosismo estuvo a punto de tropezar y caer sobre unos niños monjes que estaban delante de Lung, mirándolo con expresión radiante. Cuando el lama les susurró unas palabras, asintieron y, diligentes, abrieron camino a los dragones hacia la escalera del dukhang. Barnabas Wiesengrund se abrazó al cuello de Lung, sacudió la pata peluda de Piel de Azufre y dirigió una amplia sonrisa a Ben.
—¿Qué tal, jinete del dragón? —gritó en medio del barullo de voces que le rodeaba—. A ver si acierto… ¿Lo habéis conseguido, verdad? ¡Habéis vencido a Ortiga Abrasadora, el Dorado!
Ben asintió. Con tanta agitación fue incapaz de articular palabra. Los niños monjes, el menor de los cuales debía de tener justo la mitad de la edad de Ben, habían abierto a los dragones un callejón a través de la multitud, y el propio lama los condujo por la ancha escalera hasta la sala de oración. Maya, aliviada, desapareció en la fresca penumbra. El lama dirigió unas palabras a los monjes, que de pronto quedaron completamente en silencio a la luz de la luna. Después cerró la pesada puerta detrás de los dragones y se volvió hacia ellos sonriente.
—Dos dragones a la vez… —tradujo el profesor—. ¡Cuánta suerte augura eso para nuestro monasterio y para el valle! ¿Ha sucedido todo tal como estaba pronosticado? El regreso del jinete del dragón ¿nos ha devuelto a los dragones?
Ben descendió del lomo de Lung para colocarse junto al profesor con expresión tímida.
—Sí, creo que los dragones volverán —contestó—. Ortiga Abrasadora se ha marchado, y para siempre.
Barnabas Wiesengrund cogió su mano y se la estrechó con fuerza. Ginebra le sonrió. Ben no recordaba haberse sentido nunca más feliz… ni más tímido.
—Pero, pero… lo hemos conseguido todos juntos —balbuceó.
—¡Con saliva de duende y fuego de dragón! —Piel de Azufre se deslizó del lomo de Lung—. Con la astucia del homúnculo, la inteligencia del humano y la ayuda del enano. Aunque esta última fue más bien involuntaria.
—Por lo visto tenéis muchas cosas que contar —apuntó Vita Wiesengrund.
Ben asintió.
—Muchas.
—Bien, en ese caso… —Barnabas Wiesengrund se frotó las manos y cruzó unas palabras con el lama. Acto seguido se volvió de nuevo hacia los dragones—. A estos humanos les encanta escuchar una buena historia —dijo—. ¿Creéis que queda tiempo para relatarles la vuestra antes de que Lung emprenda el viaje a casa? Se alegrarían mucho.
Los dragones intercambiaron una mirada y asintieron.
—¿Os apetece descansar antes un poco? —preguntó solícito Barnabas Wiesengrund—. ¿Desea alguien comer o beber algo?
—No estaría mal —respondieron al unísono Piel de Azufre y Burr-Burr-Chan.
Los dos duendes recibieron algo de comer. Ben también se zampó una montaña de arroz y dos tabletas de chocolate que le trajo Ginebra. Ahora que el nerviosismo era cosa del pasado, había recuperado el apetito.
Los dragones se tendieron al fondo de la sala, sobre el suelo de madera y Lung colocó la cabeza encima del lomo de Maya. A la luz de las mil pequeñas lamparillas que iluminaban la sala, parecían salidos de uno de los cuadros de la pared. Cuando el lama abrió de nuevo la puerta y los monjes entraron en tropel, la visión de los dragones les hizo detenerse en seco entre las columnas.
Cuando Lung levantó la cabeza y el profesor les hizo seña de que se acercaran, siguieron avanzando despacio, con paso vacilante. Se sentaron en cuclillas alrededor de los dragones a respetuosa distancia. Los mayores situaron a los más jóvenes delante, donde se arrodillaron muy cerca de las zarpas plateadas.
Los Wiesengrund se acomodaron entre los monjes. Sin embargo, Ben y los duendes, Pata de Mosca y Lola se colocaron en las colas de Lung y Maya.
Cuando en la sala reinó un completo silencio y sólo se oía el roce de las túnicas, Lung carraspeó y empezó su relato… en la lengua de los seres fabulosos, que todo el mundo entiende.
Mientras fuera se ponía la luna y el sol emprendía su camino por el cielo, contó la historia de su búsqueda desde el principio. Sus palabras llenaban la sala de imágenes. Hablaba de inteligentes ratas blancas, de cuervos mágicos y enanos de las rocas, de elfos del polvo y de dubidai. Del basilisco que quedó reducido a ceniza. Del djin de los mil ojos. De la serpiente marina que recorría el mar y del ave Roc que atacó a Ben. Y al final, cuando en el exterior se ponía de nuevo el sol, Ortiga Abrasadora ascendía por la montaña de los dragones. Su coraza se fundió en el fuego azul y un sapo saltó fuera de su boca.
Entonces Lung calló, se estiró y miró a su alrededor.
—Aquí termina la historia —dijo—. La historia de Piel de Azufre y de Ben, el jinete del dragón, de Lung y de Ortiga Abrasadora, el Dorado, para quien sus sirvientes resultaron funestos. La próxima noche comienza una nueva historia cuyo final ignoro. Pero no os la contaré hasta que yo conozca el desenlace.
En ese momento el lama se levantó y, haciendo una reverencia a Lung, dijo:
—Te damos las gracias. Escribiremos todo lo que hemos oído. Y te deseamos suerte en el camino que te espera. Ahora nos iremos y os dejaremos solos para que recobréis fuerzas y podáis regresar a casa.
Como a una señal, los monjes se levantaron y abandonaron la sala en silencio. Al llegar a la puerta, todos giraron la cabeza hacia el lugar donde se encontraban los dragones, entre las columnas. Porque no estaban seguros de si volverían a tener en su vida la suerte de ver un dragón.
—Ben —dijo el profesor Wiesengrund cuando la sala estuvo vacía y sólo quedó el lama con ellos—, nosotros también tenemos que marcharnos mañana. Empieza el colegio de Ginebra. Ejem… —se pasó la mano tímidamente por el pelo gris—, ¿ha decidido ya el jinete del dragón lo que quiere hacer?
Ben miró a Lung, a Piel de Azufre y a Pata de Mosca, sentado en el suelo junto a Lola.
—Me gustaría mucho acompañarles —dijo—. A ustedes, quiero decir.
—¡Espléndido! —exclamó Barnabas Wiesengrund estrechando tan vigorosamente la mano del chico que por poco le estruja los dedos—. ¿Has oído eso, Vita? ¿Lo has oído, Ginebra?
Vita Wiesengrund y su hija sonreían.
—Sí, lo hemos oído, Barnabas —contestó Vita—, pero no debes estrujar los dedos a mi futuro hijo, aunque sea de alegría.
Ginebra se inclinó hacia Ben y le dijo al oído:
—Siempre quise tener un hermano, ¿sabes? A veces es bastante fatigoso ser la única hija de la familia.
—Me lo imagino —le susurró Ben a su vez.
En ese momento, sin embargo, al pensar en su nueva familia, sólo acertaba a imaginar las cosas más maravillosas.
—¿Ves cómo cuchichean? —comentó Barnabas Wiesengrund a su esposa—. Ya tienen secretos para nosotros. Va a ser divertido.
Y en ese momento, oyó un sollozo.
Pata de Mosca, acurrucado en el suelo, se apretaba las manos delante de la cara. Diminutas lágrimas brotaban entre sus dedos y goteaban sobre sus rodillas picudas.
—¡Pata de Mosca! —Ben se arrodilló, preocupado, junto al homúnculo—. Si ya sabías que deseaba quedarme con los Wiesengrund.
—Claro, claro, pero… —el homúnculo sollozó aún más fuerte—, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Adónde iré, joven señor?
Ben lo levantó deprisa y se lo puso encima del brazo.
—Tú te quedas conmigo, ¡faltaría más! —y mirando interrogante a su nueva madre, añadió—: Puedo, ¿no?
—Por supuesto —respondió Vita Wiesengrund—. Pata de Mosca nos resultará muy útil como traductor.
—¡Exacto! —exclamó Barnabas—. ¿Cuántos idiomas hablas?
—Noventa y tres —murmuró el homúnculo dejando de sollozar.
—¿Sabes una cosa? —Ginebra le dio un golpecito en la rodilla con el dedo—. Puedes vivir en mi casa de muñecas.
—¿Casa de muñecas? —el homúnculo se apartó las manos del rostro y contempló ofendido a la niña—. Yo no soy una muñeca. No, gracias, preferiría un rinconcito fresco y confortable en el sótano, rodeado de unos cuantos libros.
—Eso no será problema —comentó satisfecho Barnabas Wiesengrund—. Tenemos una casa grande y antigua con un sótano grande y antiguo. Pero viajamos mucho, como ya sabes. Supongo que te acostumbrarás.
—Sin el menor problema. —Pata de Mosca se sacó de la manga un pañuelo y se sonó la nariz—. Incluso me he aficionado a conocer mundo.
—Bien, entonces todo aclarado —afirmó complacido el profesor—. Así que vamos a hacer las maletas —y dirigiéndose a Lung añadió—: ¿Podemos ayudarte en algo? ¿Cuándo piensas partir?
El dragón sacudió la cabeza.
—En cuanto salga la luna. Apenas he dormido en los últimos tiempos, pero ya me las arreglaré. Ahora sólo deseo partir. Y tú, Piel de Azufre, ¿qué tal te encuentras?
—Sin problemas —rezongó Piel de Azufre rascándose la barriga—. Es decir, excepto una minucia.
Lung la miró asombrado.
—¿De qué se trata?
Burr-Burr-Chan carraspeó.
—Que a mí también me gustaría ir con vosotros —explicó—. Para enseñar a cultivar setas a mis parientes de dos patas.
Lung asintió.
—Así que vuelvo a tener dos jinetes del dragón —comentó—. Tanto mejor.
Entonces se volvió a Maya, que estaba a su lado lamiéndose las escamas.
—¿Y tú? —le preguntó Lung—. ¿Encontrarás sola el camino de regreso?
—Por supuesto. —Maya levantó la cabeza y le miró—. Pero no pienso volver. Ya se ocupará Cola Irisada de los demás. Te acompañaré en tu vuelo.
El corazón de Lung se aceleró de pura alegría. De pronto casi daba igual lo que le esperase a su regreso a casa.
—¿Qué pasará si los demás no te creen? —le preguntó Maya como si hubiera leído sus pensamientos—. Si te acompaño, comprobarán que nos has encontrado, a nosotros y a La orilla del cielo. Juntos, seguro que los convencemos de que se vengan con nosotros.
—¡Dos dragones! —Barnabas Wiesengrund frunció el ceño preocupado—. La empresa no está exenta de peligros, mi querido Lung. Dos dragones encontrarán con mucha dificultad un escondite para pasar el día.
—¡No hay de qué preocuparse! —Lola Rabogris se plantó de un brinco entre los enormes pies y zarpas—. Aquí está la mejor guía de dragones del mundo. Y casualmente, voy en su misma dirección. Los dragones, de vez en cuando, sólo tendrán que adaptarse un poquito a mi velocidad.
—Pero ¿ya quieres regresar? —preguntó sorprendido Pata de Mosca desde el brazo de Ben—. ¿Has acabado entonces tus mediciones topográficas?
—Mediciones topográficas, ¡bah! —la rata hizo un gesto despectivo con la pata—. ¿Sabes? Se me ha ocurrido una idea. Voy a falsear tanto el mapa de esta región, que nadie logrará encontrar jamás La orilla del cielo —se acarició satisfecha las orejas—. ¿Qué os parece?
Lung inclinó el cuello hacia la ratita y le dio un empujoncito suave en su gordo trasero.
—Gracias, decimos nosotros. Y aún os estaríamos más agradecidos a tu tío y a ti si ese mapa se difundiera.
—Oh, se difundirá —afirmó Lola—. Te lo garantizo. El tío Gilbert tiene una clientela selecta y una parentela muy numerosa.
—¡Magnífico! —Lung volvió a incorporarse con un suspiro—. En ese caso, invitaré ahora mismo a los niños monjes a un vuelo de despedida sobre mi lomo. ¿Me acompañas, Maya?
—Pues claro —respondió la dragona—. Y si les apetece, incluso llevaré a algunos de los mayores.
Así sucedió que abajo, a la orilla del río, los labradores que recorrían sus campos durante el crepúsculo vieron a dos dragones sobrevolando las montañas. Y sobre sus lomos dentados iban los monjes del monasterio riendo como niños. Hasta los más mayores.