
Burr-burr-chan

El lama condujo a sus visitantes al otro lado del terreno del monasterio, allí donde se alzaban el gonkhang y el Ihakhang, el templo de los dioses iracundos y el de los pacíficos. Barba de Guijo, el espía de Ortiga Abrasadora, los seguía corriendo veloz de muro a muro.
Al pasar junto al templo rojo, el lama se detuvo.
—Este es. —Vita Wiesengrund tradujo sus palabras— el templo de los dioses iracundos, que han de mantener todo lo malo alejado del monasterio y del pueblo.
—Por ejemplo, ¿qué? —preguntó Piel de Azufre mirando incómoda a su alrededor.
—Malos espíritus —contestó el lama—, tempestades de nieve, aludes, corrimientos de tierras, enfermedades graves…
—… hambre —añadió Piel de Azufre. El lama rio.
—Por descontado —y continuó su camino. A Barba de Guijo le acometió un extraño escalofrío. Con las rodillas temblorosas pasó a hurtadillas junto a los muros de color rojo oscuro. Su respiración se aceleró y sintió como si de las paredes del templo salieran manos que se alargaban hacia él, agarrándolo y arrastrándolo a la oscuridad.
Con un grito agudo saltó hacia delante, yendo a parar casi bajo los talones de Barnabas Wiesengrund.
—¿Qué ha sido eso? —preguntó el profesor volviéndose—. ¿Lo has oído tú, Vita?
Su mujer asintió.
—Ha sonado como si acabases de pisar el rabo a un pobre gato, Barnabas.
El profesor meneó la cabeza y miró de nuevo a su alrededor, pero Barba de Guijo se había escondido en un agujero del muro.
—A lo mejor eran malos espíritus —sugirió Ginebra.
—Seguramente —repuso su padre—. Venid, creo que el lama ha llegado a su destino.
El anciano monje se había detenido donde la falda de la montaña se comprimía contra los muros del monasterio. En ese lugar, la roca parecía un queso lleno de agujeros. Ben y Piel de Azufre echaron la cabeza hacia atrás. Por todas partes se abrían agujeros en la piedra. Y de tal tamaño que Piel de Azufre y Ben habrían cabido cómodamente en su interior.
—¿Qué es esto? —preguntó Ben dirigiendo una inquisitiva mirada al lama.
Pata de Mosca tradujo una vez más.
—Son viviendas —contestó el lama—. Las viviendas de aquellos a quienes pretendes pedir auxilio. No suelen dejarse ver. Sólo muy pocos de nosotros hemos acertado a atisbarlos. Pero, al parecer, son seres amables. Y estuvieron aquí antes que nosotros, mucho antes que nosotros.
El lama se acercó a la pared de piedra arrastrando tras de sí a Ben. En la oscuridad, el chico no lo percibió enseguida, pero de la roca asomaban las cabezas de dos dragones de piedra.
—Se parecen a Lung —susurró Ben—. Son idénticos a Lung.
Sentía el cálido aliento del dragón en la espalda.
—Esos son el dragón del principio y el dragón del final —le explicó el lama—. Para lo que te propones, deberías escoger el del principio.
Ben asintió.
—Vamos, jinete del dragón, golpea —cuchicheó Piel de Azufre.
Entonces, Ben levantó la piedra de luna y la estrelló con toda su fuerza contra los cuernos del dragón de piedra.
La piedra se rompió en mil pedazos y todos creyeron percibir un estruendo, que fue desapareciendo lentamente en el interior de la montaña. Después se hizo el silencio. Un silencio sepulcral. Esperaron.
Las montañas proyectaban sus sombras sobre el monasterio, mientras el sol se ponía despacio. Un viento frío soplaba desde las cumbres nevadas hacia el valle. De pronto una figura apareció en uno de los agujeros de la roca, muy por encima de las cabezas de los que esperaban.
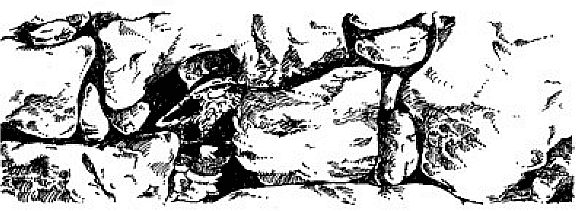
Era un duende de aspecto casi igual al de Piel de Azufre, aunque de piel más clara y más gruesa. Y tenía cuatro brazos con los que se apoyaba contra las piedras.
—Veinte dedos, Pata de Mosca —susurró Ben—. Tiene veinte dedos. Tal como dijo el djin.
El homúnculo se limitó a asentir.
El duende desconocido miró con desconfianza hacia abajo, echó una breve ojeada a los humanos y luego fijó los ojos en el dragón.
—¡Caramba! —exclamó en la lengua de los seres fabulosos, que entiende en el acto cualquier ser viviente, tanto humano como animal—. ¿Así que al final os lo habéis pensado? ¿Al cabo de tantos años? ¡Pensaba que os habíais enmohecido en vuestro escondite! —el duende extraño escupió despectivamente sobre las piedras—. ¿Qué ha sucedido para que de pronto te envíen aquí a pedirnos ayuda? ¿Y qué clase de duende raro es ese que te acompaña? ¿Dónde ha dejado sus otros brazos?

—¡Solamente tengo dos! —bufó Piel de Azufre—. ¡Tal como conviene a un duende, gonfidio viscoso! Y nadie nos ha enviado. Estamos aquí por libre decisión. Los demás no se han atrevido, pero ninguno de ellos está enmohecido.
—¡Ooohhh! —dijo el extraño sonriendo—. ¡Gonfidio viscoso! Al menos entiendes algo de setas. Mi nombre es Burr-Burr-Chan, y tú ¿cómo te llamas?
—Piel de Azufre —respondió Lung dando un paso adelante—. En una cosa tienes razón: estamos aquí porque necesitamos ayuda. Hemos venido de muy lejos para encontrar La orilla del cielo, y un djin nos ha revelado que tú podrías mostrárnosla.
—¿Desde muy lejos? —Burr-Burr-Chan frunció su ceño peludo—. ¿Qué quieres decir?
—Que hemos recorrido medio mundo sólo para escuchar tus impertinencias —bramó Piel de Azufre.
—Tranquilízate, Piel de Azufre —le recomendó Lung apartándola a un lado con el hocico; luego alzó de nuevo los ojos hacia Burr-Burr-Chan.
—Venimos de un valle muy lejano situado al noroeste, al que mi estirpe se trasladó hace cientos de años, cuando el mundo empezó a pertenecer a los humanos. Pero ahora, ellos también alargan sus dedos hacia él, y nosotros hemos de buscar una nueva patria. Por eso salí a buscar La orilla del cielo, el lugar del que proceden los dragones. Estoy aquí para preguntarte si lo conoces.
—¡Por supuesto que lo conozco! —respondió Burr-Burr-Chan—. Tan bien como a mi pellejo. Sin embargo, hace mucho que no he estado allí.
Ben se quedó sin aliento.
—Entonces, ¿existe? —exclamó Piel de Azufre—. ¿De veras existe ese lugar?
—¿Qué creías? —Burr-Burr-Chan arrugó orgulloso la nariz y miró a Lung con desconfianza—. ¿No vienes tú de allí? ¿Hay otros dragones en el mundo?
Lung asintió.
—¿Nos conducirás hasta ese lugar? —preguntó—. ¿Nos enseñarás dónde está La orilla del cielo?
Durante unos instantes eternos, el duende enmudeció. Suspirando, se sentó en el agujero rocoso del que había salido y balanceó las patas.
—¿Por qué no? —repuso al fin—. Pero ahora mismo te diré que tus parientes no te alegrarán demasiado.
—¿Qué quieres decir? —preguntó Piel de Azufre.
Burr-Burr-Chan se encogió de hombros y cruzó los brazos delante del pecho.
—Que se han convertido en unos cobardicas, labios temblones, rabo entre las piernas. Hace más de cincuenta inviernos que no me dejo caer por allí, pero así era la última vez que los vi —se inclinó hacia Piel de Azufre—. ¡Figúrate que ya no salen de su cueva! ¡Ni siquiera de noche! Cuando los visité, estaban tan flojos como hojas mustias porque les faltaba la luz de la luna. Tenían los ojos turbios como charcos debido a la oscuridad, las alas cubiertas de polvo pues ya no las utilizaban, y la barriga gorda, porque comían liquen en lugar de beber luz de luna. Sí, comprendo que os asuste. —Burr-Burr-Chan asintió—. Es triste comprobar en qué se han convertido los dragones.
El duende se inclinó hacia delante y bajó la voz.
—¿Sabéis de quién se esconden? De los humanos, no. Se esconden del dragón dorado desde la noche en que salió del mar para darles caza.
—Lo sabemos —precisó Ben situándose junto a Lung—. Pero ¿dónde se ocultan? ¿En una cueva?
Burr-Burr-Chan se giró hacia él, sorprendido.
—¿Pero qué clase de muchachito eres tú? ¿Blanco como un champiñón y acompañado por un dragón? ¿Pretendes decirme que has venido hasta aquí montado en su lomo?
—Exacto —respondió Lung empujando a Ben con el hocico.
Burr-Burr-Chan soltó un silbido entre dientes.
—El jinete del dragón. ¿Has sido tú quien ha roto la piedra que me ha convocado aquí?
Ben asintió.
El lama murmuró algo en voz baja.
—Sí, sí, ya lo sé. —Burr-Burr-Chan se rascó la cabeza—. La vieja historia: cuando regrese el jinete del dragón, la plata se tornará más valiosa que el oro.
El duende entornó los ojos y escudriñó a Ben de la cabeza a los pies.
—Los dragones se ocultan en una cueva —anunció despacio—. En una cueva maravillosa, situada en lo más profundo de la cordillera que llaman La orilla del cielo. Nosotros, los dubidai, los duendes de estas montañas, excavamos esa cueva para ellos. Pero no la construimos para que se enterrasen vivos en ella. Cuando empezaron a comportarse así, en la época en que los persiguió el dragón dorado, rompimos la amistad con ellos y regresamos aquí. Como despedida les dijimos que sólo existía un modo de reconciliarnos: el día que nos pidieran ayuda con una piedra de luna para vencer al dragón de oro, regresaríamos a su lado —miró a Lung—. Te llevaré con ellos, pero no me quedaré allí, pues todavía no nos han llamado.
—El dragón dorado ha muerto —respondió Lung—. Se ha hundido en las arenas de un desierto lejano. Los demás dragones ya no necesitan esconderse más.
—¡Él no ha muerto! —gritó Ginebra.
Todos se volvieron hacia ella. Burr-Burr-Chan aguzó sus orejas peludas.
—¡No tienes ninguna prueba de eso, Ginebra! —le reprochó Barnabas Wiesengrund.
—¡Yo-lo-vi! —afirmó Ginebra con obstinación adelantando la barbilla—. Con mis propios ojos. No he imaginado ni una sola de sus escamas. Y tampoco soñé con el enano que iba sobre su cabeza, digáis lo que digáis. ¡El Dorado no se ha hundido en la arena! Nos ha seguido por el río. Y apuesto mi colección de zapatos de hada a que está muy cerca de aquí, acechando nuestros próximos movimientos.
—¡Interesante! —exclamó Burr-Burr-Chan.
De un salto, salió de su agujero en la roca y aterrizó sobre la cabeza del dragón de piedra.
—Prestad atención —dijo levantando sus cuatro brazos—. Os conduciré hasta La orilla del cielo. Os encontráis más cerca de lo que imagináis. Sólo tenemos que volar por encima de esta montaña de aquí —golpeó las rocas— y podréis verla, justo por donde sale el sol. Una cadena de montañas tan hermosas como champiñones blancos. Los dragones se ocultan en el valle situado detrás. Vosotros no hallaríais la entrada de la cueva ni aunque os dierais de bruces con ella. Tan sólo la conocen los dragones y los dubidai, pero yo os la enseñaré. De repente, siento un cosquilleo rarísimo en la piel. Uno de esos cosquilleos que sólo me asaltan cuando me espera algo grande, una aventura emocionante. —Burr-Burr-Chan se pasó la lengua por los labios y miró al cielo—. Partiremos en cuanto se ponga el sol.
Luego dio un salto hacia la cueva más cercana… y desapareció.