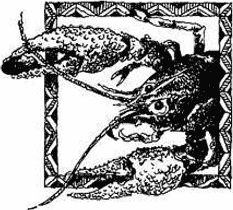
En la tumba del jinete del dragón
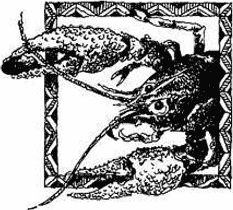
La tumba del jinete del dragón estaba situada en la cima de una suave colina. Con sus columnas grises parecía un pequeño templo. Una escalera ascendía desde cada uno de los puntos cardinales. Las amazonas de Lung echaron pie a tierra en el arranque de la escalera norte, y Subaida Ghalib condujo al dragón por los desgastados peldaños. Ginebra tiraba de Piel de Azufre y saludó a su madre que estaba arriba, entre las columnas, mirándolos llena de impaciencia. Alrededor de sus piernas rondaban tres gatos, que se alejaron rápidamente al ver al dragón.
La tumba parecía muy antigua. La cúpula de piedra sustentada por las columnas aún se conservaba bien. Sin embargo, la cámara sepulcral que albergaba se había hundido en algunos lugares. Los muros estaban adornados con flores y pámpanos de piedra blanca.
Al ascender Lung por la escalera, los dos cuervos que estaban posados en la cúpula levantaron el vuelo y se alejaron graznando. Pero permanecieron cerca, dos puntos negros en el cielo sin nubes. Los monos que estaban sentados en el escalón de arriba se marcharon saltando y chillando, y treparon a los árboles que crecían al pie de la colina. Lung cruzó con Subaida las columnas de la tumba e inclinó la cabeza ante la esposa del profesor.
Vita Wiesengrund correspondió a su reverencia. Era casi tan alta y delgada como su marido. Su pelo oscuro había comenzado a encanecer. Sonriendo, rodeó a su hija con los brazos y miró primero al dragón y luego a Piel de Azufre.
—Es maravilloso veros a todos —les comunicó—. ¿Dónde está el jinete del dragón?
—¡Aquí lo tienes, querida! —exclamó Barnabas Wiesengrund haciendo subir a Ben el último escalón—. Me acaba de preguntar por qué se llama este lugar la «tumba del jinete del dragón». ¿Quieres contárselo tú?
—No, eso debería hacerlo Subaida —respondió Vita Wiesengrund.
Sonriendo a Ben, se sentó con él en el lomo de un dragón de piedra que montaba guardia ante la tumba.
—Es que la historia del jinete del dragón estaba casi olvidada —informó en voz baja al muchacho— hasta que Subaida la rescató.
—Sí, es cierto. A pesar de que es verídica. —Subaida Ghalib miró al cielo—. No debemos perder de vista a esos cuervos —murmuró—. Los gatos no los han asustado ni pizca. Pero en fin, vamos con la historia… —se reclinó en la cabeza del dragón de piedra—. Hace unos trescientos años —comenzó, mirando a Ben— vivía en el pueblo de ahí abajo un chico no mayor que tú. Todas las noches de plenilunio se sentaba en la playa a contemplar a los dragones que venían de las montañas para bañarse en el mar a la luz de la luna. Una noche se tiró al agua, nadó hacia ellos y se subió a lomos de uno. El dragón se lo permitió y el chico se quedó sentado hasta que el dragón se elevó sobre el agua y se marchó volando con él. Al principio, su familia se quedó muy entristecida, pero cada vez que retornaban los dragones, regresaba también el muchacho, y así año tras año hasta que fue tan viejo que su pelo se tornó blanco. Entonces regresó al pueblo para ver otra vez a sus hermanos, y a los hijos y nietos de estos. Pero apenas puso los pies en el poblado, cayó enfermo, tan enfermo que nadie era capaz de ayudarle. Una noche, cuando una virulenta fiebre lo estremecía, uno de los dragones descendió de las montañas, a pesar deque no lucía la luna. Sentándose ante la cabaña del jinete del dragón, la envolvió en fuego azul, y al despuntar el alba volvió a marcharse volando. El jinete del dragón sanó y vivió todavía muchos, muchísimos años, tantos que llegó un momento en que todos perdieron la cuenta. Y mientras vivió, todos los años cayó lluvia abundante sobre los campos del pueblo y los pescadores siempre sacaron las redes repletas. Cuando por fin murió, erigieron esta tumba como homenaje a él y a los dragones. La noche después de su entierro un único dragón retornó y sopló su fuego sobre las blancas paredes. Se dice que desde entonces cualquier enfermo que coloque su mano sobre estas piedras halla cura. Por las noches, cuando el frío se abate sobre la tierra y las personas tiemblan, encuentran aquí cobijo, porque las piedras siempre se mantienen calientes, como si en ellas morara el fuego del dragón.
—¿Es eso cierto? —preguntó Ben—. ¿Lo de las piedras calientes? ¿Lo ha comprobado usted?
Subaida Ghalib sonrió.
—Claro que sí —repuso—. La historia no miente.
Ben pasó la mano por los antiquísimos muros y la detuvo sobre una de las flores de piedra que los adornaban. Después miró a Lung.
—No me habías contado que tuvieras semejantes poderes —le dijo—. ¿Has curado alguna vez a alguien?
El dragón asintió agachando la cabeza.
—Claro. A duendes, animales heridos, a todos cuantos se sometieron a mi fuego. A humanos, no. Allí de donde venimos Piel de Azufre y yo, los humanos creen que el fuego de dragón quema y destruye. ¿No pensabas tú lo mismo?
Ben negó con un gesto.
—No pretendo interrumpir vuestro hermoso cuento —gruñó Piel de Azufre—, pero, por favor, mirad al cielo.
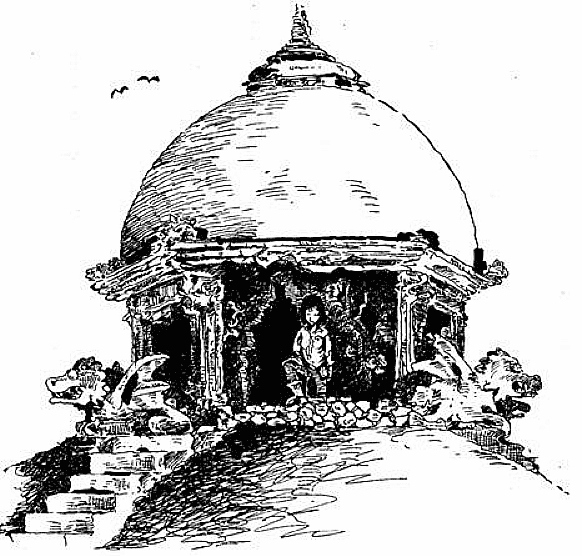
Los cuervos se habían aproximado de nuevo y daban vueltas por encima de la cúpula de piedra de la tumba con roncos graznidos.
—Ya va siendo hora de espantar a esos chicos. —Piel de Azufre se sentó junto a Ben en el dragón de piedra y metió la mano en su mochila—. Desde que tuvimos que librarnos de ese cuervo en el mar, no voy a ninguna parte sin un buen puñado de piedras.
—Vaya, de modo que vas a intentarlo con saliva de duende —le dijo Vita Wiesengrund.
Piel de Azufre la miró sonriente.
—Tú lo has dicho. Presta atención.
Se disponía a escupirse en las pezuñas cuando de improviso Pata de Mosca saltó a sus hombros desde los de Ben.
—¡Piel de Azufre! —gritó excitado—. ¡Piel de Azufre, deja que Lung escupa su fuego sobre la piedra!
—¿Por qué? —replicó asombrada; luego frunció el ceño con gesto de desaprobación—. ¿A qué viene esto, alfeñique? No te metas en asuntos que desconoces. Esto es magia de duendes, ¿entendido? —y volvió a fruncir los labios para escupir sobre las piedras.
—¡Obstinada orejuda! —gritó Pata de Mosca desesperado—. ¿No te das cuenta de que son unos cuervos extraños? ¿O es que los ojos sólo te sirven para distinguir una seta de otra?
Piel de Azufre le gruñó enfurecida:
—¿Qué bobadas son esas? Un cuervo es un cuervo.
—¡No, qué va! —chilló Pata de Mosca agitando los brazos tan alterado que a punto estuvo de caerse—. Un cuervo no es un cuervo, señorita Sabelotodo. Y a esos de ahí sólo conseguirás enfurecerlos con tus absurdas piedrecitas. Se irán volando y le comunicarán a su maestro dónde estamos y él nos encontrará y…
—Cálmate, Pata de Mosca —replicó Ben dando al homúnculo unos golpecitos en la espalda para tranquilizarlo—. ¿Qué debemos hacer?
—¡El fuego de dragón! —exclamó Pata de Mosca—. Lo he leído en el libro. En el libro del profesor. Puede…
—Devolver a los seres encantados a su forma original —le interrumpió Barnabas Wiesengrund, meditabundo, alzando su mirada hacia el cielo—. Sí, eso dice. Pero ¿cómo has llegado a la conclusión de que esos de ahí arriba son cuervos embrujados, mi querido amigo?
—Yo, yo… —Pata de Mosca, al percibir la mirada de desconfianza de Piel de Azufre, regresó a toda prisa a los hombros de Ben.
Pero también el chico le miraba asombrado.
—Eso, ¿cómo llegaste a esa conclusión, Pata de Mosca? —le preguntó—. ¿Simplemente por los ojos rojos?
—¡Exacto! —repuso, aliviado, el homúnculo—. Por los ojos rojos. Es público y notorio que los seres encantados tienen los ojos rojos.
—¿Ah, sí? —Vita Wiesengrund miró a su esposo—. ¿Habías oído hablar de eso, Barnabas?
El profesor negó con la cabeza.
—Tú también tienes los ojos rojos —gruñó Piel de Azufre mirando al homúnculo.
—¡Por supuesto! —replicó iracundo Pata de Mosca—. Un homúnculo es una criatura encantada, ¿no?
Piel de Azufre seguía mirándolo con desconfianza.
—Intentadlo —aconsejó Ginebra—. Lo demás es pura palabrería. Esos cuervos son realmente extraños. Intentadlo. A lo mejor Pata de Mosca tiene razón.
Lung miró, meditabundo, primero a la chica y luego a los cuervos.
—De acuerdo, intentémoslo —dijo, y pasando su cuello por encima de los hombros de Piel de Azufre sopló muy suavemente una lluvia de chispas azules sobre las piedrecitas que sostenía en su pata.
Piel de Azufre observó con el ceño fruncido cómo las chispas se extinguían, dejando tan sólo un resplandor azul sobre las piedras.
—Saliva de duende y fuego de dragón —murmuró—. Veamos de qué sirve todo esto.
Y a continuación escupió en cada piedra y las frotó con la saliva a conciencia.
Los cuervos se habían acercado más.
—¡Esperad un momento! —les gritó Piel de Azufre—. Ahí va un regalo de duende para vosotros.
De un salto subió a la cabeza del dragón de piedra, cogió impulso, apuntó… y disparó. Primero una piedra, luego otra.
Ambas dieron en el blanco.
Pero esta vez no se quedaron adheridas mucho rato. Los cuervos se las sacudieron del plumaje con furiosos chillidos y se abalanzaron disparados sobre Piel de Azufre.
—¡Maldición! —gritó esta, poniéndose a cubierto de un brinco tras el dragón de piedra—. ¡Falo hediondo y boleto de Satán! ¡Esta me la pagarás, Pata de Mosca!
Lung enseñó los dientes y se colocó ante los humanos en ademán de protección. Los cuervos pasaron lanzados sobre la cúpula de piedra y, de improviso, comenzaron a tambalearse.
—¡Se están transformando! —gritó Ginebra atisbando por detrás del lomo de Lung—. ¡Cambian de forma! ¡Fijaos!
Todos lo presenciaron con sus propios ojos.
Los picos curvos se encogieron. Las alas negras se transformaron en pinzas castañeteantes que se cerraban de pánico entorno al vacío. Sus cuerpecitos acorazados pataleaban mientras la tierra los atraía de manera inexorable. Tras aterrizar en una de las escaleras, rodaron por los desgastados escalones y desaparecieron entre los arbustos espinosos que crecían al pie de la colina.
—¡Cagarrias y gurumelos! —susurró Piel de Azufre—. Tenía razón el homúnculo —reconoció incorporándose aturdida.
—¡Se han convertido en cangrejos! —exclamó Ben mirando incrédulo al profesor.
Barnabas Wiesengrund asintió con aire pensativo.
—Antes de que alguien los transformase en cuervos fueron cangrejos —afirmó—. Interesante, muy interesante, ¿no es cierto, Vita?
—Desde luego —respondió su mujer levantándose con un suspiro.
—¿Y qué hacemos ahora con esos chicos? —preguntó Piel de Azufre avanzando hasta el peldaño superior de la escalera por la que habían rodado los cuervos transformados—. ¿Los atrapo?
—No es necesario —explicó Subaida Ghalib—. Con el embrujo desaparece también el recuerdo de su maestro. Vuelven a ser animales completamente normales. El fuego de dragón revela la verdadera naturaleza de las cosas. ¿No es cierto, Lung?
El dragón había levantado la cabeza y contemplaba el cielo azul.
—Sí —contestó—. Así es. Mis padres me lo contaron hace muchísimo tiempo, pero yo aún no lo había comprobado. Ya no quedan demasiadas cosas encantadas en el mundo.
Las manos de Pata de Mosca temblaban tanto que las ocultó bajo su chaqueta. ¿En qué se transformaría él si lo alcanzaba el fuego del dragón? Sus ojos y los de Lung se cruzaron. Pata de Mosca apartó deprisa la vista, pero Lung no había percibido su miedo. Estaba demasiado enfrascado en sus propios pensamientos.
—Si esos cuervos eran espías de Ortiga Abrasadora —dijo entonces—, debió de transformarlos él. Un dragón ¿es capaz de convertir a un ser acuático en una criatura aérea? —preguntó dirigiendo una inquisitiva mirada a Subaida Ghalib.
La investigadora de dragones, pensativa, daba vueltas a uno de sus anillos.
—Ninguna historia habla de un dragón que posea tales poderes —respondió—. A decir verdad es muy, pero que muy extraño.
—Hay muchas cosas extrañas en Ortiga Abrasadora —replicó Barnabas Wiesengrund apoyándose en una columna—. Hasta ahora no se lo había contado más que a Vita y a Subaida: cuando me honró con su visita, salió de un pozo. Es decir, del agua. Algo singular en un ser de fuego, ¿no os parece? ¿De dónde procede?
Todos callaron desconcertados.
—¿Y sabéis qué es lo más raro de todo? —prosiguió el profesor—. ¡Que Ortiga Abrasadora no haya aparecido por aquí en persona!
Los demás lo miraron asustados.
—Por eso he venido —exclamó Barnabas—. Ese monstruo acudió a mí para recuperar su escama. Así que pensé que el próximo en recibir su visita sería Ben. Que quizá atacase a Lung, porque le encanta cazar dragones. Pero no, en lugar de eso, manda a sus espías para que os acechen a vosotros, a la gente de este pueblo y a Subaida. ¿Qué se propone?
—Creo que yo puedo responder a esa pregunta —terció Lung.
Miró colina abajo, al mar bañado por la luz del sol.
—Ortiga Abrasadora confía en que le conduzcamos a La orilla del cielo. Pretende que encontremos para él a los dragones que se le escaparon entonces.
Ben lo miró aterrado.
—¡Claro! —gritó Piel de Azufre—. Él ignora su paradero. Antaño, cuando los sorprendió en el mar, se le escaparon porque se interpuso la serpiente marina, y desde entonces ha perdido su rastro.
Lung meneó la cabeza y miró, interrogante, a los humanos.
—¿Qué debo hacer? Estamos muy cerca de nuestro destino, pero ¿cómo tendré la seguridad de que no nos sigue? ¿De que uno de sus cuervos no se oculta en la noche en pos de mí cuando continúe el vuelo?
Ben se había quedado estupefacto.
—Es cierto —murmuró—. Y seguramente hasta conoce desde hace mucho tiempo la respuesta del djin. Pata de Mosca vio un cuervo en la sima. ¡Maldita sea! —golpeó con la mano el lomo del dragón de piedra—. Hemos sido de gran ayuda para ese monstruo. Se ha limitado a esperarnos. Incluso hemos preguntado al djin por él.
Nadie respondió. Los Wiesengrund se miraban preocupados. De repente, Pata de Mosca dijo bajito, tan bajito que solamente llegó a oídos de Ben:
—Ortiga Abrasadora ignora lo que os dijo el djin, joven señor.
Las palabras brotaron espontáneamente de la boca del homúnculo. Como si estuvieran hartas de ser siempre reprimidas y silenciadas.
Todos le miraron. Todos.
Piel de Azufre entornó los ojos como un gato hambriento.
—¿Y tú cómo lo sabes, alfeñique? —gruñó con una voz amenazadoramente tranquila—. ¿Cómo lo sabes con tanta seguridad?
Pata de Mosca no la miró. No miró a nadie. Su corazón latía como si quisiera salírsele del pecho.
—Porque su espía era yo —repuso—. Yo era el espía de Ortiga Abrasadora.