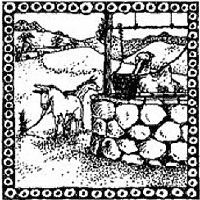
Barnabas Wiesengrund recibe visita
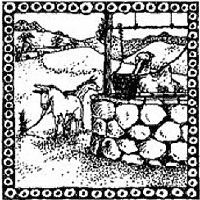
Barnabas Wiesengrund estaba haciendo las maletas. No es que tuviera mucho que recoger. En sus viajes sólo se llevaba una vieja bolsa con un par de camisas, unos calzoncillos, su jersey favorito y un estuche repleto de lápices. Además, siempre portaba consigo una cámara fotográfica y una gruesa y manchada libreta de apuntes donde escribía todas las historias que llegaban a sus oídos. En su interior también pegaba fotos, copiaba las inscripciones que había descubierto, y dibujaba seres fabulosos según las descripciones de las personas que se habían topado con ellos. El profesor había llenado ya casi cien libretas que guardaba en su casa, en su despacho, clasificadas pulcramente según la especie de los seres fabulosos y sus lugares de aparición. «Esta de aquí», se dijo Barnabas Wiesengrund acariciando con ternura sus tapas, «esta de aquí ocupará un lugar de honor porque tiene pegada una foto de Lung…». El dragón, para agradecerle su ayuda, le había permitido fotografiarlo.
—Ay, me muero de impaciencia por saber lo que Vita dirá al respecto —el profesor suspiró al guardar la libreta en su bolsa de viaje—. Ella siempre ha temido que los dragones se hayan extinguido.
A la caída de la tarde, cogió una toalla con una sonrisa de satisfacción y salió a limpiarse el polvo y el sudor del rostro antes de partir.
Su tienda estaba emplazada justo al borde del campamento, cerca del único pozo. Un burro y un par de camellos estaban atados a una estaca no muy lejos de allí y dormitaban envueltos en el cálido aire nocturno. No se veía ni un alma. El campamento parecía desierto. La mayoría de sus moradores se habían marchado a la ciudad vecina. Los demás dormían en sus tiendas, escribían cartas a sus familias o estaban enfrascados en sus anotaciones.
Barnabas Wiesengrund se acercó al pozo, colgó su toalla del brocal y subió un cubo de agua de maravillosa frescura, mientras silbaba entre dientes y contemplaba las estrellas, tan innumerables aquella noche como los granos de arena que pisaban sus pies.
De repente, el burro y los camellos levantaron asustados la cabeza. Resoplando, saltaron y tiraron de sus cuerdas. Pero Barnabas no se dio cuenta de nada. Estaba pensando en su hija, preguntándose si habría vuelto a dar un estirón en las cuatro semanas que llevaba sin verla. De repente un sonido lo sobresaltó, arrancándolo de sus agradables pensamientos. Procedía del fondo del pozo y sonaba como un resuello, el resuello de un animal grande, muy grande.
Asustado, el profesor depositó el cubo sobre el brocal y retrocedió. Sabía mejor que nadie que los pozos son un apreciado lugar de residencia para algunas criaturas hostiles en grado sumo. Sin embargo, la curiosidad del profesor venció a su cautela y, en consecuencia, no hizo lo que habría sido razonable, es decir, dar media vuelta y largarse por el camino más rápido. En lugar de eso, Barnabas Wiesengrund se quedó quieto y aguardó impaciente a lo que se disponía a salir del pozo. Con la mano izquierda aferraba el pequeño espejo que guardaba para cualquier eventualidad en el bolsillo trasero de su pantalón. Allí llevaba otras cosas más que podían serle útiles en encuentros peligrosos.
El resuello subió de tono. Un extraño tintineo brotaba del pozo, como si mil anillos de hierro ascendieran raspando las ásperas piedras.
El profesor frunció el ceño. ¿A qué ser fabuloso correspondía aquello? Ni con su mejor voluntad se le ocurrió ninguno, así que por precaución retrocedió más. En el preciso momento en que la luna saliente desaparecía tras negros jirones de nubes, una zarpa formidable cubierta de escamas doradas se deslizó fuera del pozo.
Los animales, berreando y con los ojos desorbitados, arrancaron de la arena las estacas a las que estaban atados y, arrastrándolas tras ellos, huyeron hacia el desierto. Barnabas Wiesengrund, sin embargo, permaneció inmóvil como si hubiera echado raíces.
—¡Barnabas! —se dijo a sí mismo en un murmullo—. Lárgate ahora mismo de aquí, grandísimo merluzo.
Sus pies dieron otro paso atrás y ya no se movieron del sitio.
La gruesa pared del pozo reventó en pedazos como un montón de fichas de dominó y del interior salió con esfuerzo un dragón formidable. Sus escamas doradas brillaban a la luz de la luna como la cota de malla de un gigante. Sus garras negras se hundían profundamente en la arena y su larga cola armada de púas se arrastraba ruidosamente tras él. Un enano con un plumero enorme se aferraba a uno de sus cuernos.
Despacio, con pasos que hacían temblar el desierto, el monstruo avanzaba hacia Barnabas Wiesengrund como una apisonadora. Sus ojos rojos como la sangre brillaban en la oscuridad.
—¡Tuuuú tienes algo que meee perteneceeee! —gruñó Ortiga Abrasadora con voz tonante.
El profesor apoyó la cabeza en la nuca y fijó sus ojos en las fauces abiertas del monstruo.
—¿De veras? ¿Y qué es? —gritó con la mirada fija en aquellos dientes afilados como lanzas.
Al mismo tiempo deslizó muy despacio la mano en el bolsillo trasero de su pantalón, donde, además del espejo, había una cajita pequeña.
—¡La escama, bufón! —bramó Ortiga Abrasadora, y su aliento gélido estremeció a Barnabas Wiesengrund—. Devuélveme mi escama o te aplastaré como a un piojo.
—¡Ah, claro, la escama! —exclamó el profesor dándose una palmada en la frente—. La escama dorada, por supuesto. Así que era tuya. Interesante, sí señor, muy interesante. Pero ¿cómo te has enterado de que la tengo yo?
—¡Déjate de charla! —rugió Ortiga Abrasadora y avanzó una zarpa de forma que las garras negras chocaron contra la rodilla de Barnabas Wiesengrund—. Percibo que la tienes tú. Dásela al enano, vamos.
La cabeza del profesor era un hervidero de interrogantes. ¿Cómo le había encontrado ese monstruo? ¿Qué sucedería si también sabía quién poseía la segunda escama? ¿Estaría en peligro el muchacho? ¿Cómo podía avisarle?
El enano de las rocas empezó a descender apresuradamente por el cuerpo de Ortiga Abrasadora.
En ese momento, Barnabas Wiesengrund dio un salto y desapareció bajo el vientre del gigantesco dragón. Corriendo hacia sus patas traseras, saltó a una de sus formidables zarpas y se aferró a la coraza escamosa.
—¡Sal de ahí! —vociferó Ortiga Abrasadora girando iracundo sobre su propio eje—. ¿Dónde estás?
El enano cayó a la arena como una ciruela madura y se tiró apresuradamente entre unas piedras para evitar ser aplastado por su furibundo maestro, que pateaba el suelo sin cesar. Barnabas Wiesengrund se agarró con fuerza a la pata de Ortiga Abrasadora y se echó a reír.
—¿Que dónde estoy? —le gritó al monstruo—. En un lugar donde no me atraparás, como es lógico.
Ortiga Abrasadora se detuvo resollando e intentó alcanzar la pata trasera con el hocico, pero su cuerpo carecía de flexibilidad. Sólo consiguió introducir la cabeza entre las patas traseras y mirar iracundo al hombrecillo que colgaba de su cuerpo dorado como una garrapata.
—¡Dame la escama! —bramó Ortiga Abrasadora—. Dámela y no te devoraré. Tienes mi palabra.
—¿Tu palabra? ¡Uf!
Barnabas golpeó la gigantesca pata de la que estaba colgado. Sonó como si golpease una caldera de hierro.
—¿Sabes una cosa? Creo que conozco tu identidad. Eres el que en las antiguas historias denominan Ortiga Abrasadora, ¿no es cierto?
El dragón dorado no contestó. Pateaba el suelo con toda su fuerza para que el humano se desprendiera. Pero sus zarpas se hundían en la arena del desierto mientras Barnabas seguía colgado de su pata.
—¡Sí, tú eres Ortiga Abrasadora! —exclamó el profesor—. Ortiga Abrasadora, el dragón dorado. ¿Cómo he podido olvidar las historias que hablan de ti? Debí haberme acordado ya entonces, cuando encontré las escamas doradas. Dicen que eres un embustero, un ser sanguinario y taimado, vanidoso y sediento de sangre. De ti se cuenta incluso que devoraste a tu creador, lo que, para ser sinceros, se merecía por haber creado un monstruo como tú.
Ortiga Abrasadora escuchaba las palabras del profesor con la cabeza gacha. Sus cuernos se clavaban en la arena.
—¿Ah, sí? —gruñó—. Habla cuanto quieras. Te devoraré enseguida. No puedes estar eternamente colgado ahí debajo. ¡Limpiacorazas! —levantó su horrible hocico y miró a su alrededor—. Limpiacorazas, ¿dónde estás?
Barba de Guijo asomó de mala gana la cabeza en su escondrijo.
—¿Sí, Gran Dorado?
—Ve y hazle cosquillas al humano con tu plumero —gruñó Ortiga Abrasadora—. A lo mejor eso provoca su caída.
El profesor, al oír estas palabras, tragó saliva.
Aún podía sujetarse, pero los dedos le dolían y, por desgracia, tenía muchas cosquillas. Tampoco cabía esperar ayuda. Si hasta entonces los bramidos del gigantesco dragón no habían sacado a nadie de su tienda, posiblemente tampoco lo harían en lo sucesivo. No, tendría que salvarse por sí mismo. Pero ¿cómo? Por más que se devanaba los sesos, no se le ocurría una sola idea.
El enano de las rocas apareció entre las patas delanteras de Ortiga Abrasadora con gesto hosco, el sombrero lleno de arena y su plumero de plumas de pavo. Vacilando, se dirigió hacia Barnabas Wiesengrund con paso torpe.
«Ya va siendo hora de que te inventes algo, amiguito», se dijo el profesor, «o tu amada esposa no volverá a verte nunca más». Y entonces se le ocurrió una idea.
—¡Eh, enano! —cuchicheó en el momento en que Barba de Guijo, con su desmesurado sombrero, debajo de la zarpa de su maestro, alargaba las plumas de pavo hacia el profesor.
Barnabas Wiesengrund se sacó del dedo la alianza de oro con los dientes y la escupió a los pies del enano de las rocas. Este dejó caer en el acto el plumero y, recogiendo el anillo, acarició con aire experto el metal brillante.
—No está mal —murmuró entre dientes—. Macizo.
En ese mismo instante, el profesor resbaló y de un batacazo aterrizó en la arena junto al asustado enano.
—¿Qué sucede, Barba de Guijo? —atronó la voz de Ortiga Abrasadora desde la oscuridad—. ¿Se ha soltado ya?
El enano intentó responder, pero el profesor le tapó la boca rápidamente.
—Escucha, Barba de Guijo —susurró al oído al hombrecillo—. Si le dices a tu señor que he desaparecido conseguirás el anillo, ¿está claro?
El enano le mordió en los dedos.
—Lo conseguiré de todos modos —farfulló a pesar de la mano de Barnabas Wiesengrund.
—¡No lo conseguirás! —susurró el profesor arrebatándole el anillo—. Porque me comerá con alianza incluida. Así que, ¿trato hecho?
El enano, tras una ligera vacilación, asintió.
—¡Limpiacorazas! —vociferó Ortiga Abrasadora—. ¿Qué ocurre?
Agachó de nuevo la cabeza y, enseñando los dientes, intentó mirar entre sus patas delanteras. Pero para entonces había oscurecido tanto que no acertó a distinguir lo que sucedía junto a sus patas traseras.
Barnabas Wiesengrund tiró el anillo delante de las botas del enano.
—¡No se te ocurra traicionarme! —le dijo en un susurro—. Porque entonces le contaré a tu señor que se te puede sobornar, ¿entendido?
El enano se agachó para coger el anillo. El profesor se arrastró por la arena hacia la cola de Ortiga Abrasadora tan deprisa como pudo. Jadeando, trepó por ella y se agarró a las púas. Barba de Guijo lo observaba con los ojos abiertos como platos. Después se guardó el anillo debajo de su grueso chaleco.
—¡Limpiacoraaazaaaas! —bramó Ortiga Abrasadora—. ¿Qué demonios sucede?
El enano levantó su plumero, echó una última mirada en torno suyo, y apareció con expresión contrita entre las gigantescas patas delanteras.
—¡Se ha ido, Gran Dorado! —exclamó encogiéndose de hombros con aire desconcertado—. Esfumado. Como tragado por la arena.
—¿Queeeeé? —Ortiga Abrasadora acercó tanto su enorme hocico a su limpiacorazas, que este retrocedió asustado—. ¿Dóooonde está, enano? —bramó Ortiga Abrasadora, y golpeó tan fuerte con el rabo que a Barnabas Wiesengrund le saltó la arena alrededor de las orejas y le costó un esfuerzo tremendo sujetarse.
El enano de las rocas palideció y apretó las manos contra su chaleco.
—No lo sé —balbuceó—. ¡No lo sé, Gran Dorado! Cuando me metí debajo de vuestra panza de oro ya había desaparecido.
Ortiga Abrasadora empezó a escarbar la tierra.
Cavó y cavó, pero por mucho que hurgó en la arena del desierto, siguió sin encontrar a Barnabas Wiesengrund. Barba de Guijo, subido a una piedra, deslizaba sin cesar los dedos debajo del chaleco para palpar el anillo de oro del profesor.
Barnabas Wiesengrund se aferró durante todo el rato a la púa de la cola de Ortiga Abrasadora esperando la oportunidad para dejarse caer sobre la arena y escabullirse de allí. Al principió temió que el monstruo se abalanzase sobre el campamento y se zampase a un par de colegas ya que no le había atrapado a él. Ortiga Abrasadora, sin embargo, parecía recelar de los humanos. Y cuando, a pesar de haber revuelto medio desierto y haber desenterrado más ruinas que todos los arqueólogos juntos, no encontró al profesor, se quedó resoplando en la arena. Moviendo el rabo convulsivamente y enseñando los dientes, miró hacia el este.
—¡Limpiacorazas! —bramó—. ¡Sube! Tenemos que volver. Quiero oír lo que ha dicho ese djin.
Barnabas Wiesengrund se estremeció. Del susto, por poco le pellizca el rabo a Ortiga Abrasadora. ¿Había dicho «djin», el monstruo? Alargó un poco la cabeza para oír mejor.
—Ya voy, Gran Dorado —gritó el enano de las rocas.
Con gesto enfurruñado, caminó pesadamente hacia su maestro y trepó a su coraza.
—¡Ay de ese mentecato de espía como continúe sin informar! —gruñó Ortiga Abrasadora mientras Barba de Guijo se sentaba de nuevo entre sus cuernos—. Como no me entere pronto de dónde está La orilla del cielo, me zamparé sin más preámbulos a ese dragón junto con su hombrecillo y el duende greñudo. Puaj, los duendes tienen un sabor asqueroso a setas. Además, son demasiado peludos.
Barnabas Wiesengrund contuvo el aliento. No podía dar crédito a lo que acababa de escuchar.
Ortiga Abrasadora se volvió y, con un gruñido de furia, trotó hacia la sima de la que había salido. Poco antes de alcanzarla, el profesor se dejó caer en la arena y se deslizó tan deprisa como le permitieron sus piernas entre los escombros del muro del pozo. Al borde del agujero, Ortiga Abrasadora se detuvo de nuevo y giró la cabeza. Sus ojos rojos escudriñaron la arena revuelta y la zona de tiendas.
—Te encontraré, humano Wiesengrund —le oyó gruñir el profesor—. Te encontraré, y la próxima vez no te escaparás de mí. Ahora le toca el turno al dragón plateado.
Luego, se introdujo de nuevo en la sima. Su cola dentada se deslizó en el negro agujero del pozo. Un chapoteo y un resoplido surgió de las profundidades, y Ortiga Abrasadora desapareció.
Barnabas Wiesengrund se sentó, como fulminado por el rayo, entre las ruinas del pozo.
—¡Tengo que avisarles! —murmuró—. Tengo que prevenir a Lung y a los demás de este monstruo. Pero, ¿cómo? ¿Y quién, por todos los diablos, quién le ha hablado del djin a Ortiga Abrasadora, el Dorado?