
«¡Muy bien, Jack; dales otro poco!».
Cuando estuvimos en alta mar volvimos a interrogar a los dos marineros, preguntándoles cuál podía ser el significado de lo acontecido. El holandés nos reveló al punto el secreto, diciéndonos que el individuo que nos vendiera el barco no era más que un ladrón y que se había apoderado del navío como un pirata, huyendo con él. Nos contó entonces cómo el capitán, cuyo nombre no recuerdo, fue traidoramente asesinado por los nativos de la costa de Malaca, junto con tres de los suyos; el holandés y otros cuatro marineros se internaron en los bosques, donde anduvieron largo tiempo errantes, hasta que de una manera milagrosa pudo él escapar de allí y nadar hacia un navío holandés que, pasando cerca de la costa en su viaje a China, acababa de enviar un bote a la costa en procura de agua dulce. Nos dijo que no se había atrevido a salir a aquella parte de la costa donde había varado la chalupa, sino que esperó a que fuera de noche para lanzarse al agua un poco más lejos nadando hasta la embarcación, donde fue por fin recogido y enviado al barco.
Más tarde, el marinero llegó a Batavia donde encontró a dos tripulantes de su barco, que habiendo abandonado al resto acababan de llegar. Le contaron que los otros, luego de fugarse a Bengala, habían vendido el barco a unos piratas que ahora se dedicaban con él a abordar buques mercantes, habiendo conseguido apoderarse de un navío inglés y dos holandeses, todos ellos cargados con muchas riquezas.
Esta última parte del relato nos concernía directamente, aunque sabíamos bien que era falsa; como muy acertadamente opinó mi socio, de haber caído en manos de nuestros perseguidores y con semejante acusación contra nosotros hubiera sido vano tratar de defenderse o esperar recibir cuartel de su parte. Nuestros acusadores hubiesen sido jueces al mismo tiempo, y de ellos no hubiésemos podido esperar más que lo que la rabia les dictara y el apasionamiento irracionable pusiera en ejecución. Mi socio agregó que le parecía conveniente volver a Bengala sin hacer ninguna escala intermedia, y una vez allí probar claramente nuestra situación, dónde nos encontrábamos cuando el navío arribó a puerto, a quién lo compramos, así como otros detalles. Y, lo que contaba todavía más, si la necesidad nos llevaba a enfrentarnos con verdaderos jueces, tendríamos la seguridad de recibir el tratamiento adecuado y no ser primero ahorcados para que nos juzguen después.
Al principio estuve de acuerdo con mi socio, pero después de meditarlo un tiempo le dije que me parecía excesivamente arriesgado volvernos a Bengala, por cuanto estábamos al otro lado del estrecho de Malaca, y si la alarma cundía era seguro que se pondrían al acecho en ambas salidas del mismo, tanto los holandeses de Batavia como los ingleses de aquellos lados; si llegaban a apresarnos después de haber huido de ellos, no sería necesaria otra evidencia para que nos condenasen de inmediato y encontraríamos el peor de los fines. Pedí opinión al marinero inglés, quien me dijo que mis palabras eran justas y que seguramente seríamos apresados en el estrecho.
Todo esto me obligaba a pensar ansiosamente en la manera de huir, aunque no alcanzaba a descubrir el camino apropiado ni algún lugar donde refugiarnos. Viéndome tan desanimado, mi socio, que al comienzo había estado más inquieto que yo, quiso darme ánimos; luego de describirme los distintos puertos que había en aquellas costas me dijo que a su juicio convenía poner proa hacia la Cochinchina o la bahía de Tonkín; de allí sería fácil trasladarnos a Macao, ciudad antaño en poder de los portugueses y donde aún residían muchas familias de origen europeo, agregando que los frailes misioneros acostumbraban dirigirse allá antes de seguir su ruta hacia la China.
Resolvimos, pues, tomar ese rumbo y, luego de un accidentado y tedioso viaje en el cual la falta de provisiones nos hizo pasar grandes penurias, alcanzamos una mañana a divisar la costa. Pensando en las circunstancias por las cuales acabábamos de pasar, y el peligro del cual habíamos escapado, quedó resuelto echar el ancla en la boca de un riacho que sin embargo contaba con suficiente profundidad, y luego, ya sea viajando por tierra o en la pinaza del barco, averiguar si en el puerto había algún navío del cual pudiésemos temer algo. Esta medida fue nuestra salvación, pues aunque en la bahía de Tonkín no encontramos en ese momento ningún barco, a la mañana siguiente entraron en el puerto dos navíos holandeses; y un tercero que no enarbolaba pabellón alguno, pero que supusimos holandés, pasó a unas dos leguas de la costa, rumbo a la China. Por la tarde aparecieron dos navíos ingleses que seguían la misma ruta y así llegamos a sentirnos rodeados de enemigos en todas direcciones.
Nos hallábamos en un sitio salvaje y bárbaro cuyos habitantes eran todos ladrones por hábito y profesión; cierto que no teníamos mayor necesidad de entrar en tratos con ellos como no fuera para procurarnos algunas provisiones, pero asimismo nos vimos varias veces en dificultades para evitar incidencias.
Ya fue dicho antes que nuestro barco tenía una vía de agua que no habíamos logrado localizar hasta que, inesperadamente, pudo ser tapada en el preciso momento en que estábamos a punto de ser apresados por los navíos ingleses y holandeses que había en Siam. Con todo, notando que el barco no se encontraba en condiciones necesarias para reanudar la navegación, resolvimos vararlo aprovechando nuestra permanencia en este lugar y, luego de alijarlo del escaso cargamento que llevábamos, hacer una detenida inspección al casco para descubrir los rumbos.
Habiendo aligerado el navío y puesto los cañones y demás cosas transportables a un lado, tratamos de tumbarlo sobre la playa para que nos fuera posible ver el casco, pero luego de pensarlo mejor renunciamos al proyecto por cuanto no encontramos ningún sitio de la costa que se prestara a ejecutarlo.
Los habitantes de esa región, que jamás habían presenciado un espectáculo parecido, se acercaron llenos de asombro a la playa y viendo al barco tan inclinado y casi tumbándose sobre la playa (sin advertir a nuestros hombres que estaban trabajando en el casco por el lado de afuera, embarcados en los botes y colgados de un andamio) dedujeron que sin duda el barco había sido arrojado y varado allí por alguna tormenta.
Apoyados en esa suposición, dos o tres horas más tarde, se presentaron en unas doce lanchas, algunas de las cuales contenían diez tripulantes, con evidente intención de subir al barco y saquearlo; en caso de encontrar a alguno de nosotros a bordo, probablemente pensaban conducirnos en calidad de esclavos ante su rey o como le llamaran, pues ignorábamos qué clase de gobernante tenían.
Tan pronto llegaron junto al barco y empezaron a dar vueltas alrededor, nos descubrieron trabajando activamente por la parte exterior del casco, rascándolo unos, mientras otros lo embreaban y calafateaban al modo que todo marino sabe hacerlo.
Se quedaron quietos, observándonos un rato, y no alcanzamos a comprender qué intenciones traían, aunque nos alarmaron un poco. Para no ser tomados de sorpresa buscamos la manera de que algunos hombres entraran en el barco y alcanzaron armas y municiones a aquellos que seguían trabajando por la parte de afuera, a fin de que si se presentaba motivo, pudieran contar con qué defenderse. Nunca hubo medida más acertada, porque un cuarto de hora más tarde, después de consultarse entre ellos, los naturales llegaron a la conclusión de que efectivamente se trataba de un naufragio y que estábamos tratando de poner el barco a flote o bien nos disponíamos a salvarnos en nuestras chalupas. Cuando vieron que trasladábamos las armas en los botes imaginaron que pretendíamos salvar parte del cargamento, y como al mismo tiempo se hicieron a la idea de que todo aquello era ya de su pertenencia —incluso nuestras personas—, se precipitaron en orden de batalla contra nuestros hombres.
Los marineros, un poco asustados al ver el crecido número de sus oponentes y la mala posición en que estaban para pelear, lanzaron gritos preguntándonos qué debíamos hacer. Ordené entonces a los que estaban trabajando suspendidos en los andamios que dejasen caer las tablas y treparan a bordo sin perder tiempo, a la vez que mandaba a los que estaban en los botes que dieran la vuelta para subir a su vez por el lado más bajo. Los pocos que permanecíamos a bordo nos pusimos con todas nuestras fuerzas a enderezar el navío, pero pronto vimos que ni los marineros del andamio ni los de las chalupas podían cumplir mis órdenes por cuanto los cochinchinos se les arrojaron encima y mientras dos de sus embarcaciones cercaban nuestras chalupas sus tripulantes procedían a tomar prisioneros a los nuestros.
Al primero que echaron mano fue a un marino inglés, muchacho robusto y decidido, quien dueño de un mosquete prefirió tirarlo al fondo de la barca en lugar de disparar con él, lo cual me pareció una completa locura. Sin embargo, sabía lo que hacía mejor de lo que yo hubiese podido enseñarle, porque con sus manos libres aferró al pagano que pretendía apresarlo y lo hizo pasar de su bote al nuestro, donde, sujetándole por las orejas, le golpeó con tal fuerza la cabeza contra los caperoles que lo mató instantáneamente. Entretanto un holandés que estaba a su lado levantó el mosquete y empleando la culata hizo tales molinetes con ella que derribó a cinco enemigos que pretendían asaltar el bote. Cierto que de poco servía esto contra treinta o cuarenta individuos que, ignorando todo temor por no darse cuenta del peligro que corrían, empezaban a asaltar la chalupa, donde sólo había cinco hombres para defenderla. Un episodio que nos hizo reír mucho terminó sin embargo dando una completa victoria a nuestros hombres.
Nuestro carpintero había estado preparándose para embrear el casco del buque así como las costuras en toda la porción calafateada para impedir el rumbo del agua, y tenía en el bote dos calderas, una con pez hirviendo y la otra conteniendo una mezcla de resina, sebo, aceite y demás ingredientes que para tales trabajos se emplean. Por su parte, el ayudante del carpintero empuñaba un gran cucharón de hierro con el cual iba alcanzando a los que trabajaban en el andamio el caliente líquido. Dos de los enemigos saltaron al bote justamente en donde estaba aquel hombre, o sea en la escotilla de proa, y él los recibió con una cucharada de pez hirviente a manera de saludo, quemándoles de tal manera, por cuanto estaban medio desnudos, que se pusieron a rugir como fieras y sin poder resistir el dolor de las quemaduras, se tiraron al agua. El carpintero, que había visto la escena, gritó entonces:
—¡Muy bien, Jack; dales otro poco!

«¡Muy bien, Jack; dales otro poco!».
Y adelantándose tomó un estropajo y luego de sumergirlo en el caldero de pez se puso a rociar de tal manera a los atacantes, ayudado por su compañero, que al poco no hubo un solo hombre en los tres botes atacantes que no hubiese recibido quemaduras, algunos de forma verdaderamente horrible, por lo cual aullaban y se retorcían de la manera más espantosa y como jamás creo haber visto antes. Vale la pena observar que aunque el dolor hace exhalar gritos a todo el mundo, cada nacionalidad tiene su manera particular de quejarse y los gritos que profieren son tan distintos entre sí como su lenguaje. No encuentro, para dar una idea de lo que eran esos gritos, un mejor nombre que el de aullidos, y no recuerdo nada que se pareciera más a lo que escuché antaño en los bosques, en la frontera del Languedoc, cuando los lobos hambrientos nos rondaban.
Mientras esto sucedía, mi socio y yo, dirigiendo al resto de los marineros que se hallaban a bordo, habíamos conseguido con gran habilidad ir enderezando el barco, y a poco nos fue posible asestar los cañones en su sitio. El artillero me pidió entonces que mandara retirar la chalupa para que quedara campo libre y pudiese él descargar sus piezas, pero llamándole a mi lado le dije que no hiciera fuego, ya que el carpintero se estaba arreglando perfectamente sin su auxilio y ordené en cambio que el cocinero calentara otra cantidad de pez. El enemigo, aterrorizado con lo que le costara su primera tentativa, no se atrevió a repetirla; los que se hallaban más lejos, al ver que el barco se enderezaba y empezaba a flotar nuevamente, terminaron sin duda por admitir su error y abandonar la empresa, convenciéndose de que aquello no había sido lo que creían. Así concluyó esta refriega tan divertida para nosotros, y luego de llevar a bordo algo de arroz, pan y legumbres, así como dieciséis cerdos que teníamos apartados desde hacía dos días, resolvimos no quedarnos más, sino reanudar nuestro viaje a fin de que el ataque no se repitiera, ya que con seguridad seríamos rodeados poco después por tal cantidad de aquellos vagabundos que acaso el caldero de pez no fuese bastante para dispersarlos.
Por la noche subimos todo a bordo, y a la mañana siguiente nos hallábamos dispuestos a hacernos a la vela. Entretanto, anclados a cierta distancia de la costa y listos a todo evento, no nos preocupábamos mayormente de que se presentara cualquier enemigo. Al día siguiente, terminadas las tareas de reparación y seguros de que el buque no tenía ya vías de agua, salimos mar afuera. Nos hubiera agradado entrar en la bahía de Tonkín para informarnos acerca de los navíos holandeses que allí habían anclado; sin embargo, no nos atrevimos a acercarnos, pues habíamos divisado varios barcos que parecían encaminarse en la misma dirección. Pusimos, pues, rumbo al N.E. hacia la isla de Formosa, tan temerosos de ser avistados por un marino mercante inglés u holandés como cualquiera de éstos tiene miedo de serlo por un buque de guerra argelino en el Mediterráneo.
De Formosa navegamos hacia el norte, manteniéndonos a cierta distancia de la costa de China hasta tener la seguridad de que habíamos dejado atrás todos los puertos chinos donde navíos europeos acostumbraban entrar. Estábamos resueltos a no caer en sus manos si ello era posible, especialmente en aquel país donde, de acuerdo con nuestras presentes circunstancias, estaríamos enteramente perdidos. Tan grande era mi temor de ser apresado por alguno de los navíos que creo firmemente haber preferido en aquel entonces caer en manos de la Inquisición española.
Nos hallábamos a 30° de latitud y en consecuencia acordamos entrar en el primer puerto comercial que halláramos. Cuando nos acercamos a la costa, vino hacia nosotros un bote y en él un anciano piloto portugués, que al advertir que el nuestro era un barco europeo, deseaba ofrecernos sus servicios, de lo cual mucho nos alegramos haciéndole subir inmediatamente a bordo. Cuando estuvo con nosotros y sin siquiera preguntarnos hacia dónde pensábamos ir, despidió al bote que lo había traído.
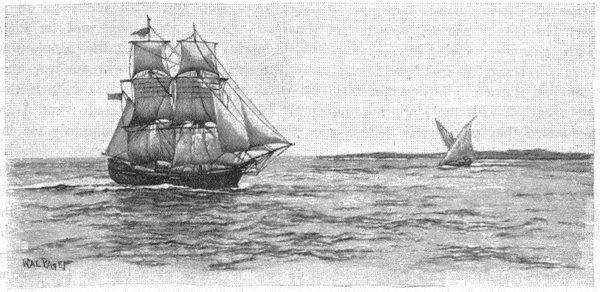
Vino hacia nosotros un bote.
Pensando que aquel piloto nos llevaría al lugar donde nos pareciera mejor, me puse a hablar con él acerca de un viaje al golfo de Nankín, que se encuentra en la parte más septentrional de la costa china. El anciano, sonriendo, me dijo que conocía muy bien el golfo, pero quiso saber qué pensábamos hacer nosotros allí.
Le contesté que vender nuestro cargamento y comprar en cambio porcelanas, zarazas, seda cruda, té y sedas estampadas, así como otras cosas, con lo cual emprenderíamos regreso a nuestro punto de partida. Me dijo que en ese caso el puerto más conveniente era Macao, donde no dejaríamos de encontrar excelente mercado para el opio, y podríamos comprar a nuestra vez toda clase de mercancías chinas a precios tan baratos como los de Nankín.
No pudiendo disuadir al anciano de su idea, en la cual se mostraba sumamente empecinado, le dije que además de comerciantes éramos caballeros ávidos de viajar, por lo cual sentíamos deseos de ver la gran ciudad de Pekín y la famosa corte del monarca chino.
—Pues entonces —dijo el anciano—, es conveniente ir a Ning-Po, desde donde, remontando cinco leguas el río que allí se vuelca en el mar, podréis llegar al gran canal, verdadero río navegable que atraviesa el corazón del vasto imperio chino, cruza los otros ríos y salva algunas alturas considerables por medio de esclusas y compuertas hasta llegar a la misma ciudad de Pekín después de un viaje de casi doscientas setenta leguas.
—Eso está muy bien, señor portugués —repuse yo—, pero no es lo que nos conviene ahora. Deseamos saber si podéis llevarnos a la ciudad de Nankín y si de allí es posible viajar más tarde a Pekín.
Nos contestó afirmativamente, agregando que un barco holandés acababa de pasar poco antes llevando la misma ruta. Esto me asustó un poco, pues los barcos holandeses eran ahora nuestro terror y hubiésemos preferido encontrarnos con el mismísimo diablo (siempre que no se apareciese con una figura demasiado horrible) antes que con un navío de esa bandera. De ninguna manera estábamos en condiciones de hacerles frente ya que los barcos que hacen el tráfico son de gran tonelaje y poseían, por lo tanto, mucho más armamento que el nuestro.
El anciano debió advertir mi confusión al nombrarme el paso del navío holandés, pues me dijo:
—Caballeros, no hay razón para que os preocupéis por la cercanía de ese barco; supongo que Holanda no está en guerra con vuestra nación.
—No lo está —dije yo—, pero nadie sabe las libertades que puedan llegar a tomarse los hombres cuando están fuera del alcance de la ley.
—¡Cómo! Si no sois piratas, ¿por qué habríais de sentir temor? De ninguna manera se atreverán a molestar a un pacífico barco mercante.
Creo que si toda la sangre de mi cuerpo no afluyó a mis mejillas al escuchar aquella palabra, fue sólo por algún obstáculo puesto en mis venas por la misma naturaleza, pero sentí la más grande turbación imaginable, tanto que a pesar de mis esfuerzos por disimularla el viejo piloto la advirtió de inmediato.
—Caballero —dijo—, veo que os sentís un tanto alterado por causa de mis palabras. Os ruego entonces que adoptéis simplemente el camino que os parezca más conveniente en la seguridad de que os ayudaré en todo lo que pueda.
—¡Ah, señor! —repuse—. Es cierto que me siento algo confundido acerca del rumbo a seguir, y lo que acabáis de decirme acerca de los piratas en estos mares, ya que no estamos en condiciones de hacerles frente; bien veis nuestro pobre armamento y cuán escasa es nuestra tripulación.
—No os aflijáis por eso, señor —repuso él—. En estos últimos quince años no he oído decir ni una sola vez que hubiese piratas por estos lados, salvo un navío que fue visto el mes pasado, según me contaron, en la bahía de Siam. Tened, empero, la seguridad que ha debido dirigirse al sur, aparte de que se trata de un navío pequeño y poco adecuado para esas actividades. No fue construido para ser armado en corso sino que su perversa tripulación se apoderó de él luego que el capitán y algunos de sus hombres perecieron a manos de los malayos en la isla de Sumatra o sus inmediaciones.
—¿Es posible…? —exclamé fingiendo completa ignorancia sobre lo ocurrido—. ¿Asesinaron a su capitán?
—No —repuso el piloto—, pero como no tardaron en apoderarse del buque y huir en él, es creencia general de que lo traicionaron y quizá buscaron los medios de que los malayos le mataran.
—Pues bien, entonces merecen la muerte como si hubieran sido los mismos asesinos.
—Fuera de toda duda —asintió el anciano— y creed que serán ejecutados tan pronto como un barco holandés o inglés les aprese, pues los capitanes se han comprometido a no darles cuartel si llegan a caer en sus manos.
—Sin embargo —observé yo—, desde que según creéis el pirata se ha alejado de estos mares, ¿cómo esperan capturarlo?
—En efecto, se supone que el navío ha huido pero, como os dije hace un momento, el mes pasado estaba en la bahía de Siam, en el río Cambodge, siendo descubierto por algunos holandeses que habían pertenecido a su tripulación y fueron abandonados en tierra cuando los otros escaparon para hacerse piratas. Algunos barcos mercantes ingleses y holandeses que fondeaban río arriba estuvieron a punto de apresarlo; por cierto que si las chalupas que encabezaban el ataque —agregó— hubiesen sido bien apoyadas por las restantes, con toda seguridad lo habrían tomado por asalto, pero eran solamente dos y los del barco viraron de bordo y las desmantelaron antes que las otras estuvieran a igual distancia. Como se alejara luego a toda vela, las restantes chalupas no fueron capaces de seguirlo y así escapó. Con todo, hay una descripción tan exacta del navío que se tiene la seguridad de reconocerlo dondequiera que lo encuentren, y hay promesa formal de no conceder cuartel a ningún hombre de la tripulación, incluido el capitán, sino colgarlos a todos de la antena de su barco.
—¡Cómo! —exclamé—. ¿Los ejecutarán a todos con justicia o sin ella? ¿Los ahorcarán primero para juzgarlos después?
—¡Oh, caballero, no hay necesidad de ser tan estrictos con miserables como ésos! Basta con atarlos de dos a dos espalda contra espalda, y tirarlos al mar, ya que no merecen otra cosa.
Como sabía que el anciano estaba en mi poder abordo y que no podría causarme daño alguno, le interrumpí bruscamente para decirle:
—Pues bien, señor; ésa es justamente la causa por la cual quiero que nos llevéis a Nankín y no a Macao o a cualquier otra parte del país donde haya navíos ingleses u holandeses. Ya veo que estáis bien enterado de que los capitanes de tales barcos son una pandilla orgullosa e insolente, incapaz de discriminar sobre lo que es la justicia y conducirse de acuerdo con las leyes de Dios y la naturaleza. Tan envanecidos están en su profesión que haciendo mal uso de sus poderes intentan proceder como asesinos para castigar a los que consideran ladrones; no vacilan en ofender a hombres falsamente acusados y los declaran culpables sin haber hecho la menor averiguación. ¡Ah, creedme que espero vivir bastante para obligar a algunos de ellos a rendirme cuenta de sus actos y tal vez a enseñarles cómo debe administrarse justicia! Sí, les demostraré que ningún hombre debe ser tratado como un criminal hasta que no se presente la clara evidencia de su crimen y la seguridad que es el culpable.
Y entonces hice al anciano piloto la confesión de que nuestro barco era el que andaban persiguiendo, le relaté la escaramuza que había sostenido con las chalupas y cuánta impericia y cobardía demostraron en ella. Luego de explicarle la compra del barco y cómo los holandeses nos ayudaron, agregué las razones que me asistían para sospechar que la historia del asesinato del capitán a manos de los malayos era falsa, así como la acusación de que los tripulantes del barco se habían entregado a la piratería. Le dije finalmente que antes de atacarnos por sorpresa, obligándonos a defender nuestras vidas, aquellos capitanes mercantes debieron asegurarse primeramente de si tenían derecho y motivo para hacerlo, por lo cual la sangre derramada en la lucha caía sobre ellos y de ninguna manera sobre nosotros, que obrábamos en legítima defensa.
Profundamente asombrado quedó el anciano al escucharme y me aseguró que hacíamos muy bien en encaminarnos hacia el norte del país, agregando que su consejo era el de vender el barco en China, cosa factible, y comprar o construir otro en ese país.
—Cierto —agregó— que no será un navío tan bueno, pero sí suficiente como para llevaros a todos, así como vuestros efectos, de vuelta a Bengala o el sitio que prefiráis.
Le aseguré que seguiría su consejo tan pronto entráramos en algún puerto donde hubiera un barco adecuado o un comprador para el nuestro. Me dijo que en Nankín se encontraban siempre individuos dispuestos a adquirir un navío, y que para el retorno lo más apropiado era un junco chino, todo lo cual estaba él dispuesto a procurarme apenas llegáramos.
—Muy bien, señor —le dije—, pero reparad en que si nuestro barco era ya tan bien conocido como me habéis dicho, su traspaso puede ser causa de que algún inocente se vea envuelto en un terrible conflicto y tal vez resulte asesinado a sangre fría. Pensad que donde quieran encuentren el barco no vacilarán en declarar culpables a quienes estén a bordo y probablemente la tripulación entera sea miserablemente asesinada.
—También buscaré una medida de impedir que tal cosa ocurra —dijo el anciano—, por cuanto conozco a los capitanes de quien con tanta verdad os habéis expresado. A medida que pasen los entrevistaré a todos a fin de que se aclare el malentendido y pueda demostrarles que estaban enteramente equivocados, ya que si los antiguos tripulantes del barco se marcharon con él, eso no prueba que se dedicaran a la piratería, y en segundo término, la actual tripulación del navío no es aquélla, sino una distinta, reclutada después de que vosotros comprasteis honestamente el barco para vuestros viajes comerciales. Estoy persuadido de que les convenceré y que en el futuro procederán con más tino y cautela.
—Muy bien —dije yo—. ¿Y les daréis, señor, un mensaje de mi parte?
—Lo haré con gusto —me respondió— si me lo entregáis por escrito para que pueda probar que viene de vos y no es un invento mío.
Contesté afirmativamente y tomando papel y pluma me puse a redactar un detallado informe sobre el ataque de que había sido víctima por parte de las chalupas, la pretendida razón del mismo y el injusto y cruel designio que llevaba al realizarlo. Agregué, dirigiéndome a los comandantes responsables de aquel atropello, que no solamente debían sentirse avergonzados de su acción, sino que en el futuro, si llegaban alguna vez a Inglaterra y yo vivía aún para saberlo, les haría pagar cara su insolencia a menos que las leyes de mi país estuvieran en desuso cuando volviera a él.
El anciano piloto leyó una y otra vez el documento y me preguntó si me responsabilizaba por él. Le dije que así lo haría mientras algo me quedara en el mundo, y a la espera de que la oportunidad se presentara de cumplir mi promesa en Inglaterra. Sin embargo, jamás hubo ocasión de que el piloto fuese portador de aquella carta, por cuanto no regresó más a su antigua residencia.
Mientras en tal forma conversábamos, seguíamos navegando rumbo a Nankín y después de trece días de viaje anclamos en el extremo sudoeste del gran golfo del mismo nombre. Allí, y de manera casual, vine a saber que dos barcos holandeses habían llegado a puerto antes que nosotros y que no había manera de escapar de ellos si proseguíamos en su dirección. Consulté a mi socio, que estaba tan afligido como yo y hubiese querido desembarcar a salvo en cualquier parte. Yo conservaba algo más de serenidad y pregunté al anciano piloto si no habría algún puerto o ensenada donde echar anclas para emprender privadamente negociaciones con los compradores chinos, sin peligro de vernos atacados por el enemigo. Me aconsejó navegar unas cuarenta y dos leguas hacia el sur rumbo a un pequeño puerto llamado Quinchang, donde los misioneros hacían habitualmente escala viniendo de Macao en su camino a las regiones chinas para evangelizar a los naturales. Me aseguró que allí no anclaban barcos europeos, y que una vez seguros y en tierra, sería más fácil considerar la ruta a seguir. Me advirtió que no era lugar para comerciantes, salvo ciertas épocas del año, en que se efectuaba allí una especie de feria donde los mercaderes japoneses acudían para traficar con productos chinos.
Nos pareció conveniente navegar hacia ese sitio cuyo nombre acaso no alcanzo a escribir correctamente porque lo he olvidado; el librito donde, juntamente con otros sitios y puertos, había escrito ese nombre, se estropeó en el agua a causa de un accidente que relataré en su debido tiempo. Pero sí recuerdo que los comerciantes japoneses y chinos con los cuales tuvimos relación le daban un nombre distinto del empleado por nuestro piloto portugués, quien, repito, lo pronunciaba Quinchang.
Como estábamos todos de acuerdo en dirigirnos a ese punto, levamos anclas al siguiente día después de bajar solamente dos veces a tierra para renovar nuestras provisiones de agua dulce; en ambas ocasiones los naturales se mostraron muy amables con nosotros y nos trajeron diversas cosas para vender, tales como alimentos, plantas, raíces, té, arroz, y algunas aves; y todo lo cobraban a buen precio.

Nos trajeron diversas cosas para vender.
Tardamos cinco días en arribar al otro puerto a causa de vientos contrarios, pero nos pareció lugar seguro y fue con gran alegría y hasta puedo decir que con reconocimiento que desembarqué resuelto, al mismo tiempo que mi socio, a no poner nunca más los pies a bordo de aquel fatídico navío, siempre que nos fuera posible solucionar de cualquier modo nuestra presente situación. Me es preciso declarar aquí que de todas las circunstancias de la vida que me hayan sido dadas a conocer, ninguna hace más desdichado a un hombre que sentirse constantemente atemorizado.
Tanto mi socio como yo no pasábamos una sola noche sin soñar con cuerdas y con los pañoles de las vergas, es decir, con patíbulos; si no era eso, se trataba de luchas en las cuales caíamos prisioneros, de asesinar o ser asesinados. Una noche me puse tan furioso en mis sueños, viendo que los holandeses nos abordaban, que creyendo que golpeaba a uno de los asaltantes descargué tales puñetazos contra el tabique de mi camarote que me lastimé las manos, quebrándome los nudillos y desgarrando de tal manera la piel de los dedos que me desperté por efecto de los golpes, y hasta creí que perdería dos dedos.
Uno de los temores más oprimentes que sentía era pensar en las crueldades que con nosotros cometerían los holandeses si caíamos en sus manos. Recordaba lo acontecido en Amboina[6] y se me ocurría pensar que acaso los holandeses nos torturaran como allí habían hecho con nuestros compatriotas, obligando a algunos hombres, por la fuerza insoportable del sufrimiento, a confesar crímenes de los cuales jamás habían sido culpables. Capaces de hacernos admitir hasta que éramos piratas, no vacilarían en sentenciarnos a muerte con todas las apariencias de verdadera justicia; probablemente se sentirían tentados a proceder de esa manera en vista de la ganancia que les daría el buque y su cargamento, todo lo cual valía no menos de cuatro o cinco mil libras.
Estas ideas nos atormentaban sin darnos un momento de reposo. Apenas nos deteníamos a pensar que los capitanes de navío carecen de autoridad para proceder de tal manera y que si nos entregábamos a ellos no podrían someternos a torturas o matarnos sin ser responsables de sus actos y verse obligados a rendir cuenta de ellos cuando tornaran a su país. Nada de eso nos satisfacía; ¿qué ventaja hubiera sido para nosotros el que más tarde les pidieran cuenta de su proceder? Y si éramos sacrificados por ellos, ¿de qué nos serviría que alguna vez nuestros asesinos recibieran el condigno castigo?
Pero así como la ansiedad pesaba insoportablemente sobre nosotros mientras estábamos en alta mar, así ahora nos sentimos llenos de satisfacción apenas tocamos tierra firme. Mi socio me contó un sueño que había tenido en el cual se veía soportando sobre la espalda un terrible peso que le era necesario subir hasta la montaña. En momentos en que se sentía desfallecer, el piloto portugués había llegado para librarlo del fardo, a tiempo que la montaña desaparecía y el terreno se tornaba sumamente liso y llano delante de él. Y así era en efecto, ya que todos nos sentíamos repentinamente aliviados de un peso abrumador. Por mi parte, sentí aligerarse mi corazón de tan dura carga que ya me era imposible continuar soportando, y como he dicho resolvimos en común no embarcamos nunca más en aquel navío.