
Les hicimos una descarga.
Yo no tenía más razones para lanzarme a un viaje a las Indias Orientales de las que pudiera tener un hombre libre, que no ha cometido crimen alguno, para presentarse al alcaide de la cárcel de Newgate y pedirle ser encerrado con los presos y puesto a pan y agua. Si hubiera fletado en Inglaterra un barco de poco tonelaje para ir directamente a mi isla, llevando como cargamento los mismos auxilios para los colonos que embarqué en el navío que me trajo; si me hubiese apresurado a solicitar del gobierno un derecho de propiedad de la isla que sólo quedaría sujeta a la Corona de Inglaterra; si, llevando conmigo armas y municiones, criados y pobladores para establecer y tomar firme posición de mi dominio, lo hubiese fortificado en nombre de Inglaterra, acrecentando al mismo tiempo la población, como era bien simple de hacer; si entonces me hubiera establecido allí, enviando de vuelta al navío con un cargamento de excelente arroz, cosa posible en un plazo de seis meses, con órdenes a mis amigos europeos para que volviesen a cargarlos con otros efectos necesarios a la colonia; en fin, si hubiera hecho todas esas cosas quedándome en persona en la isla, entonces hubiese actuado como un hombre de buen sentido. Pero yo estaba dominado por un espíritu errante y me burlaba de todos los beneficios. Parecíame bastante ser el amo de toda aquella gente que había puesto en la isla, y conducirme ante ella con la arrogancia y la majestad de un antiguo monarca patriarcal. Pensaba haber cumplido mi deber enviándoles socorros, como si hubiese sido el padre de aquella familia, así como era el fundador de las plantaciones. Pero jamás cruzó por mi mente colonizar en nombre de algún gobierno o nación, o reconocer una determinada soberanía así como incluir a mis colonos en calidad de súbditos de una nación u otra. Ni siquiera me ocupé en dar nombre a la isla sino que la dejé tal como la encontrara, sin dueño real, con una población privada de todo gobierno y disciplina que no fuesen lo que mi deseo les imponía, cuando en realidad, y aunque yo tuviese influencia sobre aquellas gentes en mi carácter de bienhechor, carecía de verdadero poder y autoridad para tomar decisiones y dar órdenes en uno u otro sentido, órdenes que ellos cumplían solamente por voluntario consentimiento.
Con todo, si hubiese quedado allá las cosas hubieran marchado bastante bien, pero como me fui para no regresar jamás, las últimas noticias que de la isla tuve me llegaron por intermedio de mi socio, quien había enviado tiempo después otro balandro a la colonia y me escribió una carta al respecto; carta que yo leí recién cinco años más tarde. En ella me contaba que la colonia declinaba y que los pobladores se quejaban de su excesiva permanencia en la isla; Will Atkins había muerto y cinco de los españoles habían acabado por marcharse. Aunque los salvajes no los molestaron mucho, sin embargo tuvieron varias escaramuzas con ellos. Por fin, los colonos suplicaron a mi socio que me escribiera recordándome la promesa empeñada en sacarlos alguna vez de la isla, porque todos deseaban ver una vez más su patria antes de morir.
Pero por aquel entonces me había lanzado yo a perseguir nuevas quimeras, y quien quiera saber de mí deberá acompañarme a través de una nueva serie de locuras, temeridades y arriesgadas aventuras. No es el momento de detenerme a considerar las razones o el absurdo de mi conducta, sino que continúo con mi historia. Estaba embarcado para un cierto viaje, y ese viaje es el que ahora he de proseguir.
Agregaré solamente que mi excelente amigo y piadoso sacerdote se separó de mí en Brasil. Un barco zarpaba rumbo a Lisboa y me pidió consentimiento para embarcarse en él, aunque como me dijo parecía destinado aún a no alcanzar nunca el final de su viaje. ¡Cuánto mejor habría sido para mí si lo hubiese acompañado en su regreso!
Del Brasil pusimos proa hacia el Cabo de Buena Esperanza, y tuvimos un buen viaje, rumbeando casi continuamente hacia el SE. Sufrimos una que otra tormenta así como vientos contrarios, pero estaba escrito que mis desastres marítimos habían concluido y que todas las desventuras que me esperaban acontecieran en tierra, lo que basta para demostrar que la tierra sirve tanto como el mar de azote y castigo cuando el Cielo, que dirige el orden de los acontecimientos, la elige para ello.
Nuestro barco hacía un viaje comercial, y llevaba a bordo un sobrecargo, quien debería decidir todas las operaciones una vez que hubiesen llegado al Cabo. Sólo cierto número de días estaba permitido al barco permanecer en cada puerto, según lo estipulaba el contrato; todo esto no me concernía en absoluto por cuanto eran asuntos a decidir entre mi sobrino el capitán y el sobrecargo mencionado.
Nos quedamos en el Cabo tiempo suficiente para renovar la provisión de agua dulce, y seguimos inmediatamente rumbo a la costa de Coromandel. Se nos había informado que un navío de guerra francés de cincuenta cañones así como dos barcos mercantes de gran calado se habían hecho a la vela con rumbo a las Indias, y como yo sabía que estábamos en guerra con Francia sentía no poca aprensión, pero por lo visto siguieron su camino y no tuvimos más noticias de aquellos barcos.
Indicaré brevemente los puertos y sitios que tocamos, así como los episodios acontecidos mientras íbamos de uno a otro. Ante todo arribamos a la isla de Madagascar donde, aunque los nativos son fieros y traidores, y están muy bien armados con lanzas y flechas que disparan con una precisión asombrosa, pudimos sin embargo trabar relaciones sumamente amistosas, por lo menos al comienzo.
Los nativos nos trataron amigablemente, y a cambio de algunas baratijas que les dimos, tales como cuchillos y tijeras, nos trajeron once bueyes de tamaño mediano pero de carne excelente, que aceptamos para tener algo de carne fresca durante la travesía y salar el resto.
Luego de avituallarnos nos fue preciso permanecer todavía algunos días en esa tierra, y yo, que fui siempre lo bastante curioso para explorar todos los rincones del mundo adonde me conducía mi destino, aprovechaba para desembarcar lo más seguido posible. Una tarde, estando en la costa oriental de la isla, decidimos bajar a tierra; los nativos, que dicho sea de paso, eran allí harto numerosos, vinieron en tropel hacia nosotros y se detuvieron a cierta distancia para contemplarnos. Como hasta ese momento habíamos recibido trato amistoso de su parte y nuestro tráfico comercial era continuo, no sentimos ningún temor. Sin embargo, al ver aquella muchedumbre cortamos tres ramas de un árbol y las clavamos a cierta distancia de donde estábamos, lo que en aquel país equivale a una señal de tregua y amistad. Es costumbre que cuando una parte ha cumplido con esa ceremonia, la otra hace lo mismo en señal de que acepta la tregua de amistad. Hay, con todo, una condición expresa en eso, y es que uno no debe traspasar los límites fijados por las tres ramas de los nativos, así como ellos tampoco intentan hacerlo con el límite contrario. Las dos partes están entonces perfectamente seguras detrás de sus ramas, y el espacio existente entre un límite y otro es terreno neutral que sirve de mercado para comerciar, hacer intercambios y trabar amistad. Se sobreentiende que cuando se entra en el sector neutral hay que hacerlo sin arma alguna, y en cuanto a los nativos, jamás se acercan allí sin antes dejar sus jabalinas y lanzas junto a las tres ramas. Si alguna violencia es entonces cometida se apresuran a correr en dirección a sus ramas, recogen las armas y la tregua queda rota.
Aquella tarde, al desembarcar, ocurrió que gran cantidad de nativos vinieron a nuestro encuentro mostrándose como siempre amistosos y cordiales. Nos trajeron diversas clases de alimentos a cambio de los cuales les dimos las baratijas que traíamos, y las mujeres indígenas, por su parte, nos ofrecieron raíces y leche así como otros productos que nos resultaban útiles. Todo parecía tranquilo, y terminamos por levantar una especie de choza con ramas de árboles, dispuestos a pernoctar en la costa.
No sé en realidad la causa de mi desazón, pero no me sentía tan dispuesto como mis compañeros a quedarme allí toda la noche. Nuestro bote había quedado anclado a tiro de piedra, con dos hombres a bordo para vigilarlo, e hice que uno de ellos viniera a reunirse con los demás; tomando luego ramas para abrigarme en el bote, tendí la vela en el fondo de la embarcación y pasé allí toda la noche, protegido por las ramas.
A eso de las dos de la madrugada oímos de improviso los alaridos de uno de nuestros hombres, gritando que por Dios acercáramos el bote para que pudiesen embarcar porque de lo contrario serían todos asesinados. En el mismo instante oí los disparos de cinco mosquetes, número total de armas que tenían, y la descarga se repitió por tres veces, ya que parece que aquí los indígenas no se asustaban tanto con las armas de fuego como los salvajes americanos de quienes mucho he hablado.
Todo esto sucedía sin que termináramos de darnos clara cuenta de lo que pasaba, hasta que despertándonos completamente por tan terribles gritos, ordené que el bote fuera llevado a tierra mientras, armados con los tres fusiles que había a bordo, nos disponíamos a defender a nuestros compañeros.
Tan pronto acercamos la embarcación a tierra pudimos comprobar el apuro en que estaban aquellos hombres, pues lanzándose a la playa se hundieron en el agua en su ansia de llegar lo antes posible al bote, perseguidos de cerca por unos trescientos o cuatrocientos nativos. Los nuestros eran en total nueve, pero sólo cinco tenían fusiles mientras el resto debía arreglarse con pistolas y espadas, de muy poca utilidad en la emergencia.
Embarcamos a siete de los nuestros con mucho trabajo, pues dos de ellos estaban malheridos. Lo peor fue que mientras permanecíamos en la borda ayudando a trepar a los fugitivos, los indígenas nos hicieron correr un riesgo igual al que aquéllos sufrieran en tierra, pues nos lanzaron tal lluvia de flechas que nos vimos precisados a parapetarnos con los bancos y dos o tres tablas sueltas que, por milagro o buena fortuna, teníamos providencialmente a bordo.
Con todo, de haber sido de día y con la extraordinaria puntería que según parece tienen aquellos nativos, por poco que hubieran podido distinguirnos, es difícil que nos hubiéramos salvado de sus flechas. A la luz de la luna alcanzamos vagamente a verlos agrupados en la orilla, de donde nos arrojaban sus flechas y dardos. Ya para entonces habíamos alistado nuestras armas, y les hicimos una descarga que a juzgar por los alaridos que vinieron de tierra alcanzó a herir a unos cuantos. No se movieron sin embargo de allí; se quedaron en línea de batalla hasta el amanecer, probablemente con la intención de ejercitar entonces su puntería.

Les hicimos una descarga.
Permanecimos en tal situación sin poder levar el ancla ni desplegar la vela porque hubiéramos debido enderezarnos en el bote, ofreciéndoles un blanco tan seguro como lo es un pájaro en un árbol para quien le dispara con municiones.
Hicimos entonces señales de auxilio al barco, que estaba anclado una milla más lejos. Mi sobrino el capitán, oyendo nuestras descargas y al notar, por medio de su catalejo, la situación en que nos encontrábamos, comprendió perfectamente lo ocurrido y ordenando levar anclas aproximó el barco a tierra todo lo posible, al mismo tiempo que otra chalupa tripulada por diez hombres acudía a socorrernos. Gritamos a los del otro bote que no se acercaran demasiado, explicándoles el peligro existente, pero vinieron lo mismo cerca de nosotros y uno de los hombres se arrojó al agua llevando el extremo de un cable de remolque; como nadaba en el espacio existente entre nuestro bote y el suyo, situado más allá, estaba a cubierto de las flechas, y llegó felizmente junto a nosotros, que nos apresuramos a asegurar el remolque y luego de soltar nuestro cable y abandonar el ancla fuimos llevados poco a poco más allá del alcance de las flechas, sin que un solo instante nos atreviéramos a abandonar nuestra barricada.
Tan pronto nos apartamos de la línea del buque, dejándole la playa en descubierto, vimos que se ponía de costado y descargaba de inmediato una andanada de balines, metralla de hierro y plomo y proyectiles semejantes, aparte de las balas mayores que hicieron terribles estragos entre los nativos.
Una vez a bordo y fuera de peligro, nos pusimos a indagar la causa de lo acontecido, y fue precisamente el sobrecargo quien me pidió lo hiciera, pues él había estado varias veces en aquellas regiones y aseguraba firmemente que los nativos jamás hubieran roto una tregua pactada sin que de nuestra parte hubiese existido provocación. Por fin se supo que una anciana, que traspusiera su línea de ramas para vendernos leche, había traído a una joven de acompañante, la cual a su vez ofrecía algunas raíces o legumbres. Mientras la anciana, de la que no sabemos si era o no su madre, vendía la leche a algunos hombres, uno de los nuestros se condujo atrevidamente con la moza, por lo cual la vieja mujer se enfureció al punto. El marinero, despreciando sus amenazas, se llevó a la muchacha fuera de su vista y en dirección a los bosques, siendo a esa hora casi de noche. La anciana se marchó entonces sola, pero como puede imaginarse sus protestas y gritos se renovaron entre los nativos, los cuales en las primeras horas de la noche formaron aquel considerable ejército con el que estuvieron a un paso de destruirnos a todos.
Uno de nuestros hombres cayó muerto al instante, atravesado por una lanza que le dispararon en momentos en que salía de la improvisada choza. Todos los restantes pudieron salvarse menos el marinero causante de aquella gresca, el cual pagó harto caro su conducta hacia la muchacha y del cual no tuvimos noticias durante largo tiempo. Dos días más tarde, aunque teníamos viento favorable, insistimos en acercarnos a la costa y hacer señales a nuestro compañero, pero en vano el bote costeó varias veces en una y otra dirección aquella tierra, pues nada vimos u oímos de él, por lo cual tuvimos que abandonar la búsqueda pensando que si al fin y al cabo él era el único en sufrir por lo sucedido la pérdida no resultaba tan grande.
Con todo no me sentí satisfecho hasta no aventurarme una vez más para tratar de descubrir algún indicio de su suerte. Era ya la tercera noche a contar desde la batalla, y deseaba saber exactamente qué daño habíamos alcanzado a hacer entre los nativos y cuál era la situación de su bando. Por miedo a que nos atacaran, desembarcamos en la oscuridad; pero yo hubiera debido tener la seguridad de que los hombres que venían conmigo estaban dispuestos a obedecer mis órdenes en una emergencia tan aventurada y peligrosa, en la cual nos lanzábamos sin mayor conocimiento ni planes anticipados.
Formamos el cuerpo de desembarco con veinte marineros decididos, aparte del sobrecargo y yo. Dos horas antes de medianoche tocamos tierra en el mismo sitio donde los indios se habían agrupado en batalla la noche de la alarma. Mi intención, al desembarcar en ese punto, era cerciorarme de si los nativos habían abandonado el lugar y si quedaban huellas del daño que pudiéramos haberles ocasionado. Tal vez, de hacer uno o dos prisioneros, pudiésemos luego canjearlos por nuestro marinero.
Silenciosamente descendimos del bote, y dividí a los hombres en dos grupos tomando el comando de uno de ellos mientras el contramaestre dirigía el otro. No vimos moverse nada, y tampoco escuchamos el menor rumor mientras avanzábamos, un grupo algo separado del otro, hacia el campo de batalla. Tan oscura era la noche que repentinamente nuestro contramaestre tropezó con algo que resultó ser un cadáver, cayendo sobre él. Esto los hizo detenerse, comprendiendo que habían llegado al sitio donde estuvieran los nativos, y a la espera de que yo me les reuniese. Decidimos quedarnos allí hasta que saliera la luna, que no podía tardar más de una hora, y hacer entonces un reconocimiento de los estragos causados por la andanada. Contamos treinta y dos cuerpos yacentes, de los cuales dos conservaban aún vida. A algunos cadáveres les faltaba un brazo o una pierna, y los había también decapitados; en cuanto a los heridos imaginamos que se los habrían llevado los sobrevivientes.
Cuando hubimos concluido lo que nos pareció un reconocimiento completo decidí que ya era hora de volvernos al barco, pero entonces el contramaestre y sus hombres me notificaron su intención de hacer una visita a la aldea de los indígenas, donde aquellos perros (según su expresión) habitaban. Me invitaron a que los acompañara asegurándome que si dábamos con el sitio, cosa que en su fantasía les parecía muy fácil, recogeríamos un gran botín y tal vez encontráramos a Thomas Jeffery, que tal era el nombre del extraviado marinero.
Si aquellos hombres me hubieran solicitado autorización para ir a la aldea, mi negativa hubiera sido terminante como puede imaginarse, ya que les hubiera mandado volver al bote, sabedor de que no podíamos lanzarnos a semejante aventura siendo responsables de un navío que estaba a nuestro cargo y cuyo viaje dependía de la vida de aquellos hombres; pero como se limitaron a notificarme su intención de hacer el viaje, y me invitaron a acompañarlos, me rehusé terminantemente y levantándome del sitio donde estaba descansando me dispuse a volver al bote.
Uno o dos de los hombres de mi grupo principiaron a importunarme para que fuésemos con los otros, y como yo repetí mi terminante negativa, se pusieron a refunfuñar, murmurando que ellos no estaban a mis órdenes y que irían si les daba la gana.
—¡Ven, Jack! —dijo uno—. ¿Quieres acompañarme? Me voy con ellos.
Jack repuso que iría, otro lo imitó y luego otro más; en una palabra, todos me abandonaron menos uno, a quien pude persuadir de que se quedara a mi lado, así como un grumete que había permanecido en el bote. El sobrecargo y yo, acompañados del marinero fiel, volvimos entonces a la embarcación donde, según dije a los que se marchaban, nos quedaríamos a esperarlos para ver de salvar a los que volviesen con vida; les aseguré que emprendían una locura tan rematada que su destino sería probablemente el mismo que el de Thomas Jeffery.
Como buenos marineros, me confesaron que estaban segurísimos de volver sin novedad, que se cuidarían mucho, etc. Y se fueron, pese a que los insté a que reflexionaran acerca del navío y el viaje a realizar, que sus vidas no les pertenecían sino que en cierta medida eran dependientes del destino del barco; agregué que si algo les pasaba el buque se perdería por falta de tripulantes y jamás podrían ellos rendir justa cuenta de su acción ante Dios ni ante los hombres. Agregué muchas otras cosas en este tono, pero lo mismo hubiera sido hablar al palo mayor del barco; estaban tan entusiasmados con su proyecto que se limitaron a pedirme que no me enfadara y que adoptarían las necesarias precauciones a fin de estar de vuelta antes de una hora.
Según afirmaban, la aldea indígena no distaba más de una milla de la costa, aunque resultó más tarde que había por lo menos dos millas.
La cosa es que se marcharon, y aunque su tentativa era una verdadera locura, preciso es reconocer en su homenaje que la emprendieron con tanta prudencia como valor. Iban muy bien armados, pues cada uno llevaba un fusil o mosquete, una bayoneta y una pistola. Algunos tenían anchos machetes; otros, sables, y el contramaestre, así como otros dos marineros, iban provistos de hachuelas de mano. Aparte de todo eso llevaban entre todos trece granadas de mano. Jamás partida más temeraria y mejor equipada se puso en marcha para intentar el más alevoso de los golpes.
Al iniciar la expedición su motivo principal era el saqueo, pues todos abrigaban la esperanza de encontrar oro en la aldea. Una circunstancia inesperada, empero, los llenó de deseos de venganza y los convirtió en criaturas demoníacas. Al llegar a las escasas chozas indígenas que imaginaban era una aldea se sintieron grandemente decepcionados, pues eran sólo doce cabañas. En cuanto a la aldea en sí, desconocían su importancia y situación. Se consultaron sin que por largo rato pudiesen llegar a ponerse de acuerdo; si caían sobre aquellos moradores sería preciso degollarlos a todos y había diez probabilidades contra una de que aprovechando la oscuridad nocturna, y pese a que había luna, algún nativo se escapara llevando la alarma a la aldea, con lo cual se verían atacados por un ejército de indios. Por otra parte, si proseguían adelante dejando a los moradores que continuasen su tranquilo sueño, ¿cómo se las arreglarían para localizar la aldea?
Con todo la segunda era la mejor idea, y decidieron adoptarla dispuestos a encontrar de un modo u otro la ubicación del pueblo. Avanzaron un poco y dieron con una vaca atada a un árbol, la que les pareció que podría resultar un guía excelente, por cuanto aquel animal pertenecía con seguridad a la aldea y si la desataban se encaminaría derechamente en dirección a ella. En caso de que la vaca volviese atrás la dejarían irse, pero si echaba a andar hacia adelante todo estaba en seguirla de cerca. Cortaron de inmediato la soga de lianas entretejidas y notaron que de tal manera que los guió directamente hasta la aldea que, según dijeron más tarde, contaba con más de doscientas chozas o cabañas, en algunas de la cuales vivían varias familias juntas.
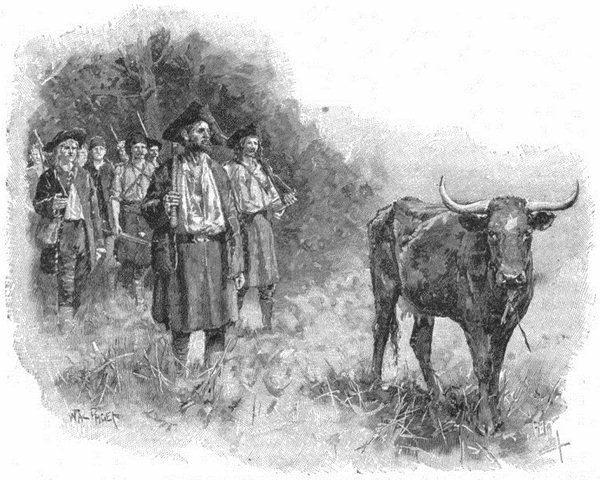
La vaca se ponía en marcha hacia adelante.
Encontraron todo en completa y silenciosa calma, tal como el sueño y la seguridad de que ningún enemigo los acechaba podían dar a aquellas gentes. Un segundo conciliábulo tuvo entonces lugar, resolviendo por fin dividirse en tres cuerpos que procederían a incendiar la aldea por tres lados a la vez, y así que los nativos saliesen huyendo los apresarían y atarían de inmediato; si alguno intentaba resistirse, no hace falta decir lo que le esperaba, tras lo cual se dedicarían en común a saquear las chozas que no se hubieran quemado.
Antes de poner en práctica su plan resolvieron marchar silenciosamente a través de la aldea a fin de apreciar su tamaño e importancia, y decidir si podrían o no atreverse a intentar el asalto. Así lo hicieron, persistiendo en su primera idea, pero mientras se animaban mutuamente a la tarea tres de ellos que marchaban un poco adelantados los llamaron en alta voz diciéndoles que habían encontrado a Tom Jeffery. Corrieron al lugar, comprobando que en efecto el desdichado estaba allí, pues lo encontraron degollado y completamente desnudo, colgando de un árbol, al que lo habían suspendido por un brazo.
Casi al lado del árbol había una cabaña indígena, donde estaban reunidos dieciséis o diecisiete de los principales nativos que se empeñaran en lucha con nosotros, así como dos o tres de los heridos por la andanada de metralla; los expedicionarios los oyeron hablarse unos a otros, prueba de que permanecían despiertos, pero no pudieron darse cuenta de su número.
Tanto los enardeció la vista de su torturado camarada, que juraron allí mismo vengarlo sangrientamente, sin conceder cuartel a ninguno de los nativos que cayeran en sus manos. Se pusieron de inmediato a la tarea, aunque no tan alocadamente como su rabia y exaltación podría haber hecho pensar. Ante todo buscaron aquello que más fácilmente ardiera, pero después de inspeccionar la aldea notaron que no había necesidad de preocuparse por cuanto la mayoría de las cabañas eran bajas y estaban techadas con juncos o espadañas, que abundan en la región. Hicieron entonces una especie de mechas o pez griega como se las llama, humedeciendo un poco de pólvora en la palma de la mano, y un cuarto de hora más tarde el pueblo empezaba a arder por cuatro o cinco lados, y en especial aquella choza donde había un grupo de nativos despiertos. Tan pronto sintieron el calor de las llamas, locos de espanto, se lanzaron fuera para salvar sus vidas, pero su triste destino los aguardaba allí en la puerta donde los atacantes los hicieron retroceder. El contramaestre en persona mató a uno o dos con su hachuela, y como la choza era grande y él no quería entrar, pidió una granada de mano y la arrojó en el interior, cosa que al principio solamente asustó a los indígenas, pero al producirse la explosión hubo un horroroso estrago entre ellos.
En resumen, la mayoría de los indios que se encontraban allí resultaron muertos o heridos por la granada, excepto dos o tres que se lanzaron a la puerta, donde los esperaban el contramaestre y dos hombres, armados de bayonetas, y sucumbieron allí mismo. Había sin embargo otra habitación en la choza donde el príncipe o rey se encontraba en compañía de otros nativos. Cercados totalmente, aquellos infelices se vieron precisados a quedarse en la choza que era ya una llama viva, hasta que el techo cayendo sobre el grupo los quemó o ahogó a todos.
Antes de que esto sucediera, los atacantes no dispararon sus armas para no despertar a los demás, hasta tener la seguridad de que podrían dominarlos. Con todo el incendio había ya sembrado la alarma y entonces los nuestros consideraron conveniente mantenerse reunidos porque el fuego era tan pavoroso, ardían con tanta facilidad aquellas frágiles chozas combustibles, que apenas podían soportar quedarse en los espacios que había entre una y otra, a la vez que sus planes los obligaban a mantenerse al lado del incendio para matar a los nativos. Tan pronto como el fuego arrojaba de sus viviendas a los indígenas, los atacantes los esperaban en la puerta a fin de exterminarlos, gritándose unos a otros para darse ánimo que recordaran lo ocurrido a Thomas Jeffery.
Mientras esto acontecía, yo estaba lleno de intranquilidad especialmente cuando distinguí las llamaradas que venían del pueblo, incendio que a causa de la oscuridad reinante me parecía estar más cercano de la costa y casi a mi lado.
Mi sobrino, el capitán, también alarmado por aquel incendio y temiendo que algo grave me ocurriese, no sabía qué hacer ni qué decisión adoptar. Su alarma aumentó al oír disparos, pues en ese momento los nuestros empezaban a utilizar sus piezas. Mil pensamientos cruzaban por su mente referentes a mí y al sobrecargo, y se desesperaba pensando qué podría ser de nosotros. Por fin, aunque era una temeridad disponer de nuevos hombres, pero incapaz de quedarse ignorando qué nos ocurría en tierra, ordenó arriar otro bote y mandando en persona trece hombres se apresuró a venir en nuestro auxilio.
Se sorprendió mucho al encontrarme en el bote acompañado del sobrecargo y los dos marineros, y aunque le alegró sabernos sin novedad, su ansiedad por averiguar lo que ocurría más lejos se mantuvo invariable; por otra parte los disparos continuaban y el fuego iba en aumento, de modo que para cualquier hombre hubiera resultado imposible refrenar la curiosidad de todos por saber qué había ocurrido, así como su inquietud por la suerte de los compañeros.
Tan poco me valió ahora amonestar a mi sobrino como anteriormente a los expedicionarios. Me dijo que quería ir allá, y que si algo lamentaba era haber dejado hombres a bordo ya que jamás consentiría que sus marineros muriesen por falta de auxilio; prefería, agregó, perder el barco, el viaje y la vida, y con esas palabras se puso en marcha.
Naturalmente no me fue posible quedarme atrás ahora que estaba seguro de que no lo detendría en su propósito. El capitán ordenó a dos marineros que volviesen de inmediato al barco para buscar otros doce hombres y que lo hicieran en la pinaza mientras la chalupa permanecía anclada, de manera que a su regreso quedaran seis hombres en custodia de los botes a tiempo que los otros seis se unían a nosotros. Solamente dieciséis hombres restaban en el barco, ya que la tripulación entera se componía de sesenta y cinco hombres, de los cuales dos habían muerto en la pelea causante de todos estos males.
Ya puestos en marcha es de imaginarse en el apuro que lo haríamos; el fuego nos guiaba, y no nos cuidamos de seguir un camino sino que marchamos en línea recta al lugar del incendio. Si el estampido de los disparos había empezado por sorprendernos, los alaridos de los infelices nativos nos helaron de espanto. Debo confesar que jamás he participado del saqueo de una ciudad, ni de su conquista por asalto. Había oído hablar de cómo Oliverio Cromwell tomó Drogheda, en Irlanda, pasando a degüello hombres, mujeres y niños; y también cómo el conde de Tilly, al saquear la ciudad de Magdeburgo, permitió asesinar a veintidós mil personas de ambos sexos; sin embargo, no tenía una idea clara de lo que podía ser aquello, y por eso me resulta imposible describir la horrible impresión que me causó escuchar aquellos clamores.
Seguimos adelante sin embargo y pronto estuvimos ante la aldea, aunque el fuego tornaba imposible todo intento de penetración. Lo primero que vimos fueron las ruinas de una choza, o más bien sus cenizas, porque estaba enteramente consumida; delante de ellas, claramente visibles a la luz de las llamas, yacían los cadáveres de cuatro hombres y tres mujeres; nos pareció reconocer también uno o dos cuerpos confundidos con el fuego. Había allí las huellas de una venganza atrozmente bárbara, de una furia que iba más allá de lo humano, y hubo un momento en que creímos imposible que nuestros hombres hubiesen sido capaces de hacer una cosa así o pensamos que si verdaderamente eran los culpables todos ellos merecían ser sentenciados a muerte.
Pero esto no era todo; el fuego crecía cada vez más y los gritos parecían aumentar en la misma proporción, de manera que estábamos totalmente confundidos y turbados. Avanzamos un poco y entonces, ante nuestra estupefacción, vimos tres mujeres, completamente desnudas y lanzando espantosos alaridos, que corrían como si tuviesen alas, y tras ellas dieciséis o diecisiete nativos, poseídos del mismo espanto y perseguidos por tres de los carniceros ingleses —ya que no puedo darles otro nombre— que, furiosos al advertir que no podían darles alcance dispararon sobre ellos alcanzando a matar a un nativo que cayó a poca distancia de nosotros. Cuando el resto se dio cuenta de nuestra presencia, considerándonos sus enemigos al igual que los otros y sin duda dispuestos a asesinarlos, lanzaron horrorosos alaridos, especialmente las mujeres, y dos de ellas cayeron como fulminadas por el terror.
Mi alma desfalleció ante la contemplación de semejante escena, y creí que la sangre se me helaba en las venas. Pienso que si los tres marineros ingleses hubiesen continuado la persecución de los nativos y venido hacia nosotros, habría ordenado a los nuestros que los mataran. Hicimos lo posible porque aquellas pobres gentes comprendieran que no teníamos intenciones contra ellos, y entonces se acercaron con las manos alzadas, profiriendo enternecedores lamentos y pidiéndonos que les salváramos la vida, lo que prometimos al punto. De inmediato se fueron agrupando en montón, detrás nuestro, como si fuésemos una barricada de defensa. Hice que mis hombres formaran un pelotón, con orden de no herir a nadie, pero recomendándoles que tratasen de apoderarse de alguno de los nuestros y averiguaran qué espíritu diabólico se había posesionado de ellos y qué pretendían hacer. Hice que les transmitieran mi orden de suspender inmediatamente la masacre, asegurándoles que si persistían hasta que fuese de día, por lo menos cien mil nativos vendrían a atacarlos.
Hecho esto me fui a ver a los fugitivos, acompañado solamente por dos hombres, y me encontré ante un espectáculo verdaderamente espantoso. Algunos nativos tenían los pies terriblemente quemados por correr sobre las brasas, otros en cambio mostraban quemaduras en las manos. Una mujer, que cayera en medio de las llamas, estaba casi quemada cuando alcanzó a salir de aquel infierno, y dos o tres de los nativos mostraban profundos tajos en las espaldas y los muslos, ocasionados por nuestros hombres, que los habían perseguido; por fin vi a uno atravesado de un balazo y que murió estando yo allí.
Hubiera querido enterarme del motivo de todo aquello, pero me resultó imposible comprender una sola palabra de cuantas me decían, aunque por sus señales observé que la mayoría estaba tan ajena como yo a las causas de la matanza. Me sentí tan aterrado por ese vandálico asalto que no pude quedarme más tiempo allí sino que volviendo a mis hombres me dispuse a internarme en la aldea misma, costara lo que costase, y poner así término a lo que estaba ocurriendo. Tan pronto me reuní a ellos les participé mi resolución y les ordené que me siguieran, cuando justamente en ese momento aparecieron cuatro de los nuestros con el contramaestre a la cabeza, pisoteando los cuerpos que habían asesinado y totalmente cubiertos de sangre y de polvo. Parecían estar buscando más gente que masacrar cuando los nuestros les gritaron con todas sus fuerzas, y por fin los oyeron y vinieron hacia donde nosotros permanecíamos a la espera.
Tan pronto el contramaestre nos reconoció, se puso a lanzar gritos de triunfo pensando sin duda que veníamos a plegarnos a sus designios. Sin darme tiempo a que le dijese una palabra, exclamó:
—¡Capitán, digno capitán, me alegro de que hayáis venido! ¡Aún no hemos exterminado más que a la mitad de esos salvajes perros del infierno! ¡Quiero matar tantos como pelos tenía en la cabeza el pobre Tom! ¡Hemos jurado no perdonar a ninguno, y creedme que extirparemos a la raza entera de la tierra!
Y con esto quiso seguir corriendo, perdido el aliento y sin detenerse a escuchar una sola palabra de nuestra parte.
Por fin, alzando la voz de manera que pudiese hacerlo callar, le grité:
—¡Bestia feroz! ¿Qué vais a hacer? ¡No he de permitir que se toque a una sola de estas criaturas bajo pena de muerte! ¡Por vuestra vida os aconsejo deteneros y volver aquí inmediatamente, o sois hombre muerto en este mismo instante!
—Pero, señor —replicó él—, ¿es que no estáis enterado de lo que han hecho, para obrar en esa forma? Si necesitáis un motivo que justifique nuestra acción, venid conmigo.
Y me mostró el cadáver degollado que colgaba del árbol.
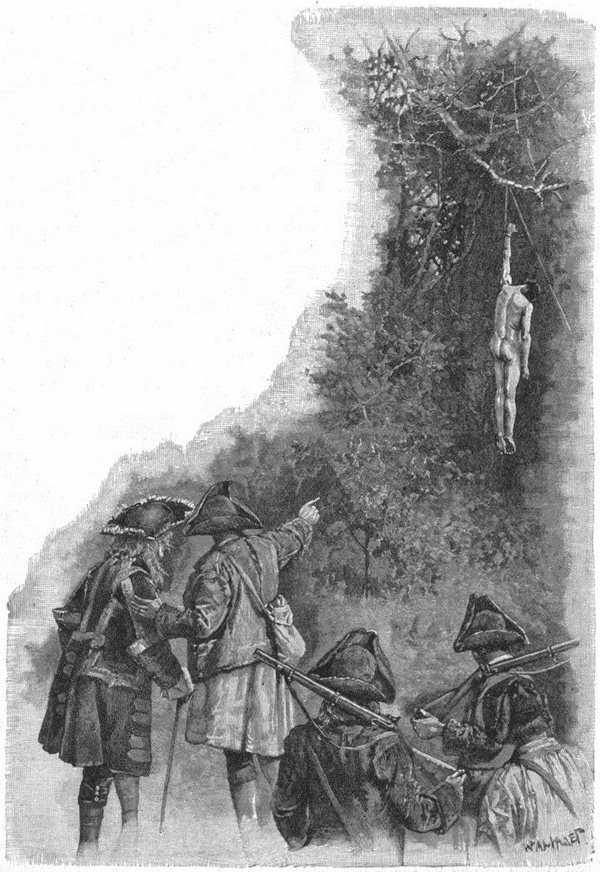
Me mostró el cadáver degollado que colgaba del árbol.
Confieso que esto me indignó y que en otras circunstancias hubiera aceptado la venganza, pero pensé que habían ya llevado su rabia demasiado lejos, y recordé las palabras de Jacob a sus hijos Simeón y Leví: «Maldita sea su cólera porque ha sido feroz; y maldita su ira, porque ha sido cruel».
Con todo una nueva tarea me esperaba, porque cuando los hombres que venían conmigo vieron el cadáver me costó tanto trabajo contenerlos como si se tratara de los otros. Hasta mi sobrino se dejó arrastrar por la cólera, y manifestó en alta voz que su única preocupación era el temor de que los nativos terminaran por superar a los nuestros, porque en cuanto a los de la aldea no creía que uno solo mereciera salvarse, ya que se habían complacido en el asesinato de un desdichado y debían por lo tanto ser tenidos por criminales.
Al oír estas palabras ocho de mis hombres capitaneados por el contramaestre se lanzaron a completar su sangrienta obra; comprendiendo entonces que estaba más allá de mis fuerzas el detenerlos, me alejé triste y pensativo porque no podía soportar el espectáculo y mucho menos los horribles alaridos que proferían los desventurados que caían en sus manos.
Acompañado solamente por el sobrecargo y dos hombres volví adonde estaban los botes. Admito que fue una locura de mi parte aventurarme casi solo como si no existiera peligro, ya que era casi de día y la alarma se había propagado por toda la región. Más de cuarenta guerreros armados de lanzas y arcos se habían juntado en el caserío ya mencionado donde había unas doce o trece chozas; pero por suerte seguí un camino directo hacia el mar, evitando ir por aquel lado, y cuando llegamos a la costa era ya pleno día. Embarcándome volví a bordo sin perder tiempo, ordenando que la pinaza regresara para asistir a los nuestros en cuanto pudieran necesitarla.
Había advertido al llegar a las embarcaciones que el incendio estaba casi extinguido, así como que los gritos habían cesado. Sin embargo, cuando media hora más tarde subí al buque escuché una descarga cerrada y pude ver una gruesa columna de humo. Según supe más tarde, esto ocurría cuando los nuestros cayeron sobre el grupo que se había juntado en el caserío, matando unos diecisiete nativos e incendiando todas las chozas, aunque sin tocar a las mujeres y los niños.
Para ese entonces los marineros habían vuelto a la costa en la pinaza, justamente cuando los nuestros empezaban a reaparecer en la playa. Llegaron por grupos, sin constituir dos cuerpos regulares sino dispersos y moviéndose desordenadamente, con tanta displicencia que una pequeña fuerza enemiga hubiera podido arrollarlos en un instante.
Sin embargo, el espanto por ellos despertado se había difundido en la comarca entera, y los nativos estaban a tal punto aterrados y confundidos que acaso cien de ellos hubiesen huido al ver a cinco de los nuestros. En toda la acción no hubo un solo nativo que efectuara una defensa apropiada; quedaron tan sorprendidos del repentino fuego y el sorpresivo ataque en plena oscuridad, que no habían sabido cómo oponerse al asalto, ni siquiera cómo escapar, pues si lo hacían en una dirección encontraban a un contingente y lo mismo si elegían otro camino, terminando por morir a manos de los atacantes.
De los nuestros resultaron todos ilesos, salvo uno que se dislocó un pie y otro sufrió profundas quemaduras en una mano.
Me sentía profundamente irritado con la tripulación, pero especialmente con mi sobrino, que había procedido en forma enteramente opuesta a su deber como capitán del barco, olvidando la responsabilidad que significaba aquel viaje y apresurándose a estimular más que a contener la rabia de su hombres en empresa tan cruel y sangrienta. Mi sobrino aceptó respetuosamente mis reproches, pero me dijo que al ver el cadáver del infeliz marinero asesinado de una manera tan inhumana había perdido el dominio de sí mismo y no fue ya dueño de sus pasiones. Admitió que en su carácter de capitán no hubiera debido dejarse arrastrar en esa forma, pero que al fin y al cabo era un hombre y sus arrebatos lo habían llevado más allá de lo razonable.