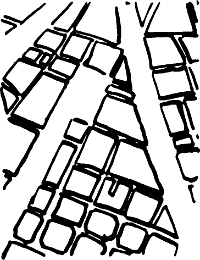
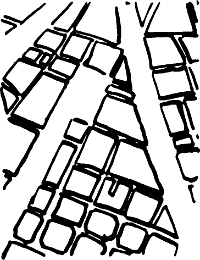
El hotel Piazza-Triomphe era un moderno inmueble de siete pisos, situado en la calle Jean-Mermoz. Su fachada de color claro contrastaba con los muros grises de los edificios vecinos.
En la citada calle tenía la entrada principal, con escalinata, una gran puerta vidriera y portero uniformado. Su parque de estacionamiento subterráneo se abría también a la calle. Finalmente, compartía con el inmueble vecino un patio interior por el que entraban los proveedores y el personal.
Una tiendecita de novedades que daba al Rond-Point comunicaba con el hotel por la trastienda.
—Son cinco salidas a guardar, contando los tejados —dijo el comisario Didier—. Capitán, el S.N.I.F. es la punta de lanza en esta operación: ¿qué salida escogería usted?
—La sexta —contestó Montferrand, chupando su pipa.
Se inclinó sobre el plano detallado del barrio, que un funcionario de la Prefectura había desplegado ante él.
—¿La sexta? ¡Pero si no existe! —se asombró Didier.
—Veo una alcantarilla que pasa cerca del hotel —observó Montferrand—, y estoy dispuesto a apostar que el T.T. tiene prevista una salida por esa parte. Como en este momento no tengo muchos agentes disponibles, una salida de alcantarilla me parece exactamente proporcionada a mis medios de intervención.
—Está bien —gruñó Didier—. Si cree usted que no adivino sus motivos secretos, está equivocado.
—¿Cuáles son los motivos secretos del capitán? —preguntó Choupette a Langelot.
Los dos jóvenes se mantenían tras los personajes más importantes. Langelot sonrió:
—La razón de ser del S.N.I.F. —contestó—, es el secreto que le rodea. Si mezclamos nuestros agentes con los de la D.S.T., muy pronto serán conocidos. Quizá por eso el comisario Didier ha consentido muy amablemente en que seamos la punta de lanza de la operación. Todo sería mucho más sencillo si las fuerzas del orden se aliaran contra el crimen. En realidad, debemos guardarnos también de nuestros amigos. Fíjate en que París está bajo la responsabilidad directa del ministerio del Interior: como nosotros dependemos del ministerio del Ejército, es normal que no intervengamos en gran número.
—Langelot —llamó Montferrand—, corra al S.N.I.F., pida en el almacén un equipo de pocero y póngase a las órdenes del teniente Charles.
—Bien, mi capitán —Langelot se volvió hacia Choupette—. Hasta la vista, pequeña. Espero traerte a papá.
Y, antes de que ella hubiera tenido tiempo de decirle una palabra, ya había desaparecido.
Un coche de la policía le condujo a la sede del S.N.I.F., donde encontró a Charles y a otros dos oficiales, los mismos que habían ido a Fécamp, disfrazados ya de poceros profesionales con impermeables de plástico amarillo y botas de media caña.
—¡Con estos conjuntos sí que tendremos éxito con las mujeres! —dijo Charles, poniéndose un casco de minero con lámpara en la frente.
Un pocero les esperaba a la entrada de la alcantarilla, en la plaza Saint-Philippe-du-Roule.
—No sé qué ocurre hoy. Me han dicho que iban a necesitarme esta tarde y que me pagarían horas extraordinarias —observó el aspecto de los agentes secretos, y una amplia sonrisa apareció en su rostro mal afeitado—. No sé a quién intentan engañar —observó—. No será a ningún pocero profesional, desde luego.
—Oiga, amigo —le preguntó Charles—, ¿es muy difícil ser un pocero convincente?
El otro se encogió de hombros.
—¡Es todo un arte! —declaró.
Levantó una plancha de metal y, guiándoles en el camino, bajó por una larga escalerilla de hierro. Algunos peatones indiferentes vieron a los cuatro poceros, con sus equipos impecables, que se hundían hacia las cloacas. Langelot era el último. Cerró tras él la pesada tapa metálica y palpó su pistola. Los combates subterráneos no le parecían agradables.
 —Al aire libre, de acuerdo —murmuró—, pero ¡con todos estos olores!…
—Al aire libre, de acuerdo —murmuró—, pero ¡con todos estos olores!…
En efecto, unos efluvios que no tenían nada de apetitosos subían a su encuentro.
El pocero profesional conducía a los visitantes a lo largo de un estrecho pasadizo que desembocaba en una vía más amplia. En medio, por un canal, corría un agua negra y nauseabunda. A los lados, se extendían estrechos andenes de hormigón.
El pocero se detuvo.
—¿Ven ustedes esta placa en la pared? —preguntó—. Está exactamente bajo el hotel Piazza-Triomphe, y no he sabido nunca para qué servía. Además, no hace mucho tiempo que está. Si no han inventado ustedes esa historia de salidas secretas, debe de ser ésta.
—Gracias, señor —dijo cortésmente Charles—. Ahora, haga el favor de dejarnos con nuestras meditaciones.
El hombre murmuró algo y se alejó. Eran las seis y cincuenta y cuatro minutos de la tarde.