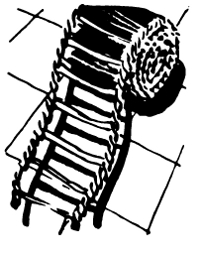
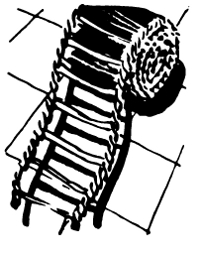
Didier, Langelot y Tomás asistieron impotentes al secuestro de Kauf. El carácter impetuoso de Langelot le impulsaba a intervenir: hubiera podido muy bien desenfundar y disparar a través del espejo. Pero con el indice severamente levantado, el comisario Didier se lo prohibió.
¿Sabían acaso si el comando enemigo era numeroso, si estaba bien armado y bien organizado? El hecho de que el T.T. hubiera logrado asaltar la villa demostraba que disponía de buenos elementos.
—¡Ah, señor comisario! —exclamó Langelot, cuando los secuestradores desaparecieron—. ¡Hubiéramos podido intervenir!
—Teniente —replicó el comisario—, ya es bastante que el T.T. nos haya quitado a Kauf; no vamos a darle el gusto de que pueda asesinar a un comisario un subteniente y un inspector.
Apenas salió de su escondite, Didier se precipitó al teléfono. Pero ya encontró junto a éste al centinela de la villa que, con el brazo roto por las balas, no podía disparar, pero trataba de pedir refuerzos.
—¡El teléfono está cortado, jefe!
Hubo que enviar a Tomás a telefonear desde la casa de unos vecinos.
Durante su ausencia, Didier y Langelot encontraron a Mouette, que seguía gimiendo, pero que les dio algunos detalles sobre el asalto. Registrando el jardín, el comisario y el joven oficial encontraron la sierra eléctrica, la polea y la escala de cuerda. Todo aquel material había sido abandonado.
—No llamaría a esto un trabajo limpio —observó Didier—. Los buenos obreros no pierden sus cosas.
Pero Langelot se inclinó y recogió una tarjeta de visita en la que se leían estas palabras:
Volveremos a recoger todo esto después del 13. Hasta entonces, acepten los saludos del
SEÑOR T.
—¡Y además se burlan de nosotros! —se indignó el comisario.
Langelot regresó a la agencia F.E.A. y dio cuenta al capitán Montferrand de los acontecimientos de la tarde.
El capitán fumaba pipa tras pipa.
—Tenemos que encontrar el escondrijo de la base —murmuró—. Pero eso es más incumbencia de la policía que de nosotros. Los hombres del ministerio han empezado a pasar todo París como un cedazo.

—No comprendo una cosa, capitán —observó Langelot—. ¿Por qué el T.T. ha asesinado a Anatole Ranee, que se parecía mucho al señor T y por qué se toma tanto trabajo en secuestrar a Horace Kauf, que se parece menos?
—Me parece bastante lógico —contestó Montferrand—. El señor T se figura ya que es el amo del mundo. Como usted ya sabe, Langelot, los dictadores suelen rodearse de un cierto número de dobles que les permiten hacer fracasar las tentativas de asesinato. Pero prefieren que esos dobles no se les parezcan demasiado, para que nunca sientan la tentación de tomar en serio lo del poder… Anatole Ranee era un actor experimentado. Hubiera podido representar un peligro para el señor T. Por el contrario, el empleado Kauf no podrá representar su papel más que en la medida que quiera el propio señor T.
—¿Piensa que el señor T se cree ya vencedor, mi capitán?
—El señor T será tal vez un loco; pero es un loco inteligente. Prepara su advenimiento tomando mil precauciones. En la situación actual, los secuestros de Kauf y del profesor Roche-Verger no sirven de nada. Pero el 14 de marzo, si el señor T fuera verdaderamente el dueño de Francia, podría necesitar a uno y a otro.
Choupette, inquieta, escuchaba la conversación.
—Pero, mi capitán, no dejaremos que el señor T conquiste Francia, ¿verdad? —preguntó.
El capitán la miró largamente, con sus ojos perspicaces y bondadosos:
—No, hija mía —dijo al fin—. No le dejaremos que lo haga.
A las veinte horas, se celebró un nuevo consejo de guerra en el estudio 523.
—Y bien, señores, ¿hasta dónde hemos llegado? —preguntó el secretario de Estado.
El comisario Didier resumió los acontecimientos del día.
—¿Qué hay por su parte, Bruchettes? —preguntó el representante del Primer Ministro.
—Poca cosa —contestó su colega de Información—. La prensa aún no se ha dado cuenta de nada. La sangre fría de Roche-Verger ha sacado de un buen apuro a estos señores de la policía y de los servicios secretos. En cambio, es terriblemente lamentable que el enemigo se haya apoderado de la persona del señor Kauf, y en presencia del propio comisario Didier.
El comisario empezó a resoplar muy fuerte.
—Desde un punto de vista práctico —dijo—, el secuestro de Kauf no cambia gran cosa hoy. Su emisión está grabada en magnetoscopio…
—Siguiendo la sugerencia del subteniente Langelot —precisó Montferrand.
—¿Y qué haremos mañana a ese respecto? —preguntó Bruchettes asaetando al comisario a través de su monóculo.
—Aún tenemos, entre París y las provincias, dieciocho tullidos catalogados como capaces de representar el papel del señor T —dijo Montferrand.
—¡Extraordinario! —ironizó Bruchettes, dirigiendo su monóculo hacia el capitán.
—¿Alguien puede decir algo sobre la ofensiva que va a producirse? —preguntó el secretario de Estado.
—No, señor ministro —contestó Didier—. Es evidente que el enemigo trata de crear una situación de pánico y cuenta con actuar a favor de ella, para poder aliar las ventajas tácticas del factor sorpresa a las de la desmoralización.
—En estas condiciones —dijo el secretario de Estado—, parece grotesco hacer vigilar los edificios públicos por soldados armados. Lo único que conseguiríamos sería favorecer al adversario al crear, precisamente, ese pánico con el que al parecer cuenta. En resumen, perdemos por ambos lados.
Bruchettes sonrió con aire de superioridad.
—¿No tengo razón? —le preguntó el representante del Primer Ministro.
—No me permitiría contradecirle —respondió su colega de Información.
—Como medida de seguridad —propuso Montferrand—, podríamos asegurarnos de que la emisión grabada es satisfactoria.
Todos encontraron razonable la idea, y Bruchettes dio orden de hacer pasar, en circuito cerrado, la emisión de Kauf.
Se encendió una pequeña pantalla colocada frente a los espectadores y en ella apareció la silueta ya familiar. Habían dado vuelta a la imagen, de forma que al personaje parecía faltarle la pierna derecha.
—Señoras y señores, buenas noches —empezó la voz artificialmente aguda de Horace Kauf.
»¡Ja, ja! Les gasté una buena broma, anoche, con mi conclusión de estilo inquietante, suspense y todo eso. Me apresuro a tranquilizarles: no hice más que añadir un poco de picante a esta breve emisión, que no me parecía aún bastante sensacional.
»Sensacional lo será de verdad mañana, el 13 de marzo, a la misma hora, cuando les presente la máquina de la que les hablé brevemente ayer. Las elecciones presidenciales, el Mercado Común, las fuerzas de choque, ¡ah, señoras y señores!; todo eso no es nada al lado de lo que voy a presentarles.
»Tal vez exagero un poco.
»¡Pero tan poco!…
»Algunos de ustedes quizá tiendan a subestimar la ciencia y la tecnología francesas. Si lo hacen, es porque están mal informados. Mañana, no tendrán excusa: yo les mostraré que Francia dispone de todos los medios necesarios para conquistar el mercado mundial.
»Ésa es la conquista a la que aludía en el trascurso de mis primeras emisiones.
»Señoras y señores, mañana, 13 de marzo, les revelaré la solución del enigma.
»Buenas noches, mis queridos amigos. Aquí el señor T, que les habla desde su puesto de mando.
La pantalla se apagó.
—No lo calificaré de genial —bostezó el señor Des Bruchettes—, pero, en fin, es el tipo de insipideces que el público tiene por costumbre oír. El fastidio es que, de aquí a mañana, será preciso que encontremos algo mejor que una nueva camioneta, para no decepcionar a los telespectadores.
—A cada día le basta su afán —dijo el secretario de Estado, poniéndose en pie—. Voy a presentarle mi informe al Primer Ministro. Cuento con ustedes, señores para intensificar las investigaciones. En cuanto pongamos la mano en la base enemiga en París, la situación se volverá a nuestro favor.
—Habla demasiado —gruñó Didier, en cuanto el gran hombre salió de la sala.