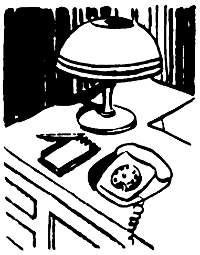
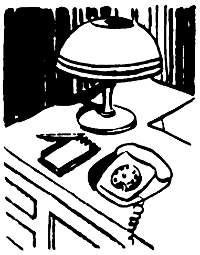
El muchacho que estaba ante ella debía de tener unos dieciocho o veinte años. Era de estatura mediana, y un mechón de cabello rubio le cruzaba la frente. Sus facciones pequeñas, pero duras, expresaban despreocupación y alegría.
Sólo un buen psicólogo hubiera podido adivinar que Langelot era uno de los más jóvenes, pero también de los más brillantes agentes de un servicio secreto eficaz y moderno: el Servicio Nacional de Información Funcional (S.N.I.F.).
Langelot cogió las dos manos de la muchacha:
—¡Choupette! —gritó—. ¡Cuánto me alegra verte! ¿Cómo está tu padre? ¿Sigue poniéndole acertijos a todo el mundo?
—Más que nunca. Pero oye, Langelot, ¡estás muy bien! ¿Desde cuándo usas corbata?
Langelot hizo un gesto para indicar que el traje azul oscuro, la camisa blanca y la corbata de topos no eran más que el uniforme de su nuevo trabajo.
—Desde que cambié de oficio… —suspiró.
—¿Cómo? ¿Ya no eres agente secreto?
—Pues… no. Ya lo ves: ahora hago publicidad. Es menos peligroso. Pero, vamos, ven a mi despacho.
Los dos jóvenes salieron del vestíbulo y siguieron por un pasillo al que daban varias puertas sobre las que figuraban los nombres de los diversos directores. Ante la puerta con el rótulo de «Augusto Pichenet», Langelot se echó a un lado para dejar pasar a Choupette.
El despacho era inmenso y también olía a pintura fresca. Unas gráficas cubrían las paredes.
—Ficheros, clasificadores, dictáfono… Ya ves que tengo de todo —dijo Langelot, indicando a Choupette que se sentara.
Él se dejó caer frente a la chica, en un moderno sillón que más parecía una concha marina que un asiento.
—¡Y también has cambiado de nombre! —observó Choupette, completamente desorientada.
—Es decir, que he abandonado mi nombre de guerra para recuperar el mío auténtico.
—¿De verdad te llamas Pichenet?
—Lamento decepcionarte.
—Pero ¿puedo seguir llamándote Langelot?
—Me gustará mucho.
—¿Cómo puede ser que hayas abandonado bruscamente una profesión apasionante que te gustaba tanto, por una profesión tan… tan…?

—¿Tan vulgar? ¡Pero si la publicidad es muy divertida, mi querida Choupette! Además, en este mundo hace falta que haya de todo. Incluso jefes de publicidad.
—Langelot, estoy segura de que me estás contando trolas. Estás aquí en alguna misión.
—Me pregunto qué misión podría tener en un sitio tan serio como la F.E.A. —replicó Langelot con toda la apariencia de la sinceridad.
—Según parece, es una agencia muy reciente.
—Las apariencias engañan, a veces. En realidad, es la versión reorganizada y revolucionaría de una agencia ya prestigiosa.
—¿Y fuisteis vosotros los que anoche, en la tele…?
—Pues sí; fuimos nosotros —dijo Langelot echándose hacia atrás, con las manos en la nuca. Y guiñó un ojo con aire de complicidad y satisfacción—. No estuvo mal la intervención del señor T. ¿verdad?
—Parece como si la hubieras preparado tú —observó Choupette, fastidiada.
—¡Bah, bah! —murmuró Langelot, sin aclarar nada—. Vamos, hijita, no hay que quererme mal por no seguir siendo un héroe. ¿Sabes una cosa? La profesión de agente secreto es divertida, pero no da bastante para…
Sonó el teléfono. Langelot descolgó.
—En seguida voy —contestó, y colgó—. Discúlpame, Choupette, pero estoy muy ocupado en este momento. Estoy contento de haberte vuelto a ver. Pregunta a tu «papi» si sabe qué diferencia hay entre una mosca y un auvernés. Hasta pronto.
A ritmo acelerado, Choupette se había visto impulsada hasta el vestíbulo, donde Langelot la abandonó sin más ceremonias.
Dividida entre una viva irritación y un fuerte deseo de llorar, la desdichada Hedwige Roche-Verger se detuvo a unos pasos de la recepcionista que la contemplaba con aire indiferente.
—¡No es posible! ¡No es posible! —tartamudeó Choupette—. No ha podido cambiar tanto. ¿Qué forma es ésta de despacharme al primer teléfono que suena? ¡Ah, señor Pichenet-Langelot, esto no acabará así!
Y dirigiéndose a la recepcionista, le dijo:
—He olvidado una cosa en el despacho del señor Pichenet.
Dio media vuelta, siguió el pasillo hasta la primera puerta que encontró a la derecha y la empujó sin llamar, a pesar —o tal vez a causa— del letrero que decía:
La puerta cedió sin dificultad y Choupette entró con paso decidido.