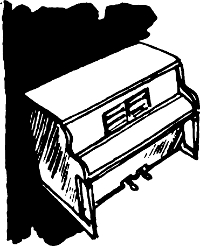
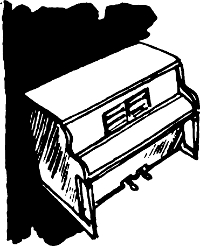
—¿Qué tal estás? —preguntó el profesor Roche-Verger a su hija Hedwige, llamada Choupette.
Arrojó su impermeable sobre el piano, y apareció vestido con una camisa a cuadros y un pantalón de golf. A guisa de corbata llevaba un cordón terminado con dos borlas: una roja y la otra verde.
—¡Uf! —añadió—. Fin de la jornada. Hasta mañana, el Centro Nacional de Estudios sobre los Cohetes balísticos y cósmicos tendrá que prescindir de mi… Y yo de él —concluyó con un suspiro.
Dobló en dos su cuerpo largo y desgarbado, y se dejó caer sobre una silla del comedor.
—¿Qué me darás para cenar, Choupette? ¿Clavos gratinados o tachuelas con salsa de mantequilla?
Eran las nueve de la noche. El calendario, compuesto de hojas superpuestas con chascarrillos en los reversos, indicaba la fecha: 10 de marzo.
Entre el 10 y el 13, iba a jugarse el destino del mundo; pero el profesor, su hija y el público en general lo ignoraban aún.
Como ocurre con frecuencia en los conflictos modernos, los pueblos advertirían solamente los signos exteriores de una lucha cuya existencia ni siquiera sospecharían, aunque se desarrollaría casi ante sus propios ojos.
Todos pudieron leer en los periódicos el relato de una explosión que había tenido lugar en Reggane, unos meses antes; todos los telespectadores que contemplaban la pequeña pantalla el 10 de marzo a las diez de la noche fueron testigos de la primera aparición pública del señor T; todos los que tres días más tarde consultaron la prensa, pudieron leer el relato de un éxito balístico francés… Y sin embargo, ¡hubieran podido contarse con los dedos las personas que supieron establecer el nexo entre estos tres hechos!
Y lo extraño es que una de esas personas fue una muchacha de diecisiete años, de cabello no muy largo y nariz respingona, domiciliada en Chátillon-sous-Bagneux, residencia Bellevue, bloque K, apartamento 28, que respondía al apellido Roche-Verger, al nombre de Hedwige y al apodo de Choupette (para los amigos).