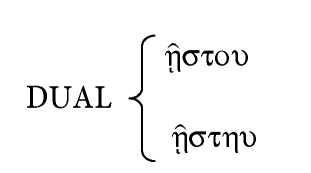
A eso de las cuatro, aquel 25 de junio, todo parecía listo para la coronación de Talú VII, Emperador de Ponukelé, Rey de Drelchkaff.
A pesar del sol declinante el calor seguía siendo abrumador en aquella región del África vecina al Ecuador, y cada uno de nosotros se sentía pesadamente molesto por la tempestuosa temperatura, no modificada por ninguna brisa.
Ante mi se extendía la inmensa plaza de Trofeos, situada en el corazón mismo de Ejur, imponente capital formada por chozas innumerables y bañada por el océano Atlántico, cuyos lejanos mugidos podía oír a mi izquierda.
El cuadrado perfecto de la explanada estaba bordeado por todos lados de una hilera de sicómoros centenarios; las armas, clavadas profundamente en la corteza de cada asta, sostenían cabezas degolladas, oropeles, adornos de todo tipo, colocados allí por Talú VII o por sus antepasados al regreso de tantas campañas triunfales.
A mi derecha, ante el punto medio de la hilera de árboles, se elevaba semejante a un guiñol gigantesco, un teatro rojo, en cuyo frontispicio las palabras «Club de los Incomparables» formaban tres líneas en letras de plata, brillantemente rodeadas de largos rayos dorados abiertos en todas direcciones, como alrededor de un sol.
Sobre la escena, visible en el momento, una mesa y una silla parecían destinadas a un conferenciante. Varios retratos sin marco, prendidos sobre el telón de fondo, estaban acompañados por una etiqueta explicativa concebida así: «Electores de Brandeburgo».
Más cerca de mí, en el perímetro del teatro rojo, se elevaba un gran zócalo de madera sobre el cual, de pie e inclinado, Naír, joven negro de apenas veinte años, se entregaba a un trabajo absorbente. A su derecha, dos picas plantadas cada una en un ángulo del zócalo, estaban ligadas en la extremidad superior por un hilo largo y flojo, que se curvaba por el peso de tres objetos colgados en fila, exhibidos como suertes de tómbola. El primer artículo era nada menos que un sombrero melón cuya copa negra exhibía la palabra «ATRAPADA» escrita en mayúsculas blancuzcas; después venía un guante de piel de Suecia de tono oscuro, dado vuelta del lado de la palma y adornado con una «P» superficialmente trazada con tiza; en último lugar se balanceaba una ligera hoja de pergamino que, cargada de extraños jeroglíficos, mostraba como encabezamiento un dibujo bastante grosero que representaba cinco personajes voluntariamente ridiculizados por la actitud general y la exageración de los rasgos.
Prisionero en su zócalo, Naír tenía el pie derecho sujeto por un entrecruce de cuerdas que engendraban un verdadero collar rectamente fijado a la sólida plataforma; semejante a una estatua viva, Naír hacía gestos lentos y puntuales, mientras murmuraba con rapidez frases aprendidas de memoria. Frente a él, colocada sobre un soporte de forma especial, una frágil pirámide hecha con tres trozos de corteza pegados parecía atraer toda su atención: la base, dada vuelta hacia él y sensiblemente más elevada, le servía de telar; sobre un anexo del soporte, tenía al alcance de la mano una provisión de carozos de frutas exteriormente adornados por una sustancia vegetal grisácea, que recordaba el capullo de las larvas prontas a convertirse en crisálidas. Pellizcando con dos dedos un fragmento de aquellas delicadas envolturas y retirando lentamente la mano, el joven creaba un hilo extensible, parecido a esos hilos de la virgen que, en la primavera, se tienden en los bosques; aquellos filamentos imperceptibles le servían para componer un trabajo de hadas, sutil y complejo, pues las dos manos trabajaban con agilidad sin igual, cruzando, anudando, mezclando de todas maneras los ligamentos de ensueño, que se amalgamaban graciosamente. Las frases que recitaba a media voz servían para reglamentar aquellos manipuleos peligrosos y precisos; el menor error podía causar un perjuicio irreparable al conjunto y, sin el ayuda-memoria automático de cierto formulario sabido palabra por palabra, Naír no habría alcanzado jamás su propósito.
Abajo, a la derecha, otras pirámides acostadas al borde del pedestal, con la cúspide hacia atrás, permitían apreciar el efecto del trabajo terminado; la base, de pie y visible, estaba finamente indicada por un tejido casi inexistente, más tenue que una tela de araña. En el fondo de cada pirámide una flor roja, sujeta por el tallo, atraía poderosamente la mirada detrás del imperceptible velo de la trama aérea.
No lejos del escenario de los Incomparables, a la derecha del actor, dos picas a una distancia de cuatro o cinco pies sostenían un aparato en movimiento; sobre la más próxima asomaba un largo pivote, a cuyo alrededor se enroscaba una banda de pergamino amarillento, en espeso rollo; clavada sólidamente a la más lejana, una plancha cuadrada colocada como plataforma servía de base a un cilindro vertical, movido con lentitud por un mecanismo de relojería.
La banda amarillenta se desplegaba sin interrupción en toda la extensión del intervalo, enlazaba el cilindro que giraba sobre sí mismo y la atraía continuamente hacia su lado, en detrimento del lejano pivote, arrastrado a la fuerza por el movimiento giratorio.
En el pergamino, grupos de guerreros salvajes, dibujados en gruesos rasgos, se sucedían en las poses más diversas: alguna columna, corriendo a velocidad loca, parecía perseguir a un enemigo en fuga; otra, emboscada tras un declive, esperaba con paciencia la ocasión de mostrarse; aquí dos falanges, igualadas en número, luchaban encarnizadamente cuerpo a cuerpo; allá, unas tropas frescas se precipitaban con grandes gestos en una lejana pelea. El desfile continuo ofrecía sin cesar nuevas sorpresas estratégicas, gracias a la multiplicidad infinita de los efectos obtenidos.
Frente a mí, en el otro extremo de la explanada, se extendía una especie de altar precedido de varios escalones, cubiertos por una mullida alfombra. Una capa de pintura blanca atravesada por líneas azuladas daba al conjunto, visto de lejos, la apariencia del mármol.
Sobre la mesa sagrada, representada por una larga plancha colocada a media altura del edificio y oculta por un lienzo, se veía un rectángulo de pergamino maculado de jeroglíficos y puesto vertical junto a una espesa alcuza llena de aceite. Al lado, una hoja más grande, hecha con resistente papel de lujo, llevaba una inscripción cuidadosamente trazada en letras góticas: «Casa Remante de Ponukelé-Drehhkaff»; en el encabezamiento un retrato redondo, especie de miniatura finamente coloreada, representaba a dos españolitas de trece a catorce años, tocadas con la mantilla nacional, dos hermanas gemelas a juzgar por el perfecto parecido de los rostros; en el primer momento la imagen parecía formar parte integral del documento; pero, tras una observación más atenta, se descubría una estrecha cinta de muselina transparente que, pegada a la vez alrededor del disco pintado y sobre la superficie del sólido lienzo, volvía casi perfecta la soldadura de los dos objetos, en realidad independientes el uno del otro; a la izquierda de la doble efigie el nombre «SUÁN» se mostraba en gruesas mayúsculas; abajo, el resto de la hoja había sido llenado con una nomenclatura genealógica que comprendía dos ramas distintas, paralelamente surgidas de las dos graciosas íberas, que formaban la cumbre suprema: una de estas líneas terminaba con la palabra «Extinción», y los caracteres, casi tan importantes como los del título, refrendaban brutalmente el efecto; la otra, en cambio, descendía un poco menos que su vecina, y parecía desafiar al porvenir por la carencia de toda línea que la detuviera.
Cerca del altar, a la derecha, verdeaba una palmera gigantesca, cuyo admirable desarrollo demostraba su ancianidad; un rótulo, pegado a la estipa, presentaba esta frase conmemorativa: «Restauración del Emperador Tabú IV sobre el trono de sus padres». Protegido por las palmas, un poyo clavado en tierra mostraba un huevo cocido sobre la plataforma cuadrada formada por la cúspide.
A la izquierda, a igual distancia del altar, una planta alta, vieja y lamentable, hacía triste figura junto a la resplandeciente palmera: era un gomero sin savia, casi podrido. Una litera de ramas, instalada bajo su sombra, sostenía el cadáver yacente del rey negro Yaúr IX, clásicamente vestido como la Margarita de Fausto, con un vestido de lana rosa con sobrefalda corta y una tupida peluca rubia, cuyas gruesas guedejas, pasando sobre los hombros, llegaban hasta la mitad de la pierna.
A mi izquierda, contra la fila de sicómoros y frente al teatro rojo, una construcción de color piedra recordaba, en miniatura, la Bolsa de París.
Entre este edificio y el ángulo noroeste de la explanada se alineaban muchas estatuas de tamaño natural.
La primera evocaba a un hombre herido mortalmente por un arma clavada en el corazón. Instintivamente llevaba las dos manos a la herida, mientras las piernas se doblaban bajo el peso del cuerpo, echado hacia atrás, pronto a caer. La estatua era negra y parecía, a primer golpe de vista, hecha de un solo bloque; pero la mirada descubría poco a poco una porción de ranuras trazadas en todos los sentidos y formando en general numerosos grupos paralelos. La obra, en realidad, se componía sólo de innumerables ballenas de corsé, cortadas y dobladas según las necesidades del modelado. Unos clavos de cabeza chata, cuya punta sin duda se curvaba por el interior, soldaban aquellas flexibles láminas, que se yuxtaponían con arte, sin mostrar nunca el menor intersticio. La figura misma, con sus detalles de expresión dolorosa y angustiada, estaba hecha de trozos bien ajustados, que reproducían fielmente la forma de la nariz, de los labios, de los arcos superciliares y del globo ocular. El mango del arma clavada en el corazón del moribundo daba impresión de una gran dificultad vencida, gracias a la elegancia de la empuñadura, donde se encontraban huellas de dos o tres ballenas cortadas en pequeños fragmentos, redondos como anillos. El cuerpo musculoso, los brazos crispados, las piernas nerviosas y casi dobladas, todo parecía palpitar o sufrir, debido al movimiento conmovedor y perfecto dado a las invariables láminas oscuras.
Los pies de la estatua descansaban sobre un vehículo muy simple, de plataforma baja y cuatro ruedas, también hechas con otras ballenas negras ingeniosamente combinadas. Dos rieles rectos, hechos con una sustancia cruda, rojiza y gelatinosa, que no era otra cosa que bofe de ternero, se alineaban sobre una superficie de madera ennegrecida y daban, por el modelado, ya que no por el color, la ilusión exacta de una porción de vía férrea: aquí se adaptaban, sin aplastarse, las cuatro ruedas inmóviles.
El suelo del vehículo estaba formado por la parte superior de un pedestal de madera negro en su totalidad, cuya cara principal mostraba una inscripción blanca concebida en estos términos: «La Muerte del Ilota Saridakis». Abajo, siempre en caracteres níveos, se veía una imagen, mitad griega, mitad francesa, acompañada de un delicado saludo:
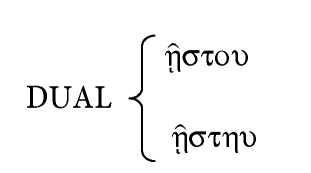
Al lado del ilota un busto de pensador con el ceño fruncido tenía una expresión de intensa y fecunda meditación. En el zócalo se leía este nombre:
EMMANUEL KANT
Después venía un grupo escultural que representaba una escena conmovedora. Un caballero con una expresión huraña de esbirro parecía interrogar a una religiosa, de pie junto a la puerta de su convento. En segundo plano, en bajorrelieve, otros hombres de armas, montados sobre briosos caballos, esperaban órdenes de su jefe. En la base el siguiente título, en cinceladas letras: «La Mentira de Sor Perpetua», seguido por una frase interrogativa: «¿Es aquí donde se ocultan los fugitivos?».
Algo más lejos una curiosa evocación, acompañada por estas palabras explicativas: «El Regente se Inclina ante Luis XV, mostraba a Felipe de Orleans respetuosamente curvado ante el niño rey que, a los diez años, mostraba una pose llena de majestad natural e inconsciente».
En contraste con el ilota, el busto y los dos temas complejos parecían de terracota.
Norbert Montalescot, tranquilo y vigilante, paseaba en medio de sus obras, prestando atención especial al ilota, cuya fragilidad hacía más temible el contacto indiscreto de algún paseante.
Tras la última estatua se elevaba una casilla sin salidas, cuyas cuatro paredes, de longitud semejante, estaban formadas por una espesa tela negra que, sin duda, debía engendrar una oscuridad absoluta. El techo, levemente inclinado, en dirección única, estaba formado por extrañas hojas de libros, amarillas por el tiempo y cortadas en forma de tejas; el texto, muy amplio y exclusivamente en inglés, había palidecido o se había borrado, pero algunas páginas, cuya parte alta era visible, llevaban el título de The Fair Maid of Perth, todavía trazado con nitidez. En medio del techo se veía una ventanilla, herméticamente cerrada que, a guisa de vidrios, mostraba las mismas páginas coloreadas por el uso y la vejez. El conjunto de la ligera cobertura debía dejar pasar una luz amarillenta y difusa, llena de reposante dulzura.
Una especie de acorde, que recordaba de manera muy atenuada el timbre de los instrumentos de cobre, escapaba a intervalos regulares del centro de la casilla, dando la sensación exacta de una respiración musical.
Frente a Naír, una lápida, colocada en la hilera de la Bolsa, servía de apoyo a las diferentes piezas de un uniforme de zuavo. Un fusil y unas cartucheras se unían a aquel residuo militar destinado, según todas las apariencias, a perpetuar piadosamente la memoria del sepultado.
Tendido verticalmente detrás de la losa funeraria, un panel tapizado de tela negra presentaba a las miradas una serie de doce acuarelas, dispuestas en grupos de tres y tres sobre cuatro estanterías simétricas. Debido a la similitud de los personajes, esta serie de cuadros parecía representar algún relato dramático. Abajo de cada imagen se leían, a manera de título, algunas palabras trazadas con pincel.
En la primera lámina un suboficial y una mujer rubia, con un atuendo provocativo, estaban instalados en el fondo de una lujosa victoria; las palabras «Flora y el teniente Lecurou» señalaban someramente a la pareja.
Después venía la «Representación de Dédalo», indicada por un gran escenario donde un cantante, con ropas griegas, parecía cantar con toda su voz; en la primera fila de un palco avant-scène volvíamos a ver al teniente sentado junto a Flora, que enfocaba sus impertinentes hacia el artista.
En la «Consulta» una mujer vieja, vestida con un amplio miriñaque, llamaba la atención de Flora hacia un planisferio celeste clavado en el muro y tendía doctoralmente el índice en dirección a la constelación de Cáncer.
La «Correspondencia secreta», que iniciaba una segunda fila de grabados, presentaba a la mujer en rotonda ofreciendo a Flora una de esas rejas especiales que, necesarias para descifrar ciertos criptogramas, están formadas por una simple hoja de cartón, curiosamente horadada.
La «Señal» tenía como decorado la terraza casi desierta de un café, donde un zuavo moreno, solo en una mesa, señalaba al mozo una gran campana en la cúspide de una iglesia vecina; abajo se leía un breve diálogo: «Mozo: ¿por qué tañen las campanas?». «Es el Salve». «Entonces, sírvame un arlequín».
Los «Celos del Teniente» evocaban, el patio de un cuartel donde Lecurou, levantando cuatro dedos de la mano derecha, parecía dirigir una furiosa reprimenda al zuavo visto en la lámina precedente; la escena estaba brutalmente acompañada por esta frase del argot militar: «¡Cuatro botones!».
Colocada a la cabeza de la tercera fila, la «Rebelión del Bravo» introducía en la intriga un zuavo muy rubio que, rehusando ejecutar una orden de Lecurou, contestaba una sola palabra, «No», escrita en la acuarela.
La «Muerte del Culpable», señalada por la orden de «Fuego», se componía de un pelotón de ejecución que apuntaba, bajo las órdenes del teniente, hacia el corazón del zuavo de cabellos de oro.
En «Préstamo Usurario» reaparecía la mujer del miriñaque tendiendo muchos billetes de banco a Flora que, sentada frente a un escritorio, parecía firmar algún reconocimiento de deuda.
La última fila se iniciaba con la «Policía en el garito». Esta vez se veía un gran balcón por el que Flora se precipitaba en el vacío, y que dejaba ver, por una ventana abierta, una gran mesa de juego, rodeada de jugadores trastornados por la intempestiva llegada de varios personajes vestidos de negro.
El penúltimo cuadro, titulado «La Morgue», presentaba de cara un cadáver de mujer exhibido tras un vidrio y acostado sobre una losa; al fondo una cadena de plata colgada muy destacadamente se estiraba por el peso de un valioso reloj.
Por fin el «Aliento Fatal» terminaba la serie con un paisaje nocturno; en la penumbra se veía al zuavo moreno abofeteando al teniente Lecurou, y en el fondo, contra una selva de mástiles, una especie de cartel iluminado por un poderoso reverbero, mostraba tres palabras: «Puerto de Bougie».
Detrás de mí, como oponiéndose al altar, un sombrío edificio rectangular de dimensiones muy pequeñas, tenía por fachada una ligera reja de delgados barrotes de madera pintados de negro; cuatro presos, dos hombres y dos mujeres de raza indígena, erraban en silencio en el interior de la prisión exigua; encima de la reja estaba escrita la palabra «Depósito» con letras rojizas.
A mi lado estaba de pie el numeroso grupo de los pasajeros del Lyncée, aguardando la aparición del desfile prometido.