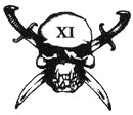
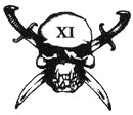
Los carruajes, cuyos faroles brillaban en la noche tropical, los sacaron de la dormida ciudad para ascender hacia las colinas. Después de semanas de vivir en el mar, el viaje resultó muy extraño para todos ellos. Los carruajes se sacudían y traqueteaban de una manera totalmente ajena a los barcos, incluso durante las tormentas. Cada raíz y grieta del camino los hacía saltar. El interior de los carruajes, de terciopelo descolorido y roble, estaba iluminado por faroles fijos y conformaban pequeños mundos de luz de llama que a Sesto le recordaban de modo desagradable las cansadas escenas de melancolía que había visto a través de las ventanas de la ciudad. Había logrado sentarse junto a una de las ventanillas, a pesar de que los carruajes estaban abarrotados. Los hombres, algunos de ellos los marineros más duros y rudos, parloteaban con emoción. El viaje, y la cena que los aguardaba —con el gobernador de la isla, nada menos—, era para ellos algo único en la vida.
Sesto miraba el ondulado paisaje del exterior: negros campos de cultivo bajo la oscuridad sin luna. Hacía mucho tiempo que no viajaba en un carruaje, lujoso o de cualquier otro tipo. En el exterior, los grillos cantaban con tanta fuerza que se hacían oír por encima del pataleo de los caballos y el traqueteo de las ruedas de madera. Plantaciones de caña de azúcar e hileras de llantén, secas y ásperas, se alejaron hasta perderse en la húmeda noche.
Tenía sed. El ron que había bebido se le adhería a la garganta como brea. Ansiaba una bebida limpia.
La mansión del gobernador estaba situada en la cumbre de una montaña de la isla, mirando hacia las plantaciones y bosques que la alimentaba tanto a ella como a la isla. Se trataba de un edificio de ladrillo rojo, de fachada suntuosa, y decorado con influencia árabe, según la moda del estilo estaliano de hacía un siglo, más o menos. Plantas de buganvilla roja se enredaban en los árboles cercanos. En todas las ventanas de la fachada ardían oscilantes llamas de vela, y en el patio se habían colocado antorchas y braseros que chisporroteaban en la noche. Centenares de mariposas nocturnas volaban en círculos alrededor de las luces. Cuando los Saqueadores bajaron de los vehículos, muchos pasmados ante la desteñida grandeza del lugar, oyeron música que sonaba en el interior. Gaitas, un violín, una espineta. Aquél era un estilo de vida que ellos no habían conocido jamás.
Ferrol, una figura vestida de negro que avanzaba con zancadas decididas, los condujo hasta el vestíbulo, donde se detuvieron sobre el suelo de pulimentado mármol y contemplaron las destellantes arañas de luces. En las paredes, espejos de dorado marco, y estupenda calidad y tamaño, se alternaban con retratos de nobles estalianos: hombres con perilla y gorguera, damas de generoso pecho y piel blanca como la tiza, niños con holgados calzones de seda. Cada ojo pintado parecía seguirlos.
—De todos los hombres que esperaba recibir en mi casa, Luka Silvaro era más o menos el último —declaró una voz profunda y suave.
El gobernador de Porto Real, Emeric Gorge, entró en el vestíbulo. Era un anciano completamente calvo, cuya seca piel blanca estaba surcada por las arrugas de la vejez y tensada sobre su delgado rostro. Tenía ojos brillantes. Llevaba jubón y calzas de terciopelo rojo, y una capa corta de seda blanca que estaba casi dolorosamente limpia e inmaculada. Abrió los brazos de par en par. Sus dedos, cubiertos de anillos, eran pálidos y finos.
—Mi señor gobernador —dijo Luka, que hincó una rodilla.
—Levantaos, señor pirata…, ¿o debería decir corsario, ahora?
—Soy el orgulloso portador de la marca de Luccini —declaró Luka, al mismo tiempo que se levantaba.
—Y ésa es la única razón por la que se os da la bienvenida a esta casa y a esta isla. —Gorge rio entre dientes y le hizo un guiño a Luka—. Estoy mintiendo. ¿La oportunidad de cenar y conversar con el señor de los Saqueadores? Perdonadme, pero eso me parece un lujo. Espero que vos y vuestros variopintos seguidores podáis regalarme los oídos con escalofriantes relatos de osadas hazañas asesinas.
—Haremos todo lo posible por complaceros —replicó Luka, que presentó rápidamente a sus tripulantes.
Sesto se sintió conmovido ante la humilde formalidad manifestada por los marineros rasos. Hombres como Zazara y Pequeño Willm se quitaban el pañuelo con que se cubrían la cabeza e hincaban la rodilla. Los Saqueadores hacían alarde del mejor de los comportamientos.
Silke no se mostró lisonjero. Quería que se supiera que era el patrón de un barco, y que sólo Silvaro estaba por encima de él. Se pavoneó y conversó ágilmente con el gobernador al llegar su turno.
Gorge llegó hasta Roque.
—¿Un hermano estaliano? —comentó.
Roque le hizo una reverencia.
—Más bien un hijo del mar —objetó.
—Pero tenéis aire de nobleza —insistió Gorge—. Me recordáis a los Della Fortuna, la familia noble. ¿Acaso compartís su sangre?
—Por mis venas sólo corre la sangre de un pobre filibustero —replicó Roque.
—¡Ajá! Ya lo veremos.
—Y éste es Sesto Sciortini, un noble caballero de Luccini —dijo Luka, en último lugar.
Sesto hizo una rápida reverencia. Gorge lo miró, mientras se humedecía los descoloridos labios con la lengua, como si los tuviera demasiado secos.
—Estalia da la bienvenida a su amigo del otro lado del mar —declaró Gorge en un perfecto tileano meridional—. Venid, el banquete nos espera.
El gobernador los condujo hasta un gran salón. El techo tenía tres pisos de altura, y los braseros dispuestos alrededor de las paredes creaban ese resplandor dorado de fuego que Sesto ahora asociaba con el letargo y la inactividad. Los músicos tocaban en el balcón, y los sirvientes colocaban los últimos platos encima de las mesas montadas sobre caballetes: cerdo asado, pescado guisado, aves rellenas de especias, cuencos de verduras al vapor, llantenes horneados, fruta escarchada, salchichas, requesón, bandejas de arroz y camarones. Gorge los condujo a todos a sus asientos, y los camareros comenzaron a ir de un lado a otro para llenarles las copas —grandes cálices de plata decorados con el escudo de armas de Estalia— de vino y ron aguado.
—Yo quiero agua —dijo Sesto.
—¿Señor? —preguntó el camarero, que a punto estaba de verter vino en su copa.
—Agua. Tengo sed.
El camarero asintió con la cabeza antes de marcharse, y regresó con una botella en forma de campana, llena de agua fría.
Sesto llenó la copa y bebió con ansia.
—No puedo negar que estamos pasando tiempos difíciles. Mi ciudad vive o muere según la situación del comercio. Entran y salen barcos. Puerto Real obtiene ganancias. Hace ya seis meses que no hay comercio de ningún tipo. Hasta esta noche, han pasado cuatro meses desde el arribo de un barco.
—He percibido malestar —comentó Luka.
—¿Qué queréis decir? —preguntó Gorge, al mismo tiempo que se limpiaba la grasa del mentón con la servilleta.
—En la ciudad. Una extraño letargo, como si el calor hubiera ahogado la vida de los ciudadanos.
Gorge asintió con la cabeza.
—Porto Real está agonizando. Sin el comercio, se está muriendo. Descubriréis que os hacen un buen precio por el agua y las vituallas. Es un mercado excelente para compradores.
Extendió un brazo para coger una pata de pollo de una fuente cercana. De ella goteó azúcar líquido cuando se la llevó a la boca.
—Y también hay una enfermedad.
—¿Una enfermedad? ¿Una epidemia? —preguntó Luka, sobresaltado.
Gorge se apresuró a alzar la otra mano.
—¡Dad sosiego a vuestro corazón, Luka Silvaro! Si la peste hubiera entrado en Porto Real, habría hecho que los hombres del puerto izaran banderas de cuarentena. No, se trata de algo mucho más sutil. Una debilidad profunda, una pérdida de la fuerza vital. Podría deberse al calor, o al descorazonador vacío de la temporada.
—Lo he visto en los rostros que me rodeaban —comentó Roque.
Gorge asintió con la cabeza.
—Hemos estado ansiando la llegada de gente nueva, de nuevos arribos, de sangre nueva, por así decirlo. Cualquier cosa que anime nuestras vidas. El comercio y el intercambio han cesado.
Luka se llevó una gran venera a la boca con el tenedor doble. La mantequilla con que la habían cocinado corrió por el mango hasta sus dedos. Clavó los dientes en la carne del molusco.
—¿A causa del Barco del Carnicero? —preguntó.
—A causa del Barco del Carnicero, precisamente —asintió Gorge, mientras observaba cómo Luka devoraba la venera—. Esa cosa horrenda anda por ahí fuera, y ningún barco osa navegar. Me atrevo a decir que es un monstruo…, un vampiro que le drena la vida a un mar que en otros tiempos estaba henchido de comercio.
—El Barco del Carnicero es la razón por la que se me ha concedido la patente de corso —dijo Luka.
Gorge se mostró impresionado.
—¿Os han encomendado matarlo? Bueno, pues buena suerte, Luka Silvaro.
—¿Vos lo habéis visto? —preguntó Luka.
—He oído historias. Hombre mejores que vos han muerto por enfrentarse con él. En una ocasión, al anochecer, hace tres semanas, me llamaron para que bajara a los muelles porque habían sido avistadas velas. Un barco demonio, escarlata como la sangre, entró en el puerto, nos echó un vistazo y se marchó. Estoy seguro de que era el Barco del Carnicero. Su sola imagen me aterrorizó.
Luka asintió con la cabeza.
—¿Y vais a perseguirlo y hundirlo?
—Ése es mi plan —replicó Luka Silvaro.
Sesto bebió un sorbo de su copa. Ya había acabado el agua, y el camarero había estado sirviéndole vino.
Bebió un poco y luego cogió una salchicha de la fuente más cercana.
De repente, se sintió muy cansado.
* * *
Sesto despertó con un sobresalto. Tenía la mente confusa, como un amanecer neblinoso. Pensaba que lo había despertado un alarido de dolor o miedo, pero ahora reinaba el silencio.
Tenía sabor a especias en la boca, las carnes y salchichas especiadas de la mesa del gobernador. Se acordó de la carne, el calor, la sofocante humedad de la noche. No tenía el más mínimo recuerdo de haber regresado al puerto, y mucho menos de haber vuelto al Rumor y a su cama. Los estalianos merecían respeto por la potencia de sus vinos.
De repente, lo invadió una ansiedad que lo puso sobrio de golpe. No recordaba haber regresado al barco porque no lo había hecho. Sin abrir siquiera los ojos supo que aún se encontraba en tierra firme.
Sesto se incorporó trabajosamente. En la habitación reinaba una oscuridad tal que ni siquiera podía calcular su tamaño, pero por el calor y por el chirrido de los grillos que le llegaba del exterior, estaba bastante seguro de que aún se encontraba en la mansión del gobernador. Los sonidos de los ronquidos que lo rodeaban le indicaron que no estaba solo.
Intentó orientarse a tientas, y tropezó primero con un cuerpo tumbado y luego con otro. Ninguno despertó. Entonces sus dedos encontraron el borde de un aparador o una mesa y, resiguiéndolo, la pared. Siguió la pared hasta un rincón, y luego la siguiente hasta que sus dedos se posaron sobre el picaporte metálico de una puerta. La abrió con precaución.
El corredor del otro lado estaba a oscuras, pero ardían cirios en sujeciones colocadas en el otro extremo, y comenzó a poder ver el entorno. Abrió más la puerta y empezó a distinguir detalles de la habitación de la que había salido. Se trataba de una sala lujosa y bastante grande, amueblada con sillas bajas y dos divanes. Los Saqueadores que habían ido al banquete con él yacían cuan largos eran por la sala, en el suelo o tumbados sobre los muebles, todos profundamente dormidos. ¿Qué era eso? ¿Acaso habían bebido tanto que los criados del gobernador los habían amontonado en esa habitación para que durmieran la mona?
Sesto se dio cuenta de que se equivocaba. Volvió a contar las sombras dormidas. No estaban todos allí. No había ni rastro de Pequeño Willm, ni de Runcio, ni de uno de los hombres de la tripulación de Silke.
Silvaro yacía cerca, y Sesto lo sacudió para despertarlo, pero no sirvió de nada. Salvo por la suave respiración rasposa, el capitán estaba tan laxo como un muerto. Sesto intentó despertar a Silke, y luego a Roque y Vento. Ninguno de ellos reaccionó.
Volvió a salir al corredor, y de inmediato oyó pasos que se aproximaban. Cerró la puerta y se deslizó detrás de un tapiz bordado. Al instante, se sintió estúpido. ¿Por qué se ocultaba si no había ningún motivo real para sospechar peligro? Bajó la mano para tocar la empuñadura de la espada con el fin de que el metal le diera buena suerte. La vaina estaba vacía. También había desaparecido su cuchillo.
Ahora sí que tenía un motivo. Si todo eso era inocente, ¿por qué le habían quitado las armas?
Se acercaban figuras que avanzaban a veloz paso de marcha. Eran Ferrol y cuatro de sus guardias, y llevaban lámparas de aceite. Abrieron la puerta de la habitación y entraron. Sesto tuvo que esforzarse para oírlos hablar.
—¿Y qué hay de Silvaro? —pareció sugerir uno de los hombres.
Sesto no pudo oír la respuesta completa de Ferrol; sólo la captó en partes.
—… dice que está harto de salitre de piratas…, como perros callejeros…, purasangres estalianos…
Se produjo movimiento, y luego el grupo de guardias salió de la habitación arrastrando consigo a Roque y Zazara, ambos estalianos. Ferrol cerró la puerta y se alejó por el pasillo tras los hombres que cargaban con los Saqueadores dormidos.
Sesto partió tras ellos, aunque los siguió a prudente distancia. Las ventanas ante las que pasó le mostraron que en la isla aún era de noche, aunque por la palidez que se adivinaba en el horizonte no faltaban muchas horas para el alba.
Ferrol y sus hombres desaparecieron por las grandes puertas que daban paso a la sala de banquetes. Sesto los siguió, aunque se detuvo momentáneamente para apoderarse de un par de sables que colgaban, cruzados, de una pared, debajo de una rodela estaliana. Sus anfitriones querían que estuviera desarmado, así que la prudencia sugería que sería bueno tener una arma.
Llegó a las puertas. Las habían dejado entreabiertas, y pudo espiar el interior.
¡Y qué espectáculo apareció ante sus ojos! Los músicos y los sirvientes se habían marchado hacía mucho, pero no habían limpiado los restos del banquete. Las mesas con las fuentes y alimentos a medio comer habían sido retiradas hacia los lados, y los platos estaban apilados. Siete hombres de la guardia colonial, ataviados de negro y con capacete, estaban apostados en torno a las paredes de la habitación, observando y esperando.
Emeric Gorge se encontraba en medio de la sala. Se había desnudado de cintura para arriba, y sus brazos y su torso eran tan blancos como una medusa. Tenía la espalda vuelta hacia Sesto, con los brazos caídos a los lados. Había un guardia arrodillado a su derecha y otro a su izquierda, y cada uno besaba el dorso de una mano de Gorge en un homenaje ritual. Roque y Zazara, aún dormidos, yacían cerca de la puerta.
Pequeño Willm, Runcio y el hombre de la tripulación de Silke yacían en desmañado montón al otro extremo de la estancia. De algún modo, la laxitud de sus cuerpos le dijo a Sesto que estaban algo más que dormidos. Ni siquiera un hombre profundamente dormido se relajaba y flexionaba tan completamente.
—¡Basta! —dijo Gorge, y los dos hombres se levantaron y se limpiaron la boca con pañuelos negros.
Cuando Gorge se volvió, Sesto vio con horror que tenía la parte interior de las muñecas manchada de sangre.
—¡Otro! —dijo.
Dos guardias se apartaron de la pared y recogieron a Zazara. Lo arrastraron hasta Gorge y lo sujetaron en posición vertical, mientras el gobernador echaba atrás la cabeza del Saqueador cogiéndolo por el pelo y le ponía bajo la nariz un pequeño frasco de cristal.
Zazara despertó, tosiendo y atragantándose, miró a su alrededor, desconcertado, sin comprender realmente dónde estaba. Los guardias permitieron que se pusiera de pie.
Gorge tapó la botella de cristal y la dejó a un lado, sobre una mesa, para luego regresar junto al parpadeante y aturdido Zazara.
—Estaliano —murmuró—. Una cosecha mejor.
Gorge aferró a Zazara por la parte superior del brazo izquierdo y por el pelo, y le echó brutalmente la cabeza hacia un lado para que la garganta quedara expuesta. La boca de Gorge se agrandó, y de repente se pobló de largos dientes afilados, como los de un perro alano o una serpiente a punto de atacar.
Zazara lanzó un breve grito cuando Gorge clavó los colmillos en su cuello. Se sacudió, pero el gobernador no lo soltó. Zazara sufrió convulsiones. Sesto observaba con una repulsión absoluta y creciente terror. Vio pequeños detalles macabros. El delgado cuerpo pálido de Gorge estaba reñido con su barriga tremendamente hinchada. Los pies de Zazara se sacudían, porque de hecho estaba suspendido en el aire por la tremenda fuerza de Gorge.
El gobernador soltó al Saqueador, que se desplomó. La sangre corría por el mentón de Gorge. Los guardias recogieron el cadáver de Zazara y lo arrojaron junto con los otros.
—Mejor —dijo Gorge, con palabras farfulladas a causa de los enormes dientes que le sobresalían de los labios—. De prisa, el otro, ahora. El noble.
A pesar de verse superado en número, Sesto no podía continuar mirando sin hacer nada. Dos guardias estaban arrastrando a Roque hacia el gobernador.
Al mismo tiempo que aferraba con fuerza los sables, Sesto retrocedió para tomar impulso y atravesar la puerta.