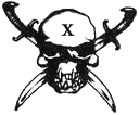
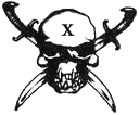
Junio, el guardalmacén —que los cuatro vientos le dieran paz—, había sido un hombre de práctica metódica y medida escrupulosa, y bajo su administración el Rumor se había aprovisionado plenamente de agua potable limpia, cerveza y comestibles. Pero el guardalmacén Junio había muerto hacía varias semanas.
Su cometido había recaído en Benuto, el contramaestre, y Fahd, el cocinero, del mismo modo que un borracho cae entre dos asientos de una mesa. Gello, el muchacho orejudo que había servido como despensero de Junio, había intentado compensar las carencias, pero no tenía la personalidad suficiente como para hacerse oír. Era un muchacho desgarbado, con una piel pecosa que el sol castigaba de modo terrible, y aquellas orejas que se proyectaban desde su cabeza como un par de velas de estay hinchadas por el viento eran objeto de broma, hasta tal punto que no podía aparecer en cubierta sin que se rieran de él. Para mérito suyo, Gello realizó varios intentos de alertar al contramaestre sobre las crecientes deficiencias, pero nadie le hizo el menor caso. Podría decirse que nadie le prestaba oídos, cosa que resultaba muy extraña porque tenía oídos más que de sobra.
Las cosas llegaron por fin al punto crítico en la mañana del vigésimo noveno día de navegación. Era antes de las diez, el aire era fresco y soplaba brisa. La tórrida promesa de quietud acechaba en el horizonte y el mar chispeaba, pero había viento suficiente para hinchar las velas. Serpenteaban por el laberinto de islotes y arrecifes que decoraban el litoral estaliano, como lo habían estado haciendo desde el horrendo incidente del Sacramento, y no habían visto más vela ni rostro que los propios.
Sesto, que llevaba varias horas despierto y estaba recostado contra el palo de trinquete con un libro de historias, oyó que se alzaban voces y se encaminó a popa. Fahd se encontraba junto a los barriles de la cubierta, discutiendo acaloradamente con Largo, el velero. Ninguno de los dos era corpulento: ambos estaban arrugados y encorvados a causa de la edad, los elementos y su profesión, pero Sesto no habría querido encolerizar a ninguno de ellos. La escala de las invectivas avergonzaba a los tifones por su poderío. Largo vomitaba desganadas maldiciones y ese tipo de hirientes insultos de estilo tileano que maculaban a los miembros de la familia de Fahd, la castidad de las mujeres relevantes de su vida y la forma de varias barbas. Fahd, a su vez, citaba dudosas progenituras y desafortunados dilemas genitales, todo ello intercalado con pintorescos juramentos árabes, aunque, cuando se los traducía, perdían toda su fuerza venenosa y significaban algo así como «¡Te golpeo la cabeza con una cuchara, pedazo de mono!».
Varios tripulantes se habían reunido para observar el combate de juramentos, algunos aplaudiendo, otros riendo. Sesto sentía recelo. Percibía que la cosa estaba a punto de ponerse fea.
O, como mínimo, más fea.
Largo informó al estimado árabe que una mona que guardaba con la madre de Fahd una similitud tan grande que, de hecho, probablemente era la madre de Fahd había pasado una noche de nada civilizada confraternidad con tres de sus hermanos, y desenvainó una larga espada de hoja fina con punta redondeada.
Fahd sacó su cuchillo para deshuesar tras declarar que Largo era un perro jadeante que se había comido un gato, y que el gato se había tirado pedos, y que ahora Largo también olía a pedos de gato, y que era además un caracol de cara fea que Fahd podría aplastar con el talón de su babucha si mereciera la pena molestarse.
—¡Creo que esto ya ha llegado demasiado lejos! —exclamó Sesto, al mismo tiempo que se interponía entre ambos.
—Ve a hervirte el culo en mierda de pájaro, comemierda, que así te olerá tan bien como los bajos frecuentemente visitados de tu hermana —gruñó Largo mientras alzaba la espada, que era tan larga como una de las piernas de Sesto.
—¡Te golpearé repetidamente la frente con las partes flojas e infrautilizadas de un oso! —prometió Fahd, sopesando el cuchillo para descarnar, cuya hoja era tan ancha como una de las muñecas de Sesto.
Se oyó una detonación de pólvora y todos se sobresaltaron. Al mismo tiempo que bajaba el arcabuz envuelto en jirones de humo blanco con el que había disparado, Roque avanzó hasta la zona del enfrentamiento.
—Envainad —dijo a la beligerante pareja.
Fahd y Largo envainaron, reacios.
Roque sonrió. Era un placer ver en su cara una expresión semejante. Desde la larga y horrenda noche de Isla Verde, había estado pálido y demacrado a causa de la herida, y había perdido mucho peso. La sonrisa le recordó a Sesto al Roque que había conocido al principio.
—Explicaos —dijo Roque.
Y lo hicieron. A voces y el uno contra el otro, de modo que sus palabras se superpusieron y convirtieron en gritos. Roque echó atrás con el pulgar la llave del arcabuz, lo cargó cuidadosamente con la pólvora que llevaba en un frasco, y volvió a disparar.
La detonación fue ensordecedora y causó desconcierto.
—Explicaos… uno por vez. ¿Fahd?
Los toneles de agua, según explicó el árabe, estaban a punto de quedar vacíos, y toda el agua limpia potable se había acabado. En su opinión, Largo había estado sacando cubos de agua para estirar y ablandar sus telas. «En absoluto», lo contradijo Largo cuando Roque lo miró. De hecho, era lo contrario. Había ido a buscar un cazo de agua para humedecer el cáñamo de una vela, y había descubierto que Fahd había derrochado toda el agua en sus estofados malolientes.
Hoque comprobó el estado de los barriles. No vio más que heces en mal estado.
Llamaron a Silvaro. También él comprobó el estado de los barriles y se encontró con lo mismo. Sólo entonces se les ocurrió consultar a Gello.
El muchacho explicó que todas las vituallas comenzaban a escasear. Durante la refriega con Ru’af, cinco cisternas de agua habían resultado agujereadas y se habían vaciado, y una buena parte de los alimentos se había quemado. Estaban sin agua y obligados a comer galletas de marinero.
—Es algo que he estado intentando explicar —añadió Gello.
Llamaron a Belissi, el carpintero, para que remendara los barriles de agua, aunque eso no volvería a llenarlos. En algunos de los islotes había pozos y fuentes, pero ninguno daría lo bastante como para llenar más de uno o dos cubos.
Silvaro llamó a Benuto. Tendrían que interrumpir la búsqueda durante un tiempo. El reaprovisionamiento se había convertido en una necesidad.
Porto Real era la apuesta más segura. Silvaro habría preferido dirigirse a la isla de Azur, un puerto cordial para los piratas que allí había, pero la dirección en que soplaba el viento hizo que abandonara semejantes pensamientos. Tendrían que conformarse con Porto Real. Colonia de la corona estaliana, se encontraba un poco más al sur de donde estaban, en una de las islas más grandes del archipiélago.
Y así fue como, no antes de tiempo, el Rumor y la Zafiro rodearon Cap d’Orient, y viraron para entrar en la bahía, en dirección a las luces de Porto Real. Habían estado en el mar durante tres semanas y media.
* * *
Era un anochecer de calidez ecuatorial y color azul sombra. No había ningún barco en el puerto. Por encima de la barandilla, Sesto vio media docena de bergantines y buques varados en la arena blanca como el hueso a la escasa luz del anochecer, con el ladeado vientre dirigido hacia las estrellas como leones marinos al sol, y los mástiles inclinados a sotavento como olmos empujados por el viento. Era igual que en Sartosa. Los hombres de mar, incluso los más endurecidos de los bribones, habían huido del océano esa temporada. El Barco del Carnicero andaba por ahí fuera, acechándolos a todos. Ningún pirata ni mercader podía navegar con seguridad. Era infinitamente más seguro quedarse en una ciudad insular o un puerto cordial, y beber durante todo el verano por muchas ganancias que se perdieran.
En los muelles, las banderas estalianas pendían, lacias, de los mástiles, como si admitieran con un indiferente encogimiento de hombros la soberanía de la ciudad colonial. Baterías de culebrinas cubrían el puerto desde reductos construidos sobre pequeños promontorios, pero no había artilleros de guardia, aunque sí se había encendido fuego en las cestas metálicas que pendían sobre ellos.
La ciudad en sí, por el lado que daba al mar, era una mezcla de edificios encalados y de ladrillo, al estilo estaliano. En la parte más alta, los paseos ascendían hasta el pequeño fuerte de una guarnición; detrás se alzaban colinas de lozana vegetación.
—Tranquilo —fue la simple declaración de Silvaro mientras observaba la línea del puerto que se aproximaba lentamente.
—No tanto —matizó Casaudor, al mismo tiempo que señalaba hacia las figuras que habían aparecido en el muelle y la calzada, y en torno a los extremos de las calles que daban al puerto. Eran sombras en la luz agonizante, pero eran personas, de todos modos.
—Debemos de ser una imagen rara, por así decirlo —murmuró Benuto—. Como nosotros, no han visto una vela en semanas.
Echaron ancla a unos cuantos cientos de palmos del muelle, y la Zafiro se acurrucó a su sombra. Silvaro pidió que se reuniera un grupo de remeros para una lancha, y llamó a Roque y Sesto para que lo acompañaran.
—Podríamos necesitar tu donaire y tu gracia —dijo a Sesto en el momento de bajar hacia el bote que los aguardaba.
Cuando ascendieron por los erosionados escalones de piedra hasta el muelle, la silenciosa multitud prácticamente se había disgregado. Veían luz de lámpara procedente de los edificios cercanos al puerto, pero no se oían risas ni música.
Roque, Sesto y Silvaro avanzaron juntos hacia el interior de la ciudad, inquietos a causa del silencio. El calor de aquella tierra era opresivo, y la ropa se les pegaba al cuerpo.
A lo largo del puerto y calle principal arriba, las puertas y los postigos de las ventanas estaban abiertos. Dentro, ardían las lámparas. En silencio, como agobiados por la fatiga en medio del calor de la noche, hombres, mujeres y niños permanecían sentados en los escalones de las puertas de entrada o en el interior de las casas, ante la mesa. Algunos se asomaban a mirar con malhumor a los tres recién llegados que pasaban de largo. Muchos ni siquiera hacían eso. Cada portal y cada ventana parecían mostrar una pequeña cueva iluminada por luz amarilla, en cuyo interior había gente sentada cansada en estado de letargo. Hasta los perros yacían, jadeantes, en el polvo.
Pasaron por delante de una posada en la que los hombres estaban sentados a las mesas y aferraban vasos de borde grueso llenos de una bebida que parecía brea o jarabe bajo la luz dorada. Todo parecía marrón y descolorido, como un viejo cuadro que hubiera estado colgado durante demasiado tiempo expuesto al sol. Los bebedores también estaban todos en silencio, cabizbajos: vasos sobre mesas, manos alrededor de vasos, cuerpos echados atrás en las sillas.
Silvaro se detuvo y les hizo un gesto a sus compañeros para que entraran en una taberna. Unas pocas cabezas se volvieron con lentitud para verlos pasar. Hubo algunos murmullos. El dueño del establecimiento se encontraba en el fondo de la sala, con vasos sucios alineados sobre la barra. Estaba recostado contra la pared, como acobardado por el calor.
—Tres vasos de ron —pidió Silvaro en un estaliano aceptable.
El hombre se animó y cogió tres diminutos vasitos de un estante. El ron pareció casi negro al ser vertido en la penumbra, y prácticamente tan reacio a abandonar la botella como había parecido el hombre a moverse.
—¿Sois de los barcos? —preguntó el posadero.
Hablaba estaliano, pero con las vocales rotundas de los naturales de Tobaro. Las islas eran hogar de hombres de todos los puntos cardinales, con independencia de la bandera a la que debieran lealtad. Su voz era un susurro grave y cansado.
—Lo somos —dijo Luka.
—Hubo emoción cuando vuestras velas fueron avistadas —comentó el hombre—. Porto Real es un puerto comercial, y vive del mar, pero vosotros no sois mercaderes. Eso lo hemos visto.
—No lo somos. —Silvaro se llevó el vaso a los labios—. A la salud de la corona de Estalia —brindó, cortés.
Sesto y Roque también bebieron. El ron quemaba y tenía demasiado azúcar. Era como melaza aguada.
Silvaro dejó una pequeña moneda de plata sobre la barra.
—Pero se puede hacer negocio con nosotros. Vituallas, agua. Tenemos dinero para pagar.
—Eso puede arreglarse —respondió el posadero, mientras recogía la moneda.
—¿Dónde está el capitán del puerto?
El hombre se encogió de hombros.
—¿A esta hora? Durmiendo o borracho, o ambas cosas.
Roque alzó la mirada y ladeó la cabeza. Un segundo más tarde, también Sesto lo oyó. Eran cascos que resonaban en la calle.
—Seguro que os buscan a vosotros —comentó el posadero.
Silvaro y sus compañeros volvieron a salir al exterior, donde tres jinetes frenaban los caballos hasta hacerlos ir al paso. Los hombres llevaban el peto y el capacete característico de los soldados estalianos. Miraban hacia el puerto, en dirección a la sombra del Rumor, aún visible en la noche bochornosa.
Silvaro los llamó en voz alta, y ellos se volvieron. El jefe, un hombre alto que iba vestido de negro bajo la bruñida armadura, desmontó y le lanzó las riendas a uno de los otros.
—Ésos son barcos de combate —declaró en estaliano de fuerte acento—. Barcos de saqueo.
—Lo son —asintió Silvaro—, y yo soy su capitán.
El hombre asintió con la cabeza, a modo de reverencia formal. Fue un gesto más que una cortesía, el tipo de movimiento que haría un hombre antes de un combate de espada.
—Yo soy Ferrol, primera espada de Porto, instrumento del gobernador. ¿A quién le estoy hablando?
—Soy el capitán Luka Silvaro.
Se oyó un claro sonido de acero que raspaba. Ferrol y sus lacayos montados desenvainaron los estoques con súbita rapidez.
—¿Luka Silvaro? ¿Luka el Halcón? ¿Señor de los Saqueadores?
—Tres veces nombrado. —Luka sonrió, y miró a sus compañeros. La espada de Roque estaba desenvainada a medias, y la mano derecha de Sesto se posaba sobre el pomo de la suya—. Soltadlas —les aconsejó.
Avanzó un paso, aparentemente sin temor alguno por su propia seguridad. La espada que empuñaba Ferrol era larga, con guarnición de lazo y hoja recta del más fino acero damasquino.
—Señor —dijo Luka—, a Porto Real me traen asuntos serios, no tropelías. Si hubiera tenido intención de perjudicar a la colonia, estaría acribillando el puerto con proyectiles encadenados desde mis barcos, en lugar de estar aquí, desarmado, ante vosotros.
—Sois un pirata y un bribón —replicó Ferrol.
—Soy capitán y señor que busca comprar vituallas en un puerto amigo, y más aún, tengo dinero para pagarlas. Hay algo más… —Luka se metió una mano dentro del jubón y sacó un rollo de pergamino que le tendió a Ferrol.
El hombre lo cogió con desconfianza, lo desenrolló y leyó.
—Una patente de corso, y sellada por su gracia el príncipe de Luccini. El asunto que me ocupa es oficial y legítimo, como puede atestiguar mi socio aquí presente.
Sesto avanzó un paso.
—Mi señor el príncipe me ha enviado para que sea testigo del buen comportamiento del capitán Silvaro. Le transmito respetuosos saludos a su excelencia el gobernador, y confío en que prevalezcan las buenas y ya antiguas relaciones que existen entre las soberanías de Luccini y Estalia.
Ferrol le devolvió el documento y envainó la espada. Sus hombres también guardaron sus armas.
—Preparad una lista de cuanto necesitéis, y se determinará un precio. Cuando se haya alcanzado un acuerdo, os entregaré un permiso para adquirir las mercancías. Vuestros hombres pueden bajar a tierra en grupos de dos docenas como máximo cada vez. Cualquier problema que surja será castigado por la ley de la colonia. Eso significa yo. Soy el primera espada, y también el verdugo legal de la colonia. No toleraré ningún comportamiento brutal.
—Ni debéis tolerarlo —dijo Silvaro—. Gracias. Mi tripulación será un modelo de buenas maneras.
* * *
Aún era temprano, no habían dado las ocho. Ahora la noche era tan oscura y cálida como si se hubiera echado una manta húmeda por encima del cielo cuando el sol aún estaba en él. Nada aliviaba aquel calor húmedo. Silvaro envió el bote de regreso al Rumor para que fuera a buscar a Casaudor, y para que se seleccionara, por el sistema de la paja más larga, a las dos primeras docenas de hombres que bajarían a tierra. Roque, Sesto y Silvaro esperaron durante un rato en la sofocante taberna, pero el letargo se les hizo demasiado agotador, así que compraron una botella de ron y se retiraron al rompeolas, donde se la fueron pasando de uno a otro y disfrutaron de la suave brisa marina que llegaba por encima del agua.
Llegaron las lanchas del Rumor, tres de ellas, esa vez. Casaudor iba en la primera, con las listas que él y Fahd habían redactado. Lo acompañaba Gello. Casaudor tenía trabajo más que suficiente con su cometido de primer oficial, y había decidido acelerar la formación del aprendiz de Junio. Detrás de ellos llegaron los afortunados que habían sacado la paja más larga. Ocho hombres del Rumor y cuatro de la Zafiro. Sesto no conocía a los hombres de la Zafiro, salvo al patrón, Silke.
La casualidad, o más probablemente la imposición del rango superior, había garantizado que Silke fuera uno de los primeros en bajar a tierra. Su ancho cuerpo estaba envuelto en una túnica amarilla de seda árabe decorada con hojas de planta de clavo pintadas con quermes, y lucía un sombrero gacho de color púrpura sobre el peinado, con siete apretadas trencitas.
Sesto conocía a los hombres del Rumor. Vento, el velero, Zazara, Pequeño Willm (para diferenciarlo de Alto Willm, que había sacado una de las pajas más cortas), Runcio y Lupresso. El sexto hombre le sorprendió. Era Sheerglas, el artillero jefe. Sesto nunca había visto a aquel hombre espectral en las cubiertas exteriores, y mucho menos en tierra. Llevaba largos ropones negros, como si asistiera a un funeral.
—Dos horas —dijo Silvaro a los visitantes—. Luego, subid sin demora al bote para que bajen los siguientes doce. Y no creéis ningún problema, u os las veréis conmigo.
Los hombres comenzaron a dispersarse y adentrarse en la silenciosa ciudad.
Casaudor y Gello se acercaron con las listas, y estaban comentándolas con Luka cuando llegaron al muelle unos jinetes que escoltaban dos carruajes. Se trataba de vehículos ornamentados que en otros tiempos habían sido hermosos, pero las tallas que los decoraban estaban recubiertas de oro que se descamaba a causa del aire salado. Cada uno era arrastrado por un tiro de seis caballos, y sus faroles brillaban como fuegos de San Telmo en la oscuridad.
Los escoltas eran todos soldados estalianos con capacete y llevaban lanzas en posición vertical junto al arzón. Ferrol desmontó.
Se acercó a Luka y le hizo una reverencia.
—Su excelencia el gobernador Emeric Gorge os invita a cenar con él esta noche. Hace esta invitación como gesto de hospitalidad para con los servidores de su gracia, el príncipe de Luccini.
—Me siento honrado por la invitación —dijo Luka—. ¿A cuántos se extiende?
—A todos vosotros —replicó Ferrol.
Luka dejó que Casaudor y Gello continuaran con los preparativos. Se había persuadido a unos pocos comerciantes soñolientos para que salieran de sus casas con el fin de regatear precios. El resto de los hombres del Rumor subieron a los carruajes con Luka.
Todos salvo Sheerglas, que había desaparecido, según advirtió Sesto.