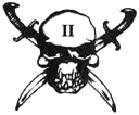
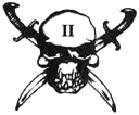
Todos los ojos se volvieron hacia el hombre corpulento que se encontraba de pie en las sombras que proyectaba el toldo agitado por la brisa.
—¿Luka? —siseó Guido.
—Sí.
—¿Has vuelto?
—Sí, he vuelto.
—Pero dijeron… que te habían ejecutado.
—Parece que no lo hicieron de manera eficaz.
Guido se levantó súbitamente y derribó el taburete.
Luka miró a la muchacha.
—Lo llaman Dedos Ligeros porque va ligero de dedos. Solía ser mi número dos, y yo le cortaba un dedo cada vez que me hacía una mala jugada. ¿No es así, Guido?
—Sí.
—Muéstraselo.
Guido alzó las manos. Los pesados puños de la chaqueta de terciopelo cayeron hacia atrás para dejar a la vista unas manos que más parecían garras, provistas sólo del dedo índice y el pulgar.
—¿Cuántas veces me hiciste enfadar, Guido?
—Seis veces.
—Es una condenada maravilla que no te haya matado.
«Esto —pensó Grecco—, va a ser interesante».
—¿Qué quieres? —le espetó Guido.
—Mis barcos.
Guido soltó un bufido.
—Ahora son míos. Pasaron a mi poder de acuerdo con el código.
—Lo sé —asintió Luka Silvaro al mismo tiempo que avanzaba hasta quedar completamente iluminado por la luz de las lámparas.
Era alto y de constitución tan sólida como un galeón de cuatro palos, con una perilla ahorquillada y una espesa melena de grueso pelo gris rizado que llevaba sujeto en una coleta. La última vez que lo habían visto, estaba entrado en carnes y lucía una clara barriga producto de la buena vida que iba aparejada con su oficio. Ahora no había ni un gramo de grasa en él. Se lo veía delgado, con la cara chupada, hambriento, y de algún modo eso acentuaba la escala y la anchura de su constitución, naturalmente grande. Sus ojos, no obstante, eran tal y como los recordaban: del color del mar antes de las tormentas, de un tono gris como una bala de cañón.
Dejó que la capa le cayera de los hombros para demostrar que iba desarmado.
—En este momento, lanzo el reto, de acuerdo con el código, para recuperarlos.
Todos los hombres se apartaron precipitadamente de la mesa. Guido desenvainó la espada. Se trataba de un alfanje con guarnición de estribo hecha de oro, pesado, corvo y de doble filo.
—Según el código, entonces. A ver si alguien se pone de tu parte.
Luka asintió con la cabeza.
—¿Una espada?
Su compañero, que hasta entonces sólo había sido una sombra que aguardaba detrás de él, avanzó hasta la luz y le ofreció a Luka su elegante espada corta.
—No —dijo Luka—. No puedo aceptarla de ti; no, si quiero hacerlo según el código. Retrocede.
El compañero volvió a retirarse hacia las sombras, con el ceño fruncido y no poca intranquilidad.
—¿Quién va a armarlo? —gritó Guido—. ¿Alguien? ¿Eh? ¿Alguien?
En un instante, un cuchillo para descarnar, largo como el antebrazo de un hombre, se clavó, temblando, en el banco que había junto a Luka. Se lo había lanzado Fahd, el arrugado cocinero del grupo, procedente de Arabia. Casi simultáneamente, un cuchillo para desollar focas se clavó junto al primero, arrojado por el gigantesco Tende.
Guido sonrió al ver las temblorosas armas blancas.
—Escoge tus armas —comentó con tono burlón.
Se produjo un estrépito, y sobre el banco cayó un sable. Se trataba de una arma estaliana, una fina tira de acero damasquino, curvada en un arco de treinta grados, con gavilanes rectos y pomo envuelto en alambre. Aún estaba dentro de una vaina de plata esmaltada.
El compañero ignoraba quién la había lanzado, pero Luka sabía a quién pertenecía.
La recogió, desenvainó la exquisita arma y arrojó a un lado la vaina. Hizo un par de pasadas a modo de práctica y el aire silbó al ser hendido; luego, le sonrió a Guido.
—Ponte en guardia —le ordenó.
No hubo la más mínima ceremonia. Se lanzaron el uno contra el otro mientras los hombres, apiñados, retrocedían para ponerse fuera del alcance de las afiladas hojas. Vento, el encargado de los aparejos del patrón, apartó servicialmente la mesa con caballetes hacia un lado para procurarles espacio.
Las espadas chocaron y resonaron como campanas, una y otra vez. Guido retrocedió y avanzó grácilmente con la guardia baja, haciendo girar el brazo izquierdo como un oso atado a una estaca. Luka estaba más erguido, con los hombros echados hacia atrás y los nudillos de la mano izquierda apoyados en la cadera, como una ilustración de un manual de esgrima. La postura habría parecido casi cómicamente esmerada en un hombre tan grande de no haber sido por la innegable velocidad de los tajos.
Los apiñados espectadores gritaban palabras de aliento. Entre ellos, Grecco observaba el combate. Había presenciado los suficientes duelos, muchos en su propio local, como para ser capaz de analizar el que tenía ante los ojos. Habría tres factores decisivos.
El primero era que el bruto estilo de Guido lograra imponerse a la perfección profesional de Luka; el segundo, que Luka tuviera la sensatez y la destreza necesarias como para proteger el esbelto sable contra un golpe directo del arma de Guido, mucho más pesada. Un golpe bien dado haría que el sable se partiera bajo el peso del alfanje. Grecco había visto acabar así más de un combate, y a la mañana siguiente aún había estado limpiando la sangre de las losas de piedra del suelo.
El tercer factor… Bueno, era lo que estaba aguardando. Era contrario al código, pero siempre se producía, de modo que era una parte esperada de los duelos regidos por el código. Se daría en cualquier momento.
Guido avanzó un pie, que plantó con fuerza en el suelo, y atacó con la punta de la espada. Luka desvió la hoja dirigida hacia su corazón, aunque ésta le abrió un tajo en la holgada manga de la camisa. Alzó el sable con rapidez, trabó el filo en la guarnición de estribo del arma de Guido y lo empujó; pero Guido hizo que su arma se deslizara a lo largo de la hoja del sable de Luka hasta llegar a los nudillos, que empezaron a sangrar. Sólo el grueso sello que llevaba como anillo impidió que perdiera un dedo.
«Vaya una ironía», pensó Grecco.
Luka barrió el aire con un tajo horizontal, y el acero estaliano cortó varias de las trenzas adornadas con cuentas de la barba de Guido. Este maldijo y respondió con un golpe descendente, seguido por otro horizontal, lo que obligó a Luka a retroceder hacia la entrada de la cueva y los fuegos donde se asaba la carne. Algunos de los hombres daban ahora rítmicas palmas: «¡Clap!, ¡clap!, ¡clap!». El músico de la viola, inconsciente del mundo que lo rodeaba a causa de la borrachera, lo interpretó como la solicitud de una canción y comenzó a tocar, hasta que el ciego de la zanfonía le aconsejó guardar silencio.
Guido le hizo a Luka un tajo de través en el antebrazo derecho, y la tela blanca de su camisa comenzó a teñirse de rojo oscuro. Luka se rehízo y hendió la punta de la nariz de Guido. Manó un borbotón de sangre que bajó hasta la boca y la barba. La respuesta de Guido fue tan terrible que Luka tuvo que agacharse para evitar la agitada hoja del alfanje.
En las sombras, el anónimo compañero comenzó a retroceder, preguntándose hasta dónde podría llegar si comenzaba a correr en ese momento.
Las armas de los combatientes chocaron, se trabaron, ellos se apartaron el uno al otro de un empujón y las espadas volvieron a chocar. Guido le dio una patada en una espinilla a su antiguo capitán. Ambas espadas barrieron el aire, y ambas erraron.
«Están cansándose —pensó Grecco—. Si mi juicio no falla mucho, el tercer factor entrará en juego más o menos…».
Dos integrantes del grupo se separaron de los espectadores y acometieron a Luka por la espalda. Girolo, un bruto peludo ataviado con una casaca de satén azul, que insistía en llevar a pesar de ser demasiado bajo de estatura, y Caponsacci, un marinero cuyo pecho parecía un tonel.
—¡Cuidado! —rugió Grecco.
Luka reaccionó con rapidez. Se volvió para desviar el sable afilado como una navaja de Caponsacci y, con el golpe de retorno, apartar el arma con la que intentaba ensartarlo Girolo. Los tres acometieron a Luka por delante con estocadas y tajos que lo obligaron a recular hasta abandonar el toldo y salir al patio en que se almacenaban los barriles. Los espectadores se retiraron para dejarlos pasar.
Girolo se lanzó a fondo, y Luka respondió con un tajo horizontal que le cortó la carne de un hombro. La víctima lanzó un alarido y retrocedió. Caponsacci acometió. Luka se apartó velozmente a un lado, volcó un barril lleno de cerveza y le dio un fuerte empujón con un pie para que rodara hacia Caponsacci. El marinero intentó saltar por encima, pero el tonel le golpeó las espinillas y lo hizo caer de bruces.
Guido quedó bloqueado momentáneamente por Caponsacci, y Luka se desplazó hacia la derecha para acometer a Girolo, que intentaba recuperarse, tenía un costado de su amada casaca de satén azul empapado de sangre.
El sable de Girolo no fue lo bastante veloz. Luka lo degolló y después lo empujó al suelo mientras el bruto se ahogaba. La multitud lanzó un tremendo rugido.
—Escoge con más prudencia el bando del que formas parte —le dijo Luka, jadeante, al moribundo.
Girolo gorgoteó, y luego expiró de un modo tan repentino que su cabeza chocó contra el suelo con un potente golpe.
Guido y Caponsacci volaron hacia Luka cuando éste volvía a meterse bajo el toldo de un salto y aterrizaba sobre las puntas de los pies. Se le echaron encima como furias. A despecho de su rapidez, Luka no pudo desviar simultáneamente el pesado alfanje corvo y el largo sable.
Se retiró precipitadamente, y al pasar logró arrancar de la mesa el largo cuchillo de deshuesar que le había lanzado el cocinero. Luego, se volvió y adoptó la postura encorvada y con las piernas flexionadas que caracterizaba a un luchador armado con espada y daga. Apartó el arma de Guido con el sable que empuñaba en la diestra, desvió la ancha hoja del arma de Caponsacci con el cuchillo que llevaba en la siniestra, y después cruzó ambas armas, la corta y la larga, como si fueran las hojas de una tijera, para parar el golpe que le dirigió Guido al recuperarse.
Detrás de la vocinglera concurrencia, el compañero anónimo rebuscó dentro de su capa y sacó una pistola de rueda grabada, una arma árabe de calidad. Armó el percutor y la alzó. Una mano envuelta en suave piel de cabritilla se adelantó hacia él y se la quitó con suavidad.
—No —dijo una voz.
El compañero se volvió a mirar, sobresaltado. A su lado había un marinero estaliano de aspecto dudoso, vestido con ropas ostentosamente ricas, que desarmó con cuidado la pistola antes de devolvérsela. El hombre era innecesariamente apuesto, de complexión morena, aunque no tan oscura como sus ojos. Su largo cabello negro, lacio, le caía como un velo por los costados de las mejillas y enmarcaba una cara lobuna.
—Pero… —comenzó el compañero.
—Silvaro no te lo agradecería. Este duelo se rige por el código. Tiene que luchar en solitario, o no habrá honor ninguno en la victoria. —La voz del hombre tenía un marcado acento estaliano.
—¡No habrá victoria alguna! —declaró atropelladamente el indignado compañero—. Ese Guido hace intervenir a sus compinches. ¡No es un combate justo!
—No señor —admitió el estaliano, que asintió a regañadientes con la cabeza—. Pero es el código. El que lanza el desafío debe luchar en solitario. Si cualquiera de la tripulación decide ponerse de parte del patrón… pues hay que respetarlo.
—Es una locura. ¡Es injusto! —le espetó el compañero.
—Y tanto que sí —asintió, y chasqueó la lengua—. Pero… —se encogió de hombros— es la costumbre. Guarda esa excelente pistola antes de que alguien te la robe.
La multitud volvió a lanzar un aullante rugido. Luka había apartado a un lado el pesado acero de Guido, y ahora tenía trabada el arma de Caponsacci por los gavilanes con el cuchillo de deshuesar. El robusto marinero intentó girar la muñeca para arrebatarle de la mano el cuchillo, pero Luka le clavó un palmo de la hoja de su sable a la altura del esternón. A Caponsacci se le pusieron los ojos en blanco y se desplomó de rodillas.
Antes de que Caponsacci se hubiera ido de narices contra las losas de piedra del suelo, Luka ya había retorcido el sable para arrancárselo, y había girado sobre sí mismo, mientras caía un reguero de sangre del filo. Alzó el cuchillo en diagonal y desvió con el plano de la hoja el tajo descendente de Guido. A continuación, la larga hoja de acero damasquino del sable de Luka quedó apoyada sobre el hombro izquierdo de Guido, presionándole un costado del cuello. Guido se quedo inmóvil.
—Te sugiero… que te rindas —jadeó Luka.
Los ojos de Guido fueron de un lado a otro, enloquecidos. Ya nadie avanzaba para ayudarlo. La espada estaliana hirió ligeramente la carne de Guido.
—Ya —lo instó Luka.
El alfanje cayó con estrépito sobre las losas de piedra. Con la espada de Luka contra el cuello, Guido se arrodilló lentamente.
—Me rindo —murmuró.
—¡Más alto! —le espetó Luka.
—¡Me rindo!
—¿Y?
—Te…, te entrego los barcos y el mando que previamente fueron tuyos, y no presento ninguna futura reclamación sobre ellos. Declaro, para que lo oigan los aquí presentes, que Luka Silvaro es el capitán y señor de la compañía de los Dedos Ligeros.
Luka sonrió. Arrojó a un lado el cuchillo y se enjugó el sudor de la frente con la mano libre.
—¿Y ha habido testigos de esta rendición? —preguntó en voz alta.
Siguió un pandemónium de aclamaciones, aplausos y patadas contra el suelo.
Luka agradeció el alboroto con una sonrisa y unos cuantos asentimientos de cabeza, a la vez que agitaba la mano libre. Apartó el arma del cuello de Guido, y se hizo el silencio.
—Mi primer acto… es imponer una pena.
Guido alzó la mirada y gimoteó.
—Perdóname —jadeó.
—¿Cuál es la pena? —les preguntó Luka a los presentes.
—La muerte —gritó alguien, y esa idea fue ruidosamente aclamada por algunos sectores.
—Por favor… —gimoteó Guido con los ojos alzados hacia Luka.
—Bueno, Guido, ¿qué sugieres tú?
Débilmente, a regañadientes, Guido alzó la mano izquierda y extendió el índice, uno de los últimos cuatro dedos que poseía.
Luka sonrió y asintió con la cabeza.
El sable destelló, y Guido soltó un alarido. Su mano izquierda yacía sobre las losas de piedra del suelo. La sangre manaba a borbotones del muñón.
—¡Bastardo! ¡Aaaaah! ¡Toda la mano!
—Considérate afortunado —dijo Luka—. Es una condenada maravilla que no te haya matado aún.
Grecco corrió a parar la hemorragia con un mantel. Algunos de los marineros avanzaron para ayudar a transportar a Guido, que pataleaba y chillaba mientras lo llevaban de vuelta al interior de la cueva, donde le sería cauterizada la herida.
—Mi segundo acto —gritó Luka por encima del estruendo— es rebautizar esta compañía como los Saqueadores.
Más aclamaciones a pleno pulmón.
«Mejor», pensó Grecco al oírlo por encima del siseo que emitió la carne quemada cuando presionó una sartén al rojo contra el muñón de la muñeca de Guido.
Guido lanzó un alarido, le sobrevino una arcada y se desmayó.
—¿Por qué no lo ha matado? —preguntó el compañero.
El estaliano se encogió de hombros.
—Lo merecía, quiero decir. A juzgar por los dedos que le faltan, ya le ha dado muchas oportunidades. ¿Por qué no lo ha matado?
El estaliano sonrió.
—Tiene que hacerle algunas concesiones. A fin de cuentas, es su hermano.