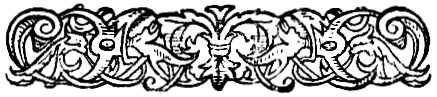
MANUAL Y COMPAÑERO DE BOLSILLO DEL REVOLUCIONARIO
por JOHN TANNER, M. C. R. O. (Miembro de la clase rica y ociosa)
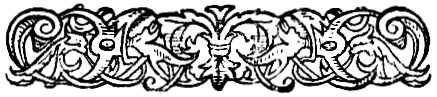
por JOHN TANNER, M. C. R. O. (Miembro de la clase rica y ociosa)
Palabras preliminares
Un revolucionario es uno que quiere abolir el orden social existente y ensayar otro.
La constitución inglesa es revolucionaria. Para un burócrata ruso o anglo-indio, tan revolucionaria es una elección general como un referéndum o un plebiscito en que el pueblo pelea en vez de votar. La revolución francesa derrocó a un grupo de gobernantes y lo sustituyó con otro que tenía distintos intereses y distintas opiniones. Eso es lo que la elección general permite hacer al pueblo inglés cada siete años si quiere. Por lo tanto, la revolución es en Inglaterra una institución nacional, y el que un inglés abogue por ella no necesita disculpa.
Todo hombre es revolucionario respecto a aquello que comprende. Por ejemplo, toda persona que ha dominado una profesión es escéptico respecto a ella y, en consecuencia, revolucionario.
Toda persona auténticamente religiosa es un hereje y, por lo tanto, un revolucionario.
Todos los que consiguen distinguirse de veras en la vida empiezan como revolucionarios. Las personas más distinguidas se vuelven más revolucionarias a medida que envejecen, aunque se suponga generalmente que se vuelven más conservadores porque pierden la fe en los métodos convencionales de reforma.
Toda persona menor de treinta años que teniendo algún conocimiento del orden social existente no es revolucionaria, es un ser inferior.
Y, sin embargo,
las revoluciones no han aliviado nunca la carga de la tiranía; no han hecho más que pasarla de unos hombros a otros.
JOHN TANNER.
De la buena crianza
Si no hubiera Dios, dijo el deísta del siglo XVIII, sería necesario inventarlo. Ahora bien, el dios del siglo XVIII era un deux ex machina, el dios que ayudaba a quienes no podían ayudarse, el dios de los perezosos e ineptos. El siglo XIX decidió que no hay tal dios; y ahora el Hombre debe ocuparse de hacer el trabajo que antes solía eludir con una perezosa oración. Debe, en efecto, convertirse en la providencia política a la cual concebía anteriormente como dios; y esa transformación no es sólo posible, sino la única transformación verdadera. La mera transfiguración de instituciones, como el pasar de la dominación militar y sacerdotal a la comercial y científica, de la dominación comercial a la democracia proletaria, de la esclavitud a la servidumbre, de la servidumbre al capitalismo, de la monarquía a la república, del politeísmo al monoteísmo, del monoteísmo al ateísmo, del ateísmo al humanitarianismo panteísta, del analfabetismo general a la ilustración general, del romanticismo al realismo, del realismo al misticismo, de la metafísica a la física, no son más que cambios de Tweedledum a Tweedledee: plus fa change, plus c’est la même chose. Pero el cambio de una manzana silvestre a una reineta, del lobo y el zorro al perro casero, del cabailo de Enrique V al percherón del cervecero y al caballo de carrera son verdaderos, porque ahí el hombre ha hecho de dios sometiendo a la naturaleza a su intención y ennobleciendo o degradando la vida para un propósito concreto. Y lo que se puede hacer con un lobo se puede hacer con un hombre. Si esos monstruos que son el vagabundo y el caballero pueden aparecer como meros subproductos de la codicia y locura individual del hombre, ¿qué no podemos esperar como principal productos de su aspiración universal?
No es esta una nueva conclusión. La desesperación por las instituciones y el inexorable «tendrá que nacer de nuevo», con el añadido de la Sra. Poyser, «y nacer distinto»; vuelven en cada nueva generación. El clamor por el Superhombre no empezó con Nietzsche ni acabará con su boga. Pero siempre le ha impuesto silencio la misma pregunta: ¿Qué clase de persona va a ser ese Superhombre? No se pide una supermanzana, sino una manzana comestible, ni un supercaballo, sino un caballo más fuerte o que corra más. Tampoco vale para nada el pedir un superhombre: hay que dar detalles de la clase de hombre que se pide. Desgraciadamente, no se sabe qué clase de hombre se quiere. Algo así como un filósofo-atleta bien parecido, con una mujer hermosa y sana como pareja, tal vez.
Vago como es eso, es un gran adelanto sobre la demanda popular de un perfecto caballero y una perfecta dama, y, al fin y al cabo, ninguna demanda mercantil toma en el mundo la forma de una exacta descripción técnica del artículo requerido. Excelentes aves y papas se producen para satisfacer la demanda de amas de casa que ignoran las diferencias técnicas que existen entre un tubérculo y una gallina. Ellas dirán que el pudding se prueba comiéndolo, y tienen razón. La prueba del superhombre estará en cómo vivirá, y la manera de producirlo la averiguaremos por el viejo método del ensayo y del error, y no esperando una receta, absolutamente convincente, de sus ingredientes.
Habrá que descartar desde el principio algunos errores usuales y obvios. Tendremos que convenir, por ejemplo, en que deseamos una mente superior, pero no necesitamos caer en la locura futbolística de contar con ella como producto de un cuerpo superior. Sin embargo, si nos resistimos hasta el punto de llegar a la conclusión de que la mente superior consiste en engañarse con nuestra clasificación ética de los vicios y las virtudes, es decir, con nuestra moral convencional, caeremos de la sartén futbolística al fuego de la escuela dominical. Si hemos de elegir entre una raza de atletas y una raza de hombres «buenos», quedémonos con los atletas: mejor Sansón y Milón, que Calvino y Robespierre. Pero ninguna de esas alternativas vale la pena de transformarse: Sansón no es más superhombre que Calvino. ¿Qué vamos, pues, a hacer?
La propiedad y el matrimonio
Salvemos a toda prisa los obstáculos que nos ponen la propiedad y el matrimonio. Los revolucionarios les dan demasiada importancia. Sin duda es fácil demostrar que la propiedad destruirá la sociedad a menos que la sociedad destruya la propiedad. Sin duda, también, la propiedad se ha sostenido firmemente y ha destruido todos los imperios. Pero eso ha ocurrido porque la superficial objeción que se le opone (la de que distribuye de una manera grotescamente inequitativa la riqueza social y la carga del trabajo social) no amenazaba a la existencia de la raza sino a la felicidad individual de sus unidades y, finalmente, al mantenimiento de alguna desatinada forma política llamada nación, imperio o cosa parecida. Ahora bien, como a la Naturaleza le tiene sin cuidado la felicidad, pues no reconoce banderas ni fronteras y le importa un comino que el sistema adoptado por una sociedad sea feudal, capitalista o colectivista, con tal que mantenga en pie a la raza (la colmena y el hormiguero le parecen tan aceptables como la Utopía), las demostraciones de los socialistas, por muy irrefutables que sean, no producirán jamás un efecto serio en la propiedad. La campana de esa institución a la cual se le da demasiada importancia no sonará a difunto hasta que entre en conflicto con alguna cuestión más vital que las simples desigualdades personales en la economía industrial. Ningún conflicto de esa clase se percibió mientras la sociedad no había traspuesto la etapa de comunidades nacionales demasiado pequeñas y sencillas para sobrecargar desastrosamente la limitada capacidad política del hombre. Pero hemos llegado ya a la etapa de la organización internacional. A la capacidad política y a la magnanimidad del hombre los vencen ahora la vastedad y complejidad de los problemas que se le presentan. Y en ese angustioso momento es cuando ve, al mirar arriba en busca de una ayuda poderosa, que el cielo está vacío. Pronto verá que la fórmula de que había prescindido, de que el hombre es el templo del Espíritu Santo, es precisamente la única cierta, y que sólo por medio de su propia mente y de su propia mano le puede ayudar de alguna manera ese Espíritu Santo que en su forma es la persona más nebulosa de la Trinidad, pero que ha acabado por ser la única sobreviviente, como ha sido siempre su verdadera Unidad. Así, pues, si el superhombre ha de venir, ha de nacer de mujer, engendrado por un propósito intencionado y bien meditado del hombre. La convicción de esa voluntad destruirá todo lo que se le oponga. Hasta de la Propiedad y el Matrimonio, que se ríen de que el jornalero se queje de que le roban la plus valía y de las domésticas miserias de los esclavos del anillo matrimonial, se prescindirá entre risas, como de leves bagatelas, si se atraviesan a ese concepto cuando llegue a ser un propósito vital de la raza plenamente comprendido.
Que se deben atravesar se comprende claramente desde el momento que reconocemos lo fútil de criar hombres de cualidades especiales como criamos gallos de pelea, perros de carrera o corderos de matanza. Lo verdaderamente importante en el hombre es la parte de él que todavía no comprendemos. De mucho de él no tenemos ni siquiera conciencia, de la misma manera que normalmente no tenemos conciencia de mantener la circulación de la sangre mediante la bomba del corazón, aunque si lo descuidamos morimos. Nos vemos, pues, obligados a llegar a la conclusión de que cuando hayamos llevado la selección tan lejos como podamos, rechazando de la lista de padres elegibles todas las personas que carezcan de interés, o poco prometedoras, o que tengan alguna mancha no compensada, todavía tendremos que confiar en que nos guíe el capricho (alias Voz de la Naturaleza) tanto en los criadores como en los padres, en busca de esa superioridad del yo inconsciente que será la verdadera característica del superhombre.
En este punto percibimos la importancia de brindar al capricho el campo más amplio posible. Dividir la humanidad en grupitos, y limitar efectivamente la selección del individuo a su propio grupito, es posponer por eones, si no para siempre, el superhombre. No sólo toda persona debería nutrirse y adiestrarse en calidad de padre posible, sino que no debería haber ni siquiera la posibilidad de que la selección natural encontrara obstáculos como las objeciones que una condesa pueda poner a un jornalero o un duque a una fregona. La igualdad es esencial para criar bien, y, como saben todos los economistas, es también incompatible con la propiedad.
Además, la igualdad es también una condición esencial para criar mal, y el criar mal es indispensable para escardar en la raza humana. Cuando el concepto de la herencia se apoderó de la imaginación científica a mediados del siglo pasado, sus devotos anunciaron que era un crimen casar a un loco con una loca o a un tísico con una tísica. Pero, ¿es que vamos a corregir nuestros stocks enfermos infectando con ellos a nuestros stock sanos? Evidentemente, la atracción que la enfermedad tiene para los enfermos es beneficiosa para la raza. Si dos personas enfermas se casan, quieran o no quieran muchos de sus hijos se morirán antes de llegar a la madurez, lo que constituye un arreglo mucho más satisfactorio que la tragedia de la unión de una persona sana con una persona enferma. Aunque más costoso que la esterilización de los enfermos, tiene la enorme ventaja de que en caso de que nuestras nociones de la salud o de la enfermedad sean erróneas (y en cierto grado lo son indudablemente) el error se corregirá mediante la experiencia en vez de corregirlo eludiéndolo.
Una cosa se debe afrontar resueltamente a pesar de los alaridos de los románticos. No hay prueba de que los mejores ciudadanos sean retoños de matrimonios de personas que armonicen, ni de que el conflicto de temperamentos no sea una parte importante de lo que los criadores llaman cruza. Al contrario, pues la probabilidad, bastante considerable, de que se puedan obtener buenos resultados con padres que serían extremadamente inadecuados para ser compañeros en la vida, hará que tarde o temprano se ensaye el experimento de emparejarlos deliberadamente casi tan a menudo como se ensaya ahora accidentalmente. Pero el emparejarlos no debe traer consigo el casarlos. Al conjugarse, dos personas complementarias pueden suplirse mutuamente las propias deficiencias: en la sociedad doméstica no hacen más que sentirlas y sufrir por ellas. Así, el hijo de un caballero rural inglés robusto, jovial y eupéptico, con los gustos y horizonte intelectual de su clase, y de una judía inteligente, imaginativa, intelectual y altamente civilizada podría ser muy superior a los dos padres, pero no es probable que el caballero rural le parezca a la judía un compañero interesante, ni que sus costumbres, sus amigos, su posición y su modo de vivir le resulten agradables. Por lo tanto, mientras el matrimonio sea una condición indispensable para el emparejamiento, retrasará el advenimiento del superhombre tan eficazmente como la propiedad; y con la misma eficacia se modificará como resultado del impulso hacia el superhombre.
La abrogación práctica de la propiedad y del matrimonio, tal como existen actualmente, ocurrirá sin que se note mucho. Para la gran masa de hombres la inteligente abolición de la propiedad no significará sino un aumento en la cantidad de comestibles, ropas, hogares y comodidades a su disposición, así como que se les fiscalizarán más el tiempo y las circunstancias. Muy pocas personas hacen ahora distinción entre la propiedad virtualmente plena y la que se tiene en condiciones públicas tan desarrolladas como para que sus rentas queden en pie de igualdad con los ingresos de sacerdotes, militares o funcionarios que carecen de bienes. Un propietario puede todavía expulsar de sus tierras a hombres y mujeres y sustituirlos con ovejas o con ciervos, y, en el comercio no reglamentado, el comerciante puede todavía esquilmar al comercio reglamentado y sacrificar la vida y la salud del país como hicieron los manufactureros de algodón de Manchester a principios del siglo pasado. Pero aunque, en vida de personas que todavía viven, el Código Industrial, por una parte, y las organizaciones sindicales, por otra, han convertido la antigua e ilimitada propiedad del manufacturero de algodón sobre su fábrica o del hilador sobre su trabajo, en un simple permiso de traficar o de trabajar en severas condiciones públicas o colectivas, impuestas en interés del bienestar general y sin consideración alguna a complicados casos individuales, la gente de Lancashire habla todavía de su «propiedad» en el antiguo sentido, sin darle más significado que al de las cosas por robar las cuales se le condena a un ladrón. Muchos más que el 99 por ciento de los habitantes del país no notarían la total abolición de la propiedad y la conversión de todo ciudadano en un asalariado funcionario público, más de lo que notan ahora el cambio que ocurre cuando el hijo de un naviero ingresa en la marina de guerra. Todavía seguirían llamando «propiedad» a sus relojes, sus paraguas y sus jardinillos.
También el matrimonio persistirá como nombre adherido a una costumbre general, mucho después de que la costumbre haya sufrido alteración. El moderno matrimonio inglés, por ejemplo, tal como lo han modificado el divorcio y las Leyes de Bienes de las Mujeres Casadas, difiere del matrimonio de principios del siglo XIX mucho más que el matrimonio de Byron del de Shakespear. En este momento el matrimonio en Inglaterra difiere no sólo del matrimonio en Francia, sino también del matrimonio en Escocia. Al matrimonio tal como lo modificaron las leyes de divorcio en South Dakota se le llamaría mera promiscuidad en Clapham. Sin embargo, los norteamericanos, lejos de tener una opinión libertina y cínica del matrimonio, tributan a sus ideales un homenaje que parecería anticuado en Clapham. Ni en Inglaterra ni en los Estados Unidos se toleraría un momento la proposición de abolir el matrimonio; sin embargo, nada más cierto que la progresiva modificación del contrato matrimonial continuará en ambos países hasta que no sea más oneroso ni irrevocable que cualquier contrato comercial de sociedad. Si se prescindiera hasta de esto, las personas casadas seguirían llamándose maridos y esposas, describirían su compañerismo como matrimonio, y la mayoría no se darían cuenta de que estaban menos casadas que Enrique VIII. Porque aunque un vistazo a las condiciones legales del matrimonio en distintos países cristianos indica que el matrimonio varía legalmente de frontera a frontera, la domesticidad varía tan poco que la mayoría de la gente cree que sus propias leyes matrimoniales son universales. En consecuencia, una vez más, como en el caso de la propiedad, la absoluta confianza del público en la estabilidad del nombre de la institución hace que sea más fácil alterar su sustancia.
Sin embargo, no se puede negar que uno de los cambios que la necesidad del superhombre requiere en la opinión pública es muy inesperado. Es nada menos que la disolución de la asociación, actualmente necesaria, del matrimonio con la cópula, que la mayoría de las personas no casadas entienden que es el verdadero diagnóstico del matrimonio. Yerran, claro está; se acercaría más a la verdad el decir que la cópula es la condición puramente accidental e incidental del matrimonio. La cópula no es esencial más que para la propagación de la especie, y en el momento en que se satisface esa fundamental necesidad de un modo distinto que el del matrimonio, la cópula deja de ser, desde el creador punto de vista de la Naturaleza, esencial en el matrimonio. Pero el matrimonio no deja por eso de ser tan económico, conveniente y cómodo como para que el superhombre pueda sobornar seguramente a los matrimonomaníacos ofreciéndoles reimplantar la antigua e inhumana severidad e irrevocabilidad del matrimonio, abolir el divorcio, y confirmar el horrible lazo que todavía encadena a personas decentes con borrachos, criminales e inútiles, con tal que se le conceda la completa independencia de la cópula. Porque aunque la gente no pudiera formar compañías domésticas en condiciones más leves que ésas, seguiría casándose. El católico, a quien su religión le impide utilizar las leyes de divorcio, se casa tan fácilmente como el. presbiteriano de South Dakota que puede cambiar de pareja con una facilidad que escandaliza al viejo mundo; y si la Iglesia Católica diera un paso más hacia el cristianismo e impusiera el celibato a los legos así como a los clérigos, todavía seguirían contrayendo matrimonio, por amor a la vida doméstica, hijos e hijas de la Iglesia perfectamente obedientes. No se necesita aventurar más hipótesis: se han planteado aquí para ayudar al lector a analizar el matrimonio teniendo en cuenta sus dos funciones de regular la cópula y de proporcionar una forma de vida doméstica. Estas dos funciones se pueden separar perfectamente, porque la única esencial para la existencia del matrimonio es la vida doméstica, pues la cópula sin vida doméstica no es matrimonio, mientras que la vida doméstica sin cópula sigue siéndolo: en realidad esa es, necesariamente, la verdadera condición de todos los matrimonios fértiles durante gran parte de su duración, y de algunos durante toda ella.
Teniendo pues en cuenta que la propiedad y el matrimonio, que al destruir la igualdad dificultan la selección con desatinadas condiciones, son hostiles a la evolución del superhombre, se comprende fácilmente por qué el único experimento moderno que se conoce en la crianza de la especie humana se efectuó en una comunidad que descartó ambas instituciones.
El experimento perfeccionista de Oneida Creek
En 1848 se fundó en los Estados Unidos la Comunidad Oneida, para llevar a efecto una resolución a que llegó un puñado de comunistas perfeccionistas «de que nos consagraremos exclusivamente a establecer el Reino de Dios». Aunque la nación norteamericana declaró que esa clase de cosas no se pueden tolerar en un país cristiano, la Comunidad Oneida se sostuvo durante más de treinta años, período en que parece haber producido niños más sanos y sufrido menos males que cualquier Compañía Anónima de que se tiene noticia. Era, sin embargo, una comunidad muy seleccionada, pues un auténtico comunista (al cual se le puede definir en términos generales como persona profundamente orgullosa que se propone enriquecer el fondo común en vez de esquilmarlo) es superior a un capitalista corriente de compañía anónima, precisamente como un capitalista corriente de compañía anónima es superior a un pirata. A los perfeccionistas los pastoreaba, además, su jefe Noyes, una de esas casuales tentativas de superhombre que ocurren de vez en cuando a pesar de la ingerencia de las torpes instituciones humanas. La existencia de Noyes les simplificó a los comunistas el problema de qué criar, pues la cuestión de qué clase de hombre debían aspirar a criar la zanjó instantáneamente el obvio deseo de criar otro Noyes.
Pero un experimento efectuado por un puñado de personas que después de treinta años de inmunidad de la inintencionada matanza de niños que realizan padres ignorantes en sus hogares no pasaban de 200, muy poco podían hacer aparte de probar que los comunistas guiados por un superhombre y «consagrados exclusivamente a establecer el reino de Dios», y a quienes la propiedad y el matrimonio les importaban tan poco como la casta hindú o suttee a un ministro de Camberwell, podían resolver sus vidas mucho mejor que la gente corriente bajo el tormento de esas dos instituciones. Sin embargo, su propio superhombre reconoció que ese éxito aparente no era más que parte del anormal fenómeno de que él mismo existiera, porque, cuando sus facultades decayeron con los años, él mismo guió y organizó la voluntaria recaída de los comisionistas en el matrimonio, el capitalismo y la habitual vida privada, reconociendo así que la verdadera solución social no estaba en lo que un superhombre accidental pudiera convencer a un selecto puñado que hicieran para él, sino en lo que toda una comunidad de superhombres haría espontáneamente. Si Noyes hubiera tenido que organizar, no a unas cuantas docenas de perfeccionistas, sino a todos los Estados Unidos, Norteamérica le hubiera derrotado tan decisivamente como Inglaterra derrotó a Oliver Cromwell, Francia a Napoleón o Roma a julio César. Cromwell aprendió, en la amarga experiencia, que el mismo Dios no puede elevar a un pueblo por encima de su propio nivel, y que aunque se agite a una nación para que sacrifique todos sus apetitos a su conciencia, el resultado seguirá dependiendo totalmente de la clase de conciencia que la nación tiene. Napoleón terminó, al parecer, considerando a la humanidad como a una fatigosa jauría de podencos que no vale la pena de tener más que por el deporte de cazar con ellos. A la capacidad de César para guerrear sin odio ni resentimiento le venció la resolución de sus soldados de matar a sus enemigos en el campo de batalla en vez de hacerlos prisioneros para que el César les perdonara la vida; y su supremacía civil la compró el tremendo soborno por parte de los ciudadanos de Roma. Lo que los grandes gobernantes no pueden hacer, no pueden hacerlo los códigos ni las religiones. El hombre lee su propio carácter en toda ordenanza: si se le dicta un mandamiento de superhombre tan astutamente que no lo pueda interpretar mal en términos de su propia voluntad, lo denunciará como blasfemia sediciosa o lo descartará como una locura o como totalmente ininteligible. Los parlamentos y los sínodos pueden manipular como quieran con sus códigos y sus credos mientras las circunstancias alteran el equilibrio de clases y sus intereses, y como resultado de la manipulación podrá producirse una ocasional ilusión de evolución moral, como cuando la victoria de la casta comercial sobre la militar lleva a sustituir el duelo con el boycot social y la indemnización pecuniaria. En ciertos momentos podrá haber hasta un considerable progreso material, como cuando la conquista del poder político por la clase obrera produce una mejor distribución de la riqueza mediante la simple actividad egoísta de los nuevos señores; pero todo eso es mero reajuste y reforma. Hasta que cambie el corazón y la mente del pueblo no se atreverá el hombre más grande a gobernar, partiendo de que todos son tan grandes como él, más de lo que se atreve el pastor a dejar que su rebaño encuentre el camino en las calles como lo encontraría él. Hasta que haya una Inglaterra en que todo hombre sea un Cromwell, una Francia en que todo hombre sea un Napoleón, una Roma en que todo hombre sea un César, una Alemania en que todo hombre sea un Lutero más un Goethe, al mundo no lo mejorarán sus héroes más de lo que mejora a un chalet de Brixton la pirámide de Cheops. El único verdadero cambio posible es la producción de países así.
La objeción del hombre a su propio perfeccionamiento
Pero, ¿se toleraría semejante cambio si el hombre debe elevarse por encima de sí mismo para desearlo? Sí, pero interpretando mal su naturaleza. El hombre desea un superhombre ideal con toda la energía que le queda después de conseguir nutrirse, y en todas las épocas ha glorificado al mejor sustituto vivo que ha podido encontrar para ese ideal. Al menos incompetente de sus generales le tiene por un Alejandro; a su rey, por el primer señor del mundo; a su Papa, por santo. Nunca le falta una ristra de ídolos humanos que no son sino superhombres de pacotilla. Que el verdadero superhombre se burlaría de todos los actuales ideales aparatosos de justicia, deber, honor, derecho, religión y hasta decencia, y aceptaría obligaciones morales que la humanidad actual no podría soportar, es algo que el hombre contemporáneo no prevé; en realidad no lo nota ni siquiera cuando un superhombre casual lo hace en sus propias barbas. En realidad, él mismo lo hace todos los días sin darse cuenta. No pondrá, pues, ninguna objeción a la producción de una raza que él llama de Grandes Hombres o Héroes, porque se los imaginará, no como verdaderos superhombres, sino, como él mismo, dotados de un talento infinito, de un valor infinito, y de una infinita cantidad de dinero.
La oposición más fastidiosa surgirá del temor, general en la humanidad, de que toda intromisión en nuestras costumbres conyugales será una intromisión en nuestros placeres y en nuestro romance. Ese temor ha intimidado siempre, adoptando aires de moral ofendida, a personas que no han medido su debilidad esencial; pero no prevalecerá más que sobre los degenerados en quienes el instinto de la fecundidad ha acabado por ser una mera comezón de placer. Los modernos procedimientos de combinar el placer con la esterilidad, universalmente conocidos y accesibles hoy, facilitan a esas personas el que puedan escardarse a sí mismas de la especie, proceso que ya funciona vigorosamente; y la consiguiente supervivencia de los inteligentemente fecundos significa la supervivencia de los partidarios del superhombre, pues lo que se propone no es sino la sustitución de la antigua, ininteligente, inevitable y casi inconsciente fecundidad por una fecundidad inteligentemente controlada y consciente, y el eliminar del proceso evolutivo a los meros voluptuosos[3]. Aunque no se hubiera inventado el agente seleccionador, el propósito de la raza no dejaría de destruir la oposición de los instintos individuales. No sólo las abejas y las hormigas satisfacen por delegación sus instintos reproductivos y paternales; también el matrimonio impone el celibato a millones de hombres y mujeres normales que no están casados. En resumen, el instinto individual en esta cuestión, por abrumador que sin pensarlo se supone que es, carece finalmente de importancia.
Necesidad política del superhombre
La necesidad del superhombre es, en su aspecto más imperativo, política. A la democracia proletaria nos ha empujado el fracaso de los demás sistemas, pues dependían de la existencia de superhombres que actuaran como déspotas u oligarcas; y esos superhombres no sólo no existían constantemente, sino que ni siquiera surgían en el momento oportuno y dentro de una posición social elegible, y cuando surgían no podían, salvo por un breve período y mediante métodos coactivos moralmente suicidas, imponer superhumanidad a sus gobernados; por lo que, por la mera fuerza del «carácter humano», el gobierno por consentimiento de los gobernados ha reemplazado al antiguo plan de gobernar al ciudadano como se gobierna a un colegial.
Ahora bien, todavía estamos por conocer al hombre que teniendo alguna experiencia práctica de la democracia proletaria le quede alguna creencia en su capacidad para resolver grandes problemas políticos, o al menos para cumplir inteligente y económicamente una tarea parroquial corriente. La fe extremista en el «sufragio universal», como panacea política, no se ha despertado más que bajo despotismos y oligarquías. Y se marchita en el momento que se somete a la prueba práctica, porque la democracia no puede elevarse por encima del material humano del que se componen sus votantes. Suiza parece dichosa en comparación con Rusia, pero si Rusia fuera tan pequeña como Suiza y sus problemas políticos se los simplificaran del mismo modo unas inexpugnables fortificaciones naturales y un pueblo educado por la variedad e intimidad del intercambio internacional, es posible que hubiese pocas diferencias entre los dos países. En todo caso, Australia y Canadá, que virtualmente son repúblicas democráticas protegidas, y Francia y los Estados Unidos, que reconocidamente son repúblicas democráticas independientes, no son sanas, ni ricas, ni sabias; y serían peores en vez de mejores si sus ministros populares no fueran maestros en el arte de esquivar entusiasmos populares y embaucar a la ignorancia popular. El político que en otro tiempo tenía que aprender a adular a los reyes tiene que aprender ahora a fascinar, divertir, engatusar, engañar, asustar o llamar de alguna manera la atención del cuerpo electoral; y aunque en los modernos Estados adelantados, donde el artesano está mejor instruído que el rey, hace falta ser hombre de mucha más talla para ser un demagogo triunfante que para ser un cortesano triunfante, el hombre que arrastra convicciones populares con prodigiosa energía es el hombre a quien sigue el populacho, mientras que el escéptico, más frágil, que cautelosamente busca su camino hacia el siglo que viene, no tiene ninguna probabilidad, a menos que, por casualidad tenga también el específico talento del truhán, caso en que si logra votos es como truhán, y no como «mejorista». En consecuencia, aunque el demagogo pregona (y no lo logra) que reajusta cosas en interés de la mayoría de los electores, estereotipa la mediocridad, organiza la intolerancia, desalienta la exhibición de cualidades no comunes y glorifica la conspicua exhibición de las comunes.
Explicación de la gazmoñería
Merece la pena reflexionar por qué las abejas miman a sus madres mientras que nosotros no mimamos más que a las divas de ópera. Nuestra idea de cómo tratar a una madre no consiste en aumentarle su ración de víveres, sino en cortársela prohibiéndole trabajar en una fábrica en el mes siguiente al parto. Todo lo que puede hacer que el dar a luz sea una desdicha para los padres, así como un peligro para la madre, se hace concienzudamente. Cuando un gran escritor francés, Emile Zola, alarmado por la esterilidad de su país, escribió un elocuente y vigoroso libro para devolver el prestigio a la paternidad, en Inglaterra se supuso inmediatamente que un libro de ese género, y con un título como Fecundidad, era demasiado abominable para traducirlo, y que toda tentativa de tratar la relación de los sexos desde un punto (le vista que no fuera el voluptuoso o el romántico había que reprimirla severamente. Ahora bien, si esa suposición se hubiera basado realmente en la opinión pública, habría indicado una actitud de disgusto y resentimiento hacia la Fuerza Vital, que no podría manifestarse más que en una comunidad enferma y moribunda en la que la mujer típica sería la Hedda Gabler, de Ibsen. Pero no tenía ninguna base vital. La gazmoñería de los diarios, como la gazmoñería entre comensales, no es más que tuna mera dificultad de educación y de lenguaje. Como no se nos enseña a pensar decentemente sobre esos temas, para conversar sobre ellos no disponemos más que de un lenguaje indecente. La consecuencia es que nos vemos obligados a declararlos inapropiados para su análisis público porque los únicos términos en que podemos expresar el análisis son inapropiados para usarlos en público. Los filólogos, que disponen de un vocabulario técnico, no encuentran ninguna dificultad; los maestros del idioma que piensan decentemente pueden escribir novelas populares, como Fecundidad, de Zola, y Resurrección, de Tolstoi, sin ofender absolutamente nada a lectores que también piensan decentemente. Pero el periodista moderno corriente, que nunca ha conversado de esos temas más que con salacidad, no puede escribir un simple comentario sobre un caso judicial de divorcio sin una consciente vergüenza o una furtiva procacidad que hacen imposible leer en voz alta el comentario en compañía. Esa salacidad y esa gazmoñería (las dos son lo mismo) no significan que la gente no tenga sentimientos decentes sobre el tema; al contrario, pues es precisamente lo profundo y lo serio de nuestro sentimiento lo que hace insoportable su profanación con un lenguaje vil y un humorismo procaz, hasta el punto de que no toleramos que se hable absolutamente nada porque sólo uno de cada mil puede hablar sin herirnos en el respeto que nos tenemos a nosotros mismos, especialmente el respeto que se tienen a sí mismas las mujeres. Añadid los horrores del lenguaje popular a los horrores de la pobreza popular. Entre la gente amontonada, la pobreza destruye la posibilidad de limpieza; y en la ausencia de limpieza muchas de las naturales condiciones de la vida llegan a ser indignantes y perniciosas, con el resultado de que la asociación que se establece entre la suciedad y esas naturales condiciones acaba por ser tan abrumadora que entre personas civilizadas (es decir, personas amontonadas en los laberintos de casas sórdidas que llamamos ciudades) la mitad de su vida física se convierte en un secreto delictuoso e inmencionable más que al médico en emergencias; y Hedda Gabler se pega un tiro porque la maternidad es tan poco señorial. En resumen, la gazmoñería popular no es sino un incidente de la sordidez popular: los demás que declara tabús siguen siendo los más interesantes y serios a pesar de ella.
El progreso es una iluisión
Desgraciadamente, a las personas serias les desvía del camino de la evolución la ilusión del progreso. Cualquier socialista puede convencernos fácilmente de que la diferencia entre el hombre tal como es y tal como pudiera llegar a ser, sin que evolucione más, bajo milenarias condiciones de nutrición, ambiente y adiestramiento, es enorme. Puede demostrar que la desigualdad y la inicua distribución de la riqueza y asignación de trabajo son productos de un sistema económico acientífico, y que el hombre, culpable como es, no tenía más intención de establecer semejante desordenado orden que la polilla de quemarse cuando vuela a la llama de una vela. Puede demostrar que la diferencia entre la gracia y fuerza del acróbata y la curvada espalda del reumático peón de campo es una diferencia producida por condiciones, no por la naturaleza. Puede demostrar que muchos de los más detestables vicios humanos no son esenciales, sino simples reacciones provocadas por nuestras instituciones en nuestras mismísimas virtudes. El anarquista, el fabiano, el salvacionista, el vegetariano, el médico, el abogado, el sacerdote, el profesor de ética, el gimnasta, el soldado, el deportista, el inventor, el elaborador de programas políticos, todos tienen alguna receta para mejorarnos; y casi todos sus remedios son físicamente posibles y apuntan a los mismos reconocidos males. Para ellos el límite del progreso está, en el peor de los casos, en completar todas las reformas sugeridas y en nivelar a todos los hombres en la línea a que han llegado ya las personas mejor nutridas y cultivadas en alma y cuerpo.
Ahí, pues, tal como ellos lo entienden, hay un campo enorme para la energía del reformador. Ahí existen muchas nobles finalidades a las que se puede llegar por muchos caminos que suben la Cuesta de la Dificultad que aspiran a recorrer los grandes espíritus. Desgraciadamente, esa cuesta no la subirá nunca el hombre que conocemos. No se puede negar que si todos nos esforzáramos valientemente en llegar hasta el fin de los senderos de los reformadores, mejoraríamos prodigiosamente el mundo. Pero en ese «si» no hay más esperanza que en la igualmente plausible afirmación de que si el cielo se hunde todos atraparemos alondras. No vamos a recorrer esos senderos: carecernos de la suficiente energía. No deseamos suficientemente llegar al fin; en realidad, en la mayoría de los casos no lo deseamos absolutamente nada. Preguntad a cualquiera si quisiera ser un hombre mejor, y, muy píamente, contestará que sí. Preguntadle si quisiera tener un millón de libras esterlinas y contestará muy sinceramente que sí. Pero el pío ciudadano a quien le gustaría ser mejor sigue portándose como antes. Y el vagabundo que quisiera tener un millón no se toma la molestia de ganar diez chelines: multitudes de hombres y mujeres ansiosos por aceptar un legado de un millón, viven y mueren sin haber tenido jamás cinco libras juntas, aunque algunos mendigos han muerto envueltos en harapos sobre colchones rellenos de oro que acumulaion porque lo desearon lo suficiente para lograrlo y guardarlo. Los economistas que descubrieron que la demanda creaba oferta tuvieron que limitar pronto la proposición a la «demanda efectiva», que a fin de cuentas no resultó ser más que la misma oferta, y eso se aplica a la política, a la moral y a todos los demás departamentos: la verdadera oferta es la medida de la demanda efectiva, y las simples aspiraciones y manifestaciones no producen nada. Ninguna comunidad ha ido todavía más allá de la fase inicial en que el tesón y el fanatismo le permitieron crear una nación, y su codicia establecer y desarrollar una civilización comercial. Ni siquiera esas etapas las alcanzó el espíritu público; las alcanzaron la intolerante obstinación y la fuerza bruta. Considerad la Ley de Reforma de 1832 como ejemplo de conflicto entre ingleses ilustrados, acerca de una medida política que evidentemente era todo lo necesaria e inevitable que ha sido o va a ser probablemente cualquier medida política. No fue aprobada hasta que los caballeros de Birmingham tomaron medidas para degollar en debida forma militar a los caballeros de Saint James. Todavía estaría sin aprobarse si no hubiera habido detrás ninguna fuerza, pero estaban la lógica y la conciencia pública de los Utilitarios. Un gobernante despótico que hubiera tenido tanto sentido común como la reina Elizabeth lo hubiese hecho mucho mejor que la pandilla de chicos salidos de Eton que nos gobernaban por privilegio y que desde la introducción del sufragio, al que prácticamente se le puede llamar varonil, en 1884, nos gobiernan a petición de la democracia proletaria.
En el momento actual tenemos, en vez de los Utilitarios, la Sociedad Fabiana, con su pacífica, constitucional, moral y económica política socialista, que para su incruenta y benéfica realización no necesita sino que los ingleses la entiendan y la aprueben. Pero, ¿por qué se habla bien de los fabianos en círculos donde hace treinta años la palabra socialista equivalía a degollador e incendiario? No es porque los ingleses tengan la menor intención de estudiar o adoptar la política fabiana, sino porque creen que los fabianos, al eliminar de la agitación socialista el elemento intimidatorio, han arrancado los dientes a la pobreza rebelde y salvado al orden existente del único método de ataque al cual teme realmente. Claro está que si el país adoptara la política fabiana se implantaría por la fuerza bruta, exactamente como se implantó nuestro sistema de propiedad. Se convertiría en ley, y a los que se opusieran se les impondrían multas, se les embargarían los bienes, les darían porrazos en la cabeza los policías, se les encarcelaría y en último extremo se les «ajusticiaría» como les pasa ahora a los que infringen la ley. Pero como nuestra clase propietaria no teme que esa transformación vaya a ocurrir, y en cambio teme a los esporádicos complots de degolladores y dinamiteros, y se esfuerza con toda su alma en ocultar el hecho de que no hay ninguna diferencia moral entre los métodos mediante los cuales hace respetar los derechos de propiedad y el método mediante el que el dinamitero afirma su concepto de los derechos humanos naturales, a la Sociedad Fabiana le dan palmaditas en la espalda como se las dan a la Unión Social Cristiana, mientras que al socialista que dice tajantemente que una revolución social no se puede hacer más que como se han hecho todas las demás revoluciones, es decir, haciendo que la gente que la desea mate, se imponga e intimide a la que no la desea, se le denuncia como a un descarriador del pueblo y se le condena a trabajos forzados, para que vea lo sinceros que al oponerse a la fuerza física son los que lo encarcelan.
¿Vamos, entonces, a repudiar los métodos fabianos y volver a los de los revolucionarios de barricada, o a adoptar los del dinamitero y del asesino? Al contrario; vamos a reconocer que ambos son fundamentalmente fútiles. Al dinamitero le parece fácil decir: «¿No acaba usted de reconocer que nunca se concede nada más que a la fuerza física? ¿No reconoció Gladstone que a la Iglesia Irlandesa no le hizo perder su carácter oficial el espíritu liberal, sino la explosión que destruyó la cárcel de Clerkenwell?» Bueno, no necesitamos negarlo boba y tímidamente. Concedamos que fue así. Concedamos, además, que todo eso yace en la naturaleza de las cosas; que el socialista ardoroso que tenga bienes no puede de ninguna manera hacer sino lo que hacen los propietarios conservadores, a menos que todo el país derogue a la fuerza la propiedad; más aun, reconozcamos que las votaciones y divisiones parlamentarias, a pesar de sus vanas ceremonias de discusión, no difieren de las batallas sino como la incruenta rendición de una fuerza inferior en el campo de batalla difiere de Waterloo o Trafalgar. Regalo todas estas admisiones al feniano que recolecta dinero en América, pidiéndolo a irlandeses que no piensan lo que hacen, para volar el castillo de Dublin; al policía secreto que convence a obreros jóvenes y bobos para que encargen bombas al ferretero más cercano y después los entrega para que los condenen a cadena perpetua; a nuestros jefes militares y navales que creen, no en predicaciones, sino en un ultimátum respaldado por abundante lydita; y, en general, a todo aquel a quien le concierna. Pero, ¿de qué sirve sustituir con los procedimientos de los temerarios y sanguinarios los de los cautelosos y humanos? ¿Ha ganado algo Inglaterra con la destrucción de la cárcel de Clerkenwwell, o Irlanda con la desoficialización de la Iglesia Irlandesa?
El engreimiento de la civilización
Después de todo, la ilusión de progreso no es muy sutil. Empezamos por leer las sátiras de los contemporáneos de nuestros padres, y deducimos (en general bastante ignorantemente) que los abusos que exponen son cosas dei pasado. Vemos también que el desplazamiento del poder político del sector de los opresores al de los oprimidos trae frecuentemente reformas de males que claman al cielo. Los liberales dan el voto al pobre en la esperanza de que votará por sus emancipadores. La esperanza no se realiza, pero el hombre que no tiene dinero deja de pasar la vida en la cárcel por deudas; se promulgan leyes de fábrica que mitigan el esfuerzo agotador; la instrucción se hace libre y obligatoria; se multiplican las leyes sanitarias; se dan pasos públicos para albergar decentemente a las masas; los que andan descalzos obtienen zapatos; se van haciendo raros los harapos; y los cuartos de baño y los pianos, los buenos paños y los cuellos almidonados llegan a numerosas personas que en otros tiempos «desconocían el jabón» y tocaban el arpa judía o el acordeón envueltos en pieles de topo. Algunos de estos cambios son ganancias; otros son pérdidas. Algunos no son cambios; todos ellos son cambios que trae simplemente el dinero. Sin embargo, producen la ilusión de ruidoso progreso; y las clases leídas deducen que los abusos del primer período de la era victoriana no existen ya más que en las divertidas páginas de las novelas de Dickens. Pero en el momento que buscamos una reforma debida al carácter y no al dinero; al arte de gobernar pueblos y no al interés o al motín, nos desilusionamos. La mala administración y la incompetencia que reveló la guerra de Crimea, por ejemplo, las recordábamos como cosas del pasado hasta que la guerra de Sudáfrica mostró al país que el Ministerio de Guerra, como los pobres Borbones a quienes se les ha reprochado descaradamente una característica universal, no había aprendido ni olvidado nada. Apenas nos habíamos repuesto de esa infructuosa irritación, traslució que el refectorio de oficiales de nuestro regimiento más selecto incluía un club de azotamientos presidido por el subalterno de más edad. La revelación provocó cierta indignación cuando se conocieron los detalles de esa orgía de escolares, pero no sorpresa por la aparente ausencia de todo concepto del honor y de la virtud viriles, dei valor personal y del respeto a sí mismos, en la primeras filas de nuestra caballería. En asuntos civiles supusimos que el servilismo y la idolatría que estimularon a Carlos 1 a menospreciar la rebelión puritana del siglo XVII habían quedado muy atrás, pero no se ha necesitado más que circunstancias favorables para que reviva más abyecta que antes para compensar el perdido sentimiento religioso. Hemos recaído en disputas sobre la transubstanciación en el mismo momento en que el descubrimiento de que la teofagia sigue prevaleciendo extensamente como costumbre tribal nos ha privado de la última excusa para creer que nuestros oficiales ritos religiosos difieren esencialmente de los de los bárbaros. La doctrina cristiana de la inutilidad del castigo y de la maldad de la venganza no ha convertido, a pesar de su sencillo sentido común, ni a un solo país del mundo; el cristianismo no es para las masas más que una sensacional ejecución en público que sirve de pretexto para otras ejecuciones. En su nombre hemos privado a un ladrón de diez años de vida minuto a minuto en la lenta desgracia y degradación de las modernas prisiones reformadas, con tan poco remordimiento como Laud y su Cámara Estrellada desorejaron a Bastwick y a Burton. El otro día hemos desenterrado y mutilado los restos de Mahdi, exactamente como hace dos siglos desenterramos y mutilamos los de Cromwell. Hemos pedido, como hubiera podido pedirla cualquier tártaro, la decapitación de los príncipes chinos boxers; y nuestras expediciones militares y navales para matar, quemar y destruir tribus y aldeas por haber golpeado a un inglés en la cabeza son tan corrientes en nuestra rutina imperial, que la última media docena de ellas no han despertado tanta compasión como puede estar segura de despertar cualquier dama criminal. Se supone que la aplicación judicial de la tortura para hacer confesar es una reliquia de los tiempos atrasados, pero mientras se escriben estas páginas un juez inglés ha condenado a un falsificador a veinte años de presidio, manifestando abiertamente que cumplirá toda la sentencia a menos que confiese dónde ha ocultado los billetes falsificados. Y no se comenta ni eso ni el telegrama procedente de una zona de guerra en Somalilandia, que menciona que un prisionero ha proporcionado «bajo castigo» cierta información. Aunque esas noticias sean falsas, el hecho de que sean aceptadas sin protesta, como si fueran naturales en el curso ordinario de la dirección de los asuntos públicos, muestra que estamos tan dispuestos como lo estaba Bacon a recurrir a la tortura. En cuanto a la crueldad vindicativa, un incidente de la guerra de Sudáfrica, en que a los parientes y amigos de un prisionero se les obligó a presenciar su ejecución, reveló una bajeza de carácter y modo de ser que difícilmente nos deja el derecho de adornarnos con la pluma de nuestra superioridad sobre Eduardo III en la rendición de Caíais. Y el democrático oficial norteamericano se permite torturar en las Filipinas como se permitió el aristocrático inglés en Sudáfrica. Los incidentes de la invasión blanca de África en busca de marfil, oro, diamantes y diversión han demostrado que el europeo moderno es la misma bestia rapaz que antes fue a la conquista de nuevos mundos bajo Alejandro, Marco Antonio y Pizarro. Los parlamentos y los consejos de parroquia son como eran cuando Cromwell los suprimió y Dickens se burló de ellos. El político demócrata sigue siendo exactamente igual que cuando lo describió Platón; el médico sigue siendo el crédulo impostor y el petulante farsante científico a quien ridiculizó Moliére; el maestro de escuela sigue siendo, cuando mejor, un pedante hijo de campesino, y cuando peor, un flagelomaníaco; las personas honradas temen más a los arbitrajes que a los pleitos; el filántropo sigue siendo un parásito de la miseria como el médico lo es de la enfermedad; los milagros de la hechicería sacerdotal no son menos fraudulentos ni dañinos porque ahora se les llame experimentos científicos y los dirijan profesores; impera la brujería en la forma moderna de específicos y de inoculaciones profilácticas; el terrateniente que no es suficientemente poderoso para poner cepos para personas, supera los cepos con alambre de púa; el moderno caballero que es demasiado holgazán para pintarrajearse la cara con bermellón como símbolo de valor, recurre a una lavandera para que bañe su camisa en almidón como símbolo de limpieza; meneamos la cabeza ante la suciedad de la Edad Media, en ciudades sucias de hollín y malolientes y repugnantes por tanto fumar desvergonzadamente; el agua bendita, en su última forma de líquido desinfectante, se usa mas que nunca e inspira más fe que nunca; las autoridades sanitarias se entregan deliberadamente a encantaciones quemando azufre (aunque saben que no sirve para nada) porque la gente cree en el azufre con tanta devoción como cree el campesino italiano en la licuefacción de la sangre de San Genaro; y el mentir paladinamente en público ha tomado tales proporciones que en eso no se puede elegir entre el carterista en la comisaría, el ministro en la banca de la tesorería, el director de un diario en su despacho, el magnate financiero que anuncia neumáticos de bicicleta que no resbalan, el clérigo que suscribe los treinta y nueve artículos, y el vivisector que afirma por su honor de caballero que los animales a los que opera en el laboratorio fisiológico no padecen absolutamente nada. Nunca ha habido peor hipocresía, porque no sólo perseguimos intolerante pero sinceramente en nombre de la brujería curandera en que creemos, sino también cruel e hipócritamente en nombre del credo evangélico del que nuestros gobernantes se sonríen en privado como los patricios del siglo V se sonreían de Júpiter y Venus. El deporte es, como ha sido siempre, una excitación criminal: el impulso de matar es universal, y en todo el país se establecen museos que estimulan a los niños y a los caballeros de cierta edad a coleccionar cadáveres conservados en alcohol y a robar huevos de pájaros y guardarlos como los pieles rojas guardaban cueros cabelludos. La coacción mediante el látigo es tan natural en el inglés como fue en Salomón estropear a Rehoboam; y la comparación es injusta respecto a los judíos, teniendo en cuenta que la ley mosaica prohibía más de cuarenta latigazos en nombre de la humanidad y que a los soldados ingleses de los siglos XVIII y XIX se les daban más de mil, y todavía se seguirían dando si no fuese por el cambio en el equilibrio político entre la casta militar y la comercial y el proletariado. A pesar de ese cambio la azotaina sigue siendo una institución en las public schools, en las prisiones militares, en el barco de adiestramiento, y en esa escuela de pequeñeces llamada hogar. El lascivo clamor del flagelomaníaco que pide que se azote más, constante como el clamor que pide más insolencia, más guerra y menos impuestos, se tolera y hasta se satisface porque, no proponiéndonos fines morales, tenemos suficiente sentido común para ver que sólo la coacción física puede imponer a otros nuestra egoísta voluntad. La cobardía es universal: patriotismo, opinión pública, deber para con los padres, disciplina, religión, moral, no son más que bellos nombres para intimidar; y la crueldad, la glotonería y la credulidad tienen a raya a la cobardía. Degollamos un ternero y lo colgamos de las pezuñas traseras para que se desangre con objeto de que nuestro bife sea blanco; sujetamos al ganso a una tabla y lo atiborramos de comida porque nos gusta la enfermedad de su hígado; descuartizamos pájaros para adornar los sombreros de nuestras mujeres; mutilamos animales domésticos sin otra razón que la de seguir una costumbre instintivamente cruel; y coadyuvamos en las más abominables torturas con la esperanza de encontrar alguna curación mágica para nuestras enfermedades.
Ahora bien, haced el favor de observar que esos no son excepcionales aspectos de nuestros reconocidos defectos, que deploran y por los cuales rezan todas las buenas personas. Aquí no se ha dicho ni una palabra de los excesos de nuestros Nerones, que los tenemos en el habitual porcentaje. Con la excepción de unos pocos ejemplos militares, que se mencionan principalmente para mostrar que la educación y posición de un caballero, reforzadas por los más fuertes convencionalismos del honor, espíritu de cuerpo, publicidad y responsabilidad, no brindan mejores garantías de conducta que las pasiones de un populacho, los ejemplos puestos antes son cosas corrientes extraídas de las costumbres cotidianas de nuestros mejores ciudadanos, vehementemente defendidas en nuestros diarios y desde nuestros púlpitos. A los mismos humanitarios que los aborrecen pueden excitarlos al asesinato; el puñal de Bruto y de Ravaillac siguen en actividad en manos de Caserio y Luccheni; y la pistola ha ido a ayudarle en las manos de Guiteau y de Czolgosz. Nuestros remedios se siguen limitando a aguantar o a asesinar; y al asesino se le sigue asesinando judicialmente con arreglo al principio de que con dos borrones negros se hace uno blanco. La única novedad está en nuestros métodos: con el descubrimiento de la dinamita, al mosquetón de Hamilton de Bothwellhaugh, cargado hasta la boca, le ha sustituido la bomba, pero el corazón de Ravachol arde como ardió el de Hamilton. El mundo no resiste al análisis de los que saben lo que es, ni siquiera haciendo las mayores concesiones al freno que la pobreza pone a los pobres y la riqueza a los ricos.
Lo único que se puede decir a nuestro favor es que la gente vive y deja vivir hasta ciertos límites. Hasta el caballo, con su cola cortada y su boca con freno, ve su esclavitud mitigada por el hecho de que el descuidar totalmente la necesidad que tiene de comida y descanso obligaría a su amo a gastar comprando otro caballo un día sí y otro no, porque no se le puede hacer trabajar a un caballo hasta que reviente y hacerse con otro gratis, como se puede hacer con un jornalero. Pero este modo natural de contener el inconsiderado egoísmo se contiene también en parte a causa de nuestra miopía y en parte por cálculo deliberado, por lo que junto al hombre que pierde dinero al acortar la vida del caballo por tacañería, tenemos la compañía de tranvías que descubre, en sus libros de contabilidad, que aunque un caballo puede vivir de 24 a 40 años, trae más cuenta hacerle trabajar hasta que reviente en 4 y sustituirlo con una nueva víctima. Y la esclavitud humana, que ha llegado a la cumbre de los excesos en nuestro tiempo en forma de la mano de obra sin salario mínimo, ha tropezado con los mismos límites personales y comerciales, tanto para agravarla como para mitigarla. Ahora que la libertad de la mano de obra ha dado por resultado que escasee, como en Sudáfrica, los principales diarios y revistas inglesas han pedido sin disculpas la vuelta al trabajo obligatorio, es decir, a los métodos con que, según creemos, construyeron los egipcios las pirámides. Ahora sabemos que la cruzada contra la esclavitud proletaria del siglo XIX triunfó únicamente porque el sistema de considerar al obrero como una cosa no era el más eficaz ni el menos humano de explotar al obrero; y el mundo busca actualmente a tientas un sistema más eficaz que derogue la libertad del obrero sin volver a hacer a su explotador responsable de él.
Sin embargo, siempre hay una mitigación —miedo a la rebelión— y existen también los efectos de la bondad y del afecto. Permítaseme, pues, repetir que aquí no se acusa al mundo por lo que hacen los criminales y los monstruos. Las hogueras de Smithfield y de la Inquisición las encendieron personas piadosas y serias que eran amables y buenas tal como se entienden la amabilidad y la bondad. Y cuando a un negro lo rocían de kerosene y le prenden fuego en los Estados Unidos, no se trata de un buen hombre linchado por rufianes; se trata de un criminal linchado por muchedumbre de ciudadanos respetables, caritativos, virtuosamente indignados, cultos, que aunque actúan al margen de la ley, no son menos compasivos que los legisladores y jueces norteamericanos que no hace mucho tiempo condenaban a incomunicación, no de cinco meses, como se hace aquí, sino de cinco años o más. De las cosas que hacen nuestros monstruos morales se puede prescindir ante las matanzas de San Bartolomé y otras momentáneas explosiones de desorden social. Júzguesenos por las reconocidas y respetadas prácticas de nuestros círculos más reputados; y si conocéis los hechos y sois suficientemente fuertes para verlos cara a cara, reconoceréis que a menos que nos sustituya un animal más evolucionado —en pocas palabras, el Superhombre— el mundo debe seguir siendo una guarida de peligrosos animales entre los que los pocos superhombres accidentales, nuestros Shakespears, Goethes y Shelleys y sus semejantes, deben vivir tan precariamente como viven los domadores de leones, considerando lo humorístico de su situación y la dignidad de su superioridad como una compensación del horror de la primera y de la soledad de la segunda.
El veredicto de la historia
Se puede decir que aunque la bestia feroz sale del hombre y lo devuelve momentáneamente a la barbarie bajo la excitación de la guerra y del crimen, su vida
normal se desenvuelve en una esfera más alta que la de sus antepasados. Esta opinión le parece muy aceptable al inglés, que siempre se inclina sinceramente al lado de la virtud mientras no le cueste nada en dinero o en esfuerzo mental. El inglés siente profundamente la injusticia del extranjero al no reconocerle esa condicional elevación de espíritu. Pero no hay motivo para suponer que nuestros antepasados eran menos capaces de ella que nosotros. A los argumentos de que existe una progresiva evolución moral que opera visiblemente de abuelo a nieto, se puede responder contundentemente que miles de años de esa evolución hubieran producido unos enormes cambios sociales cuya prueba histórica sería abrumadora. Pero ni siquiera Macaulay, el más convencido de los «mejoristas», puede presentar pruebas que resistan al análisis. Comparad nuestra conducta y nuestros códigos con los mencionados coetáneamente en las antiguas escrituras y obras clásicas que han llegado hasta nosotros, y no encontraréis ni pizca de motivos para creer que en el tiempo histórico se ha realizado ningún progreso moral, pese a las románticas tentativas de los historiadores para reconstruir el pasado partiendo de esa suposición. En ese tiempo ha ocurrido que los países, las familias y los individuos han florecido y decaído, se han arrepentido y endurecido de corazón, se han sometido y han protestado, han actuado y reaccionado, han fluctuado entre la sanidad natural y la artificial (la casa más antigua del mundo, desenterrada el otro día en Creta, tiene una instalación sanitaria bastante moderna), y pasado por mil cambios respecto a diferentes escalas de tributación y de presión de la población, creyendo firme y constantemente que la humanidad avanzaba a saltos porque los hombres estaban constantemente ocupados.
Y el mero capítulo de accidentes ha dejado una pequeña acumulación de descubrimientos hechos al azar, como la rueda, el arco, el alfiler imperdible, la pólvora, el magneto, la pila voltaica y así sucesivamente, cosas que, a diferencia de los evangelios y de los tratados de filosofía de los sabios, pueden ser comprendidas y aplicadas por el hombre corriente; por lo que la locomoción a vapor es posible sin un país de Stephensons aunque el cristianismo nacional es imposible sin un país de Cristos. Pero, ¿hay quien crea seriamente que el chófer que guía un automóvil desde París hasta Berlín es un hombre más evolucionado que el que guiaba el carro de Aquiles, o que un primer ministro moderno es más ilustrado que César porque anda en triciclo, escribe sus despachos a la luz eléctrica o da instrucciones por teléfono a su corredor de bolsa?
Basta, pues, de cacarear acerca del progreso. El hombre, tal como es, no añadirá nada a su talla mediante su charlatanería política, científica, educacional, religiosa o artística. Lo que puede ocurrir cuando esta convicción les entre en la cabeza a los hombres cuya fe en esas ilusiones es el cemento de nuestro sistema social, no lo pueden imaginar sino los que saben lo rápidamente que una civilización que hace mucho tiempo dejó de pensar (o como en la vieja frase, de vigilar y orar) puede hundirse cuando la vulgar creencia en sus hipocresías e imposturas no puede seguir resistiendo sus fracasos y escándalos. Cuando las fórmulas religiosas y éticas llegan a ser tan anticuadas que ningún hombre con una mente vigorosa puede creer en ellas, han llegado también al punto en que ningún hombre de carácter vigoroso las profesa; y desde ese momento hasta que se les descarta oficialmente se plantan a la puerta de todas las profesiones y todos los cargos públicos para impedir la entrada a los hombres competentes que no sean sofistas o mentirosos. Un país que revisa sus concejos de parroquia cada tres años, pero que no revisa sus artículos de religión, ni siquiera los que debieron su origen a una transacción política dictada por el Sr. Juega a los Dos Paños, es un país que necesita que lo vuelvan a hacer.
Nuestra última esperanza está, pues, en la evolución. Debemos reemplazar al hombre con el superhombre. Al ciudadano le resulta espantoso, a medida que va teniendo años, ver a sus contemporáneos reproducidos en la nueva generación tan exactamente que sus compañeros de hace treinta años tienen su contrapartida en las muchedumbres de todas las ciudades, entre las cuales tiene que contenerse repetidamente para no saludar como a un antiguo amigo a algún joven para quien él es únicamente un desconocido de cierta edad. Toda esperanza en el progreso muere en el fondo de su alma cuando los ve: sabe que harán exactamente lo que hicieron sus padres, y que las pocas voces que seguirán exhortándoles, como antes, a hacer algo distinto y mejor, podrían ahorrarse el aliento para enfriar su desayuno (si es que lo pueden conseguir). Hombres como Ruskin y Carlyle predicarán a Smith y a Brown por predicar, como predicaba San Francisco a los pájaros y San Antonio a los peces. Pero Smith y Brown, como los peces y los pájaros, se quedan como son; y los poetas que planean utopías y prueban que lo único que se necesita para que se realicen es la voluntad de que existan, perciben al fin, como Richard Wagner, que lo que hay que ver cara a cara es que el hombre no tiene efectivamente esa voluntad. Y no la tendrá hasta que se convierta en superhombre.
Y así llegamos al fin del sueño socialista de «socializar los medios de producción y de cambio», al sueño positivista de moralizar al capitalista, y al sueño ético del profesor, del legislador y del educador, de poner al hombre los mandamientos, los códigos, las lecciones y las notas de examen como se pone el arnés a un caballo, el manto de armiño a un juez, la pipa de yeso a un marino, o la peluca a un actor, y fingir que su carácter ha cambiado. El único socialismo fundamental y posible es la socialización de la crianza selectiva del hombre; en otros términos, la evolución humana. Debemos eliminar al Jahoo, o su voto destruirá la comunidad.
El método
En cuanto al método, ¿qué podemos decir todavía, salvo que cuando se quiere se encuentra un camino? Si no se quiere, estamos perdidos. Hay una posibilidad para nuestro loco pequeño imperio, si no para el universo; y como en esas posibilidades no se puede pensar sin desesperar, mientras sobrevivamos debemos partir de la suposición de que todavía nos queda energía, no sólo para vivir, sino para vivir mejor. Esto puede significar que debemos establecer un Departamento de Estado de la Evolución con una poltrona ministerial para su jefe e ingresos para sufragar los gastos de los experimentos directamente efectuados por el Estado, y estimular a los particulares para que logren resultados beneficiosos. Puede significar una sociedad privada o una compañía pública para la mejora del animal humano. Pero es mucho más probable que por el momento signifique un estrepitoso repudio de esas proposiciones por indecentes e inmorales, acompañado, sin embargo, de un secreto empujar a la voluntad humana en la repudiada dirección, por lo que toda clase de instituciones y autoridades públicas encontrarán furtivamente y a tientas, con un pretexto u otro, su camino hacia el superhombre. Mr. Graham Wallas se ha aventurado ya a sugerir, como presidente del Comité de Administración de Escuelas del Consejo Escolar de Londres, que la aceptada política de esterilizar a las maestras de escuela, por muy conveniente que sea administrativamente, se expone a la crítica desde el punto de vista de la cría de la raza nacional; y este es un ejemplo, tan bueno como cualquier otro, de la forma en que el impulso hacia el superhombre puede operar a pesar de todas nuestras hipocresías. Una cosa está clara, para empezar. Si seleccionando cuidadosamente el padre y alimentándose bien, puede una mujer producir un ciudadano con sentidos eficientes, órganos sólidos y buena digestión, es evidente que por ese servicio natural se le debería asegurar la suficiente recompensa para estimularla a prestarlo y repetirlo voluntariamente. No importa, con tal que el resultado sea satisfactorio, que se financie ella misma, o que la financien el padre, o un capitalista especulador, o una nueva entidad oficial, digamos la Real Sociedad de Dublin, ni, como actualmente, la sostengan el Ministerio de Guerra «basándose en los hechos» y autorizando a un determinado soldado a casarse con ella, o la autoridad local con arreglo a una ley que dispone que la mujer puede tener en ciertas circunstancias licencia de un mes con sueldo entero, o el gobierno central.
Es un hecho melancólico que en las actuales circunstancias la gran mayoría de las mujeres y sus maridos carecen de la alimentación, capital y crédito suficientes e ignoran la ciencia de los negocios, por lo que si el Estado les pagara por los nacimientos como ahora les paga por las defunciones, las sociedades anónimas los explotarían para hacerles producir dividendos, como hacen en las industrias ordinarias. Hasta un criadero humano por acciones (piadosamente disfrazado en forma de Hospital Reformado de Huérfanos o cosa parecida) daría mejores resultados que nuestra confianza actual en la promiscuidad matrimonial. Se podrá argüir que cuando un contratista corriente produce artículos para el Gobierno, y el Gobierno se los rechaza porque no reúnen las condiciones requeridas, los artículos rechazados se venden por lo que den por ellos o van a parar a ser chatarra, es decir, material derrochado, mientras que si los artículos rechazados fueran seres humanos, lo único que se podría hacer sería dejarlos sueltos o mandarlos al asilo más cercano. Pero no hay nada nuevo en que una empresa privada arroje su escoria humana al barato mercado de la mano de obra o al asilo; y los desechados productos de la nueva industria estarían probablemente mejor criados que el acostumbrado producto de la pobreza habitual. En nuestro actual desorden social de a la buena de Dios todos los productos humanos, buenos o no, irían a parar al mercado de la mano de obra, pero los malos no autorizarían a la compañía a obtener ayuda y constituirían una pérdida absoluta. Prácticamente, la dificultad comercial sería la incertidumbre y el costo de los primeros experimentos en tiempo y dinero. El capital puramente comercial no entraría en esas heroicas operaciones durante el período experimental, y en todo caso no se podría esperar de la Bolsa de Comercio el vigor mental necesario para emprender unas actividades tan extraordinariamente nuevas. Tendrían que encargarse de ellas unos estadistas con suficiente carácter para decir a nuestra democracia y a nuestra plutocracia que el arte de gobernar no consiste en halagar sus locuras o en aplicar a los asuntos de cuatro continentes sus suburbanos principios de decencia. Del asunto se tiene que encargar el Estado o alguna entidad suficientemente fuerte para imponer respeto al Estado.
La novedad de esa clase de experimentos no está, sin embargo, más que en la escala en que se hagan. En un caso conspicuo —el de personas de la familia real— el Estado selecciona ya los padres basándose en razones puramente políticas; y en la aristocracia, aunque el heredero de un ducado está legalmente en libertad para casarse con una chica del establo, la presión social que le limita la elección a personas políticas y socialmente elegibles es tan abrumadora que en realidad no tiene para casarse con una chica del establo más libertad que la que tuvo Jorge IV para casarse con Mrs. Fitzherbert; y un matrimonio así no podría ocurrir sino como resultado de la actuación del extraordinario carácter de la chica del establo sobre la extraordinaria debilidad del duque. Que aquellos a quienes el concepto de criar inteligentemente les parece absurdo y escandaloso se pregunten por qué no se permitió a Jorge IV elegir su mujer cuando cualquier calderero se podía casar con quien le diera la gana. Simplemente porque políticamente no importaba un comino con quien se casara el calderero, mientras que importaba mucho con quien se casaba el rey. La forma en que todas las consideraciones relativas a los derechos personales del rey, a su inclinación sentimental, a la santidad del juramento del matrimonio y a la moral romántica se derrumbaron ante la necesidad política, demuestra lo desdeñables que son esos prejuicios, aparentemente irresistibles, cuando entran en conflicto con la calidad que se exige a nuestros gobernantes. La misma lección nos da el caso del soldado, cuyo matrimonio, cuando se le permite, se fiscaliza despóticamente teniendo en cuenta únicamente su eficiencia militar.
Pues bien, ahora no gobierna el rey, sino el calderero. Ya no se teme a las guerras dinásticas ni se aprecian las alianzas dinásticas. Los matrimonios de personas de las familias reales se van volviendo rápidamente menos políticos y más populares, domésticos y románticos. Si a todos los reyes de Europa se les hiciera mañana tan libres como al rey Cophetua, nadie más que sus tías y sus chambelanes se preocuparía ni un momento por las consecuencias. Por otra parte ha ido creciendo firmemente el sentido de la importancia social del matrimonio del calderero. La salud de su mujer en el mes siguiente al parto la hemos convertido en asunto público. Nos hemos apoderado de la inteligencia de sus hijos y se la hemos encomendado al maestro de escuela del Estado. Pronto liaremos que su alimentación no dependa de él mismo. Pero siguen siendo morralla, y entregar el país a la morralla es un suicidio nacional, ya que la morralla no puede gobernar ni dejar gobernar a nadie sino al que más pan y circo ofrezca. No vive nadie que tenga veinte años de experiencia democrática práctica y crea en la capacidad política del cuerpo electoral o del cuerpo que elige. El derrocamiento del aristócrata ha creado la necesidad del superhombre.
Los ingleses odian la libertad y la igualdad demasiado para comprenderlas. Pero todo inglés anea y desea un pedigree. Y en eso tiene razón. El rey Demos debe ser criado como todos los demás reyes; y ante el «debe» no hay discusión. Es ocioso que un escritor individual desarrolle m s este gran tema en un folleto. El siguiente paso que hay que dar es convocar una conferencia sobre el asunto. Asistirán hombres y mujeres que, habiendo perdido la fe en que pueden vivir eternamente, buscan una tarea inmortal en la que pueden construir lo mejor de sí mismos antes de que sus restos sean arrojados a ese archidestructor llamado horno crematorio.
La norma preciosa
No hagas a otro lo que quisieras que ellos te hicieran a ti. Sus gustos pueden no ser los mismos.
Nunca resistas a la tentación: pruébalo todo y quédate con lo bueno.
No ames al prójimo como a ti mismo. Si estás en buenas relaciones contigo mismo es una impertinencia; si estás en malas, una ofensa.
La norma preciosa es que no hay normas preciosas.
Idolatría
El arte de gobernar consiste en organizar la idolatría. La burocracia se compone de funcionarios; la aristocracia, de ídolos; la democracia, de idólatras.
El populacho no puede entender la burocracia; lo único que puede hacer es adorar a los ídolos nacionales. El salvaje se inclina ante los ídolos de madera y de piedra: el hombre civilizado, ante los de carne y hueso. La monarquía limitada es un artificio para combinar la inercia de un ídolo de madera con la credulidad del de carne y hueso.
Cuando el ídolo de madera no responde a la oración del campesino, el campesino lo golpea: cuando el ídolo de carne y hueso no satisface al hombre civilizado, el hombre civilizado lo degüella.
Quien mata a un rey y quien muere por él son igualmente idólatras.
Realeza
Los reyes no nacen: los hace la alucinación artificial. Cuando el proceso lo interrumpe la adversidad en una edad crítica, como en el caso de Carlos II, el súbdito recobra la razón pero jamás vuelve a recobrar su propia majestad.
La corte es el cuarto de criados del soberano.
La vulgaridad en un rey halaga a la mayoría de la nación.
El precio que pagamos por la conveniencia política del trono es el servilismo que propaga.
Democracia
Si los menos inteligentes pudieran medir a los más inteligentes, como puede una cinta métrica medir una pirámide, el sufragio universal tendría una finalidad. Tal como son las cosas, el problema político sigue siendo insoluble.
La democracia sustituye a los nombrados por la minoría de corrompidos con los elegidos por la mayoría de incompetentes.
A las repúblicas democráticas les son tan necesarios los ídolos nacionales como a las monarquías los funcionarios públicos.
El arte de gobernar no plantea más que un problema: el descubrimiento de un método antropométrico digno de confianza.
Imperialismo
El exceso de insularidad hace del británico un imperialista.
El exceso en afirmar el espíritu local hace del colonizador un imperialista.
Es imperialista colonial aquel que recluta tropas coloniales, equipa un escuadrón colonial, pide un Parlamento Federal que traslade sus disposiciones al Trono en vez de trasladarlas a la Dirección de Colonias, y, entrando de ese modo en insoluble conflicto con los imperialistas británicos insulares «corta la amarra» y se separa del Imperio.
Libertad e igualdad
Quien confunde la libertad política con la libertad, y la igualdad política con la semejanza, no ha pensado nunca cinco minutos en ninguna de las dos cosas.
Nada puede ser incondicional; por lo tanto, nada puede ser libre.
Libertad significa responsabilidad. Por eso la temen la mayoría de los hombres.
El duque pregunta desdeñosamente si su guarda de coto es igual al Astrónomo Real, pero insiste en que se ahorque a los dos de la misma manera si lo asesinan.
La noción de que el coronel ha de valer más que el soldado raso es tan confusa como la de que la piedra angular ha de ser más resistente que la del remate.
Donde no se discute la igualdad tampoco se discute la subordinación.
La igualdad es fundamental en todas las secciones de la organización social.
La relación de superior a inferior excluye los buenos modales.
Educación
Cuando un hombre enseña algo que no sabe a otro que carece de aptitudes para aprenderlo, y le da un certificado de competencia, el último ha completado su educación de caballero.
El cerebro de un tonto, al digerir la filosofía la convierte en locura, al digerir la ciencia la convierte en superstición, y al digerir el arte lo convierte en pedantería. De ahí la necesidad de una instrucción universitaria.
Los niños mejor criados son los que han visto a sus padres como son. No es la hipocresía el primer deber del padre.
El abortador más vil es el que intenta moldear el carácter de un niño.
En la universidad los grandes tratados se dejan para cuando su autor haya llegado a juzgar imparcialmente y al perfecto conocimiento. Si un caballo pudiera esperar tanto tiempo sus herraduras y las pagara por anticipado, todos nuestros herreros serían profesores universitarios.
Quien puede, hace. Quien no puede, enseña.
Un hombre culto es un ocioso que mata el tiempo estudiando. Cuidado con su falsa cultura: es más peligrosa que la ignorancia.
El único camino que lleva al conocimiento es la actividad.
Todos los tontos creen lo que sus maestros les dicen, y llaman a su credulidad ciencia o moral con la misma confianza con que su padre la llamaba revelación divina.
Ningún hombre que conoce bien su propio idioma llega jamás a dominar otro.
Nadie puede ser un especialista puro sin ser un idiota en el sentido estricto de la palabra.
No deis a vuestros hijos instrucción moral o religiosa, a menos de estar completamente seguros de que no la tomarán en serio.
Es preferible ser la madre de Enrique IV y de Nell Gwynne a ser la de Robespierre y la reina María Tudor.
Matrimonio
El matrimonio es popular porque combina el máximo de tentación y el máximo de oportunidad.
El matrimonio es el único contrato legal que abroga entre las partes todas las leyes que salvaguardan la relación particular a la cual se refiere.
La función esencial del matrimonio es la continuación de la especie, como dice el Libro de Oraciones.
La función accidental del matrimonio es la satisfacción del sentimiento amoroso de la humanidad.
La esterilización artificial del matrimonio hace posible que pueda cumplir su función accidental descuidando la esencial.
El invento más revolucionario del siglo XIX fue la esterilización artificial del matrimonio.
Todo sistema matrimonial que condene al celibato a la mayoría de la población será destruído violentamente con el pretexto de que ofende a la moral.
A la poligamia, cuando se intenta bajo las modernas condiciones democráticas, como la han intentado los mormones, la destruye la rebelión de la masa de hombres inferiores a quienes condena al celibato; porque el instinto materno lleva a una mujer a preferir la décima parte de un hombre de primera clase, a la exclusiva posesión de un hombre de tercera. No se ha intentado aun la poliandria en esas condiciones.
El mínimo del celibato nacional (que se obtiene dividiendo el número de varones de la comunidad por el número de hembras y tomando el cociente como número de mujeres o maridos permitidos a cada persona) está asegurado en Inglaterra (donde el cociente es i) por la institución de la monogamia.
El moderno término sentimental para el mínimo nacional de celibato es Pureza.
El matrimonio y cualquier otra forma de amorosa y promiscua monogamia es fatal para los grandes Estados porque prohibe la deliberada cría del hombre como animal político.
Crimen y castigo
Toda la granujería se resume en la frase: Que Messieurs les Assasins commencent.
El hombre que se gradúa desde el banco de los azotes de Eton hasta el estrado desde el cual condena a un atracador a azotes, es el mismo producto social que el atracador a quien el padre da puntapiés y su madre le ata las manos hasta que adquiere la suficiente fuerza para estrangular y robar al rico cuyo dinero codicia.
El encarcelamiento es tan irrevocable como la muerte.
Los criminales no mueren a manos de la ley. Mueren a manos de otros hombres.
El asesino Czolgosz hizo del presidente McKinley un héroe cuando lo asesinó. Los Estados Unidos de América hicieron de Czolgosz un héroe por el mismo procedimiento.
La peor forma de asesinato es asesinar en el cadalso, porque la sociedad lo aprueba.
Lo que enseña es el acto, no el nombre que le demos. El crimen y la pena de muerte no son extremos opuestos que se anulan mutuamente, sino semejantes que engendran el mismo género.
El crimen no es más que la sección minorista de lo que al por mayor llamamos derecho penal.
Cuando un hombre quiere asesinar a un tigre, dice que es deporte; cuando el tigre quiere asesinarlo a él, dice que es ferocidad. No es mayor la diferencia entre Crimen y justicia.
Mientras tengamos prisiones importa poco quien de nosotros ocupa las celdas.
El hombre más preocupado de la cárcel es el director.
No es necesario sustituir a un criminal guillotinado: es necesario sustituir un sistema social guillotinado.
Títulos
Los títulos distinguen al mediocre, fastidian al superior, y los desprestigia el inferior.
Los grandes hombres rechazan los títulos porque les cían celos.
Honor
No hay hombres perfectamente honorables; pero todo hombre que lo sea de veras tiene un punto principal de honor y unos cuantos puntillos.
No se puede creer en el honor hasta haberlo conquistado. Es preferible conservarse limpio y brillante: uno es la ventana a través de la cual debe ver el mundo.
Tu palabra no puede valer nunca tanto como tu garantía, porque no se puede confiar tanto en tu memoria como en tu honor.
La propiedad
La propiedad es un robo, dijo Proudhon. Es el único altruismo perfecto que se haya dicho jamás.
Sirvientes
Si a los criados hay que tratarlos como seres humanos, no vale la pena de tenerlos.
La relación entre amo y criado no es ventajosa más que para el amo que carece de escrúpulos para abusar de su superioridad y para el criado que carece de escrúpulos para abusar de la confianza.
Cuando el amo tiene con él consideraciones humanas, el perfecto criado siente que su modo de vivir corre peligro y se apresura a cambiar de casa.
Tanto los amos como los criados son tiranos, pero el más dependiente de los dos es el amo.
Un hombre disfruta con lo que usa él, no con lo que usan sus criados.
El único animal que se considera rico en proporción al número y a la voracidad de sus parásitos es el hombre.
A las señoras y a los caballeros se les permite tener amigos en la perrera, pero no en la cocina.
Los criados domésticos echan a perder a sus amos y se ven obligados a intimidarlos para poder vivir con ellos.
En un Estado de esclavos gobiernan los esclavos; en Mayfair[4] gobiernan los comerciantes.
Cómo pegar a los niños
Cuando pegues a un niño ten cuidado en pegarle estando enfurecido, aun a riesgo de dejarlo lisiado para toda la vida. Un golpe a sangre fría no se puede ni se debe perdonar.
Si pegas a los niños por placer confiésalo francamente y sigue las reglas del juego como el cazador de zorros; y harás relativamente poco daño. Ningún cazador de zorros es tan miserable como para fingir que los caza para enseñarles a no robar gallinas, o que cuando muere el zorro sufre más que el mismo zorro. Recuerda que hasta pegar se puede hacer como un deportista o como un miserable.
Religión
Cuidado con el hombre cuyo dios está en el cielo atmosférico.
Lo que un hombre cree se puede comprobar, no en su credo, sino en las suposiciones de que parte cuando actúa como de costumbre.
Virtudes y vicios
Por mucho que la imaginación pueda asociarlos, ninguna virtud o vicio específicos implican la existencia de otras virtudes o vicios específicos en la misma persona.
La virtud consiste, no en abstenerse del vicio, sino en no desearlo.
La renunciación no es una virtud, sino el efecto de la prudencia en la granujería.
La obediencia simula subordinación como el temor a la policía simula honradez.
A la desobediencia, que es la más rara y valerosa de las virtudes, pocas veces se la distingue del descuido, que es el más haragán y común de los vicios.
El vicio es derroche de vida. Los vicios canónicos son la pobreza, la obediencia y la castidad.
Economía es el arte de sacar el mayor partido posible a la vida.
La raíz de todas las virtudes es el amor a la economía.
Juego limpio
El amor al juego limpio es virtud de espectador, no de actor.
Grandeza
La grandeza no es sino una de las sensaciones de la pequeñez. En el cielo un ángel no es nadie.
Grandeza es el nombre secular de la Divinidad; las dos palabras no significan sino lo que está más allá de nosotros.
Si un gran hombre consiguiera que lo comprendiéramos, lo ahorcaríamos.
Reconocemos que cuando la divinidad que adorábamos se hizo visible y comprensible, la crucificamos.
Para un matemático una oncena parte es simplemente una unidad; para el rústico cuyos números no van más allá de los diez dedos, es una incalculable miríada.
La diferencia entre el rutinario más superficial y el pensador más profundo le parece al último una bagatela; al primero, infinita.
En un país estúpido el hombre genial se convierte en un dios; todos lo adoran y nadie hace lo que aconseja.
Belleza y felicidad, arte y riqueza
La felicidad y la belleza son subproductos.
Locura es la persecución directa de la felicidad y la belleza.
Las riquezas y el arte son espurios resultados de la producción de felicidad y belleza.
Quien desea toda una vida de felicidad con una mujer hermosa desea disfrutar del gusto del vino con la boca constantemente llena.
El dolor más intolerable es el producido prolongando el placer más intenso.
El hombre a quien le duelen las muelas cree que todos los que tienen buena dentadura son felices. El hombre afligido por la pobreza comete el mismo error respecto al rico.
Cuanto más posee un hombre por encima de lo que usa, más le comen las preocupaciones.
La tiranía que te prohibe abrirte camino con pico y pala es peor que la que te impide pasear en él en coche.
En un mundo feo y desgraciado el hombre más rico no puede comprar más que fealdad y desgracia.
En sus esfuerzos por huir de la fealdad y de la desgracia, el rico las intensifica. Cada nueva yarda de West End[5] crea un nuevo acre de East End[6].
El siglo XIX fue la época de la fe en las Bellas Artes. Los resultados los tenernos a la vista.
El perfecto caballero
Lo fatal en lo que se reserva un caballero es que sacrifica a su honor todo menos su señorío.
Un caballero de nuestro tiempo es el que tiene suficiente dinero para hacer lo que harían todos los tontos si pudieran permitírselo: consumir sin producir.
El verdadero diagnóstico del señorío moderno es parasitismo.
Por mucho que se elaboren las hazañas físicas o morales no se puede expiar el pecado de parasitismo.
Un caballero moderno es necesariamente enemigo de su país. Ni en la guerra pelea por defenderlo, sino para impedir que su poder de saquear pase a un extranjero. Esos combatientes son patriotas en el mismo sentido que dos perros que se disputan un hueso aman a los animales.
El indio norteamericano era un tipo de caballero deportista y guerrero. El ateniense de tiempo de Pericles era un tipo de caballero culto, intelectual y artísticamente. Los dos fracasaron políticamente. El caballero moderno, sin la temeridad del primero ni la cultura del segundo, tiene el apetito de los dos juntos. No triunfará donde aquéllos fracasaron.
Quien cree en la instrucción, en el código penal y en el deporte, no necesita más que tener bienes para ser un perfecto caballero moderno.
Moderación
La moderación nunca es aplaudida por sí misma.
Un hombre moderadamente honrado con una mujer moderadamente fiel, que beben moderadamente y tienen una casa moderadamente sana: ese es el verdadero elemento constituyente de la clase media.
El yo inconsciente
El verdadero genio es el yo inconsciente. Se empieza a respirar mal en el momento en que el yo consciente se mezcla en el asunto.
Excepto en los nueve meses anteriores a su primer aliento, nadie maneja sus asuntos tan bien como un árbol.
Razón
El hombre razonable se adapta al mundo: el irrazonable persiste en intentar que el mundo se adapte a él. De ahí que el progreso dependa del hombre irrazonable.
El hombre que escucha a la razón está perdido: la razón esclaviza a todos aquellos cuya mente no es suficientemente vigorosa para dominarla.
Decencia
La decencia es la conspiración del silencio de la indecencia.
Experiencia
Los hombres son prudentes en proporción, no a su experiencia, sino a su capacidad de experiencia.
Si pudiéramos aprender en la mera experiencia, las piedras de Londres serían más sabias que los londinenses más sabios.
Las venganzas del tiempo
Aquellos a quienes llamábamos bestias lograron su venganza cuando Darwin nos demostró que somos primos.
Los ladrones lograron su venganza cuando Marx condenó a la burguesía por ladrona.
Buenas intenciones
El infierno está empedrado de buenas intenciones, no de malas.
Todos los hombres tienen buenas intenciones.
Derechos naturales
Al demostrar que nadie tiene derechos naturales, el universitario nos obliga a que demos por supuestos los suyos.
Se abusa del derecho a la vida cuando no lo ponemos constantemente en duda.
Faute de mieux
En mi infancia me resistí a que a cierta señorita la describieran diciendo: «la linda Fulanita». Y mi tía me regañó: «Recuerda siempre que la menos vulgar de las hermanas es la belleza de la familia.»
En ninguna época ni en ningunas circunstancias faltan héroes. El menos incapaz de los generales de un país es su César, el menos imbécil de sus estadistas es Solón, el menos confuso de sus pensadores es Sócrates, y el menos chabacano de sus poetas es Shakespear.
Caridad
La caridad es la forma más perjudicial de la lascivia. Los que atienden a la pobreza y a la enfermedad son cómplices en los dos peores crímenes.
Quien da dinero que no ha ganado es generoso con el trabajo de otros.
Toda persona auténticamente bondadosa detesta el dar limosna y la mendicidad.
Fama
La vida nivela a todos los hombres: la muerte destaca a los eminentes.
Disciplina
Las leyes contra motines no las necesitan más que los oficiales que mandan sin autoridad. El derecho divina reo necesita látigo.
Mujeres en el hogar
El hogar es la cárcel de la chica y el asilo de la mujer
Civilización
La civilización es una enfermedad producida por los experimentos de las empresas constructoras con materiales podridos.
Los que admiran la civilización moderna la identifican generalmente con la máquina de vapor y el telégrafo eléctrico.
Los que entienden la máquina de vapor y el telégrafo eléctrico se pasan la vida intentando sustituirlos con algo mejor.
La imaginación no puede concebir un criminal más vil que el que quisiera construir otro Londres como el actual, ni mayor bienhechor que el que quisiera destruirlo
Juego
El método más popular de distribuir la riqueza es el de la mesa de ruleta.
Con la ruleta no gana nadie más que su dueño. Sin embargo, la pasión del juego es corriente, pero la de tener mesas de ruleta es desconocida.
El juego promete al pobre lo que la propiedad permite al rico: por eso los obispos no se atreven a denunciarlo fundamentalmente.
La cuestión social
No perdáis el tiempo en cuestiones sociales. Lo que le pasa al pobre es que es pobre; lo que le pasa al rico es que es inútil.
Frases sueltas
Se nos dice que cuando Jehová creó el mundo dijo que era bueno. ¿Qué diría ahora?
Convertir a un salvaje al cristianismo equivale a convertir el salvajismo al cristianismo.
Nadie se atreve a decir de lo que piensa tanto como para que lo tomen por extremista.
Lo de «mens sana in corpore sano» es una tontería. El cuerpo sano es producto de una mente sana.
La decadencia no puede encontrar agentes más que cuando se pone la máscara del progreso.
En momentos de progreso triunfan los nobles porque las cosas van por su camino; en momentos de decadencia triunfan los viles, por la misma razón; de ahí que al mundo no le falte nunca la alegría de que en su tiempo se triunfa.
El reformista para quien el mundo no es suficientemente bueno se encuentra en la compañía de aquel que no es suficientemente bueno para el mundo.
Todo hombre que ha cumplido los cuarenta es un granuja.
La juventud, a la que se perdona todo, no perdona nada; a la vejez, que se perdona todo a sí misma, no se le perdona nada.
Cuando aprendamos a cantar que los británicos nunca serán los dueños acabaremos con la esclavitud.
No confundas tu oposición a la derrota con una oposición a pelear, tu oposición a ser esclavo con una oposición a la esclavitud, tu oposición a no ser tan rico como tu vecino con una oposición a la pobreza. El cobarde, el insubordinado y el envidioso comparten tus oposiciones.
Pon cuidado en lograr lo que te gusta, o te verás obligado a que te guste lo que logres. Donde no hay ventilación se califica de malsano al aire limpio. Donde no hay religión la hipocresía se convierte en buen gusto. Donde no hay conocimiento la ignorancia se llama a sí misma ciencia.
Si los malos medran y los más aptos sobreviven, la naturaleza debe ser el Dios de los granujas.
Si la historia se repite y siempre ocurre lo inesperado, ¡qué incapacidad debe de tener el hombre para aprender en la experiencia!
La compasión es el sentimiento que acompaña a lo malsano.
Los que entienden el mal lo perdonan; los que se indignan con él lo destruyen.
La idea adquirida sobre el decoro es más fuerte que los instintos naturales. Es más fácil reclutar gente para monasterios y conventos que inducir a una mujer árabe
a que muestre su boca en público o a un oficial inglés a caminar por Bond Street llevando puesta una gorra de golf una tarde de mayo.
Es peligroso ser sincero a menos que se sea también estúpido.
Los chinos coartan a las aves de corral recortándoles las alas, y a las mujeres deformándoles los pies. Una pollera en torno a los tobillos hace el mismo efecto.
La economía política y la economía social son divertidos juegos intelectuales, pero la piedra filosofal es la economía vital.
Cuando un hereje quiere eludir el martirio habla de «la verdadera y la falsa ortodoxia» y demuestra que su herejía es la verdadera.
Cuidado con el hombre que no te devuelve la bofetada; ni te perdona ni te permite perdonarte a ti mismo.
Si ofendes a tu prójimo, no lo ofendas a medias.
El sentimentalismo es el error de suponer que en conflictos morales se puede dar o aceptar cuartel.
Dos hombres hambrientos no pueden tener doble hambre que uno solo; pero dos granujas pueden ser diez veces más perversos que uno.
Que tu cruz sea tu muleta; pero cuando veas que otra hace lo mismo, ten cuidado.
Autosacrificio
El autosacrificio nos permite sacrificar a otros sin que nos ruboricemos.
Si empiezas por sacrificarte a quienes amas, terminarás odiando a aquellos por quienes te has sacrificado.