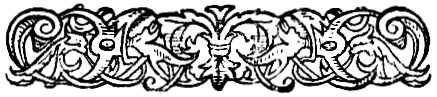
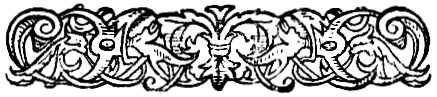
El jardín de un chalet de Granada. Quien quiera saber cómo es debe ir a Granada a verlo. Se puede detallar prosaicamente un grupo de cerros punteados de chalets, con la Alhambra en la cima de uno de los cerros. En el valle hay una considerable ciudad a la que dan acceso unos blancos caminos polvorientos donde los niños, hagan lo que hagan o piensen lo que piensen, gimen automáticamente para pedir monedas y alargan unas manitas morenas; pero en esta descripción no hay nada, excepto la Alhambra, la mendicidad y el color de los caminos, que no se puede decir de Surrey tan bien como de España. La diferencia es que las colinas de Surrey son, en comparación, pequeñas y feas, y que en realidad se les debería llamar protuberancias de Surrey; mientras que estas colinas españolas tienen calidad de montaña, pues la amenidad que oculta su tamaño no compromete su dignidad.
Este determinado jardín está en un cerro frente a la Alhambra, y el chalet es todo lo caro y presuntuoso que debe ser un chalet para alquilarlo amueblado y por semanas a opulentos visitantes norteamericanos e ingleses. Si miramos hacia arriba desde el pradito que hay al pie del jardín, nuestro horizonte es la pétrea balaustrada de una empedrada plataforma al borde del infinito espacio en la cumbre del cerro. Entre nosotros y la plataforma hay un jardín de flores con un estanque y surtidor en el centro, rodeado de geométricos lechos de flores, caminos de grata y setos recortados de la manera más distinguida. El jardín está más arriba que nuestro pradito, por lo que llegamos a el subiendo unos peldaños en mitad de su terraplén. La plataforma está todavía más arriba que el jardín, desde el cual subimos un par de peldaños más para contemplar por encima de la balaustrada una hermosa vista de la ciudad, que está valle arriba, y de las colinas que se alejan hacia donde, en la remota distancia, se convierten en montañas. A nuestra izquierda está el chalet, accesible por escalones desde el ángulo izquierdo del jardín. Volviendo de la plataforma a través del jardín, para bajar otra vez al pradito (movimiento con el que dejamos el chalet detrás, a nuestra derecha), en el hecho de que no hay red de tenis ni una colección de arquitos de croquet, sino una mesita jardinera de hierro con unos cuantos libros, la mayoría de pasta amarilla, y una silla al lado, vemos pruebas de que a los locatarios les interesa la literatura. También sobre una silla que hay a la derecha se ven un par de libros. No se ven diarios, circunstancia que, unida a la falta de juegos, pudiera llevar a un espectador inteligente a conclusiones de gran alcance respecto a la clase de gente que vive en el chalet. Esa clase de especulaciones la contiene sin embargo, en esta tarde deliciosa, la aparición de Henry Straker, vestido profesionalmente, en un portillo abierto en una valla que hay a nuestra izquierda. Straker lo abre a un señor entrado en años y le sigue al pradito.
El señor entrado en años desafía al sol español con su chaqué negro, su sombrero de copa, su pantalón en que unas oscuras rayas grises y lila se funden en un color altamente respetable, y su corbata de lazo negra sobre una camisa inmaculada. Probablemente, por lo tanto, se trata de un hombre cuya posición social necesita afirmarse constante y escrupulosamente sin considerar el clima; de alguien que se vestiría de la misma manera en pleno Sahara o en la cumbre del Mont Blanc. Y como no tiene el sello de la clase que acepta como misión en la vida el anunciar y sostener sastrerías y camiserías de primer orden, tiene, en su elegancia, un aspecto vulgar, si bien con un traje de trabajo de cualquier clase tendría un aire bastante digno.
Tiene unas mejillas tersas, color rojo, pelo corto, ojos pequeños, una boca dura que se pliega en las comisuras, y una barbilla de perro de presa. La flaccidez que viene con los años le ha atacado en el cuello y debajo de las mandíbulas, pero encima de la boca está duro congo una manzana, por lo que la mitad superior de su cara representa menos edad que la inferior. Tiene en sí mismo la confianza del que ha hecho dinero, y algo de la truculencia de quien lo ha hecho en una lucha brutal y cuya cortesía oculta una perceptible amenaza de que en caso de necesidad cuenta en reserva con otros medios. Con lodo eso, es hombre al que hay que compadecer más que temer, porque por momentos tiene algo de patético, como si la enorme máquina comercial que lo ha vestido de chaqué le hubiera permitido hacer muy poco de lo que quería y le hubiera dejado hambriento de afecto y desorientado sentimentalmente. En la primera palabra que se le oye se ve claramente que es un irlandés cuya entonación original le ha seguido a través de muchos cambios de lugar y de categoría. Lo único que se puede adivinar es que el primer material de su lenguaje tenía el agrio acento de Kerry; pero la degradación del lenguaje en Londres. Glasgow, Dublin y en general las grandes ciudades ha influido ya tanto tiempo que nadie más que un empedernido cockney diría que es acento, pues su música casi ha desaparecido aunque se nota todavía lo agrio. Straker, conspicuo cockney, le inspira un desdén implacable, como inglés estúpido que ni siquiera sabe hablar su idioma como se debe. Straker, por otra parte, ve el acento del señor entrado en años como una broma concienzudamente dispuesta por la Providencia con la expresa intención de divertir a la raza inglesa, y lo trata normalmente con la indulgencia debida a especies inferiores y desdichadas, pero ocasionalmente con indignada alarma al ver que el viejo da muestras de que desea que se tomen en serio sus tonterías irlandesas.
STRAKER.—Se lo diré a la señorita. Me dijo que usted preferiría esperar aquí (se vuelve para ir por el jardín al chalet).
EL IRLANDÉS (que ha estado mirando alrededor con viva curiosidad).—¿A la señorita? A la señorita Violet, ¿eh?
STRAKER (deteniéndose en los peldaños sospechando súbitamente).—Sabe a quién, ¿verdad?
EL IRLANDÉS.—¿Lo sé?
STRAKER (que se va poniendo de mal humor).—¿Lo sabe o no lo sabe?
EL IRLANDÉS.—¿Y a usted qué le importa?
STRAKER.—Se lo diré. La señorita Robinson …
EL IRLANDÉS (interrumpiéndole).—Ah, se apellida Robinson, ¿eh? Gracias.
STRAKER.—¡Cómo! ¿Ni siquiera sabe cómo se apellida?
EL IRLANDÉS.—Ahora que me lo ha dicho usted, lo sé.
STRAKER (después de un momento de estupefacción al ver la facilidad que el viejo tiene para la réplica).—Oiga usted: ¿qué es eso de meterse en mi automóvil para que lo traiga aquí, si no es usted la persona a la cual llevé yo aquella nota?
EL IRLANDÉS.—¿A ¿A qué otro se la llevó?
STRAKER.—Se la llevé al Sr. Ector Malone, por encargo de la señorita Robinson, ¿comprende? La señorita Robinson no es mi patrona; le llevé la carta por hacerle un favor. Conozco al Sr. Malone y no es usted por ningún lado que se le mire. En el hotel me dijeron que se llama usted Ector Malone…
MALONE.—Hector Malone.
STRAKER (con tranquila superioridad).—Hector será en su país; es el resultado de vivir en lugares provinciales como Irlanda y los Estados Unidos. Aquí es usted Ector; si no lo ha notado ya, pronto lo notará.
La creciente tensión de la conversación la alivia Violet, que ha salido impetuosamente del chalet y después de cruzar el jardín ha bajado los peldaños, llegando muy oportunamente a interponerse entre Malone y Straker.
VIOLET (a Straker).—¿Ha llevado usted mi carta?
STRAKER.—Sí, señorita. La he llevado al hotel y la he mandado arriba, esperando que bajaría el joven Sr. Malone. De pronto aparece este señor y dice que está bien y que viene conmigo. Como en el hotel me dijeron que era el Sr. Ector Malone, lo he traído. Y ahora se desdice de lo que ha dicho. Pero si no es el señor a quien usted se refería, dígalo y me será muy fácil llevarlo atrás.
MALONE.—Estimaría como un gran favor el poder tener una breve conversación con usted, señora. Soy el padre de Hector, como hubiera podido adivinar hace cosa de una hora este inteligente inglés.
STRAKER (fríamente desafiador).—No lo hubiera adivinado ni en otro año. Si pudiéramos pulir a usted tanto tiempo como le hemos pulido a él, es posible que empezara usted a estar a su altura. Por el momento le falta mucho. Para empezar, pronuncia demasiadas haches. (A Violet, amistosamente.) Muy bien, señorita; usted quiere conversar con él. No estorbaré. (Hace un afable saludo a Malone y se va por el portillo de la valla.)
VIOLET (muy cortésmente).—Siento mucho que ese hombre haya sido grosero con usted, señor Malone. Pero, ¿qué podemos hacer? Es nuestro chófer.
MALONE.—¿Su qué?
VIOLET.—El conductor de nuestro automóvil. Es capaz de guiarlo a setenta millas por hora y de repararlo cuando se avería. Nosotros dependemos de nuestros automóviles y nuestros automóviles dependen de él, por lo que, naturalmente, nosotros dependemos de él.
MALONE.—He observado que por cada mil dólares que gana un inglés parece añadir una persona al número de las que depende. Sin embargo, no necesita disculparse por ese hombre. Le he hecho hablar a propósito. Así es como me he enterado de que está usted aquí en Grannida con un grupo de ingleses, incluyendo a mi hijo Hector.
VIOLET (conversacionalmente).—Sí; teníamos la intención de ir a Niza, pero tuvimos que seguir a uno del grupo, un tanto excéntrico, que salió antes que nosotros y vino aquí. ¿No quiere sentarse? (Quita de la silla más cercana los dos libros.)
MALONE (impresionado por su atención).—Gracias. (Se sienta y la examina curiosamente cuando Violet va a dejar en la mesa de hierro los dos libros. Cuando Violet vuelve, le dice.) Usted es la señorita Robinson, ¿verdad?
VIOLET (sentándose).—Sí.
MALONE (sacando del bolsillo una carta).—Su nota a Hector dice así: (Violet no puede contener un sobresalto. Malone hace tranquilamente una pausa para sacar y ponerse sus gafas de oro) «Queridísimo: todos se han ido a pasar la tarde en la Alhambra. Me duele la cabeza y tengo todo el jardín a mi disposición. Aprovecha el automóvil de Jack, y Straker te traerá aquí en un voleo. Pronto, pronto, pronto. Tu Violet». (Malone la mira, pero Violet ha recobrado ya el dominio de sí misma y hace frente a sus gafas con perfecta compostura. Malone prosigue lentamente). Yo no sé en qué términos se tratan los jóvenes en Inglaterra, pero en los Estados Unidos se entendería que entre las personas que se escriben así hay un considerable grado de cariñosa intimidad.
VIOLET.—Sí; conozco muy bien a su hijo, señor Malone. ¿Tiene usted alguna objeción que hacer?
MALONE (un tanto desconcertado).—Objeción, exactamente, ninguna. Siempre que se entienda que mi hijo depende totalmente de mí y que se me ha de consultar acerca de cualquier paso importante que se proponga dar.
VIOLET.—Estoy segura de que no se mostraría usted irrazonable.
MALONE.—Así lo espero, pero a la edad de usted pueden parecerle irrazonables muchas cosas que a mí no me parecen.
VIOLET (encogiéndose levemente de hombros).—Bueno, creo que no vale la pena de que juguemos a equívocos. Hector quiere casarse conmigo.
MALONE.—En su carta me había parecido que podía ser así. Pues bien, señorita: Hector es dueño de sus actos, pero si se casa con usted no recibirá de mí ni un centavo. (Se quita las gafas y las guarda con la nota).
VIOLET (con cierta severidad).—Eso no es muy halagador para mí, señor Malone.
MALONE.—No digo nada contra usted, señorita: estoy seguro de que es usted una excelente y simpática muchacha. Pero tengo otros proyectos para Hector.
VIOLET.—Es posible que el Hector no los tenga para sí.
MALONE.—Es posible. En ese caso, que no cuente conmigo; eso es todo. Me figuro que está usted preparada para eso. Cuando una chica escribe a un joven diciéndole que venga pronto, pronto, pronto, al dinero no se le da importancia y el amor lo es todo.
VIOLET (secamente).—Perdone, señor Malone; no creo en esas tonterías. Hector necesita dinero.
MALONE (en un tambaleo).—Muy bien, muy bien. Sin duda puede ganarlo.
VIOLET.—Para qué vale tener dinero si hay que trabajar para ganarlo? (Se levanta impaciente). Es una estupidez, señor Malone. Usted debe capacitar a su hijo a sostener su posición. Tiene derecho a ella.
MALONE (sombríamente).—Yo no le aconsejaría que se case con él fundándose en ese derecho.
Violet, que casi se ha puesto de mal humor, se domina haciendo un esfuerzo, deja de retorcerse los dedos y vuelve a ocupar su silla con estudiada tranquilidad y sensatez.
VIOLET.—¿Qué puede usted decir contra mí? Mi posición social es tan buena como la de Hector, por no decir más. Hector lo reconoce.
MALONE (astutamente).—Se lo dice usted de vez en cuando, ;eh? La posición social de Hector en Inglaterra, señorita, es la que decidí yo pagarle. Yo le hice una proposición justa. Que elija la casa, el castillo o la abadía más históricos que haya en Inglaterra. El día que me diga que la quiere para una mujer digna de sus tradiciones, se la compro y le doy los medios para sostenerla.
VIOLET.—¿Qué quiere usted decir con eso de una mujer digna de sus tradiciones? ¿Es que una mujer bien educada no puede gobernarle una casa así?
MALONE.—No. Debe haber nacido para ello.
VIOLET.—¿Nació Hector para una casa así?
MALONE.—Su abuela era una chica irlandesa que andaba descalza y me crió al amor de fuego de turba. Que se case con una como ella, y no le escatimaré lo que le corresponde. Que suba socialmente con mi dinero, o que haga que suba otra persona: mientras haya algún provecho social, consideraré justificado mi gasto. Pero debe haber provecho para alguien. Una boda con usted dejaría las cosas tal como están.
VIOLET.—Muchos de mis parientes se opondrían mucho a que yo me casara con el nieto de una plebeya, señor Malone. Podrá ser un prejuicio, pero también lo es su deseo de que se case con una aristócrata.
MALONE (levantándose y acercándose a Violet; en la forma en que la examina con la mirada hay un tanto de respeto a regañadientes).—Me parece que es usted una chica resuelta y que dice las cosas claritas.
VIOLET.—No veo por qué razón he de ser desgraciadamente pobre porque no puedo hacerle a usted ganar dinero. ¿Por qué quiere hacer desgraciado a Hector?
MALONE.—Ya se le pasará. Los hombres prosperan más con desilusiones en amor que con desilusiones de dinero. Eso le parecerá a usted sórdido, pero yo sé lo que me digo. Mi padre murió de inanición el año negro de 1847. Es posible que haya oído usted hablar.
VIOLET.—¿Del hambre?
MALONE (con violenta pasión).—No, de la inanición. Cuando un país está lleno de comestibles y los exporta, no puede haber hambre. Mi padre murió de inanición, y la inanición me llevó a mí a los Estados Unidos en brazos de mi madre. Inglaterra nos echó a mí y a los míos de Irlanda. Pues bien, guárdense ustedes Irlanda. Yo y los que son como yo estamos volviendo a comprar Inglaterra, y compraremos lo mejor que tiene. No quiero para Hector fincas de clase media ni mujeres de clase media. También eso está claro, ¿verdad?
VIOLET (compadeciéndose glacialmente del sentimentalismo de Malone).—Me extraña muchísimo, señor Malone, oír a un hombre de su edad y su buen sentido hablar de esa manera romántica. ¿Cree usted que los aristócratas ingleses les van a vender sus casas solariegas así como así?
MALONE.—Ya se me han negado dos de las casas solariegas más antiguas de Inglaterra. A un propietario histórico no le alcanza para que les quiten el polvo a todas las habitaciones; el otro no puede abonar los derechos de sucesión. ¿Qué dice usted ahora?
VIOLET.—Que es verdaderamente escandaloso. Pero usted sabe, seguramente, que tarde o temprano el gobierno pondrá coto a esos ataques socialistas a la propiedad.
MALONE (sonriéndose).—¿Cree usted que podrá hacerlo antes de que yo compre la casa… mejor dicho la abadía? Las dos son abadías.
VIOLET (dejando eso a un lado, un tanto impaciente).—Bueno, hablemos con sentido común, señor Malone. Ya se habrá dado cuenta de que hasta ahora hemos demostrado poco.
MALONE.—No digo yo lo mismo. Lo que he dicho lo he dicho en serio.
VIOLET.—Entonces no conoce a Hector como lo conozco yo. Es romántico y caprichoso —me figuro que le viene de usted— y quiere cierta clase de mujer que lo cuide. No una caprichosa, ¿comprende?
MALONE.—¿Alguien como usted, tal vez?
VIOLET (suavemente).—Sí. Pero usted no puede permitirme que me comprometa a eso sin medios para sostener su posición.
MALONE (alarmado).—Espere, espere. ¿Adónde vamos a parar? No me he dado cuenta de haberle pedido que se comprometa a algo.
VIOLET.—Si se pone a comprenderme mal, va a hacer que me sea muy difícil conversar con usted.
MALONE (medio perplejo).—No quiero aprovecharme de ninguna ventaja, pero me parece que nos hemos desviado del camino.
Straker, con expresión de hombre que se ha dado prisa, abre el portillo y deja pasar a Hector, quien, nervioso de indignación, avanza en el pradito y se va a dirigir hacia su padre, casando Violet, muy acongojada, salta y se interpone. Straker no se queda; al menos no se le ve.
VIOLET.—¡Oh, qué mala suerte! Hector, por favor, no digas nada. Véte hasta que acabe de hablar con tu padre.
HECTOR (inexorablemente).—No, Violet; esto lo voy a aclarar ahora mismo. (Aparta a Violet, y da cara a su padre, cuyas mejillas se oscurecen cuando empieza a fluir a ellas su sangre irlandesa). Papá: no has jugado limpio.
MALONE.—¿Qué quieres decir?
HECTOR.—Has abierto una carta que me estaba dirigida a mí. Has fingido ser yo y has llegado furtivamente hasta esta señora. Eso no es honorable.
MALONE (amenazadoramente).—Cuidado con lo que dices, Hector. Ten cuidado.
HECTOR.—Lo he tenido. Lo estoy teniendo. Estoy cuidando mi honor y mi posición en la sociedad inglesa.
MALONE (con calor).—¿Sabes que tu posición la has obtenido con mi dinero?
HECTOR.—Ahora la has echado a perder abriendo esa carta. ¡Una carta de una dama inglesa, que no estaba dirigida a ti, una carta confidencial, una carta delicada, una carta personal, abierta por mi padre! Esa es una de las cosas que no se pueden hacer en Inglaterra. Cuanto antes volvamos los dos, mejor. (Invoca sin palabras al cielo para que atestigüe la vergüenza y angustia de dos proscritos).
VIOLET (desairándolo porque le disgustan instintivamente las escenas).—No seas absurdo, Hector. Era muy natural que el señor Malone abriera mi carta: en el sobre estaba su nombre.
MALONE.—Ahí tienes sentido común, Hector. Gracias, señorita.
HECTOR.—Gracias, Violet, Eres muy amable. Mi padre no da más de sí.
MALONE (apretando furioso los puños).—Hector…
HECTOR (con impasible fuerza moral).—No vale gritarme. Una carta particular es una carta particular, no le des vueltas.
VIOLET.—¡Sh… por favor! Ahí vienen todos. Padre e hijo, frenados, se miran en silencio cuando entran por el portillo Tanner y Ramsden seguidos de Octavius y Ann.
VIOLET.—Ya estáis de vuelta.
TANNER.—La Alhambra no está abierta esta tarde.
VIOLET.—¡Qué éxito habéis tenido!
Tanner avanza y de pronto se ve entre Hector y un desconocido entrado en años, que aparentemente están a punto de irse a las manos, y mira primero a uno y después al otro buscando una explicación. Hector y su padre eluden su mirada y contienen su furia en silencio.
RAMSDEN.—Violet: ¿haces bien estando al sol si tienes mucho dolor de cabeza?
TANNER.—¿También usted se siente mejor ya, Malone?
VIOLET.—Ah, se me olvidaba. No todos nos conocemos. Señor Malone: ¿quiere presentar a su padre?
HECTOR (con romana firmeza).—No, no quiero. No es mi padre.
MALONE (muy enojado).—Reniegas de tu padre ante tus amigos ingleses, ¿eh?
VIOLET.—Por favor, no hagan una escena.
Ann y Octavius, que se han quedado cerca del portillo, se cambian una mirada de asombro y se retiran discretamente, escalera arriba, al jardín, desde donde pueden disfrutar del alboroto sin entrometerse. Al dirigirse a la escalera. Ann hace un gesto de muda simpatía a Violet, que está de espaldas a la mesita, viendo disgustada, y sin poder evitarlo, que su marido se eleva a alturas morales cada vez más elevadas, sin la menor consideración a los millones del viejo.
HECTOR.—Lo siento, señorita, pero estoy sosteniendo un principio. Soy hijo, y creo que uno que cumple con su deber, pero ante todo soy hombre. Y cuando mi
padre se apodera de mis cartas como si fueran suyas y se cree con derecho a decir que no me casaré contigo aunque tenga la felicidad y la suerte de obtener tu consentimiento, me burlo de él y sigo mi camino.
TANNER.—¡Casarse con Violet!
RAMSDEN.—¿Está usted en su sano juicio?
TANNER.—¿Ha olvidado lo que le dijimos?
HECTOR (atrevidamente).—No me importa lo que me dijeron.
RAMSDEN (escandalizado).—¡Sh… señor mío! Es monstruoso. (Se dirige velozmente hacia el portillo. Los codos le tiemblan de indignación).
TANNER.—Otro loco. A estos enamorados habría que encerrarlos. (Deja a Hector por imposible y se dirige hacia el jardín, pero Malone, que siente una nueva ofensa, le sigue y con la agresividad de su tono le obliga a detenerse).
MALONE.—No entiendo esto. ¿Es que Hector no es suficiente buen partido para esta señorita?
TANNER.—Querido señor Malone: esta señorita está ya casada. Hector lo sabe y a pesar de eso persiste en su entusiasmo. Lléveselo a casa y enciérrelo.
MALONE (amargamente).—¿De modo que es esa la posición social que yo he echado a perder en mi ignorancia y mi falta de cultura? ¡Cortejando a una mujer casada! (Se vuelve furioso a ponerse entre Hector y Violet y casi le ruge a Hedor al oído izquierdo). Esa costumbre la habrás adquirido en la aristocracia inglesa, ¿eh?
HECTOR.—No te preocupes. Respondo de que lo que estoy haciendo es decente.
TANNER (acercándose hasta ponerse a la derecha de Hector y con ojos relampagueantes).—Bien dicho, Malone. También usted opina que las simples leyes matrimoniales no forman la moral. Estoy de acuerdo con usted, pero, desgraciadamente, Violet no lo está.
MALONE.—Me permito dudarlo. (A Violet). Permítame que le diga que no tenía usted derecho a mandar a mi hijo aquella carta siendo la mujer de otro hombre.
HECTOR (ofendido).—Esta es la última gota. Papá: has insultado a mi mujer.
MALONE.—¡Tu mujer!
TANNER.—¡Usted es el marido desconocido! ¡Otro impostor moral! (Se pasa la mano por la frente y se deja caer en la silla de Malone).
MALONE.—Te casaste sin mi consentimiento.
RAMSDEN.—Nos ha engañado usted deliberadamente a todos.
HECTOR.—Oigan ustedes: ya estoy harto de que me fastidien. Violet y yo estamos casados, y basta. ¿Tiene alguno de ustedes algo que decir?
MALONE.—Yo ya sé lo que tengo que decir. Que se ha casado con un mendigo.
HECTOR.—No; se ha casado con un obrero (sin pronunciación norteamericana imparte a esta sencilla e impopular palabra una abrumadora intensidad). Empiezo a ganarme la vida desde esta misma tarde.
MALONE (burlándose enojado).—Sí; ahora tienes mucha audacia porque has cobrado ayer o esta mañana mi asignación. Espera a que la gastes. Entonces no tendrás tanto valor.
HECTOR (sacando de la cartera una carta).—Ahí la tienes (se la da violentamente a su padre). Ahora podéis desaparecer de mi vida tú y tu asignación. He acabado con las asignaciones y he acabado contigo. No vendo por mil dólares el privilegio de insultar a mi mujer.
MALONE (muy dolido y lleno de preocupación por Hector).—Hector: no sabes lo que es la pobreza.
HECTOR (fervientemente).—Bueno, pues quiero saberlo. Quiero ser hombre. Violet: ven conmigo a tu casa; ya saldremos adelante.
OCTAVIUS (saltando del jardín al pradito y corriendo a la izquierda de Hector).—Espero que me dará la mano antes de irse, Héctor. Lo admiro y respeto más de lo que puedo expresar. (Se emociona casi hasta llorar cuando le da la mano).
VIOLET (también casi llorando, pero de enojo).—No seas idiota, Tavy. Hector sirve para obrero más o menos lo que tú.
TANNER (levantándose de su silla, al otro lado de Hector).—No importa; no se trata de que vaya a ser jornalero. (A Hector:). No hay dificultad en cuanto al capital inicial. Tráteme como amigo; gire contra mí.
OCTAVIUS (impulsivamente)..—O contra mí.
MALONE (con unos celos feroces).—¿Quién quiere su cochino dinero? ¿Contra quién va a girar sino contra su padre? (Tanner y Octavius retroceden; Octavius, un tanto dolido; Tanner, consolado por la solución de la dificultad monetaria). Hector, hijo mío: no seas precipitado. Lamento mis palabras. No tenía ninguna intención de insultar a Violet y las retiro. Es la mujer que necesitas.
HECTOR (dándole unas palmadas en la espalda).—Muy bien, papá. Ni una palabra más; somos amigos de nuevo. Pero no acepto dinero a nadie.
MALONE (suplicando abyectamente).—No seas duro conmigo, Hector. Prefiero que regañes y aceptes el dinero, a que seamos amigos y pases hambre. Tú no sabes lo que es el mundo; yo, sí.
HECTOR.—No, no, No. Eso está resuelto y no va a cambiar. (Pasa inexorablemente al lado de su padre y se acerca a Violet). Vamos, señora Malone; tienes que mudarte al hotel conmigo y ocupar el puesto que te corresponde en el mundo.
VIOLET.—Primero tengo que entrar y decir a Davis que haga las valijas. ¿No quieres ir tú por delante y pedir una habitación que dé al jardín? Iré dentro de media hora.
HECTOR.—Muy bien. Comerás con nosotros, ¿verdad, papá?
MALONE (ansioso por conciliarlo).—Sí, sí.
HECTOR.—Hasta luego. (Saluda con la mano a Ann, con quien ahora están Tanner, Octavius y Ramsden en el jardín, y sale por el portillo dejando a su padre y a Violet en el pradito).
MALONE.—Haz que vuelva a su sano juicio, Violet. Ya sé que lo harás.
VIOLET.—No sabía que puede ser tan terco. Si sigue así, ¿qué puedo yo hacer?
MALONE.—No te desanimes. La presión doméstica podrá ser lenta, pero es segura. Tú lo calmarás a fuerza de insistir. Prométemelo.
VIOLET.—Haré lo posible. Yo sé que el hacernos deliberadamente pobres de esa manera es una tremenda estupidez.
MALONE.—¡Claro que lo es!
VIOLET (después de reflexionar un momento).—Es preferible que me dé usted la asignación a mí. La necesitará para pagar la cuenta del hotel. Veré si puedo convencerlo para que la acepte. No ahora, naturalmente, pero pronto.
MALONE (ansiosamente).—Sí, sí, sí. Eso es lo que hay que hacer. (Alarga a Violet el billete de mil dólares y añade astutamente). Ya comprenderás que eso no es más que una asignación de soltero.
VIOLET (fríamente).—Perfectamente. (Toma el billete). Gracias. A propósito… las dos casas que ha mencionado… las abadías…
MALONE.—;Qué?
VIOLET.—No compre ninguna de ellas hasta que las vea yo. Nunca se sabe qué inconvenientes pueden tener esas casas.
MALONE.—No la compraré. No haré nada sin consultarte, no tengas miedo.
VIOLET (cortésmente, pero sin chispa de gratitud).—Gracias; será lo mejor. (Se vuelve tranquilamente al chalet, escoltada obsequiosamente por Malone harta lo más alto del jardín).
TANNER (llamando la atención a Ramsden sobre la humilde actitud de Malone cuando se despide de Violet).—Y ese pobre diablo es un billonario, uno de los grandes espíritus de nuestro tiempo. La primera chica que se toma la molestia de atarle una cuerda al cuello se lo lleva como un perrito. ¿Me pasará a mí alguna vez una cosa así? (Baja al pradito.)
RAMSDEN (siguiéndole).—Cuanto antes le pase, mejor.
MALONE (frotándose las manos cuando vuelve a través del jardín).—Magnífica mujer para Hector. No la cambiaría por diez duquesas. (Baja al pradito y se sitúa entre Tanner y Ramsden.)
RAMSDEN (muy cortésmente, al billonario).—Es un inesperado placer encontrarlo a usted en este rincón del mundo. ¿Ha venido a comprar la Alhambra?
MALONE.—No, pero no digo que no la compraría. Creo que le sacaría más partido que el gobierno español. Pero no es a eso a lo que he venido. Si he de decirle la verdad, hace un mes sorprendí una conversación en que dos hombres negociaban un paquete de acciones. Discrepaban acerca del precio. Eran jóvenes y codiciosos y no sabían que si las acciones valían lo que ofrecían por ellas, valían lo que se pedía, porque el margen era demasiado pequeño para tenerlo en cuenta. Por divertirme me entrometí y las compré. Pues bien, hoy es el día en que no he averiguado todavía cuál es el negocio. Las oficinas las tiene en esta ciudad, y el nombre es Mendoza, Limitada. Ahora, no sé si Mendoza es una mina, una compañía naviera, un banco, o un artículo patentado.
TANNER.—ES un hombre. Lo conozco. Sus normas son perfectamente comerciales. Permítanos enseñarle la ciudad en nuestro automóvil, y de paso lo visitaremos.
MALONE.—Si es usted tan amable, con mucho gusto. ¿Puedo preguntar quién…?
TANNER.—El señor Roebuck Ramsden, amigo muy antiguo de su nuera.
MALONE.—Mucho gusto, señor Ramsden.
RAMSDEN.—Gracias. También el señor Tanner es de nuestro círculo.
MALONE.—Mucho gusto en conocer a usted también, señor Tanner.
TANNER.—Gracias. (Malone y Ramsden salen muy amistosamente por el portillo. Tanner llama a Octavius, que está paseando en el jardín con Ann.) ¡Tavy! (Tavy viene a la escalera, Tanner le susurra en voz alta.) El suegro de Violet es financiero de bandidos. (Tanner sale corriendo para alcanzar a Malone y Ramsden. Ann se acerca a la escalera con un vago impulso de atormentar a Octavius.)
ANN.—¿No quieres ir con ellos, Tavy?
OCTAVIUS (con los ojos súbitamente llenos de lágrimas).—Me das una puñalada en el corazón al querer que me vaya (baja al pradito para que Ann no le vea la cara. Ann le sigue cariñosamente).
ANN.—¡Pobre Ricky-ticky-tavy! ¡Pobre corazón!
OCTAVIUS.—Te pertenece, Ann. Perdóname, debo decirlo. Te amo. Tú sabes que te amo.
ANN.—¿Para qué, Tavy? Ya sabes que mi madre está resuelta a que me case con Jack.
OCTAVIUS (asombrado).—¡Con Jack!
ANN.—Parece absurdo, ¿verdad?
OCTAVIUS (con creciente resentimiento).—¿Quieres decir que Jack ha estado jugando conmigo durante todo este tiempo? ¿Que ha estado insistiendo en que me case contigo porque quiere casarte él?
ANN (alarmada).—No, no; no debes hacerle pensar que yo he dicho eso. Creo que Jack no sabe lo que quiere. Pero en el testamento de mi padre se ve claramente que quería que me case con Jack. Y mi madre está resuelta.
OCTAVIUS.—Pero no tienes obligación de sacrificarte siempre a los deseos de tus padres.
ANN.—Mi padre me quería. Mi madre me quiere. Seguramente sus deseos son mejor guía que mi propio egoísmo.
OCTAVIUS.—Ya sé que no tienes nada de egoísta. Pero créeme que aunque sé que hablo por mi propio interés, la cuestión tiene otro aspecto. ¿Te portas bien con Jack casándote con él sin quererle? ¿Es justo destrozar mi felicidad y la tuya si puedes quererme?
ANN (mirándolo con un leve impulso de compasión).—Tavy: eres una buena persona, un buen chico.
OCTAVIUS (humillado).—¡Eso es todo!
ANN (picarescamente, a pesar de su compasión).—Es mucho, te lo aseguro. Siempre adorarías el suelo que yo pisara, ¿verdad?
OCTAVIUS.—Siempre. Parece ridículo, pero no es exageración. Lo adoro y lo adoraré siempre.
ANN.—Siempre es una palabra muy larga. Tendría que vivir conforme a la idea que tú tienes de mi divinidad, y no creo que podría lograrlo si nos casáramos. Pero si me caso con Jack no te desilusionarás, por lo menos hasta que yo envejezca demasiado.
OCTAVIUS.—También yo envejeceré. Y cuando tenga ochenta años, una cana de la mujer amada me hará temblar más que la más espesa cabellera rubia de la chica más hermosa.
ANN (conmovida).—Oh, eso es poesía, Tavy, verdadera poesía. Me trae de pronto ese extraño eco de una existencia anterior que siempre me parece la sólida prueba de que nuestras almas son inmortales.
OCTAVIUS.—¿Crees que es cierto?
ANN.—Tavy: si ha de ser verdad, tienes que perderme sin dejar de amarme.
OCTAVIUS.—¡Oh! (se sienta bruscamente en la mesita y oculta la cara con las manos).
ANN (con convicción).—Tavy: por nada del mundo destruiría tus ilusiones. No puedo ni aceptarte ni dejarte ir. Veo exactamente que es lo mejor para ti. Por mí, debes ser un viejo solterón sentimental.
OCTAVIUS (desesperado).—Ann: me mataré.
ANN.—Oh, no; no te matarás; eso no estaría bien. No lo pasarás mal. Serás muy simpático con las mujeres e irás muy a menudo a la ópera. En Londres un corazón destrozado es compañía muy agradable si tiene una buena renta.
OCTAVIUS (considerablemente más frío, pero creyendo que no hace más que recobrar el dominio de sí mismo).—Ya sé que lo dices con buena intención. Jack te ha convencido de que el cinismo es un tónico para que me sienta bien. (Se levanta con tranquila dignidad.)
ANN (estudiándolo disimuladamente).—Ya ves que ya empiezo a desilusionarte. Eso es lo que temo.
OCTAVIUS.—No ternes desilusionar a Jack.
ANN (a quien se le ilumina el rostro en un éxtasis pícaro … susurrando).—No puedo; no se hace ilusiones conmigo. A Jack lo sorprenderé de la otra manera. Vencer una impresión desfavorable es mucho más fácil que vivir como un ideal. Oh, ya lo extasiaré de vez en cuando.
OCTAVIUS (reasumiendo la tranquila fase de la desesperación y empezando a disfrutar, sin darse cuenta, con su corazón destrozado y su delicada actitud).—Lo extasiarás siempre. ¡Y él —qué estúpido— cree que lo harías desgraciado!
ANN.—En eso está la dificultad hasta ahora.
OCTAVIUS (heroicamente).—¿Quieres que le diga que lo amas?
ANN (en seguida).—Oh, no; se volvería a escapar.
OCTAVIUS (escandalizado).—Ann: ¿te casarías con un hombre que no quiere casarse?
ANN.—¡Qué hombre más raro eres, Tavy! No existe el hombre que quiere casarse cuando una lo persigue de veras. (Se ríe pícaramente.) Me figuro que te estoy escandalizando. Pero no sé si te das cuenta de que empiezas a encontrar una especie de satisfacción en verte fuera de peligro.
OCTAVIUS (sobresaltado).—¡Satisfacción! (En tono de reproche.) ¡Me lo dices a mí!
ANN.—¿Pedirías más si fuera realmente una agonía?
OCTAVIUS.—He pedido más?
ANN.—Te has ofrecido a decir a Jack que lo amo. Me figuro que eso será autosacrificio, pero debe haber en ello un poco de satisfacción. Tal vez sea así porque eres poeta. Eres como el pájaro que aprieta contra su pecho una espina para forzarse a cantar.
OCTAVIUS.—Es muy sencillo. Te amo y quiero que seas feliz. Tú no me amas, de modo que no puedo hacerte feliz, pero puedo ayudar a otro a que te haga.
ANN.—Sí; parece muy sencillo. Pero dudo que sepamos por qué hacemos las cosas. Lo único sencillo es ir en derechura a lo que uno quiere, y agarrarlo. Creo que no te amo, Tavy, pero a veces siento que me gustaría hacer de ti un hombre. Tienes ideas muy falsas acerca de las mujeres.
OCTAVIUS (casi fríamente).—En ese aspecto estoy contento con ser como soy.
ANN.—Entonces debes quedarte lejos de ellas y limitarte a soñar. No me casaría contigo por nada del mundo.
OCTAVIUS.—No tengo esperanzas. Acepto mi mala suerte, pero creo que no llegas a comprender cuánto duele.
ANN.—¡Tienes un corazón tan blando! Es raro que seas tan distinto de Violet. Violet es más dura que la piedra.
OCTAVIUS.—Oh, no. Estoy seguro de que en el fondo es muy femenina.
ANN (con cierta impaciencia).—¿Por qué dices eso? ¿Es poco femenino el pensar, y ser práctica y sensata? ¿Quieres que Violet sea una idiota … o algo peor, como yo?
OCTAVIUS.—¡O algo peor… como tú! ¿Qué quieres decir?
ANN.—Bueno, no eso, claro está. Pero respeto mucho a Violet. Siempre se sale con la suya.
OCTAVIUS (suspirando).—También tú.
ANN.—Sí, pero ella lo consigue sin engatusar… sin tener que hacer que otros se sientan sentimentales.
OCTAVIUS (con dureza de hermano).—Aunque es bonita, nadie se podría sentir muy sentimental respecto a ella.
ANN.—Si ella quisiera, sí, ya lo creo.
OCTAVIUS.—Pero estoy seguro de que ninguna mujer verdaderamente decente tocaría esa tecla de los instintos del hombre.
ANN (levantando las manos).—¡Ay, Ricky-ticky-tavy! Que Dios proteja a la mujer que se case contigo.
OCTAVIUS (cuya pasión se aviva al oír ese nombre).—¿Por qué, por qué dices eso? No me atormentes. No comprendo.
ANN.—Supón que diga mentirillas y ponga trampas a los hombres.
OCTAVIUS.—¿Crees que podría casarme con una mujer así… cuando te he conocido y te he amado?
ANN.—¡Ejem! Bueno; de todos modos, si sabe lo que se hace no te dejará que te cases con ella. Ya está eso resuelto, y ahora no puedo hablar más. Di que me perdonas y que el tema está agotado.
OCTAVIUS.—No tengo nada que perdonarte. Y si la herida está abierta, al menos nunca verás como sangra.
ANN.—Poético hasta el fin, Tavy. Adiós. (Le acaricia una mejilla y siente el impulso de darle un beso, y después otro de disgusto que le impide besarlo; finalmente se escapa por el jardín al chalet.)
Octavius se refugia otra vez en la mesa, apoyando la cabeza en los brazos y sollozando suavemente. La señora Whitefield, que ha estado de compras en los comercios de Granada y trae una red llena de paquetitos, entra por el portillo y ve a Octavius.
LA SEÑORA WHITEFIELD (corriendo hacia Octavius y levantándole la cabeza).—¿Qué te pasa, Tavy? ¿Te sientes mal?
OCTAVIUS.—No; nada, nada.
LA SEÑORA WHITEFIELD (sosteniéndole todavía la cabeza, con ansiedad).—Estás llorando. ¿Es por la boda de Violet?
OCTAVIUS.—No. ¿Quién le ha dicho lo de Violet?
LA SEÑORA WHITEFIELD (devolviendo la cabeza a su dueño).—Me he encontrado con Roebuck y con ese espantoso irlandés viejo. ¿Estás seguro de que no te sientes mal? ¿Qué pasa?
OCTAVIUS (afectuosamente).—Nada. Que a un hombre le han destrozado el corazón, nada más. ¿No parece ridículo?
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Pero, ¿de qué se trata? ¿Te ha hecho algo Ann?
OCTAVIUS.—No tiene Ann la culpa. Y no piense usted ni por un momento que se lo reprocho a usted.
LA SEÑORA WHITEFIELD (sobresaltada).—¿Qué me puedes reprochar?
OCTAVIUS (apretándole una mano para consolarla).—Nada. Ya le he dicho que no se lo reprocho a usted.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—¡Si no he hecho nada! ¿Qué ocurre?
OCTAVIUS (sonriendo tristemente).—¿No lo adivina? Creo que tiene usted razón en preferir a Jack para marido de Ann, pero yo la amo, y me duele. (Se levanta y se aleja de ella hacia el centro del pradito.)
LA SEÑORA WHITEFIELD (siguiéndole de prisa).—¿Dice Ann que yo quiero que se case con Jack?
OCTAVIUS.—Sí; me lo ha dicho a mí.
LA SEÑORA WHITEFIELD (pensativamente).—Entonces lo siento mucho por ti. No es sino su manera de decir que quiere casarse con Jack. Poco le importa lo que yo diga o lo que yo quiera.
OCTAVIUS.—Pero no lo diría si no lo creyera No acusará usted a Ann… de … engañar.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—No importa, Tavy. No sé qué es mejor para un hombre joven: si saber demasiado poco, como tú, o saber demasiado, como Jack.
Vuelve Tanner.
TANNER.—Bueno, ya me he librado del viejo Malone. Lo he presentado a Mendoza Limitada y les he dejado a los dos bandidos para que hablen del negocio. Caramba, Tavy, ¿qué te pasa?
OCTAVIUS.—Ya veo que debo ir a lavarme la cara. (A la señora Whitefield.) Dígale lo que quiera. (A Tanner.) Puedes creerme que Ann aprueba.
TANNER (perplejo por la actitud de Octavius).—¿Qué es lo que aprueba?
OCTAVIUS.—Lo que desea su madre. (Sigue caminando con triste dignidad hacia el chalet.)
TANNER (a la señora Whitefield).—Esto es muy misterioso. ¿Qué es lo que usted desea? Lo que sea, se hará.
LA SEÑORA WHITEFIELD (con llorona gratitud).—Gracias, Jack. (Se sienta. Tanner trae otra silla de la otra mesa y se sienta muy cerca de la señora Whitefield, con los codos en las rodillas y poniendo en ella toda su atención.) No sé por qué los hijos de los demás son tan cariñosos conmigo y los míos me guardan tan poca consideración. No me extraña que no dé la impresión de que no puedo cuidar tan bien a Ann y a Rhoda como os cuido a ti, a Tavy y a Violet. Es un mundo muy raro. Antes era muy claro y sencillo, pero ahora nadie parece sentir y pensar como debiera. Todo se ha torcido desde el discurso del profesor Tyndall en Belfast.
TANNER.—Sí, la vida es más complicada de lo que nos solía parecer. Pero ¿qué tengo yo que hacer con usted?
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Eso es precisamente lo que quiero decirte. Claro está que te casarás con Ann, me guste o no me guste.
TANNER (sobresaltado).—Me parece que pronto me casaré con Ann, me guste o no me guste a mí.
LA SEÑORA WHITEFIELD (pacíficamente).—Oh, es muy probable. Ya sabes cómo es cuando decide algo. Lo único que te pido es que no me eches a mí la culpa. Tavy me acaba de decir que Ann dice que yo le obligo a casarse contigo. El pobre chico está desesperado porque está enamorado de ella, aunque sólo Dios sabe qué es lo que ve en ella de admirable. Yo no lo sé. No sirve decir a Tavy que Ann hace que la gente piense cosas diciendo que las quiero yo cuando a mí ni siquiera se me han pasado por la cabeza. Lo único que consigo es que se vuelva contra mí. Pero tú estás mejor informado, de modo que si te casas con ella, no me eches a mí la culpa.
TANNER (enfáticamente).—No tengo la menor intención de casarme con ella.
LA SEÑORA WHITEFIELD (astutamente).—Sería mejor mujer para ti que para Tavy. En ti encontraría un contrincante. Me gustaría verla en esa situación.
TANNER.—Ningún hombre es contrincante para una mujer, excepto con una barra de hierro y un par de botas de clavos. Y no siempre, ni siquiera así. De todos modos, yo no puedo esgrimir una barra de hierro contra ella. Yo sería simplemente un esclavo.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—No; te tiene miedo. En todo caso, tú le dirías la verdad acerca de sí misma. No podría escurrirse de tus palabras como se escurre de las mías.
TANNER.—Todo el mundo me llamaría bruto si yo le dijera a Ann la verdad respecto a ella en términos de su propio código moral. Para empezar, dice cosas que no son estrictamente ciertas.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Me alegro de que alguien vea que no es un ángel.
TANNER.—En pocas palabras —para decirlo como lo diría un marido exasperado hasta el punto de decirlo— es una mentirosa. Y como ha hecho que Tavy se enamore perdidamente de ella sin tener ninguna intención de casarse con él, es una coqueta según la definición corriente de que la coqueta es una mujer que despierta pasiones que no tiene intención de satisfacer. Y como le ha reducido a usted a la situación de estar dispuesta a sacrificarme en el altar por la mera satisfacción de hacer que la llame mentirosa a la cara, debo deducir que además es una dominadora. No puede imponerse a los hombres como se impone a las mujeres, por lo que habitual e inescrupulosamente utiliza su fascinación personal para hacer que los hombres le den todo lo que quiere. Eso hace de ella algo para lo cual no encuentro una palabra cortés.
LA SEÑORA WHITEFIELD (en leve disculpa).—No puedes esperar la perfección.
TANNER.—No la espero. Lo que me molesta es que Ann la espera. Sé perfectamente que todo eso de que es una mentirosa, una dominadora, una coqueta y todo lo demás es una acusación artificial que se le puede hacer a cualquiera. Todos mentimos, todos nos imponemos todo lo que podernos, todos aspiramos a que nos admiren, sin tener la menor intención de merecerlo, todos sacamos la mayor renta posible a nuestras facultades de fascinadores. Si Ann lo reconociera, no disputaría con ella. Pero no lo reconoce. Si tiene hijos se aprovechará de que digan mentiras para divertirse vapuleándolos. Si otra mujer coquetea conmigo, se negará a conocer a una coqueta. Hará lo que quiere insistiendo en que los demás hagan lo que prescribe el código convencional. En pocas palabras, puedo soportar cualquier cosa menos su maldita hipocresía. Con eso no puedo.
LA SEÑORA WHITEFIELD (entusiasmada con el alivio de oír tan elocuentemente expresada su propia opinión).—Oh, es una hipócrita, una hipócrita, ¿verdad?
TANNER.—Entonces, ¿por qué quiere usted que me case con ella?
LA SEÑORA WHITEFIELD (quejosamente).—¡Eso es, échame a mí la culpa! A mí no se me había ocurrido hasta que Tavy me ha dicho que Ann dice que yo lo quiero así. Pero ya sabes que quiero a Tavy, que es como un hijo, y no quiero verlo pisoteado y desgraciado.
TANNER.—Me figuro que yo no importo.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Oh, tú eres distinto: eres capaz de cuidarte a ti mismo. En ti encontraría Ann la horma de su zapato. Y además tiene que casarse con alguien.
TANNER.—¡Ajá! Ya habla el instinto vital. Usted la detesta, pero siente que tiene que casarla.
LA SEÑORA WHITEFIELD (levantándose, sobresaltada).—(Quieres decir que detesto a mi propia hija? No me creerás tan mala y tan antinatural como para eso, simplemente porque veo sus defectos.
TANNER (cínicamente).—Entonces, ¿la quiere usted?
LA SEÑORA WHITEFIELD.—¡Claro que sí! ¡Qué cosas dices! No podemos menos de querer a personas que llevan nuestra propia sangre.
TANNER.—Bueno, quizá decir eso evita cosas desagradables. Pero, por mi parte, sospecho que las tablas de consanguinidad tienen su base natural en una repugnancia natural. (Se levanta.)
LA SEÑORA WHITEFIELD.—No deberías decir esas cosas. Espero que no dirás a Ann que he estado conversando contigo. No quería más que justificarme ante Tavy y ante ti. No podía quedarme calladita mientras me echaban a mí la culpa de todo.
TANNER (cortésmente).—¡Exactamente!
LA SEÑORA WHITEFIELD (insatisfecha).—Y ahora no he hecho más que empeorarlo todo. Tavy está enojado conmigo porque no adoro a Ann. Y cuando me ponen en la cabeza que Ann debería casarse contigo, ¿qué puedo yo decir, sino que se lo merecería?
TANNER.—Gracias.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—No seas tonto y no retuerzas lo que digo para convertirlo en algo que no quiero decir. Todos deberíais jugar limpio conmigo…
Ann sale del chalet, seguida poco después por Violet, que está vestida cono para guiar el automóvil.
ANN (acercándose a la derecha de su madre con amenazadora suavidad).—Mamá: parece que has tenido con Jack una conversación deliciosa. Se os oía de todas partes.
LA SEÑORA WHITEFIELD (anonadada).—¿Has oído?
TANNER.—No importa. Ann… bueno, acabamos de conversar de la costumbre que tiene. No ha oído una palabra.
LA SEÑORA WHITEFIELD (arrogantemente).—No me importa si ha oído o no. Tengo derecho a decir lo que quiera.
VIOLET (llegando al pradito y poniéndose entre la señora Whitefield y Tanner).—Vengo a despedirme. Voy en viaje de luna de miel.
LA SEÑORA WHITEFIELD (llorando).—No digas eso, Violet. ¡Sin boda, ni desayuno, ni vestido, ni nada!
VIOLET (acariciándola).—Volveré pronto.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—No te dejes llevar a los Estados Unidos. Prométeme que no te dejarás.
VIOLET (muy resueltamente).—Ni pensar. No llore; no voy más que al hotel.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Pero el verte vestida así, sin equipaje, hace pensar… (se le atragantan las palabras, pero pronto prosigue). ¡Cómo me gustaría que fueras hija mía.
VIOLET (calmándola).—Vamos, vamos: lo soy. Ann va a tener celos.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Ann no me quiere nada.
ANN.—¡Que vergüenza, mamá! No llores más; ya sabes que a Violet no le gusta. (La señora Whitefield se seca los ojos y se domina.)
VIOLET.—Adiós, Jack.
TANNER.—Adiós, Violet.
VIOLET.—Cuanto antes te cases también tú, mejor. No te comprenderán tan mal.
TANNER (intranquilo).—Espero estar casado esta tarde. Parece que lo habéis decidido todos.
VIOLET.—Podrías hacer algo peor. (A la señora Whitelfield, estrechándola con un brazo. Venga conmigo al hotel; el paseo le sentará bien. Voy a subir a buscar algún abriguito. (La lleva hacia el chalet.)
LA SEÑORA WHITEFIELD (cuando van por el jardín).—No sé lo que voy a hacer cuando estés fuera, sin nadie más que Ann en casa, siempre ocupada con los hombres. No se puede esperar que a tu marido le interesará ocuparse de una vieja como yo. Oh, no necesitas decirme nada… la cortesía está muy bien… pero yo sé lo que la gente piensa… (Hablando, hablando, desaparece y no se le oye más.)
Ann, sola con Tanner, le observa y espera. Tanner hace un indeciso movimiento hacia el portillo, pero cierto magnetismo lo atrae hacia Ann, y vuelve destrozado.
ANN.—Violet tiene razón. Deberías casarte.
TANNER (explosivamente).—Ann; no me casaré contigo. ¿Lo oyes? ¡No, no, no! ¡No me casaré contigo!
ANN (plácidamente).—Nadie se lo ha pedido, señor mío, señor mío, señor mío. De modo que ya está resuelto.
TANNER.—Es verdad; nadie me lo ha pedido, pero todo el mundo considera que la cosa está resuelta. Está en el aire. Cuando nos encontramos, los demás se alejan con cualquier absurdo pretexto para dejarnos solos. Ramsden no me gruñe más; le brillan los ojos como si ya te estuviera llevando del brazo en la boda. Tavy me hace una referencia a tu madre y me da su bendición. Straker te trata abiertamente como a su futura patrona; fue el primero que me lo dijo.
ANN.—¿Por eso te escapaste?
TANNER.—Sí; para que me detuviera un bandido locamente enamorado y me alcanzarais como un chico que ha hecho la rabona.
ANN.—Bueno, si no quieres casarte, no tienes por qué (se aleja de él y se sienta muy tranquila).
TANNER (siguiéndola).—¿Quiere algún hombre que lo ahorquen? No, pero los hombres se dejan ahorcar sin luchar por vivir aunque al menos podrían amoratarle un ojo al cura. Todos cumplimos la voluntad del inundo, no la nuestra. Tengo el espantoso presentimiento de que me dejaré casar porque el mundo quiere que tú tengas marido.
ANN.—Me figuro que algún día lo tendré.
TANNER.—Pero, ¿por qué he de ser yo, habiendo tantos? El matrimonio es para mí una apostasía, la profanación del santuario de mi alma, la violación de mi virilidad, la venta de mi inalienable personalidad, una vergonzosa rendición, una capitulación ignominiosa, la aceptación de la derrota. Decaeré como una cosa que ha servido a su propósito y que ya no sirve; de ser un hombre con un porvenir pasaré a ser un hombre con un pasado; en los pegajosos ojos de los demás maridos veré el alivio que sienten a la llegada de un nuevo preso que compartirá su ignominia. Los jóvenes se burlarán de mí como de alguien que se ha vendido; para las mujeres, yo, que he sido siempre un enigma y una posibilidad, seré simplemente algo propiedad de otra, y además algo deteriorado, cuando más un hombre de segunda mano.
ANN.—Bueno, tu mujer podrá ponerse un gorro para afearse y tener un aspecto parecido al tuyo, como mi abuela.
TANNER.—Sí, para hacer que su triunfo sea más insolente arrojando públicamente el cebo en el momento en que la víctima cae en la trampa.
ANN.—Al fin y al cabo, ¿qué importaría? La belleza está muy bien para un primer ver, pero ¿quién la contempla a los tres días de tenerla en casa? Nuestros cuadros me parecieron deliciosos cuando los compró papá, pero hace muchos años que ni los he mirado. Tú nunca te molestas en ver si estoy bonita o no; estás demasiado acostumbrado a mí. Podría ser el paragüero.
TANNER.—Mientes, vampiro, mientes.
ANN.—Adulador. ¿Por qué intentas fascinarme si no quieres casarte conmigo?
TANNER.—¡La Fuerza Vital! Soy presa de la Fuerza Vital.
ANN.—No entiendo absolutamente nada. Me suena a Fuerza Policial.
TANNER.—¿Por qué no te casas con Tavy? Lo está deseando. ¿No estás contenta a menos que tu presa forcejee?
ANN (volviéndose hacia él como para comunicarle un secreto).—Tavy no se casará nunca. ¿No has observado que los hombres de esa clase no se casan?
TANNER.—¡Cómo! ¡Un hombre que idealiza a las mujeres, que en la naturaleza no ve más que un romántico escenario para dúos de amor! Tavy, el caballeroso, el leal, blando de corazón y fiel. ¡Que Tavy no se casará nunca! ¡Si nació para que le arrastrara el primer par de ojos azules con los cuales cruzara en la calle!
ANN.—Sí, ya lo sé. Así y todo, los hombres como él viven siempre en cómodas casas de solteros con el corazón destrozado, sus patronas los admiran, y no se casan. Los hombres como tú se casan siempre.
TANNER (pasándose una mano por la frente).¡Qué verdad más espantosa, más horrible! Toda la vida me ha estado saltando a la cara y no la he visto.
ANN.—Lo mismo pasa con las mujeres. El temperamento poético es muy agradable, muy simpático y muy inofensivo, pero es temperamento de solterona.
TANNER.—Estéril. La Fuerza Vital pasa de largo.
ANN.—Si es eso lo que quieres decir con Fuerza Vital, sí.
TANNER.—¿No te interesa Tavy?
ANN (mirando alrededor cuidadosamente para cerciorarse de que Tavy no les oye).—No.
TANNER.—¿Y te intereso yo?
ANN (levantándose en silencio T amenazándole con un dedo).—Jack: a ver si te portas bien.
TANNER.—¡Infame, depravada! ¡Diablo!
ANN.—¡Serpiente boa! ¡Elefante!
TANNER.—¡Hipócrita!
ANN (suavemente).—Debo serlo, por mi futuro marido.
TANNER.—¡Por mí! (Corrigiéndose furiosamente). Quiero decir por él.
ANN (ignorando la corrección).—Sí, por ti. Más te vale casarte con una mujer a quien llamas hipócrita. Las mujeres que no son hipócritas visten trajes irracionales, oyen insultos y viven como sobre ascuas. Después arrastran a ellas a sus maridos y viven en un perpetuo miedo de nuevas complicaciones. ¿No preferirías una mujer en quien pudieras confiar?
TANNER.—No, mil veces no; las ascuas son el elemento natural para el revolucionario. A los hombres se los purifica como a las cantimploras de leche: con calor.
ANN.—También el frío tiene sus usos. Es sano.
TANNER (desesperado).—Eres ingeniosa. En el momento supremo, la Fuerza Vital te dota con todas las cualidades. Bueno, también yo puedo ser hipócrita. Tu padre me nombró tutor tuyo, no aspirante a tu mano. Seré fiel al nombramiento.
ANN (en voz baja de sirena).—Antes de hacer el
testamento me preguntó quién quería yo de tutor. Y te elegí a ti.
TANNER.—Entonces el testamento es tuyo. La trampa la pusiste desde el principio.
ANN (concentrando toda su magia).—Desde el principio… desde la niñez nos la puso la Fuerza Vital.
TANNER.—No me casaré contigo. No me casaré contigo.
ANN.—Te casarás. Te casarás.
TANNER.—Te digo que no, que no y que no.
ANN.—Te digo que sí, que sí y que sí.
TANNER.—No.
ANN (engatusando… implorando… casi extenuada).—Sí. Antes de que sea demasiado tarde para arrepentirte. Sí.
TANNER (Impresionado por un eco del pasado).—¿Cuándo me ocurrió todo esto antes? ¿Estamos soñando?
ANN (acobardándose súbitamente, con una angustia que no oculta).—No. Estamos despiertos y has dicho que no; eso es todo.
TANNER (brutalmente).—¿Y qué?
ANN.—Nada; que me había equivocado. No me quieres.
TANNER (estrechándola en brazos).—Falso. Te amo. La Fuerza Vital me encanta. Cuando te agarro tengo todo el mundo en mis brazos. Pero estoy luchando por mi libertad, por mi honor, por mi yo, uno e indivisible.
ANN.—Tu felicidad valdrá tanto como todo eso.
TANNER.—¿Venderías tu libertad, tu honor y tu yo por ser feliz?
ANN.—No todo será felicidad para mí. Quizá encuentre la muerte.
TANNER (gimiendo).—¡Oh, cómo agarra y duele
este apretón! ¿Qué has agarrado en mí? ¿Hay un corazón de padre como hay un corazón de madre?
ANN.—Cuidado, Jack: si viene alguien mientras estamos así, tendrás que casarte conmigo.
TANNER.—Si estuviéramos ahora al borde de un precipicio, te agarraría con fuerza y me tiraría.
ANN (jadeando, cada vez más vencida por la tensión).—Suéltame, Jack. ¡Me he atrevido tanto… está durando más de lo que creía! Suéltame; no puedo más.
TANNER.—Tampoco yo. Que nos mate esto.
ANN.—Sí. No me importa. Me faltan fuerzas. No me importa. Creo que me voy a desmayar.
En este momento vuelven del chalet Violes y Octavius con la señora Whitefield, que se ha puerto un tapado para el automóvil. Simultáneamente entran por el portillo Malone y Ramsden, seguidos de Mendoza y Straker. Tanner, avergonzado, suelta a Ann, que aturdida se lleva una mano a la frente.
MALONE.—Cuidado. A la señorita le pasa algo.
RAMSDEN.—¿Qué significa esto?
VIOLET (corriendo a ponerse entre Ann y Tanner).—je sientes mal?
ANN (tambaleándose, en un supremo esfuerzo).—He prometido casarme con Jack. (Se desmaya. Violet se arrodilla y le calienta una mano. Tanner corre alrededor de Ann para agarrarle de la otra y procura levantarle la cabeza. Octavius va a ayudar a Violet, pero no sabe qué hacer. La señora Whitefield vuelve corriendo al chalet. Octavius, Malone y Ramsden corren adonde está Ann y la rodean agachándose para ayudar. Straker va fríamente a los pies de Aun y Mendoza a la cabeza, ambos erguidos y con pleno dominio de sí mismos.)
STRAKER.—Señoras y caballeros: la señorita no quiere una multitud a su alrededor. Quiere aire… todo el aire que pueda conseguir. Hagan el favor, señores… (Malone y Ramsden se dejan llevar suavemente por el pradito hacia el jardín. donde se les une Octavius, que se ha dado cuenta de que allí no sirve para nada. Straker, que los sigue, se detiene un momento para decir a Tanner.) No le levante la cabeza; déjesela horizontal para que le pueda volver la sangre.
MENDOZA.—Tiene razón. Confíe en el aire de la Sierra. (Se retira delicadamente a la escalera del jardín.)
TANNER (levantándose).—Me inclino ante sus conocimientos de fisiología, Henry. (Se retira al rincón del pradito, e inmediatas: ente se le acerca Octavius corriendo.)
OCTAVIUS (aparte a Tanner, agarrándole de una mano).—Que seas muy feliz.
TANNER (aparte a Tavy).—Yo no se lo he pedido. Es un cepo. (Va pradito arriba hacia el jardín. Octavius se queda petrificado.)
MENDOZA (Interceptando el paso a la señora Whitefield, que viene del chalet con una copa de coñac.).—¿Qué es esto, señora? (Le quita la copa.)
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Un poco de coñac.
MENDOZA.—Lo peor que puede usted darle. Permítame. (Se bebe la copa.) Confíe en el aire de la Sierra, señora.
Durante un momento todos los hombres olvidan a Ann y miran fijamente a Mendoza.
ANN (al oído a Violet, agarrándola del cuello).—Violet: ¿ha dicho algo Jack cuando me he desmayado?
VIOLET.—No.
ANN.—¡Ah! (Exhala un suspiro de profundo alivio y se vuelve a desmayar.)
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Se desmayó otra vez.
Todos están a punto de precipitarse otra vez en socorro de Ann, pero Mendoza los contiene con un gesto de advertencia.
ANN (en posición supina).—No, no me he desmayado. Soy muy feliz.
TANNER (caminando de pronto muy resueltamente hasta donde está Ann y arrancando su mano de la de Violet para tomarle el pulso).—El pulso está positivamente dando saltos. Vamos, arriba. ¡Qué tontería es ésta! Arriba. (La levanta sin contemplaciones.)
ANN.—Sí; ya me siento bastante fuerte. Pero a poco me matas, Jack.
MALONE.—Es un galán un poco brusco, ¿eh? Son los mejores. Felicito al señor Tanner y espero verlos a menudo en la abadía.
ANN.—Gracias. (Va a donde está Octavius).—Ricky-ticky-tavy: felicítame. (Aparte.) Quiero hacerte llorar por última vez.
OCTAVIUS (con firmeza).—Se acabaron las lágrimas. Soy feliz viéndote feliz. Creo en ti a pesar de todo.
RAMSDEN (poniéndose entre Malone y Tanner).—Es usted feliz, Jack Tanner. Lo envidio.
MENDOZA (poniéndose entre Violet y Tanner).—Señor: en la vida hay dos tragedias. Una es no conseguir lo que quiere uno de todo corazón. La otra, conseguirlo. La mía y la de usted.
TANNER.—Señor Mendoza: yo no deseo nada de todo corazón. Ramsden: a usted le es muy fácil decir que soy un hombre feliz; no es usted más que un espectador. Yo soy uno de los actores y lo sé mejor. Ann: deja de tentar a Tavy y ven aquí.
ANN (sometiéndose).—Eres absurdo, Jack. (Se agarra del brazo que le ofrece Jack.)
TANNER (prosiguiendo).—Digo solemnemente que no soy feliz. Ann tiene cara de serlo, pero no es más que triunfadora, victoriosa. Eso no es felicidad, sino el precio en que los fuertes venden la suya. Lo que hemos hecho los dos esta tarde es renunciar a la felicidad, a la libertad, a la tranquilidad y, sobre todo, a las románticas posibilidades de un futuro desconocido, por las preocupaciones del hogar y de la familia. Ruego que nadie se aproveche de la ocasión para emborracharse y decir imbecilidades y chistes procaces a mi costa. Nos proponemos amueblar nuestra casa a nuestro gusto, y desde ahora hago saber que los siete u ocho relojes de viaje, los cuatro o cinco necessaires, los trinchantes, los cubiertos para pescado, la reproducción de El Angel de la casa de Patmore en marco de piel, y los demás objetos que os disponéis a amontonar sobre nosotros, se venderán inmediatamente y el importe de la venta se destinará a la gratuita circulación del Manual del revolucionario. La boda se celebrará a los tres días de nuestra llegada a Inglaterra, en el registro civil del distrito y en presencia de mi abogado y su empleado, quienes, como sus clientes, vestirán de calle…
VIOLET (con intensa convicción).—¡Eres un bárbaro, Jack!
ANN (mirando a Tanner con cariñoso orgullo y acariciándole el brazo).—No hagas caso, Jack. Sigue hablando.
TANNER.—¡Hablando!
Carcajada general.
FIN DE LA OBRA