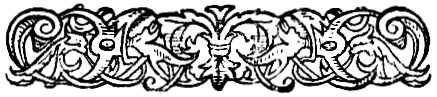
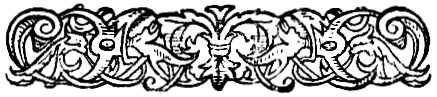
Un automóvil abierto, de turismo, ha tenido una avería en la entrada de coches del parque de una casa de campo situada cerca de Richmond. Está ante un macizo de árboles en torno al cual dobla el camino que lleva a la casa, que se ve parcialmente a través de los árboles. Tanner, que está en el camino dándonos la espalda, podría ver a su izquierda el ángulo oeste de la casa, si no fuera porque le interesan demasiado dos piernas que, en posición supina y enfundadas en perneras de overall, salen de abajo del motor. Tanner las mira interesadísimo, agachándose y apoyando las manos en las rodillas. Su chaqueta de cuero y su gorra dicen que es uno de los pasajeros que se ha apeado del automóvil.
LAS PIERNAS.—¡Ajá! Ya está.
TANNER.—¿Arreglada?
LAS PIERNAS.—Sí.
Tanner se agacha, agarra las piernas por los tobillos, y trae a su propietario como si trajera una carretilla, caminando con las manos y con un martillo en la boca. Es un joven que viste un buen traje azul de sarga; y afeitado, de ojos oscuros, dedos cuadrados, pelo corto y bien peinado hacia atrás, y cejas un tanto irregulares y de hombre escéptico. Cuando manipula con el automóvil sus movimientos son rápidos y bruscos, pero atentos y deliberados. Con Tanner y los amigos de Tanner no se muestra nada deferente, sino frío y reservado, teniéndolos siempre a distancia pero sin darles motivos de queja. Sin embargo, los observa constantemente con ojo alerta, y también eso lo hace un tanto cínicamente, como hombre que conoce bien el mundo por el revés. Habla lentamente y con un toque de ironía; y como no finge ser un señor en la manera de hablar, se puede deducir que su elegante aspecto es muestra de respeto a sí mismo y a su clase, no a la de quien la da el empleo.
Se mete en el automóvil para dejar las herramientas y quitarse el overall. Tanner se quita su sobretodo de cuero y lo tira al automóvil suspirando aliviado, contento de librarse de él. El chófer, que lo nota, menea desdeñosamente la cabeza y observa irónicamente a su patrón.
EL CHÓFER.—Le ha molestado bastante, ¿eh?
TANNER.—No pierdo nada con caminar hasta la casa y estirar las piernas y calmar un poco los nervios. (Mirando a su reloj.) Me figuro que ya sabe que hemos venido en veinte minutos desde Hyde Park Corner hasta Richmond.
EL CHÓFER.—Habríamos venido en menos de quince si la carretera hubiera estado libre en todo el trayecto.
TANNER.—¿Por qué lo hace usted? ¿Por amor al deporte, o por divertirse en aterrorizar a su desdichado patrón?
EL CHÓFER.—¿De qué tiene miedo?
TANNER.—De la policía y de romperme la cabeza.
EL CHÓFER.—Si quiere ir despacio, vaya en ómnibus.
Es más barato. Usted me paga para que yo gane tiempo y le haga producir al automóvil lo que le ha costado.
TANNER.—Soy esclavo de ese automóvil y también de usted. Suelo soñar con ese maldito automóvil.
EL CHÓFER.—Ya se acostumbrará. Si va usted a la casa, ¿puedo preguntarle cuánto tiempo va a quedarse? Porque si tiene intención de pasar toda la mañana charlando con las señoras, meteré el automóvil en el garage y me arreglaré un poco con vistas a almorzar aquí. Si no, el automóvil le esperará por aquí con el motor en marcha.
TANNER.—Más vale que me espere aquí. No tardaremos mucho. Hay un joven norteamericano, el señor Malone, que trae al señor Robinson en su nuevo automóvil de vapor.
EL CHÓFER (incorporándose y saliendo apresuradamente del automóvil).—¡Un automóvil norteamericano de vapor! ¡Cómo! ¿Nos ha corrido desde Londres?
TANNER.—Tal vez hayan llegado ya.
EL CHÓFER.—¡Si lo hubiera sabido! (Reprochándoselo seriamente a Tanner.) ¿Por qué no me lo ha dicho?
TANNER.—Porque me han dicho que este automóvil es capaz de hacer ochenta y cuatro millas por hora; y ya sé de qué es usted capaz cuando se encuentra en la carretera con un automóvil que le hace competencia. No, Henry; hay cosas que es mejor que usted las ignore, y esta era una de ellas. Además, alégrese; vamos a pasar un día a gusto. El norteamericano lleva al señor Robinson, a su hermana y a la señorita Whitefield. Nosotros llevamos a la señorita Rhoda.
EL CHÓFER (consolado y pensando en otra cosa).—¿A la hermana de la señorita Whitefield?
TANNER.—Sí.
EL CHÓFER.—¿Y la señorita Whitefield va en el otro automóvil? ¿No con usted?
TANNER.—¿Por qué diablos va a venir conmigo?
El señor Robinson estará en el otro automóvil. (El chófer mira a Tanner con fría incredulidad y se vuelve hacia el automóvil silbando suavemente una canción popular. Tanner, un poco enojado, está a punto de proseguir esa conversación cuando siente los pasos de Octavius en la grava. Octavius viene de la casa y está vestido de automovilista, pero sin sobretodo.) Gracias a Dios, hemos perdido la carrera: aquí está el señor Robinson. ¿Qué hay, Tavy? ¿Es bueno ese automóvil de vapor?
OCTAVIUS.—YO creo que sí. Hemos venido desde Hyde Park Corner en diecisiete minutos. (El chófer, furioso, da un puntapié al automóvil al tiempo que profiere un gruñido de disgusto.) ¿Cuánto habéis tardado vosotros?
TANNER.—Unos tres cuartos de hora.
EL CHÓFER (protestando).—¡Vamos, señor Tanner! Podíamos haber venido fácilmente en menos de diecisiete minutos.
TANNER.—A propósito, voy a presentarlos. El señor Octavius Robinson; el señor Enry Straker.
STRAKER.—Mucho gusto. El señor Tanner le toma el pelo con el Enry Straker. Ustedes pronuncian Henry; pero no me importa.
TANNER.—A ti te parecerá simplemente de mal gusto que le gaste esa broma. Pero te equivocas. Este hombre se preocupa de comerse las haches, mucho más de lo que su padre se preocupó de pronunciarlas. Para el son un sello de casta. Nunca he conocido a nadie tan hinchado como Enry con el orgullo de clase.
STRAKER.—Vaya, vaya. Un poco de moderación, señor Tanner.
TANNER.—Fíjate, Tavy: un poco de moderación. Tú me dirías que no exagere. Pero a este individuo lo han ilustrado. Además, sabe lo que quiere. ¿A qué escuela fue usted, Straker?
STRAKER.—A la de Sherbroke Road.
TANNER.—¡Sherbroke Road! ¿Diría alguno de nosotros ¡Rugby!, ¡Harrow!, ¡Eton!, en ese tono de snobismo intelectual? Sherbroke Road es un lugar donde los chicos aprenden algo. Eton es un criadero de chicos adonde los mandamos porque en casa molestan y para que más tarde, cuando se mencione un duque, puedan decir que fueron condiscípulos.
STRAKER.—Usted no sabe una palabra de eso, señor Tanner. No nos ilustramos en la escuela, sino en el Politécnico.
TANNER.—Su universidad, Octavius. No la de Oxford, ni la de Cambridge, ni la de Durham, ni la de Dublin, ni la de Glasgow. Ni siquiera esos agujeros No Conformistas de Gales. ¡Regent Street! ¡Chelsea! Ignoro la mitad de esos malditos nombres. Esas son sus universidades, que no son meros comercios que venden limitaciones de clase, como las nuestras. Usted desprecia a Oxford, ¿verdad?
STRAKER.—No, no es verdad. Es un lindo lugar para la gente a la que le gustan esa clase de lugares. Allí enseñan a ser caballero. En el Politécnico enseñan a ser mecánico o cosa parecida. ¿Comprende?
TANNER.—Sarcasmo, Tavy, sarcasmo. ¡Oh!, si pudieras ver en el alma de Enry su profundo desprecio por el caballero, la arrogancia de su orgullo en ser mecánico, te asustarías. Le gusta que el automóvil se averíe porque entonces se revelan mi inutilidad de caballero y su habilidad y sus recursos de obrero.
STRAKER.—No le tome en serio, señor Robinson. Le gusta hablar. Gracias a que le conocernos, ¿verdad?
OCTAVIUS (seriamente).—Pero en el fondo de lo que dice hay una gran verdad. Yo creo ardorosamente en la dignidad del trabajo.
STRAKER (sin impresionarse).—Porque nunca ha trabajado, señor Robinson. Mi oficio consiste en prescindir del trabajo. De una máquina se puede sacar mucho más que de veinte peones, y además bebe menos.
TANNER.—Por Dios, Tavy, no le hagas hablar de economía política. Tú no eres más que un socialista poético; él es un socialista científico.
STRAKER (imperturbable).—Sí. Bueno, esta conversación ilustra mucho, pero tengo que ocuparme del automóvil; y ustedes dos quieren hablar de las señoritas. Ya lo sé. (Finge que se ocupa del automóvil, pero al poco tiempo descansa y se permite el placer de encender un cigarrillo.)
TANNER.—Es un portentoso fenómeno social.
OCTAVIUS.—¿A quién te refieres?
TANNER.—A Straker. Las personas dadas a la literatura y cultas se han pasado años vociferando acerca de la Mujer Nueva cada vez que se presentaba una mujer anticuada, y nadie ha advertido el advenimiento del Hombre Nuevo. El Hombre Nuevo es Straker.
OCTAVIUS.—No he visto en el nada nuevo, excepto tu manera de bromear con él. Pero ahora no quiero hablar de Straker. Quiero hablarte de Ann.
TANNER.—Straker sabía hasta eso. Probablemente le informaron en el Politécnico. Bien, ¿qué quieres decirme de Ann? ¿Le has pedido que se case contigo?
OCTAVIUS (reprochándose a sí mismo).—Anoche fui lo suficientemente bruto para pedirle.
TANNER.—¡Suficientemente bruto! ¿Que quieres decir?
OCTAVIUS (ditirámbicamente).—Quiero decir grosero. Nunca comprendemos qué exquisita sensibilidad tienen las mujeres. ¿Cómo pude hacer semejante cosa?
TANNER.—¿Que es lo que hiciste, idiota?
OCTAVIUS.—Sí, soy un idiota. ¡Si le hubieras oído, Jack! ¡Si hubieras visto sus lágrimas! No he podido conciliar el sueño en toda la noche pensando en ellas. Si me lo hubiera reprochado, lo podría soportar mejor.
TANNER.—¡Lágrimas! Eso es peligroso. ¿Que dijo?
OCTAVIUS.—Me preguntó cómo podía pensar en algo que no fuera su pobre padre. Ahogó un sollozo… (se abandona a la desesperación).
TANNER (dándole unas palmadas en la espalda).Sopórtalo como un hombre aunque te sientas como un asno. Es el viejo juego; todavía no se ha cansado de jugar contigo.
OCTAVIUS (impaciente).—No seas tonto, Jack. Crees que ese eterno y superficial cinismo tuyo tiene algo que ver con una mujer como Ann.
TANNER.—¡Ejem! ¿Dijo algo más?
OCTAVIUS.—Sí; y por eso me expongo y la expongo al ridículo al contarte lo que pasó.
TANNER (con remordimiento).—No, querido Tavy; al ridículo, no; mi palabra de honor. Sin embargo, no importa. Sigue.
OCTAVIUS.—Su sentido del deber es tan piadoso, tan perfecto…
TANNER.—Sí; ya lo sé. Sigue.
OCTAVIUS.—Con arreglo al testamento, sus tutores sois Ramsden y tú; y ella opina que el deber para con su padre se ha convertido en deber para contigo. Me dijo que creía que yo debía haber hablado contigo en primer lugar. Tiene razón, pero a mí me parece bastante absurdo venir a pedirte oficialmente que me reconozcas como aspirante a la mano de tu pupila.
TANNER.—Celebro que el amor no haya matado del todo tu sentido del humorismo.
OCTAVIUS.—Esa respuesta no le va a satisfacer.
TANNER.—Mi respuesta oficial es, claro está, que Dios os bendiga, hijos míos; que seáis felices.
OCTAVIUS.—Me gustaría que dejaras de hablar frívolamente sobre esto. Si para ti no es serio, lo es para mí y para ella.
TANNER.—Sabes muy bien que tiene tanta libertad como tú para elegir.
OCTAVIUS.—Ella no lo cree así.
TANNER.—No, ¿eh? Exacto. Pues bien, díme lo que quieres que haga.
OCTAVIUS.—Quiero que le digas sincera y seriamente lo que piensas de mí. Quiero que le digas que puedes confiármela… es decir, si crees que puedes.
TANNER.—No dudo de que puedo confiártela. Lo que me preocupa es la idea de confiarte a ti a ella. ¿Has leído el libro de Maeterlinck, sobre las abejas?
OCTAVIUS (conteniéndose con dificultad).—En este momento no estoy hablando de literatura.
TANNER.—Ten un poco de paciencia. Tampoco yo estoy hablando de literatura: el libro sobre las abejas es historia natural. Es una espantosa lección a la humanidad. Tú crees que cortejas a Ann; que tú eres el perseguidor y ella la perseguida; que te corresponde a ti cortejar, persuadir, imponerte, vencer. Tonto: el perseguido, la presa destinada eres tú. No necesitas esperar sentado mirando ansiosamente al cebo a través de los alambres de la trampa: la puerta está abierta y seguirá abierta hasta que se cierre para siempre detrás de ti.
OCTAVIUS.—Por más vilmente que lo digas, ojalá pudiera creerlo.
TANNER.—Pero hombre, ¿qué otra tarea tiene ella en el mundo, más que encontrar marido? La habilidad de una mujer está en casarse lo antes posible; y la de un hombre en seguir siendo soltero todo el tiempo que pueda. Tú tienes tus poemas y tus tragedias para trabajar; Ann no tiene nada.
OCTAVIUS.—No puedo escribir sin inspiración. Y nadie más que Ann puede dármela.
TANNER.—¿No te valdría más que te inspirara a una distancia que te permitiera estar seguro? Petrarca no vio a Laura ni Dante vio a Beatriz la mitad del tiempo que tú ves a Ann; y sin embargo escribieron poesías de primer orden… por lo menos, eso dicen. Nunca expusieron su idolatría a la prueba de la familiaridad doméstica —y les duro hasta el sepulcro—. Cásate con Ann; y al final de la semana no encontrarás en ella más inspiración que en un plato de galletas.
OCTAVIUS.—¡Crees que me cansaré de ella!
TANNER.—No, hombre; a nadie le cansan las galletas. Pero no encuentra en ellas inspiración; y tampoco la encontrarás en Ann cuando deje de ser el sueño de un poeta y se convierta en una sólida mujer de noventa y cinco kilos.
OCTAVIUS.—Esa manera de hablar no me convence. No comprendes, nunca has estado enamorado.
TANNER.—¡Yo! Nunca he estado sin enamorarme. Estoy enamorado hasta de Ann. Pero no soy ni esclavo ni víctima del amor. Estudia a las abejas, poeta. Observa como viven, y aprende. Si las mujeres pudieran vivir sin nuestro trabajo y nosotros comiéramos el pan de sus hijos en vez de amasarlo, nos matarían como matan la
araña a su macho o como las abejas matan al zángano. Y tendrían razón si no sirviéramos más que para el amor.
OCTAVIUS.—¡Si sirviéramos realmente para el amor! No hay nada como el amor; fuera del amor no hay nada; sin amor el mundo sería una sórdida pesadilla.
TANNER.—¡Y este es el hombre que me pide la mano de mi pupila! Tavy: creo que nos cambiaron en la cuna, y que el verdadero descendiente de Don Juan eres tú.
OCTAVIUS.—Te ruego que no digas a Ann nada parecido.
TANNER.—No tengas miedo. Ann te ha marcado ya para sí, y nada la detendrá. Estás sentenciado. (Vuelve Straker con un diario.) Aquí viene el Hombre Nuevo desmoralizándose con un diario de medio penique, como de costumbre.
STRAKER.—No lo va usted a creer, señor Robinson. Cuando salimos en automóvil compramos dos diarios: el Times para él y El Líder o El Eco para mí. ¿Cree que consigo ver mi diario? No. Agarra El Líder y me deja su Times para que me atiborre.
OCTAVIUS.—¿En el Times no aparecen los ganadores?
TANNER.—A Enry no le gusta apostar. Su debilidad son las carreras de automóviles. ¿Cuál es la última?
STRAKER.—De París a Biskra a una media de cuarenta millas por hora, sin contar el Mediterráneo.
TANNER.—¿Cuántos muertos?
STRAKER.—Dos estúpidas ovejas. ¿Qué importa? No están tan caras, y los dueños se quedan muy contentos con cobrar su precio sin molestarse en venderlas al carnicero. De todos modos, pronto se levantará un clamor y el gobierno francés prohibirá las carreras, y nosotros
perderemos una ocasión. Eso es lo que me vuelve loco: el señor Tanner no corre ahora que puede.
TANNER.—Tavy: ¿te acuerdas de mi tío James?
OCTAVIUS.—Sí. ¿Por qué?
TANNER.—Mi tío James tenía una cocinera de primera clase: no podía digerir más que lo que ella cocinaba. Pues bien, el pobre hombre era tímido y detestaba la sociedad. Pero su cocinera estaba orgullosa de su habilidad y quería servir comidas a príncipes y embajadores. Para impedir que se fuera de su casa, el pobre viejo tuvo que dar dos grandes comidas al mes y pasar verdaderas agonías de azaramiento. Ahora aquí me tienes a mí y ahí tienes a Enry Straker, el Hombre Nuevo. Yo detesto los viajes, pero Enry me es simpático. Lo único que le interesa es correr por las carreteras, con una chaqueta de cuero, unas gafas y dos pulgadas de espesor de polvo encima, a setenta millas por hora y con riesgo de matarse y matarme. Excepto, naturalmente, cuando está tumbado de espaldas en el barro, bajo el motor, buscando qué es lo que ha fallado. Resulta que si no le concedo una carrera de mil millas por lo menos cada quince días, lo voy a perder. Me despedirá y se irá con algún millonario norteamericano; y tendré que resignarme a un respetuoso amateur criado-jardinero que se llevará la mano al sombrero y sabrá cuál es su sitio. Soy esclavo de Enry como mi tío James lo era de su cocinera.
STRAKER (exasperado).—¡Caramba! Ojalá tuviera un automóvil tan veloz como usted cuando habla, señor Tanner. Lo que yo digo es que pierde usted dinero en un automóvil si no le hace trabajar. Si no nos saca usted todo el jugo posible, lo mismo daría que en vez de ese automóvil y de mí tuviera un cochecito de niño y una niñera que lo paseara.
TANNER (calmándolo).—Muy bien, Henry, muy bien. Pronto daremos un paseo de media hora.
STRAKER (enojado).—¡Media hora! (Se vuelve al automóvil, se sienta y pasa una hoja del diario en busca de noticias.)
OCTAVIUS.—Oh, ahora me acuerdo. Tengo una esquela de Rhoda para ti. (Da una carta a Tanner.)
TANNER (abriendo el sobre).—Me parece que Rhoda va a tener una bronca con Ann. En general no hay más que una persona que una chica inglesa deteste más que a su hermana mayor; esa persona es su madre. Pero Rhoda prefiere decididamente a la suya. (Indignado.) ¡Hombre!
OCTAVIUS.—¿Qué pasa?
TANNER.—Rhoda iba a dar conmigo un paseo en automóvil. Pero dice que Ann le prohibe venir.
Straker se pone de pronto, muy deliberadamente, a silbar su canción favorita. Sorprendidos por la súbita melodía de alondra, y molestos por la nota irónica que ha), en su alegría, los dos se vuelven y le miran inquisitivamente. Pero Straker está ocupado con su diario. y el movimiento de los otros dos no trae consecuencias.
OCTAVIUS (dominándose).—¿Da alguna razón?
TANNER.—¡Razón! Un insulto no es una razón. Ann le prohibe estar a solas conmigo en ninguna ocasión. Dice que no soy una persona con la cual puede ir una chica joven. ¿Qué opinas ahora de tu modelo?
OCTAVIUS.—Debes recordar que ahora que ha muerto su padre le incumbe una gran responsabilidad.
TANNER (mirándole fijamente).—Para resumir, estás de acuerdo con ella, ¿verdad?
OCTAVIUS.—No, pero creo que la comprendo. Debes reconocer que tus opiniones no son muy adecuadas para la formación de la inteligencia y del carácter de una chica joven.
TANNER.—No reconozco nada de eso. Admito que la formación de la inteligencia y del carácter de una chica joven consiste generalmente en decirle mentiras; pero protesto contra esa de que tengo la costumbre de abusar de la confianza de las chicas.
OCTAVIUS.—Ann no dice eso.
TANNER.—¿Qué otra cosa quiere decir?
STRAKER (viendo que Ann viene de la casa).—Señores, ahí viene la señorita Whitefield. (Se apea del automóvil y se aleja en el camino, con la expresión del hombre que sabe que estorba.)
ANN (poniéndose entre Octavius y Tanner).—Buenos días, Jack. He venido a decirte que la pobre Rhoda tiene uno de sus dolores de cabeza y no puede ir contigo en automóvil. La pobrecita está muy disgustada.
TANNER.—¿Que dices ahora, Tavy?
OCTAVIUS.—No puedes entender mal sus palabras, Jack. Ann te está demostrando la más exquisita consideración, aun al precio de engañarte.
ANN.—¿De qué estás hablando?
TANNER.—¿Quieres curarle a Rhoda el dolor de cabeza?
ANN.—¡Ya lo creo!
TANNER.—Repítele lo que acabas de decir; y añade que has llegado dos minutos después de su carta.
ANN.—¡Rhoda te ha escrito!
TANNER.—Dándome todos los detalles.
OCTAVIUS.—No te preocupes de lo que diga Jack. Tienes razón… tienes razón. Ann no ha hecho más que cumplir su deber, Jack, y tú lo sabes. Además lo ha hecho con la mayor delicadeza.
ANN (acercándose a Octavius).—¡Qué bueno eres, Tavy! ¡Cómo ayudas! ¡Qué bien comprendes! Octavius irradia contento.
TANNER.—Sí; aprieta los tentáculos. Tú la quieres, ¿verdad, Tavy?
OCTAVIUS.—Ya lo sabe ella.
ANN.—Chitón. ¡Qué vergüenza, Tavy!
TANNER.—Oh, te lo permito. Soy tu tutor y te encomiendo al cuidado de Tavy por una hora. Voy a dar una vuelta en automóvil.
ANN.—No, Jack. Tengo que hablarte de Rhoda. Ricky: véte a la casa y haz compañía a tu amigo el norteamericano. A mamá le ha ocupado ya desde primera hora de la mañana, y quiere terminar las cuentas de casa.
OCTAVIUS.—Voy volando, queridísima Ann (le besa la mano).
TANNER (claramente). Mira, Ann. Esta vez la has hecho; y si Tavy no estuviera tan enamorado de ti como para perder la cabeza, habría descubierto lo incorregiblemente mentirosa que eres.
ANN.—Interpretas mal, Jack. No me he atrevido a decir a Tavy la verdad.
TANNER.—NO; tus atrevimientos van generalmente en dirección contraria. ¿Qué diablos de intención tenías al decir a Rhoda que soy demasiado vicioso para tratar con ella? ¡Cómo puedo volver a tener con ella una relación humana o decente, ahora que la has envenenado de esa manera tan abominable?
ANN.—Ya sé que eres incapaz de portarte mal…
TANNER.—¿Entonces, por qué le has mentido?
ANN.—Tenía que mentirle.
TANNER.—¡Tenías que mentirle!
ANN.—Me ha obligado mamá.
TANNER (con ojos relampagueantes).—¡Ja! Ya me lo podía haber figurado. ¡Mamá! Siempre la madre.
ANN.—Por ese espantoso libro que has escrito. Ya sabes lo tímida que es mamá. Todas las mujeres tímidas son convencionales; debemos ser convencionales, Jack, para que no nos entiendan cruelmente, vilmente. Ni tú, que eres hombre, puedes decir lo que piensas sin que te entiendan mal y te injurien… Sí, lo reconozco: he tenido que injuriarte. ¿Quieres que a Rhoda la entiendan mal y la injurien de la misma manera? ¿Tendría razón mamá al dejar que se exponga a que la traten así antes de que tenga la suficiente edad para juzgar por sí misma?
TANNER.—En pocas palabras, la manera de evitar que se entiendan mal las cosas consiste en que todo el mundo mienta, calumnie, insinúe y finja todo lo que pueda. A eso se reduce el obedecer a tu madre.
ANN.—La quiero mucho, Jack.
TANNER (que va cargándose de una furia sociológica).—¿Es esa una razón para no decir que tu alma es tuya? ¡Oh!, protesto contra esta vil sumisión de la juventud a la vejez. Mira a la sociedad elegante tal como la conoces. ¿Qué finge ser? Una exquisita danza de ninfas. ¿Qué es? Una horrible procesión de chicas desgraciadas que están bajo las garras de una vieja cínica, astuta, avara, desilusionada, ignorante en su experiencia y de alma sucia, a quien llaman madre y cuyo deber consiste en corromperles la mente y venderlas al mejor postor. ¿Por qué se casan esas desgraciadas esclavas con cualquiera, por viejo y vil que sea, prefiriéndolo a quedar solteras? Porque el matrimonio es el único medio de escapar de esas decrépitas arpías que ocultan tras la máscara del deber maternal y del cariño familiar sus egoístas ambiciones, sus celos y su odio a los jóvenes rivales que las han suplantado. Todo eso es abominable: la voz de la naturaleza proclama que la hija debe estar al cuidado del padre y el hijo al cuidado de la madre. La ley para padre e hijo y madre e hija no es la ley del amor: es la ley de la revolución, de la emancipación, del definitivo desplazamiento de los viejos y gastados por los jóvenes y aptos. Te lo digo yo: el primer deber de la virilidad y de la feminidad es una Declaración de Independencia; el hombre que invoca la autoridad de su padre no es un hombre; la mujer que invoca la autoridad de su madre es inepta para dar ciudadanos a un pueblo libre.
ANN (observándolo con tranquila curiosidad).—Me figuro que algún día te dedicarás seriamente a la política.
TANNER (desarmado).—¿Eh? ¡Cómo!… (Concentrándose en su aturdimiento.) ¿Qué tiene eso que ver con lo que estaba diciendo?
ANN.—¡Hablas tan bien!
TANNER.—¡Hablo! ¡Hablo! Para ti no es más que eso: hablar. Bueno, vuélvete a tu madre y ayúdala a envenenar la imaginación de Rhoda como te ha envenenado la tuya. Los elefantes domesticados disfrutan en la caza de los elefantes salvajes.
ANN.—Voy progresando. Ayer era una serpiente boa; hoy soy un elefante.
TANNER.—Sí; recoge la trompa y véte. No tengo nada más que decirte.
ANN.—¡Eres tan poco razonable y tan poco práctico! ¿Qué puedo hacer?
TANNER.—Rompe tus cadenas. Sigue tu camino según tu propia conciencia y no según la de tu madre. Piensa limpia y vigorosamente; y aprende a gozar de un paseo en automóvil a gran velocidad, en vez de no ver en él más que un pretexto para una detestable intriga. Ven conmigo a Marsella y después a Argel y a Biskra, a sesenta millas a la hora. Si quieres, seguiremos hasta El Cairo. Eso será una Declaración de Independencia y una venganza. Después podrás escribir un libro. El viaje acabará con tu madre y hará de ti una mujer.
ANN (pensativamente).—No creo que me haría ningún daño, Jack. Eres mi tutor; ocupas el lugar de mi padre por su voluntad. Nadie podría decir nada contra eso de que viajáramos juntos. Sería delicioso. Muchísimas gracias, Jack. Acepto.
TANNER (echándose atrás).—¿Que aceptas?
ANN.—Naturalmente.
TANNER.—Pero… (se calla, anonadado; después reanuda débilmente).—No; mira, Ann; si no hay ningún perjuicio, no veo motivo para ese viaje.
ANN.—¡Qué absurdo eres! No querrás comprometerme, ¿verdad?
TANNER.—Sí; mi proposición no tiene otra finalidad.
ANN.—Estás diciendo muchas tonterías, y lo sabes. No harías nada que pudiera perjudicarme.
TANNER.—Bueno, si no quieres comprometerte, no vengas.
ANN (con sencilla seriedad).—Ya que lo quieres, iré. Eres mi tutor, y creo que deberíamos vernos más y llegar a conocernos mejor. (Agradecida.) Te agradezco muchísimo que me invites a esas hermosas vacaciones, especialmente después de lo que dije acerca de Rhoda. Eres muy bueno… mucho mejor de lo que crees. ¿Cuándo nos vamos?
La conversación es interrumpida por la llegada de la señora Whitefield de la casa. La acompaña el caballero norteamericano, y les siguen Ramsden y Octavius.
Héctor Malone es norteamericano del Este, pero no sé avergüenza absolutamente nada de su nacionalidad. Esto hace que los ingleses distinguidos tengan buena opinión de él congo de un joven suficientemente varonil para confesar una obvia desventaja sin intentar ocultarla ni disculparla. Esos ingleses piensan que no hay por qué hacerle sufrir por algo de lo que evidentemente no tiene la culpa, y se esfuerzan en ser especialmente amables con él. Sus caballerosos modales con las mujeres y sus elevados sentimientos morales, que son al par gratuitos y desusados, tal vez les llaman un poco la atención como si fueran una desdicha; y aunque su vena de fácil humorismo les hace gracia cuando ya no les deja perplejos (como ocurría al principio), le han tenido que dar a entender que no debe contar anécdotas a menos que sean estrictamente personales y escandalosas, y que la oratoria es una habilidad que corresponde a un grado de civilización más primitiva que la del país al cual le ha llevado su emigración. Héctor no está del todo convencido en esos puntos: sigue creyendo que los ingleses tienen propensión a convertir sus estupideces en méritos y a representar sus diversas incapacidades como muestras de buena crianza. Le parece que la vida inglesa sufre de falta de una retórica edificante (que él llama tono moral); que el comportamiento de los ingleses muestra falta de respeto a la feminidad; que la pronunciación inglesa falla vulgarmente al arremeter contra palabras como world, girl, bird, etc.; que la franqueza dé la sociedad inglesa llega ocasionalmente hasta el punto de ser una intolerable grosería; y que el trato entre ingleses necesita el estímulo de juegos, anécdotas y otros pasatiempos; por lo que él izo se siente en la obligación de adquirir esos defectos después de haberse tomado grandes trabajos para adquirir una cultura de primera clase antes de aventurarse a cruzar el Atlántico. Ve que los ingleses, o son totalmente indiferentes a esa cultura, como lo son en general a todas, o eluden cortésmente ostentarla, cuando la verdad es que la cultura de Hector no es más que un estado de saturación de nuestra exportación literaria de hace treinta años, reimportada por él para desembalarla en cualquier momento y tirarla a la cabeza de la literatura, de la ciencia y del arte ingleses en todas las oportunidades que se presenten en la conversación. El abrumador efecto que produce con esos arranques le estimula a seguir creyendo que ayuda a educar a Inglaterra, Cuando se encuentra con personas que charlan inicuamente de Anatole France y de Nietzsche, las apabulla con Matthew Arnold, con El autócrata de la mesa del desayuno[1], y hasta con Macauley: y como en el fondo es devotamente religioso, primero lleva a los incautos, mediante humorísticas irreverencias, a prescindir de la teología popular cuando conversan de cuestiones morales con el, y después les sume en confusión preguntándoles si el llevar a la práctica sus ideales de conducta no era el claro propósito de Dios Todopoderoso al crear hombres honrados y mujeres puras, La atractiva frescura de su personalidad y la asombrosa ranciedad de su cultura hacen que sea extremadamente difícil decidir si vale la pena de conocerlo; pues si bien su compañía es innegablemente agradable y estimulante, intelectualmente no se puede sacar dé él nada nuevo, especialmente porque desprecia la política y tiene cuidado en no hablar de negocios, departamento en que probablemente lleva mucha ventaja a los capitalistas ingleses amigos suyos.
Con los que mejor se lleva es con los románticos cristianos de la secta de los enamoradizos; de ahí la amistad que ha hecho con Octavius.
En cuanto a su aspecto, es un joven bien formado, de veinticuatro años, con barba negra corta y bien cuidada, ojos claros y bien trazados, y una vivacidad de expresión muy simpática. Desde el punto de vista de la elegancia, viste impecablemente. Cuando viene de la casa con la señora WVhitefield se está haciendo insinuantemente simpático y le da conversación, con lo que pone sobre el flaco ingenio de la señora Whitefield una carga que no puede soportar. Un inglés la dejaría en paz, aceptando el aburrimiento y la indiferencia como elementos comunes a los ingleses; y la pobre señora quiere que la dejen en paz o le dejen charlar de cosas que le interesan.
Ramsden avanza a inspeccionar el automóvil. Octavius se acerca a Héctor.
ANN (cayendo alegremente sobre su madre).—Oh, mamá, ¿qué te parece? Jack me va a llevar a Niza en su automóvil. ¡Qué delicia! Soy la persona más feliz de Londres.
TANNER (desesperadamente).—Su madre se opone. Estoy seguro de que se opone, ¿verdad, Ramsden?
RAMSDEN.—Me parece muy probable.
ANN.—No te opones, ¿verdad, mamá?
LA SEÑORA WHITEFIELD.—¡Oponerme yo! ¿Por qué? Creo que te sentará bien. (Trotando para acercarse a Tanner.) Yo tenía la intención de pedirle que lleve de vez en cuando de paseo a Ann. Está demasiado en casa; pero ya la llevará cuando vuelvan.
TANNER.—¡Abismo bajo abismo de perfidia!
ANN (apresuradamente, para distraer de la explosión de Tanner).—Ah, se me había olvidado: no te han presentado al señor Malone. El señor Tanner, mi tutor; el señor Hector Malone.
HECTOR.—Mucho gusto. Si me permite, me gustaría que se ampliara el grupo de excursionistas a Niza.
ANN.—Oh, vamos todos. Eso se sobreentiende, ¿verdad?
HECTOR.—También yo soy modesto propietario de un automóvil. Si la señorita Robinson me concede el privilegio de llevarla, mi automóvil está a su disposición.
OCTAVIUS - ¡Violet!
Azoramiento general.
ANN (mansamente).—Vamos, mamá; les dejaremos para que arreglen los detalles. Tengo que ocuparme de la ropa de viaje.
La señora Whitefield está desconcertada, pero Ann se la lleva discretamente y las dos desaparecen a la vuelta de la esquina, en dirección a la casa.
HECTOR.—Creo que puedo ir hasta afirmar que cuento con la aceptación de la señorita Robinson.
Sigue el azoramiento.
OCTAVIUS.—Me temo que tendremos que dejar aquí a Violet. Hay circunstancias que hacen imposible que pueda venir en esa excursión.
HECTOR (divertido, pero nada convencido).—Demasiado norteamericano, ¿eh? ¿Es que la señorita necesita una señora de compañía?
OCTAVIUS.—No es eso. Malone… es decir, no es exactamente eso.
HECTOR.—¿De veras? ¿Puedo preguntar qué otra razón hay?
TANNER (impaciente).—Díle, hombre, díle. No podremos conservar el secreto a menos que lo conozca todo el mundo. Señor Malone: si va usted a Niza con Violet, irá usted con la esposa de otro. Violet está casada.
HECTOR (estupefacto).—¡Qué me dice usted!
TANNER.—Se lo digo en confianza.
RAMSDEN (con aire de importancia, no sea que Malone crea que Violet ha hecho una mala boda).—Su matrimonio no es público todavía, y Violet desea que no se mencione por el momento.
HECTOR.—Respetaré sus deseos. ¿Sería indiscreto preguntar quién es el marido, para el caso de que se me presente oportunidad de consultarle acerca de este viaje?
TANNER.—No sabemos quién es.
HECTOR (retirándose a su concha de una manera muy visible).—En ese caso no tengo nada más que decir.
Todos quedan más azorados que nunca.
OCTAVIUS.—Esto debe parecerle a usted muy extraño.
HECTOR.—Me parece un poco raro, perdóneme que lo diga.
RAMSDEN (medio disculpándose, medio insolentemente).—Se casó en secreto, y, al parecer, su marido le ha prohibido que de su nombre. Me parece justo informarle a usted, ya que se interesa en la señorita… en Violet.
OCTAVIUS (simpatizando).—Espero que esto no le desilusionará.
HECTOR (ablandado, saliendo de nuevo de su concha).—Es un golpe. No puedo comprender cómo puede dejar un hombre a su mujer en esa posición. No creo que sea costumbre. No es varonil. No es considerado.
OCTAVIUS.—Ya puede figurarse que nosotros lo sentimos profundamente.
RAMSDEN (impertinentemente).—Es algún imbécil que carece de la suficiente experiencia para saber adónde pueden llevar esa clase de mixtificaciones.
HECTOR (mostrando grandes síntomas de repugnancia moral).—Así lo espero. Un hombre tiene que ser muy joven y bastante estúpido para que se le disculpe esa conducta. Adopta usted una posición muy tolerante, señor Ramsden; para mí, demasiado tolerante. No hay duda de que el matrimonio ennoblecería a un hombre así.
TANNER (sarcásticamente).—¡Ja!
HECTOR.—¿De ese ja debo deducir que no está de acuerdo conmigo, señor Tanner?
TANNER (secamente).—Cásese y pruébelo. Es posible que le parezca delicioso una temporadita, pero no dude de que no le parecerá ennoblecedor. La mayor medida común del hombre y de la mujer no es necesariamente mayor que la del hombre solo.
HECTOR.—En los Estados Unidos opinamos que el número moral de la mujer es más alto que el del hombre, y que la naturaleza de la mujer, más pura que la del hombre, lo eleva por encima de sí mismo y lo mejora.
OCTAVIUS (con convicción).—Y es cierto.
TANNER.—No es extraño que las norteamericanas prefieran vivir en Europa. Es más cómodo que verse toda la vida adoradas en un altar. De todos modos, el marido de Violet no se ha ennoblecido. ¡Qué le vamos a hacer!
HECTOR (meneando la cabeza).—No puedo olvidar la conducta de ese hombre con la ligereza con que la olvida usted, señor Tanner. Sin embargo, no diré nada más. Quienquiera que sea, es el marido de la señorita Robinson, y por ella me gustaría tener mejor opinión de él.
OCTAVIUS (emocionado, porque adivina una secreta tristeza).—Lo siento mucho, Malone, mucho.
HECTOR (agradecido).—Es usted una buena persona. Gracias.
TANNER.—Hablemos de otra cosa. Allí viene Violet.
HECTOR.—Yo estimaría como un gran favor, señores, que me concedan la oportunidad de conversar unas palabras a solas con ella. Tendré que cancelar este viaje, y es un tanto delicado…
RAMSDEN (contento de escapar).—Ni una palabra más. Venga, Tanner. Venga, Tavy. (Se mete en el parque con Octavius y Tanner, pasando al lado del automóvil.)
Violet viene por la avenida y se acerca a Rector.
VIOLET.—¿Están mirando?
HECTOR.—No.
Violet le da un beso.
VIOLET.—¿Has estado mintiendo por mí?
HECTOR.—¡Mintiendo! La palabra mentira no expresa bastante. Me he pasado. Me he sentido transportado en un éxtasis de mendacidad. Violet: quiero que me permitas decir la verdad.
VIOLET (poniéndose seria y resuelta instantáneamente).—No, Hector, no. Me prometiste no decirla.
HECTOR.—Cumpliré la promesa si me libras de cumplirla. Pero me siento empequeñecido mintiendo a esos hombres y negando a mi mujer. Es horrible.
VIOLET.—¡Si tu padre no fuera tan irrazonable!
HECTOR.—No es irrazonable. Desde su punto de vista tiene razón. Tiene prejuicios contra la clase media inglesa.
VIOLET.—Eso es ridículo. Sabes que no me gusta decirte esas cosas, pero si yo fuera… bueno, no importa.
HECTOR.—Ya lo sé. Si fueras a casarte con el hijo de un fabricante de muebles de oficina, tus amigos pensarían que hacías una mala boda. En cambio, mi viejo, que es el fabricante más grande del mundo en muebles de oficina, me señalaría la puerta por casarme con la más perfecta señorita inglesa, simplemente porque a su nombre no puede añadir nada. ¡Claro que es absurdo! Pero ya te he dicho que no me gusta engañarlo. Me hace el efecto de que le robo su dinero. ¿Por qué no me dejas decir que eres mi mujer?
VIOLET.—No podemos decirlo. Puedes ser todo lo romántico que quieras acerca del amor, pero no debes ser romántico acerca del dincro.
HECTOR (entre su sumisión a su mujer y su habitual elevación de sentimiento moral).—Eso es muy inglés. (Apelando a la impulsividad de Violet.) Violet: lo van a saber algún día.
VIOLET.—Oh, sí, al cabo de cierto tiempo. Pero no hablemos de esto cada vez que nos vernos. Me prometiste…
HECTOR.—Muy bien, muy bien, yo…
VIOLET (a quien no se le hace callar).—Soy yo y no tú quien sufre ocultándolo; y en cuanto a luchar por la vida, a afrontar la pobreza, y a cosas parecidas, no estoy dispuesta. Es demasiado estúpido.
HECTOR.—No conocerás nada de eso. Pediré a mi padre que me preste dinero hasta que me pueda defender por mis propias fuerzas; y después podré ganar y proclamar nuestra situación al mismo tiempo.
VIOLET (alarmada e indignada).—¿Hablas de trabajar? ¿Quieres echar a perder nuestro matrimonio?
HECTOR.—Lo que quiero es que el matrimonio no me eche a perder el carácter. Tu amigo Tanner se ha reído ya de mí por eso…
VIOLET.—¡Qué canalla! ¡Odio a Jack Tanner!
HECTOR (magnánimamente).—No es mal hombre, pero necesita el amor de una mujer que lo ennoblezca. Además nos ha propuesto una excursión a Niza en automóvil y voy a llevarte.
VIOLET.—¡Que delicia!
HECTOR.—Sí, pero ¿cómo nos las vamos a arreglar? Ya me han advertido de que no vaya contigo. Me han dicho confidencialmente que estás casada. Es la confidencia más abrumadora con que me han honrado en mi vida.
Tanner vuelve con Straker, que va al automóvil.
TANNER.—Su automóvil tiene mucho éxito, señor Malone. Su mecánico se lo está enseñando al señor Ramsden.
HECTOR (ansiosamente… olvidándose).—Tenemos que ir, Vi.
VIOLET (fríamente, advirtiéndole con la mirada).—¿Cómo ha dicho, señor Malone? No he entendido bien…
HECTOR (dominándose).—Le he pedido que me conceda el placer de enseñarle mi pequeño automóvil de vapor, señorita Robinson.
VIOLET.—Con mucho gusto. (Se van por la avenida.)
TANNER.—Hablemos del viaje, Straker.
STRAKER (preocupado con el automóvil).—¿Qué pasa?
TANNER.—Se supone que la señorita Whitefield viene conmigo.
STRAKER.—Eso me ha parecido entender.
TANNER.—El señor Robinson forma parte del grupo.
STRAKER.—Sí.
TANNER.—Bueno, Si se las puede usted arreglar para estar bastante ocupado conmigo y deja al señor Robinson bastante ocupado con la señorita Whitefield, el señor Robinson se lo agradecerá mucho.
STRAKER (volviéndose para mirarle).—Evidentemente.
TANNER.—¡«Evidentemente»! Su abuelo se hubiera limitado a guiñar un ojo.
STRAKER.—Mi abuelo se hubiera llevado la mano al sombrero.
TANNER.—Y a su respetuoso abuelo le hubiera dado yo un soberano.
STRAKER.—Más probable es que le hubiera dado usted cinco chelines. (Deja el automóvil y se acerca a Tanner.) ¿Y qué opina la señorita?
TANNER.—Está tan dispuesta a que la dejen con el señor Robinson como el señor Robinson a que lo dejen con ella. (Straker mira a su patrón con frío escepticismo, y después, silbando su canción favorita, se vuelve al automóvil.) No haga ese ruido exasperante. ¿Por qué silba? Straker reanuda tranquilamente la melodía y la concluye. (Tanner le escucha antes de dirigírsele, esta vez con deliberada seriedad.) Enry, siempre he defendido con entusiasmo la difusión de la música en las masas, pero me opongo a que complazca usted a los presentes cada vez que se menciona el nombre de la señorita Whitefield. También esta mañana lo ha hecho usted.
STRAKER (tercamente).—El señor Robinson está perdiendo el tiempo; más le vale renunciar desde el principio.
TANNER.—¿Por qué?
STRAKER.—¡Caramba! Ya sabe usted por que. No es asunto mío, pero no necesita usted tomarme el pelo.
TANNER.—No le tomo el pelo. No sé por qué.
STRAKER (alegremente enfurruñado).—Bueno, bueno. No es asunto mío.
TANNER (impresionantemente).—Enry: de patrón a mecánico, confío en que siempre sabré cuál es mi sitio y no me entrometeré en sus asuntos particulares. Hasta nuestra relación profesional está sujeta a la aprobación del sindicato. Pero no abuse de sus privilegios. Permítame que le recuerde que Voltaire dijo que lo que era demasiado estúpido para decirlo se podía cantar.
STRAKER.—No fue Voltaire. Fue Bo Mar Ché.
TANNER.—Acepto la corrección: fue Baumarchais, cierto. Ahora parece usted pensar que lo que es demasiado delicado para decirlo se puede silbar. Desgraciadamente, su silbido, aunque melodioso, es ininteligible. ¡Vamos, no nos oye nadie, ni mis distinguidos parientes ni el secretario de su sindicato! Dígame de hombre a hombre, Enry: ¿por que cree usted que mi amigo no tiene ninguna probabilidad con la señorita Whitefield?
STRAKER.—Porque ella anda detrás de otro.
TANNER.—¡Canastos! ¿De qué otro?
STRAKER.—De usted.
TANNER.—¡¡De mí!!
STRAKER.—¿Me quiere usted decir que no lo sabía? ¡Vamos, señor Tanner!
TANNER (con terrible seriedad).—¿Está usted haciendo el payaso, o lo dice en serio?
STRAKER (en un arranque de indignación).—No estoy haciendo el payaso. (Mas fríamente.) Eso es tan claro como el agua. Si no lo ha notado, no sabe mucho de esas cosas. (Sereno otra vez.) Dispénseme, pero me lo ha preguntado de hombre a hombre y yo se lo he dicho de hombre a hombre.
TANNER (invocando furiosamente al cielo).—Entonces yo… yo soy la abeja, la araña, la víctima marcada, la presa destinada.
STRAKER.—Yo no sé si es usted la abeja y la araña, pero’o le quepa la menor duda de que es la víctima marcada, la presa destinada, y me alegro mucho por usted.
TANNER (solemnemente).—Henry Straker: ha llegado el momento crítico de su vida.
STRAKER.—¿A qué se refiere?
TANNER.—Al record en el viaje a Biskra.
STRAKER (ansiosamente).—¿De veras?
TANNER.—¡Gánelo!
STRAKER (elevándose a la altura de su destino).—¿De veras?
TANNER.—De veras.
STRAKER.—¿Cuándo?
TANNER.—Ahora mismo. ¿Está listo el automóvil?
STRAKER (achicándose).—Pero no se puede…
TANNER (interrumpiéndole metiéndose en el automóvil).—Ahora mismo. Primero al banco a sacar dinero; después a mi casa a buscar ropa; después a la suya; después gane usted el record desde Londres hasta Dover o Folkestone; después cruzaremos el canal y correremos como locos hasta Marsella, Gibraltar, Génova o cualquier puerto desde el cual podamos embarcarnos hacia algún país mahometano donde a los hombres se les protege contra las mujeres.
STRAKER.—Bromea usted.
TANNER (resueltamente).—Si no quiere, quédese. Iré solo. (Pone en marcha el motor.)
STRAKER (corriendo detrás de él).—;Oiga! ¡Señor Tanner! Un momento. (Se mete en el automóvil en el momento en que arranca.)
FIN DEL ACTO II