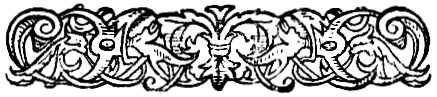
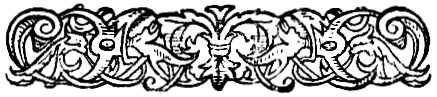
Roebuck Ramsden está en su despacho abriendo las cartas de la mañana. El despacho, elegante y sólidamente amueblado, proclama al hombre de medios. No se ve una mota de polvo: se observa claramente que abajo hay por lo menos tres sirvientas, y arriba un anca de llaves que no las deja descansar. Hasta la coronilla de la cabeza de Ramsden está pulida: con sólo menearla podría, en un día de sol, heliografiar sus órdenes a campamentos distantes. En ningún otro aspecto, sin embargo, sugiere Ramsden el militar. En la vida civil activa es donde los hombres adquieren el aire importante que tiene, la dignidad con que espera la deferencia, su resuelta boca, desarmada y refinada desde la hora de su triunfo por retirar la oposición y reconocer la comodidad, el precedente y el poder. Ramsden es más que un hombre muy respetable: se ve en él el jefe de hombres muy respetables, un presidente de directorio entre consejeros, un intendente entre concejales. Cuatro mechones de pelo canoso, que pronto será tan blanco como la mica y que en otros aspectos no se diferencia casi nada de ella, se alargan en dos pares simétricos encina de sus orejas y en ángulo con sus fuertes mandíbulas. Viste chaqué negro, chaleco blanco (es un hermoso día de primavera) y un pantalón, que no es negro ni perceptiblemente azul; sino de uno de esos tonos indefiniblemente mixtos que el moderno pañero ha producido para que armonicen con las religiones de los hombres respetables. No ha salido todavía a la calle, por lo que calza zapatillas; los zapatos le esperan sobre la alfombra. Suponiendo que no tiene valet y viendo que carece de una secretaria con su bloque,de papel y su máquina de e escribir, uno medita en lo poco que a nuestra burguesa vida domestica han alterado las nuevas modas y métodos, o la emprendedora actividad de las compañías ferroviarias y hoteleras que venden el vivir desde el sábado hasta el lunes en Folkestone como un verdadero señor por dos guineas, comprendido el viaje de ida y vuelta en primera.
¿Cuántos años tiene Ramsden? La pregunta es importante en el umbral de un drama de ideas, pues en esas circunstancias todo depende de si su adolescencia transcurrió en mil ochocientos sesenta y tantos o en mil ochocientos ochenta y tantos. En realidad nació en 1839, y fue unitario y librecambista desde su niñez, y evolucionista desde que se publicó El origen de las especies. En consecuencia, siempre se ha considerado hombre de ideas avanzadas y franco e intrépido reformista.
Sentado en su escritorio, tiene a su derecha las ventanas que dan a Portland Place. A través de ellas, como de un proscenio, el curioso espectador puede contemplar su perfil con toda la claridad que permiten las cortinas. A su izquierda está la pared del fondo con una señorial librería. La puerta no queda del todo en la mitad, sino un poco más alejada de Ramsden. Contra la pared que tiene enfrente hay dos bustos sobre pedestales; uno, a su izquierda, de John Bright; otro, a su derecha, de Herbert Spencer. Entre los dos cuelgan un retrato de Richard Cobden, fotografías ampliadas de Martineau, Huxley y George Eliot; autotipos de alegorías de G. F. Watts (porque Ramsden cree en las bellas artes con la seriedad del hombre que no entiende de ellas) y una reproducción del grabado que Dupont hizo del hemiciclo de las Bellas Artes, de Delaroche, que representa los grandes hombres de todas las épocas. En la pared que queda detrás de Ramsden hay, sobre la repisa de la chimenea, un retrato familiar impenetrablemente oscuro.
Cerca del escritorio hay una silla para comodidad de los visitantes. Contra la pared, entre los bustos, hay otras dos sillas.
Entra una doncella con la tarjeta de un visitante. Ramsden la toma y hace con la cabeza un afirmativo movimiento de complacencia.
RAMSDEN.—Que pase.
La doncella sale y vuelve con el visitante.
LA DONCELLA.—El Sr. Robinson.
El Sr. Robinson es un joven verdaderamente muy bien parecido. Uno piensa que debe ser el galán, pues no es razonable suponer que en una comedia aparezca otro tan atractivo. Su esbeltez, su buen tipo, su elegante traje de luto reciente, su cabeza pequeña y sus rasgos regulares, su lindo bigotito, sus ojos claros y francos, el sano color de su cutis de joven, el bien peinado y reluciente cabello, no rizado, pero fino y de color oscuro, el arco bien trazado de sus cejas, la erecta frente y la puntiaguda barbilla, todo anuncia al hombre que amará y después sufrirá. Y que no lo hará sin inspirar simpatía lo garantizan su atractiva sinceridad y su modesto deseo de ser útil que le ponen el sello de que es hombre simpático. En el momento que aparece, la cara de Ramsden adquiere una paternal expresión de bienvenida que se convierte en otra de pena decorosa cuando el joven se le acerca con la tristeza en su rostro así como en su traje negro. Al parecer, Ramsden sabe el motivo de su tristeza. Cuando el visitante avanza en silencio hacia el escritorio, el viejo se levanta y le da la mano por encima del escritorio sin decir una palabra. El largo y afectuoso apretón de manos expresa la reciente y común desgracia.
RAMSDEN (poniendo fin al apretón y alegrándose).—Bueno, Octavius, así es la vida. A todos nos ha de tocar algún día, Siéntese.
Octavius se sienta en la silla destinada a los visitantes. Ramsden se vuelve a sentar en la suya.
OCTAVIUS.—Sí; a todos nos ha de tocar. Pero yo le debía mucho. Hizo por mí todo lo que habría hecho mi padre si hubiera vivido.
RAMSDEN.—No tenía ningún hijo.
OCTAVIUS.—Pero tenía hijas, y sin embargo fue tan bueno con mi hermana como conmigo. Además, ¡ha muerto tan inesperadamente! Yo quería expresarle mi agradecimiento, hacerle saber que sus atenciones no las había tomado como si tal cosa, como toman los chicos las de su padre. Pero esperaba una oportunidad, y ahora está muerto… sin que lo pudiéramos sospechar. Nunca sabrá lo que he sentido. (Saca el pañuelo y llora sin afectación.)
RAMSDEN.—¿Cómo lo sabemos? Es posible que lo sepa: no podemos decirlo. Hay que dominarse. (Octavius se domina y guarda el pañuelo.) Así, así. Ahora, permítame que le diga algo que lo consolará. La última vez que lo vi —fue en esta misma habitación— me dijo: «Tavy es un chico generoso y la quintaesencia de la honorabilidad; y cuando veo la poca consideración que otros hombres encuentran en sus hijos, comprendo cuán
to mejor que un hijo ha sido para mí.» Ya lo sabe usted. ¿No le hacen bien esas palabras?
OCTAVIUS.—A mí me solía decir que no había encontrado en el mundo más que un hombre que fuera la quintaesencia de la honorabilidad, y que ese hombre era Roebuck Ramsden.
RAMSDEN.—Eso era parcialidad. Ya sabe usted que éramos antiguos amigos. Pero de usted solía decir otra cosa. No sé si debo decírsela o no.
OCTAVIUS.—Haga lo que mejor le parezca.
RAMSDEN.—Se refería a su hija.
OCTAVIUS (con avidez).—¡A Ann! Dígamelo.
RAMSDEN.—Decía que a fin de cuentas se alegraba de que usted no fuera su hijo, porque creía que algún día Ann y usted… (Octavius se sonroja vívidamente.) Bueno, quizá no debiera decírselo, pero él lo decía en serio.
OCTAVIUS.—¡Si yo creyera que tengo una probabilidad! Ya sabe usted que no me interesa el dinero o lo que la gente llama posición, y que no logro que me interesen lo suficiente para luchar para conseguirlos. Ann es una mujer exquisita, pero está tan acostumbrada a vivir en un ambiente de lujo, que cree que al hombre que carece de ambición le falta algo. Sabe que si se casara conmigo tendría que encontrar razones para no avergonzarse de que yo no triunfe en algo.
RAMSDEN (levantándose y plantándose de espaldas al hogar).—¡Qué tontería! Es usted demasiado modesto. ¿Qué sabe ella, a su edad, del verdadero valer de los hombres? (Más seriamente.) Además, es una chica admirable por la forma en que entiende su deber. Un deseo de su padre será sagrado para ella. ¿Sabe usted que desde que llegó a la edad de la discreción no creo que ni siquiera una vez haya dado sus propios deseos como razón para hacer una cosa o no hacerla? Siempre ha sido: «Mi padre lo quiere así», o «A mi madre no le gustaría». Eso es casi un defecto en ella. Yo le he dicho muchas veces que tiene que aprender a pensar por su propia cuenta.
OCTAVIUS (meneando la cabeza).—Yo no le puedo pedir que se case conmigo porque su padre lo quería.
RAMSDEN.—Quizá no. No, desde luego que no. Ya lo comprendo. No; no puede usted. Pero cuando la conquiste por sus propios méritos, a ella le hará muy feliz el satisfacer los deseos de su padre a la vez que el propio. ¿Eh? Vamos, ¿se lo va a proponer?
OCTAVIUS (con triste alearía).—En todo caso le prometo que no se lo voy a proponer a ninguna otra.
RAMSDEN.—No tendrá necesidad. Ann lo aceptará aunque (de pronto se pone muy serio) tiene usted un gran inconveniente.
OCTAVIUS (con ansiedad).—¿Qué inconveniente? Yo diría que uno de los muchos que tengo.
RAMSDEN.—Se lo diré, Octavius. (Toma del escritorio un libro encuadernado en tela roja.) Tengo en la mano un ejemplar del libro más infame, más escandaloso, más dañino y más canallesco que ha escapado jamás de la quema a manos del verdugo. No lo he leído, no estoy dispuesto a ensuciar mi alma leyendo esas porquerías; pero he leído lo que dicen los diarios. A mí me basta con el título. (Lo lee.) «Manual y Compañero de Bolsillo del Revolucionario», por John Tanner, M.C.R.O., Miembro de la Clase Rica y Ociosa.
OCTAVIUS (sonriéndose).—Pero Jack…
RAMSDEN (indignado).—Por Dios, no lo llame usted Jack en mi casa (tira violentamente el libro al escritorio. Después, un tanto aliviado, avanza al borde del escritorio, se acerca a Octavius y le habla de cerca con impresionante gravedad). Octavius: yo sé que mi difunto amigo tenía razón cuando decía que usted es un chico muy generoso. Sé que ese hombre fue condiscípulo suyo y que usted se cree obligado a defenderlo porque son amigos desde la niñez. Pero le ruego que considere que las circunstancias han cambiado. A usted lo trataron como a un hijo en casa de mi amigo. Vivió en su casa y a sus amigos no se les podía dar con la puerta en las narices. Ese Tanner ha entrado por usted en aquel hogar casi desde su infancia. A Annie la llama por su nombre de pila casi con tanta libertad como usted. Pues bien, mientras su padre vivía, eso le incumbía a él, no a mí. Tanner no era para él más que un chico. Sus opiniones le hacían la gracia que hace el sombrero de un hombre en la cabeza de un niño. Pero ahora Tanner es todo un hombre y Annie es toda una mujer, y su padre ha muerto. No conocemos todavía exactamente su testamento, pero a mí me habló a menudo de él y estoy tan seguro como de que le veo a usted aquí, de que me nombra fideicomisario y tutor de Annie. (Esforzándose.) Ahora quiero decirle a usted, de una vez por todas, que no estoy dispuesto a que Annie se vea en una situación en que, por consideración a usted, tenga que aguantar la intimidad de ese Tanner. No es justo, no le conviene. ¿Qué va usted a hacer en esa cuestión?
OCTAVIUS.—La misma Ann le ha dicho a Jack que, cualesquiera que sean sus opiniones, siempre será bienvenido porque conoció a su querido padre.
RAMSDEN (perdida la paciencia).—Esa chica está loca con su deber para con sus padres. (Como un buey al cual dan un aguijonazo, avanza hacia donde está John Bright, en cuya expresión no encuentra simpatía. Al hablar echa chispas hacia Herbert Spencer, que lo acoge aun más fríamente.) Dispénseme, Octavius, pero la tolerancia social tiene sus límites. Ya sabe usted que no soy un hombre intolerante y que no tengo prejuicios. Ya sabe que no paso de ser un simple Roebuck Ramsden mientras otros que han hecho menos que yo tienen títulos, porque he defendido siempre la igualdad y la libertad de conciencia mientras ellos se han arrimado a la iglesia y a la aristocracia. Whitefield y yo hemos perdido oportunidad tras oportunidad por ser hombres de ideas avanzadas. Pero trazo la línea divisoria en el anarquismo, en el amor libre y en cosas parecidas. Si he de ser el tutor de Annie, tendrá que aprender que tiene deberes que cumplir conmigo. No lo toleraré, no lo toleraré. Tiene que prohibir a John Tanner la entrada en su casa; y usted también.
La doncella vuelve.
OCTAVIUS.—Pero…
RAMSDEN (llamándole la atención a la presencia de la doncella).—¿Sh! ¿Qué quiere?
LA DONCELLA.—El señor Tanner desea verlo.
RAMSDEN.—¡El señor Tanner!
OCTAVIUS.—¡Jack!
RAMSDEN.—¿Cómo se atreve a venir a mi casa? Dígale que no puedo recibirlo.
OCTAVIUS (dolido).—Lamento que eche usted de la puerta de ese modo a mi amigo.
LA DONCELLA (con calma).—No está a la puerta. Está arriba, en el salón, con la señorita. Ha venido con la señora Whitefield, con la señorita Ann y con la señorita Robinson.
Lo que siente Ramsden no se puede expresar con palabras.
OCTAVIUS (sonriendo).—No me extraña en él. Debe usted recibirlo, aunque no sea más que para echarlo.
RAMSDEN (cuya furia hace que las palabras le salgan como martillazos).—Suba y diga al señor Tanner que tenga la bondad de venir aquí. (La doncella sale, y Ramsden se vuelve al hogar como a una posición fortificada.) De todas las malditas pruebas de impertinencia… bueno, si esta manera de portarse es de anarquista, espero que le gustará a usted. ¡Y Annie está con él! ¡Annie! Mal… (se le atragantan las palabras).
OCTAVIUS.—Eso es lo que me sorprende. Porque le tiene a Ann un miedo espantoso. Debe de haber alguna razón.
El señor John Tanner abre de pronto la puerta y entra. Es demasiado joven para describirlo simplemente diciendo que es un hombrachón barbudo. Pero ya se ve claramente que a cierta edad entrará en esa categoría. Todavía le queda algo de la esbeltez de la juventud. Su chaqué le iría bien a un primer ministro; y cierta manera de erguirse sacando el pecho, la arrogancia de la cabeza, y la olímpica majestad con que la melena, mejor dicho, con que el abundante pelo castaño claro se echa atrás desde una imponente frente, sugiere a Júpiter más que a Apolo. Es un hombre que tiene una prodigiosa facilidad de palabra, excitable (obsérvense las nerviosas ventanas de su nariz y sus inquietos ojos azules, abiertos con un exceso de un trigésimo segundo de pulgada) y posiblemente un poco loco. Viste escrupulosamente, no por la vanidad que no puede resistirse a las cosas finas, sino porque da importancia a todo lo que hace, por lo que una visita es para él tan importante como para otros el casarse o el poner una primera piedra. Es hombre sensible, susceptible, exagerado, serio; un megalómano que estaría perdido si no fuera por su sentido del humorismo.
En este momento predomina ese sentido. Decir que está excitado no es decir nada: todos sus estados de ánimo son ¡ases de excitación. Ahora está en la de ser presa de pánico. Se dirige hacia Ramsden como si tuviera la resuelta intención de hacerle caer muerto sobre su propia alfombra. Pero lo que saca del bolsillo del pecho no es una pistola, sino un documento en pergamino que se lo pone a Ramsden bajo su indignada nariz mientras dice:
TANNER.—Ramsden: ¿sabe usted qué es esto?
RAMSDEN (orgullosamente).—No, señor.
TANNER.—Una copia del testamento de Whitefield.
Ann la ha obtenido esta mañana.
RAMSDEN.—Cuando dice usted Ann, me figuro que se refiere a la señorita Whitefield.
TANNER.—Me refiero a nuestra Ano, su Ann, la Ann de Tavy, y ahora, Dios me valga, mi Ann.
OCTAVIUS (levantándose, muy pálido).—¿Qué quieres decir?
TANNER.—¡Qué quiero decir! (Levantando el testamento.) ¿Saben ustedes a quién se nombra tutor de Ann en este testamento?
RAMSDEN (fríamente).—Creo que a mí.
TANNER.—¡A usted! A usted y a mí, hombre. ¡A mí! ¡¡A mí!! ¡¡A mí!! A los dos. (Tira el testamento al escritorio.)
RAMSDEN.—¿A usted? Imposible.
TANNER.—Espantosamente cierto. (Se deja caer en la silla de Octavius.) Ramsden: sáqueme de esto. Usted no conoce a Ann tan bien como yo. Cometerá todos los crímenes de que es capaz una mujer respetable, y los justificará diciendo que sus tutores querían que los cometiera. Nos echará la culpa de todo, y no tendremos sobre ella más dominio que el de un par de ratones sobre un gato.
OCTAVIUS.—No me gusta que hables así de Ann.
TANNER.—Otra complicación: este individuo está enamorado de ella. Pues bien, o lo dejará plantado y dirá que yo no le he permitido casarse con él, o se casará y dirá que se lo ha ordenado usted, Ramsden. Les digo a ustedes que es lo más espantoso que le ha sucedido jamás a un hombre de mi edad y mi temperamento.
RAMSDEN.—Permítame ver ese testamento. (Va al escritorio y lo toma.) No puedo creer que mi antiguo amigo Whitefield haya demostrado una falta de confianza en mí como para nombrarme conjuntamente con… (Se va amilanando a medida que lee.)
TANNER.—La culpa la tengo yo, ahí está la ironía. Un día me dijo que el tutor de Ann iba a ser usted, y yo, como un imbécil, le discutí la tontería de dejar a una mujer joven bajo la autoridad de un viejo de ideas anticuadas.
RAMSDEN (estupefacto).—¿Que mis ideas son anticuadas?
TANNER.—Totalmente. Yo acababa de terminar un ensayo titulado «Abajo el gobierno de los canosos», y estaba lleno de argumentos y de motivos de ilustración. Le dije que lo adecuado era combinar la experiencia de una mano vieja con la vitalidad de una joven. ¡Que me ahorquen si no me tomó en serio y modificó su testamento —está fechado nada más que quince días después de aquella conversación— nombrándome tutor conjuntamente con usted!
RAMSDEN (pálido y resuelto).—Me negaré a actuar.
TANNER.—¿Y qué? Yo me vengo negando desde Richmond, pero Ann no se cansa de repetir que ya sabe que no es más que una huérfana y que no puede esperar que las personas que venían a gusto a su casa cuando su padre vivía se vayan a tomar ahora muchas molestias por ella. Es lo último que se le ha ocurrido. ¡Una huérfana! Es como oír que un acorazado está a la merced del viento y de las olas.
OCTAVIUS.—No eres justo. Ann es una huérfana. Y tú deberías protegerla.
TANNER.—¿Protegerla? ¿Qué peligro corre? La protege la ley, la protege el sentimiento popular, tiene mucho dinero y carece de conciencia. Lo que quiere es cargarme a mí con sus responsabilidades morales y hacer lo que le dé la gana a expensas de mi reputación. Yo no puedo dominarla y ella puede comprometerme todo lo que quiera. ¡Para eso, podría ser su marido!
RAMSDEN.—Puede negarse a aceptar la tutela. Yo me negaré, desde luego, a ser tutor conjuntamente con usted.
TANNER.—Sí, y ¿qué dirá Ann? ¿Qué va a decir? Que el deseo de su padre es sagrado para ella, y que siempre me considerará como su tutor, acepte yo la responsabilidad o no. ¡Negarse! Lo mismo podría usted negarse a aceptar el abrazo de una serpiente boa después que se le ha enroscado en el cuello.
OCTAVIUS.—Esa manera de hablar en mi presencia no es muy discreta, Jack.
TANNER (levantándose y acercándose a Octavius para consolarlo, pero sin dejar de lamentarse).—Si Whitefield quería un tutor joven, ¿por qué no nombró a Tavy?
RAMSDEN.—Eso es, ¿por qué?
OCTAVIUS.—Lo diré yo. Me sondeó, pero me negué porque la amo. Yo no tenía derecho a imponerme a ella como tutor nombrado por su padre. Cuando le habló a ella, Ann dijo que yo tenía razón. Ya sabe usted que estoy enamorado de ella, señor Ramsden, y también Jack lo sabe. Si Jack estuviera enamorado de una mujer, yo no la compararía a una boa en su presencia, por muy antipática que me fuera (se sienta entre los bustos y vuelve la cara a la pared).
RAMSDEN.—No creo que Ramsden estuviera en su sano juicio cuando hizo ese testamento. Usted, Tanner, ha reconocido que lo hizo bajo su influencia.
TANNER.—Debería usted estarme muy agradecido por mi influencia. Le deja dos mil quinientas libras esterlinas por sus molestias. A Tavy le deja una dote para su hermana y cinco mil libras para el.
OCTAVIUS (a quien le inciten a fluir abundantemente las lágrimas).—No puedo aceptarlas. Fue demasiado bueno con nosotros.
TANNER.—Amigo mío: no llegarán a tus manos si Ramsden hace que anulen el testamento.
RAMSDEN.—Ah, ya lo veo. Estoy bien agarrado.
TANNER.—A mí, fundándose en que tengo más dinero que el que me conviene, no me deja más que el cuidado de la moral de Ann. Eso demuestra que estaba en su sano juicio, ¿no es verdad?
RAMSDEN (sombríamente).—Lo reconozco.
OCTAVIUS (levantándose y abandonando el refugio de la pared).—Señor Ramsden: creo que tiene usted prejuicios contra Jack. Es un hombre honorable e incapaz de abusar de…
TANNER.—No sigas, Tavy: me vas a poner enfermo. No soy un hombre honorable: soy un hombre golpeado por la mano de un muerto. Debes casarte con Ann y quitármela de las manos. ¡Pensar que yo me había propuesto salvarte de ella!
OCTAVIUS.—¡Cómo puedes hablar de salvarme de mi mayor felicidad!
TANNER.—Sí, de toda una vida feliz. Si no se tratara más que de la primera hora de felicidad, te la compraría aunque tuviera que pagar por ella hasta mi último penique. Pero, ¡toda una vida de felicidad! Ningún hombre podría aguantarla: sería el infierno en la tierra.
RAMSDEN (violentamente).—No diga tonterías. Hable razonablemente o váyase a hacer perder el tiempo a otros. Yo tengo algo más que hacer que escuchar sus estupideces (camina positivamente a puntapiés hasta el escritorio y ocupa su silla).
TANNER.—¿Le has oído, Tavy? No tiene en la cabeza ni una idea posterior a mil ochocientos sesenta. No podemos permitir que sea el único tutor de Ann.
RAMSDEN.—Me enorgullezco de que desdeñe mi modo de ser y mis opiniones. Creo que las suyas están expuestas en ese libro.
TANNER (yendo con gran curiosidad al escritorio).—¡Cómo! ¡Tiene usted mi libro! ¿Qué le ha parecido?
RAMSDEN.—¿Supone usted que yo voy a leer un libro semejante?
TANNER.—¿Y por qué lo ha comprado?
RAMSDEN.—No lo he comprado. Me lo ha mandado alguna estúpida que parece que admira sus opiniones. Iba a desprenderme de él cuando me ha interrumpido Octavius, pero me desprenderé ahora, con su permiso. (Tira el libro al canasto de papeles con tal vehemencia que Tanner retrocede bajo la impresión de que se lo ha tirado a la cabeza.)
TANNER.—Sus modales no son mejores que los míos.
Pero así no hay necesidad de ceremonias entre nosotros. (Se sienta otra vez.) ¿Qué piensa usted hacer con lo del testamento?
OCTAVIUS.—¿Puedo sugerir algo?
RAMSDEN.—Sí, hombre.
OCTAVIUS.—¿No estamos olvidando que también Ann puede tener algo que decir en este asunto?
RAMSDEN.—Yo tengo la intención de que se le consulte dentro de lo razonable. Pero Ann no es más que una mujer, y además joven y sin experiencia.
TANNER.—Ramsden: empieza usted a darme lástima.
RAMSDEN (con calor).—No quiero saber lo que siente usted por mí, señor Tanner.
TANNER.—Ann hará exactamente lo que quiera. Además nos obligará a que le aconsejemos que lo haga; y si la cosa sale mal, nos echará la culpa. Ahora, como Tavy está deseando verla…
OCTAVIUS (tímidamente).—No es verdad, Jack.
TANNER.—Mientes; estás deseando; de modo que vamos a avisarle que venga y le preguntaremos qué quiere que hagamos. Lárgate, Tavy, y tráela. (Tavy se vuelve para salir.) Y no tardes, porque la tirantez de las relaciones entre Ramsden y yo harán que la espera sea un tanto penosa. (Ramsden aprieta los labios, pero no dice nada.)
OCTAVIUS.—No haga caso de lo que diga Jack, señor Ramsden. No habla en serio. (Sale.)
RAMSDEN (muy deliberadamente).—Señor Tanner: es usted la persona más desvergonzada que he conocido.
TANNER (seriamente).—Ya lo sé, Ramsden. Sin embargo, no he llegado aún a vencer del todo a la vergüenza. Vivimos en una atmósfera de vergüenza. Nos avergonzamos de todo lo que tenemos de real; nos avergonzamos de nosotros mismos, de nuestros parientes, de nuestras rentas, de nuestros acentos, de nuestras opiniones y de nuestra experiencia, como nos avergonzamos de nuestra desnudez. Santo Dios, querido Ramsden; nos avergonzamos de caminar, nos avergonzamos de ir en ómnibus, nos avergonzamos de alquilar un coche en vez de tener coche propio, nos avergonzamos de no tener más que un caballo en vez de dos y de tener un lacayojardinero en vez de un cochero y un lacayo. De cuantas más cosas se avergüenza un hombre, más respetable es. Usted se avergüenza de comprar mi libro y se avergüenza de leerlo; de lo único que no se avergüenza es de juzgarme sin haberlo leído, y eso mismo no significa sino que se avergüenza de tener opiniones heterodoxas. Vea usted el efecto que produzco porque mi hacia madrina me privó del don de la vergüenza. Tengo todas las virtudes posibles en un hombre, excepto…
RAMSDEN.—Me alegro de que tenga tan buena opinión de sí mismo.
TANNER.—Lo que quiere usted decir es que cree que debería avergonzarme de mis virtudes. No quiere usted decir que no las tenga: sabe perfectamente que soy un ciudadano tan sobrio y tan honorable como usted, tan veraz personalmente y mucho más veraz política y moralmente.
RAMSDEN (a quien le han tocado en el punto más sensible).—Lo niego. No permito que ni usted ni nadie me trate como si yo fuera simplemente uno más del público inglés. Detesto los prejuicios de ese público, desdeño su estrechez de espíritu y exijo el derecho a pensar por mi propia cuenta. Usted se presenta como hombre de ideas avanzadas. Permítame que le diga que yo lo era ya antes de que usted naciera.
TANNER.—Ya sabía que lo era desde hace mucho tiempo.
RAMSDEN.—Ahora soy tan avanzado como siempre. Le desafío a que me demuestre que he arriado la bandera. Soy más avanzado que nunca, cada día más.
TANNER.—Más avanzado en años, Polonio.
RAMSDEN.—Polonio. ¡Me figuro que usted será Hamlet!
TANNER.—No. No soy más que la persona más desvergonzada que ha conocido. Eso es lo que cree usted que es ser mala persona de arriba abajo. Cuando quiera decirme un poco de lo que piensa de mí, pregúntese, como hombre justo, que es lo peor que puede llamarme en justicia. ¿Ladrón, mentiroso, falsificador, adúltero, perjuro, glotón, borracho? Ninguno de esos calificativos me van bien. Tiene usted que recurrir a que me falta vergüenza. Pues bien, lo reconozco. Hasta me felicito de ello, porque si me avergonzara de ser como soy realmente, me mostraría tan estúpido como cualquiera de ustedes. Cultive un poco la desvergüenza, Ramsden, y llegará a ser un hombre notable.
RAMSDEN.—No deseo…
TANNER.—No desea esa clase de notoriedad. Que Dios le bendiga. Estaba tan seguro de esa respuesta como de que cuando pongo un penique en la ranura de una máquina automática me saldrá una caja de fósforos. Usted se avergonzaría de decir otra cosa.
La aplastante respuesta para la cual Ramsden ha estado concentrando visiblemente sus fuerzas se pierde para siempre, porque en ese momento vuelve Octavius con Aun Whitefield y su madre, y Ramsden se incorpora de un salto y corre a la puerta a recibirlas. El que Ann sea bien parecida o no, depende del gusto de cada uno y quizá, principalmente, de la edad y del sexo de quien la mira. Para Octavius es una mujer encantadoramente hermosa en cuya presencia se transfigura el mundo y los estrechos límites de la conciencia alcanzan de pronto hasta el infinito por obra de un místico recuerdo de toda la vida de la especie humana desde sus comienzos en oriente o aun desde más atrás, desde el paraíso del cual fue expulsada. Ann es para él la realidad del romance, el íntimo buen sentido de la insensatez, el quitar la venda de los ojos, el liberar el alma, la abolición del tiempo, el lugar y las circunstancias, la eterealización de su sangre en delirantes ríos del agua de la vida misma, la revelación de todos los misterios y la santificación de todos los dogmas. Para su madre no es nada de eso, por decirlo del modo más suave posible. En cuanto a su aspecto, Ann es mujer bien formada, y además, una perfecta dama, graciosa, atractiva, con unos ojos y un cabello seductores. Por otra parte, en vez de estar hecha un adefesio, como su madre, ha ideado un vestido de luto, negro y violeta, de seda, que honra a su difunto padre y revela la tradición familiar del valiente inconvencionalismo al cual da Ramsden tanta importancia.
Pero todo esto tiene poco que ver con la explicación del encanto de Ann. Respingadle la nariz, poned un defecto en su mirada, sustituid su vestido negro y violeta con el delantal y las plumas de la florista callejera, suprimid todas las haches de su vocabulario, y Ann seguirá haciendo soñar a los hombres. La vitalidad es tan común como la humanidad, pero, lo mismo que la humanidad, a veces se eleva hasta la genialidad, y Ann es uno de los genios vitales. No tiene nada de persona supersexuada: ese es un defecto vital, no un verdadero exceso. Es perfectamente respetable, mujer que se domina perfectamente y que lo muestra aunque su actitud es franca e impulsiva, como está de moda. Inspira confianza como persona que no hará nada que no quiera hacer, y también temor, tal vez, como mujer que probablemente hará todo lo que quiere hacer, y lo que le parezca justo, sin tener en cuenta a otros más de lo necesario. En breves palabras, es lo que las más débiles de su propio sexo llaman mala.
Nada más decoroso que su entrada y la forma en que acoge a Ramsden, a quien besa. Al difunto Whitefield le agradarían, casi hasta el punto de hacerle perder la paciencia, las caras largas de los hombres (excepto Tanner, que está nervioso), los silenciosos apretones de manos, el deferente poner sillas, el conato de congoja de la viuda y los empañados ojos de la hija, a quien el corazón le impide, al parecer, dominar la lengua para hablar. Ramsden y Octavius toman las dos sillas de la pared y se las ponen a las dos damas; pero Ann se acerca a Tanner y ocupa su silla, que Tanner le ofrece con un gesto brusco, aliviando después su irritación sentándose en un ángulo del escritorio con estudiada falta de decoro. Octavius pone a la señora White field una silla cerca de la de Ann y ocupa la silla vacante que Ramsden ha puesto bajo la nariz de la efigie de Herbert Spencer.
A propósito; la señora Whitefield es una mujer pequeña cuyo descolorido cabello de lino parece paja sobre un huero. Tiene una expresión de velada astucia, unos ásperos carraspeos de protesta en la voz, y un extraño aspecto de estar continuamente dando codazos a una persona más corpulenta que ella que la aplasta contra un rincón. Se adivina que es una de esas mujeres que se dan cuenta de que las tienen por tontas y personas sin importancia, y que, sin la suficiente fuerza para imponerse efectivamente, no se han sometido a su destino. Hay algo de caballerosidad en la escrupulosa atención que le presta Octavius, aunque toda su alma se la absorbe Ann.
Ramsden va solemnemente a la silla magistral del escritorio, sin hacer caso de Tanner, y abre la sesión.
RAMSDEN.—Siento mucho, Annie, tener que hablarte de cosas prácticas en un momento tan triste. Pero el testamento de tu pobre padre plantea una cuestión muy seria. Me figuro que lo habrás leído. (Ann, demasiado impresionada para hablar, hace un gesto de asentimiento y sofoca un sollozo.) Debo decir que me ha sorprendido ver que al señor Tanner se le nombra tutor de ti y de Rhoda, conjuntamente conmigo. (Una pausa. Todos adoptan una expresión solemne, pero ninguno tiene nada que decir. Ramsden, un poco desconcertado por la falta de eco, continúa.) No sé si puedo consentir en actuar en esas condiciones. Creo que también el señor Tanner tiene que hacer alguna objeción, pero no puedo decir de qué naturaleza. Sin duda nos lo dirá él mismo. Pero estamos de acuerdo en que no podemos decidir nada hasta conocer tu opinión. Me temo que tendré que pedirte que elijas entre que sea yo solo el tutor y que lo sea el señor Tanner solo, pues me parece que nos es imposible el aceptar serlo juntos.
ANN (en voz baja y musical).—Mamá…
LA SEÑORA WHITEFIELD (apresuradamente).—Te ruego que no me traslades la pregunta. No tengo opinión sobre ese asunto, y si la tuviera, probablemente no se me haría caso. Me contento con lo que os parezca mejor a los tres.
Tanner vuelve la cabeza y mira fijamente a Ramsden, que rechaza indignado cita muda comunicación.
ANN (reanudando en la misma voz suave, sin hacer caso del mal gusto de su madre).—Mamá sabe que no es suficientemente fuerte para cargar con toda la responsabilidad de dirigirnos a Rhoda y a mí sin ayuda y consejo. Rhoda necesita un tutor, y aunque yo soy mayor que ella, no creo que a ninguna mujer joven se le debe dejar que se dirija por sí sola. Espero que me darás la razón, abuelito.
TANNER (sobresaltado).—¡Abuelito! ¿Tienes la intención de llamar abuelitos a tus tutores?
ANN.—No seas tonto, Jack. El señor Ramsden ha sido siempre el abuelito Roebuck para mí. Yo soy Annie del abuelito y el es el abuelito de Annie. Lo bauticé así en cuanto aprendí a hablar.
RAMSDEN (sarcásticamente).—Espero que estará usted satisfecho, señor Tanner. Sigue, Annie; estoy de acuerdo contigo.
ANN.—Si h e de tener un tutor, ¿puedo rechazar a alguien nombrado por papá?
RAMSDEN (mordiéndose un labio).—Entonces, ¿apruebas la elección de tu padre?
ANN.—A mí no me corresponde aprobar o desaprobar. La acepto. Mi padre me quería y sabía qué es lo que me conviene.
RAMSDEN.—Comprendo tu sentimiento, Annie. Es el que yo hubiera esperado de ti, y te honra. Pero no resuelve la cuestión tan completamente como crees. Te voy a poner un caso. Supón que descubrieras que yo he cometido una acción reprobable, que no soy el hombre que tu padre creía que era. ¿Te seguiría pareciendo bien que fuera el tutor de Rhoda?
ANN.—No puedo ni imaginar que tú hayas hecho nada reprobable, abuelito.
TANNER (a Ramsden).—No habrá hecho usted nada, ¿verdad?
RAMSDEN (indignado).—No, señor.
LA SEÑORA WHITEFIELD (plácidamente).—Entonces, ¿por qué suponerlo?
ANN.—Ya lo ves, abuelito: a mamá no le gustaría que yo lo suponga.
RAMSDEN (muy perplejo).—Las dos estáis tan llenas de naturales y afectuosos sentimientos en estos asuntos de familia, que es muy difícil exponeros bien la situación.
TANNER.—Además, amigo mío, no les está usted exponiendo bien la situación.
RAMSDEN (refunfuñando).—Expóngala usted.
TANNER.—Muy bien. Ann: Ramsden cree que yo no soy hombre adecuado para ser tu tutor, y yo estoy de acuerdo con él. Entiende que si tu padre hubiera leído mi libro, no me habría nombrado. La mala acción de que ha hablado es ese libro. Cree que, en consideración a Rhoda, tienes el deber de pedirle que sea él solo el tutor y hacer que yo me retire. Di una palabra y me retiraré.
ANN.—Yo no he leído tu libro.
TANNER (zambulléndose en el canasto y pescando el libro para Ann).—Léelo en seguida y decide.
RAMSDEN (con vehemencia).—Si yo he de ser tu tutor, te prohibo leer ese libro. (Da un puñetazo en la mesa y se levanta.)
ANN.—Si no quieres que lo lea, claro está que no lo leeré. (Deja el libro en el escritorio.)
TANNER.—Si un tutor puede prohibirte leer el libro de otro, ¿cómo vamos a zanjar la cuestión? Supón que yo te ordeno leerlo. ¿Dónde queda tu deber para conmigo?
ANN (dulcemente).—Estoy segura de que nunca me plantearías intencionadamente un penoso dilema.
RAMSDEN (irritado).—Bueno, Annie: todo eso está muy bien y, como he dicho, es muy natural y te favorece. Pero tienes que elegir. También a nosotros se nos plantea el mismo dilema.
ANN.—Creo que soy demasiado joven, demasiado inexperta, para decidir. Los deseos de mi padre son sagrados para mí.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Si ustedes dos no están dispuestos a cumplirlos, creo que es un poco duro que la responsabilidad recaiga sobre Ann. La gente se pasa la vida haciendo que carguen otros con las responsabilidades.
RAMSDEN.—Lamento que lo tome usted así.
ANN (conmovedoramente).—¿Te niegas a tomarme bajo tu tutela, abuelito?
RAMSDEN.—No; no he dicho eso. Lo único que digo es que me niego a actuar con el señor Tanner.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—¿Por qué? ¿Qué ha hecho el pobre Jack?
TANNER.—Mis opiniones le parecen demasiado avanzadas.
RAMSDEN (indignado).—No es verdad. Lo niego.
ANN.—Claro que no. ¡Qué tontería! No hay hombre más avanzado que el abuelito. Estoy segura de que el que ha puesto todas las dificultades es Jack. Vamos, Jack, sé bueno conmigo en estos momentos tristes. No te negarás a aceptarme bajo tu tutela, ¿eh?
TANNER (sombríamente).—No. Yo mismo me metí en esto y me figuro que no tengo más remedio que afrontarlo. (Se vuelve hacia la librería y se queda leyendo malhumorado los títulos de los volúmenes.)
ANN (levantándose y esponjándose en una sofocada pero radiante satisfacción).—Todos estamos conformes y se cumplirá el testamento de papá. No saben la alegría que nos dan a mamá y a mí. (Se acerca a Ramsden y le aprieta las dos manos, diciendo:) Y tendré a mi abuelito para que me ayude y aconseje. (Mira a Tanner por encima del hombro.) Y a Jack, el Matador de Gigantes. (Pasa al lado de su madre y se acerca a Octavius.) Y a Ricky-ticky-tavy, inseparable amigo de Jack. (Octavius se sonroja y pone cara de tonto.)
LA SEÑORA WHITEFIELD (levantándose y arreglándose sus velos de luto).—Ahora que es usted tutor de Annie, señor Ramsden, me gustaría que le hablara de su costumbre de poner motes a la gente. No se puede esperar que les gusten. (Camina hacia la puerta.)
ANN.—Oh, mamá, ¡cómo puedes decir eso! (Irradiando un afectuoso remordimiento.) A lo mejor tienes razón. ¿Habré sido inconsiderada? (Se vuelve hacia Octavius, que está sentado en la silla al revés, con los codos apoyados en el respaldo.) ¿Tú quieres que te trate como a un hombre hecho y derecho? ¿Debo llamarte señor Robinson de ahora en adelante?
OCTAVIUS (seriamente).—Llámame Ricky-ticky-tavy, por favor. «Señor Robinson» me haría mucho daño.
ANN (se echa a reír y le acaricia con un dedo una mejilla; después se vuelve hacia Ranzsden).—Empiezo a pensar que llamarte abuelito es un poquito impertinente. Pero no tenía intención de molestarte.
RAMSDEN (efusivamente, dando a Ann unas palmaditas en la espalda).—No digas tonterías, Annie. Insisto en que me llames abuelito. No contestaré a más nombre que al de abuelito de Annie.
ANN.—Todos me mimáis, menos Jack.
TANNER (por encina del hombro, desde la librería).—Creo que deberías llamarme señor Tanner.
ANN (dulcemente).—No lo crees, Jack. Eso es como las cosas que dices intencionadamente para escandalizar a la gente: los que te conocen no hacen caso. Pero si quieres te llamaré por el nombre de tu famoso antepasado Don Juan.
RAMSDEN.—¡Don Juan!
ANN (inocentemente).—¿Hay algo de malo en eso? No lo sabía. En ese caso no te llamaré así. ¿Puedo llamarte Jack hasta que se me ocurra otra cosa?
TANNER.—¡Por todos los dioses, no intentes inventar algo peor! Me rindo. Acepto el Jack. Abrazo a Jack. Aquí termina mi primera y última tentativa para afirmar mi autoridad.
ANN.—¿Ves, mamá? A todos les gusta tener motes.
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Creo que podrías prescindir de ellos hasta que pasemos el luto.
ANN (en tono de reproche, impresionada hasta el fondo del alma).—¡Cómo puedes recordármelo, mamá! (Sale apresuradamente para ocultar su emoción.)
LA SEÑORA WHITEFIELD.—Naturalmente; la culpa es mía, como de costumbre. (Sigue a Ann.)
TANNER (viniendo desde la librería).—Ramsden: estamos vencidos… aplastados… aniquilados, como su madre.
RAMSDEN.—No diga tonterías. (Sigue a la señora Whitefield y sale.)
TANNER (quedándose a solas con Octavius y mirándole picarescamente).—Tavy: ¿quieres ser algo en el mundo?
OCTAVIUS.—Quiero tener nombre como poeta; quiero escribir una gran comedia.
TANNER.—¿Con Ann de protagonista?
OCTAVIUS.—Sí, lo confieso.
TANNER.—Cuidado. Una comedia con Ann de protagonista está bien; pero si no tienes cuidado se casará contigo.
OCTAVIUS (suspirando).—No tendré esa suerte.
TANNER.—Pero hombre, ¡si has puesto la cabeza en la boca de la leona! Ya estás medio tragado … en tres pedazos; primero, Ricky; segundo, Ticky; tercero, Tavy; y allá vas al fondo.
OCTAVIUS.—Es la misma con todos. Ya la conoces.
TANNER.—Sí; le quiebra la columna vertebral a cualquiera nada más que pasándole una garra. Pero la cuestión es: ¿a quien de nosotros nos va a comer? Mi opinión es que se propone comerte a ti.
OCTAVIUS (levantándose, quejosamente).—Es horrible hablar así de ella cuando está arriba llorando por su padre. Pero deseo tanto que me coma, que puedo soportar tus brutalidades porque me dan esperanzas.
TANNER.—Ese es el lado diabólico de la fascinación de una mujer: hace que desee uno su propia destrucción.
OCTAVIUS.—No es destrucción; es llegar a ser plenamente.
TANNER.—Sí, para sus fines; y sus fines no son su felicidad ni la tuya, sino la de la Naturaleza. En una mujer la vitalidad es una ciega furia de creación. Ella se sacrifica a la creación; ¿crees que titubearía en sacrificarte a ti?
OCTAVIUS.—Precisamente porque se sacrifica, no sacrificará a quien ama.
TANNER.—Ese es el error más profundo, Tavy. Las mujeres que más implacablemente sacrifican a otros son las que se sacrifican. Porque no son egoístas, son bondadosas en las cosas pequeñas. Como tienen un propósito que no es su propio propósito, sino el de todo el universo, un hombre no es para ellas sino un instrumento para aquel propósito.
OCTAVIUS.—No seas mezquino. Las mujeres nos cuidan con delicadeza.
TANNER.—Sí; como cuida un soldado su fusil o un músico su violín. Pero ¿nos permiten algún propósito o alguna libertad que podemos llamar nuestros? ¿Nos prestan uno a otro? ¿Puede el hombre más fuerte escapar de ellas cuando se han apoderado de él? Tiemblan cuando corremos peligro y lloran cuando morimos, pero sus lágrimas no son por nosotros, sino por un padre que ha dejado de existir, por el alimento del hijo. Nos acusan de que las tratemos como meros instrumentos de placer, pero, ¿cómo puede esclavizar a una mujer esa leve y pasajera locura que es el egoísta placer del hombre, hasta el punto en que puede esclavizar al hombre el propósito de la Naturaleza encarnada en una mujer?
OCTAVIUS.—¡Qué importa, si la esclavitud nos hace felices!
TANNER.—No importa si no tienes un propósito tuyo y eres, como la mayoría de los hombres, simplemente el que gana el pan. Pero tú eres un artista, es decir, tienes un propósito tan absorbente y tan inescrupuloso como el de la mujer.
OCTAVIUS.—No es inescrupuloso.
TANNER.—Muy inescrupuloso. El verdadero artista dejará que su mujer pase hambre, que sus hijos anden descalzos, que su madre se gane duramente la vida a los setenta años, antes que trabajar en algo que no sea su arte. Con las mujeres es medio vivisector, medio vampiro. Entra en relaciones íntimas con ellas para estudiarlas, para quitarles la máscara de los convencionalismos, para sorprender sus más íntimos secretos, sabiendo que tienen el poder de despertar su energía creadora más profunda, de salvarle de la fría razón, de hacerle ver visiones y soñar despierto, de inspirarle, como dice el. Convence a las mujeres de que pueden hacerlo para sus fines, cuando en realidad no piensa más que en los propios. Roba leche materna y la ennegrece para hacer tinta de imprenta con la cual se burla de la madre y glorifica a las mujeres ideales. Finge que le evita los dolores del parto, para guardarse para sí la ternura y los cuidados que pertenecen a sus hijos. Desde que existe el matrimonio, se sabe que el gran artista es mal marido. Pero es algo peor: es un ladrón de niños, una sanguijuela, un hipócrita y un estafador. Que perezca la raza y perezcan con ella mil mujeres, con tal de que ese sacrificio le permita representar mejor a Hamlet, pintar un cuadro mejor, escribir un poema más exquisito, una comedia más brillante, una filosofía más profunda. Porque tenlo en cuenta, Tavy: la tarea del artista consiste en mostrarnos a nosotros mismos tal como somos. Nuestra inteligencia no es nada más que ese conocimiento de nosotros mismos; y quien añade algo de ese conocimiento crea una nueva inteligencia con tanta seguridad como una mujer crea un ser nuevo. En la furia de la creación, el artista es tan implacable como la mujer, tan peligroso para ella como ella para el, y tan horriblemente fascinante. Entre todas las luchas no hay ninguna tan traidora y tan cruel como la lucha entre el hombre artista y la mujer madre. Lo que se ventila entre ellos es: ¿quién utilizará al otro? Y es una lucha a muerte, porque, para decirlo en tu romántica jerigonza, se aman.
OCTAVIUS.—Aunque fuera así —y no lo admito ni por un momento—, de esas luchas a muerte es de donde salen las personalidades más nobles.
TANNER.—Recuérdalo la próxima vez que te encuentres con un oso pardo o con un tigre de Bengala.
OCTAVIUS.—Hablo de cuando media el amor.
TANNER.—Oh, el tigre te amará. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Creo que Ann te ama de ese modo; te ha acariciado la mejilla como si fuera un bife poco asado.
OCTAVIUS.—Huiría de ti si no me hubiera trazado la inflexible norma de no hacer caso de lo que digas. A veces indignas.
Vuelve Ramsden seguido de Ann. Entran de prisa. Su anterior lentitud, que correspondía a una pena decorosa, se ha cambiado en una expresión de sincera preocupación, y, por parte de Ramsden, de ansiedad. Ramsden se sitúa entre los dos hombres. con la intención de dirigirse a Octavius, pero al ver a Tanner se domina bruscamente.
RAMSDEN.—No esperaba que todavía estaría usted aquí, señor Tanner.
TANNER.—¿Estorbo? Buenos días, colega tutor (va hacia la puerta).
ANN.—Espera. Abuelito: antes o después, debe saberlo.
RAMSDEN.—Octavius: tengo que comunicarle algo muy serio. Es de carácter delicado, íntimo y, lamento decirlo, verdaderamente penoso. ¿Quiere usted que Tanner esté presente mientras me explico?
OCTAVIUS (palideciendo).—No tengo secretos para Jack.
RAMSDEN.—Antes que diga sobre eso la última palabra, permítame que le diga que lo que tengo que decirle se refiere a su hermana y es terrible.
OCTAVIUS.—¡A Violet! ¿Qué ha ocurrido? ¿Ha muerto?
RAMSDEN.—No estoy seguro de que no sea algo peor que eso.
OCTAVIUS.—¿Está malherida? ¿Ha sufrido algún accidente?
RAMSDEN.—No, nada de eso.
TANNER.—Ann: ¿quieres ser tan humana como para decirnos de qué se trata?
ANN (medio susurrando).—No puedo. Violet ha hecho algo espantoso. Tendremos que mandarla a alguna parte. (Revolotea hasta el escritorio y se sienta en la silla de Ramsden, dejando que se las entiendan los hombres.)
OCTAVIUS (comprendiéndolo).—¿Es eso lo que quiere usted decir, señor Ramsden?
RAMSDEN.—Sí. (Octavius, aplastado, se deja caer en una silla.) —Me temo que no hay duda de que Violet no fue en realidad a Eastbourne hace tres semanas, cuando creímos que fue a casa de los Parry Whitefields. Y ayer fue a ver a un médico desconocido, con un anillo de alianza puesto. La mujer de Parry Whitefield se la encontró allí por casualidad, y se ha sabido todo.
OCTAVIUS (levantándose, con los puños cerrados).—¿Quién es el canalla?
ANN.—No quiere decirlo.
OCTAVIUS (cayendo otra vez a la silla).—¡Qué horror!
TANNER (con colérico sarcasmo).—¡Espantoso! ¡Abrumador! ¡Peor que la muerte!, como dice Ramsden. (Acercándose a Octavius.) ¿Qué no darías tú porque fuera un accidente ferroviario en que se hubiese roto todos los huesos, o algo igualmente respetable y merecedor de simpatía?
OCTAVIUS.—No seas brutal.
TANNER.—¡Brutal! Vamos a ver, ¿por qué lloras? Aquí tenemos una mujer que todos suponíamos que estaba pintando malas acuarelas, tocando a Grieg y a Brahms, correteando de conciertos a fiestas y perdiendo el tiempo y el dinero. De pronto nos enteramos de que ha abandonado esas tonterías y se ha puesto a realizar el propósito más alto y la función más grande: aumentar, multiplicarse y llenar la tierra. Y en vez de admirar su valor y de alegrarnos de su instinto, en vez de coronar la plena feminidad y de entonar el canto triunfal de «nos ha nacido un hijo, nos han dado un hijo», vosotros, alegres como grillos en vuestro duelo por el difunto, ponéis caras largas y parecéis tan avergonzados y tan deshonrados como si esa chica hubiera cometido el más vil de los crímenes.
RAMSDEN (rugiendo de furia).—¡No permito que se digan en mi casa esas abominables atrocidades! (Da un puñetazo en el escritorio.)
TANNER.—Mire usted: si me vuelve a insultar, liaré caso de sus palabras y me iré de esta casa. Ann: ¿dónde está Violet ahora?
ANN.—¿Por qué? ¿Vas a verla?
TANNER.—¡Claro que voy a verla! Necesita ayuda y dinero, necesita respeto y felicitaciones, necesita hacer todo lo posible por su hijo. No creo que de vosotros va a obtener esas cosas, pero las obtendrá de mí. ¿Dónde está?
ANN.—No seas terco. Está arriba.
TANNER.—¡Cómo! ¿Bajo el sagrado techo de Ramsden? Suba y cumpla su triste deber, Ramsden. Póngala en la calle. Limpie de su contaminación el umbral de su casa. Vindique la pureza de su hogar inglés. Voy a traer un coche.
ANN (alarmada).—No hagas eso, abuelito.
OCTAVIUS (levantándose, con el corazón desgarrado).—Yo me la llevaré. No tenía derecho a venir a su casa, señor Ramsden.
RAMSDEN (indignado).—¡Pero si no quiero más que ayudarla! (Volviéndose hacia Tanner.) ¿Cómo se atreve usted, señor mío, a imputarme esas monstruosas intenciones? ¡Protesto! Estoy dispuesto a gastarme hasta mi último penique para evitar que tenga que recurrir a usted en busca de protección.
TANNER (ablandándose).—Muy bien. Ramsden no va a obrar según sus principios. Quedamos de acuerdo en que todos estamos al lado de Violeta.
OCTAVIUS.—Pero, ¿quién es el hombre? Casándose con ella puede reparar lo que ha hecho; y se casará, o tendrá que darme cuentas.
RAMSDEN.—Se casará, Octavius. Ahora ha hablado usted como un hombre.
TANNER.—¿Ya no te parece un canalla, después de todo?
OCTAVIUS.—¿Que no lo es? Es un canalla y no tiene corazón.
RAMSDEN.—Un redomado canalla. Perdona, Annie, pero no puedo decir menos.
TANNER.—De modo que para corregir a tu hermana la vas a casar con un redomado canalla, ¿eh? Creo que estáis locos todos.
ANN.—No seas absurdo. Tienes toda la razón, Tavy, pero no sabemos quién es. Ann no nos lo quiere decir.
TANNER.—¿Qué diablos importa quién es? Ha hecho su parte y Violet debe hacer lo que falta.
RAMSDEN (fuera de sí).—¡Qué estupidez! ¡Qué locura! Hay en nuestro medio un granuja, un libertino, un villano peor que un asesino, y no podemos saber quién es. En nuestra ignorancia le daremos la mano, le traeremos a nuestros hogares, le confiaremos nuestras hijas…
ANN (para calmarlo).—No hables tan alto, abuelito. Es muy desagradable, debemos reconocerlo, pero si Violet no nos lo quiere decir, ¿qué podemos hacer? Nada. Absolutamente nada.
RAMSDEN.—¡Bah! No estoy tan seguro de eso. Si algún hombre ha tenido atenciones especiales con Violet, podemos averiguar fácilmente quién es. Si entre nosotros hay alguien que profesa principios muy libres…
TANNER.—¡Ejem!
RAMSDEN (alzando la voz).—Sí, señor; lo repito. Si hay entre nosotros alguien que profesa principios muy libres…
TANNER.—O alguien que notoriamente carece de dominio de sí mismo…
RAMSDEN (estupefacto).—¿Se atreve usted a insinuar que yo soy capaz de una acción semejante?
TANNER.—Querido Ramsden, de esa acción son capaces todos los hombres. Ese es el resultado de llevar la contraria a la naturaleza. La sospecha que usted ha lanzado contra mí se nos puede atribuir a todos. Es una especie de barro que se pega tanto al armiño del juez y a la túnica del cardenal como a los harapos del vagabundo. Vamos, Tavy, no estés tan perplejo: pude haber sido yo, pudo haber sido cualquiera. Si lo hubiéramos sido, ¿qué nos quedaría, sino protestar como va a protestar Ramsden?
RAMSDEN (sofocándose).—Yo… yo… yo…
TANNER.—El culpable no podría tartamudear más ininteligiblemente. Así y todo, sabes muy bien que es inocente, Tavy.
RAMSDEN (extenuado).—Celebro que lo reconozca. Confieso que hay un punto de verdad en lo que dice, por mucho que lo desfigure para satisfacer a su malicia. Espero, Octavius, que no tendrás la menor sospecha de mí.
OCTAVIUS.—¡De usted! No he sospechado ni un instante.
TANNER (secamente).—Creo que sospecha de mí un poquito.
OCTAVIUS.—Jack: tú no podrías… no serías capaz de…
TANNER.—¿Por que no?
OCTAVIUS (anonadado).—¡Por qué no!
TANNER.—Bueno, te diré por qué no. Primero, porque tú te creerías obligado a regañar conmigo. Segundo, porque no le gusto a Violet. Tercero, porque si tuviera el honor de ser el padre del hijo de Violet, me jactaría de serlo en vez de negarlo. De modo que puedes tranquilizarte: nuestra amistad no corre peligro.
OCTAVIUS.—Hubiera rechazado horrorizado la sospecha siempre que tú opinaras y sintieras con naturalidad. Perdona.
TANNER.—¡Que te perdone! ¡Qué tontería! Ahora sentémonos y celebremos consejo de familia. (Se sienta. Los demás siguen su ejemplo con más o menos resistencia.) Violet va a prestar un servicio al Estado; en consecuencia, hay que mandarla al extranjero como a una criminal, hasta que todo haya pasado. ¿Que ocurre arriba?
ANN.—Violet está en el cuarto del ama de llaves; sola, naturalmente.
TANNER.—¿Por qué no en el salón?
ANN.—No seas absurdo. En el salón están la señorita Ramsden y mi madre pensando qué hacer.
TANNER.—Ah, supongo que el cuarto del ama de llaves es la cárcel; y la presa está esperando a que la lleven ante sus jueces. ¡Viejas gatas!
ANN.—Jack!
RAMSDEN.—En este momento es usted huésped en casa de una de las viejas gatas. El ama de casa es aquí mi hermana.
TANNER.—También me pondría a mí en el cuarto del ama de llaves si pudiera. Sin embargo, retiro lo de gatas. Unas gatas tendrían más sentido común. Ann: como tutor, te ordeno que vayas inmediatamente al lado de Violet y seas especialmente amable con ella.
ANN.—La he visto, Jack. Y siento decir que me temo que se va a mostrar terca respecto al viaje al extranjero. Creo que Tavy debería hablarle de eso.
OCTAVIUS.—¿Cómo puedo hablarle de una cosa así? (Se acongoja.)
ANN.—No te acongojes, Ricky. Procura soportarlo en consideración a todos.
RAMSDEN.—La vida no es todo comedias y poemas, Octavius. ¡Vamos! ¡Sea hombre!
TANNER (mordaz otra vez).—¡Pobre hermanito! ¡Pobres amigos de la familia! ¡Pobres Tabbies y Grimalkins! Pobrecitos todos, excepto la mujer que va a arriesgar su vida para crear otra. Tavy: no seas un asno egoísta. Véte a hablar con Violet y tráela si quiere venir. (Octavius se levanta.) Díle que la ayudaremos.
RAMSDEN (levantándose).—No, señor…
TANNER (levantándose también e interrumpiéndole).—Oh, lo comprendemos; eso va contra su conciencia, pero así y todo ayudará a Violet.
OCTAVIUS.—Les doy mi palabra de que en ningún momento me ha movido el egoísmo. Es muy difícil saber lo que se ha de hacer cuando uno quiere seriamente ser justo.
TANNER.—Querido Tavy, tu piadosa costumbre inglesa de ver el mundo como un gimnasio moral construído expresamente para robustecer tu carácter te lleva de vez en cuando a pensar en tus malditos principios cuando deberías pensar en lo que necesitan otros. La necesidad del momento es una madre feliz y un niño sano. Dirige tus energías en ese sentido y verás claramente el camino.
Octavius, muy perplejo, sale.
RAMSDEN (dando cara impresionantemente a Tanner). ¿Y la moralidad, señor mío? ¿En dónde queda la moralidad?
TANNER.—Si se refiere a una Magdalena llorosa y a un niño marcado con el estigma de su infancia, eso no ocurre en nuestro círculo, gracias. La moralidad puede ir a reunirse con su padre el diablo.
RAMSDEN.—Ya me lo parecía. La moralidad debe irse al diablo para satisfacción de nuestros libertinos, machos y hembras. Ese va a ser el porvenir de Inglaterra, ¿verdad?
TANNER.—Oh, Inglaterra sobrevivirá a la desaprobación de usted. Entretanto, me parece entender que está de acuerdo conmigo respecto al camino práctico que hemos de seguir.
RAMSDEN.—Pero no como usted lo expone; no por sus razones.
TANNER.—Ya tendrá usted tiempo de explicarse si alguien le pide cuentas aquí o en el más allá. (Se vuelve y se planta frente a Herbert Spencer, a quien mira ceñudo.)
ANN (levantándose, acercándose a Ramsden).—Abuelito, ¿no será mejor que subas tú y les digas lo que pensamos hacer?
RAMSDEN (mirando intencionadamente a Tanner).—No me gusta mucho dejarte sola con ese caballero. ¿No quieres venir conmigo?
ANN.—A tu hermana no le gustaría hablar delante de mí, abuelito. No debo estar presente.
RAMSDEN.—Tienes razón, se me debía haber ocurrido. Eres una buena chica, Annie.
Le da unas palmaditas en la espalda. Ann le mira con ojos radiantes, y Ramsden sale muy conmovido. Después de librarse de Ramsden, Ann mira a Tanner, pero, como está de espaldas, presta un momento de atención a su aspecto personal y después se acerca suavemente a él y le habla casi al oído.
ANN.—¡Jack! (Tanner se vuelve sobresaltado.) ¿Te alegras de ser mi tutor? Espero que no te importará tenerme bajo tu responsabilidad.
TANNER.—Soy la última adición a tu colección de víctimas propiciatorias, ¿eh?
ANN.—Siempre me gastas la misma broma estúpida. No la repitas, por favor. ¿Por qué me dices cosas que sabes que me tienen que doler? Yo hago lo posible por complacerte; me figuro que puedo decírtelo ahora que eres mi tutor. Me harás muy desgraciada si te niegas a ser amigo mío.
TANNER (estudiándola tan lúgubremente como ha estudiado el busto).—No necesitas mendigar mi consideración. ¡Qué irreales son tus juicios morales! Se diría que careces totalmente de conciencia… que no eres más que una hipócrita y no puedes ver la diferencia… Con todo, tienes algo de fascinadora. Siempre te cuido de una manera o de otra. Te echaría de menos si te perdiera.
ANN (agarrándole tranquilamente de un brazo y llevándoselo de un lado para otro).—¿No es natural eso? Nos conocemos desde la niñez. ¿Recuerdas … ?
TANNER (soltándose bruscamente).—¡Calla! Lo recuerdo todo.
ANN.—Creo que a menudo éramos muy tontitos, pero…
TANNER.—No quiero, Ann. Actualmente no soy ni el chiquillo que iba a la escuela, ni el chocho de noventa años que seré si vivo lo suficiente. Lo pasado, pasado; déjame olvidarlo.
ANN.—¿No fue una época feliz? (Intenta volver a agarrarle de un brazo.)
TANNER.—Siéntate y pórtate bien. (Le hace sentarse en la silla cercana al escritorio.) Sin duda fue una época feliz para ti. Eras una buena chica y nunca te comprometías. Sin embargo, no hubiera podido divertirse más una chica perversa que se llevara azotainas. Comprendo el éxito que tenías al imponerte a las demás chicas: lo que les imponía era tu virtud. Pero dime una cosa: ¿has conocido alguna vez un buen chico?
ANN.—Ya lo creo. Todos los chicos hacen tonterías de vez en cuando; pero Tavy fue siempre muy buen chico.
TANNER (sorprendido).—Sí; tienes razón. No sé por qué, nunca le tentaste.
ANN.—¡Tentarle! ¡Jack!
TANNER.—Sí, querida Lady Mefistófeles, tentarle. Tenías una insaciable curiosidad acerca de lo que un chico pudiera ser capaz de hacer, y eras diabólicamente inteligente para penetrar a través de su guardia y sorprender sus más íntimos secretos.
ANN.—¡Qué tonterías! Eso me lo dices porque me solías contar detalladamente todas las picardías que hacías… picardías de tontuelos. A eso llamas secretos íntimos. Los secretos de los chicos son como los de los hombres, y ya sabes cómo son.
TANNER (tercamente).—No, no lo sé. Haz el favor de decirme cómo son.
ANN.—Hombre, las cosas que cuentan a todo el mundo.
TANNER.—juro que te dije cosas que no he dicho a nadie más. Tú me sedujiste para llevarme a pactar que no habría secretos entre nosotros. Nos lo íbamos a decir todo. Nunca vi que me dijeras nada.
ANN.—No querías hablar de mí, Jack. Querías hablar de ti mismo.
TANNER.—Ah, es cierto, espantosamente cierto. Pero, ¡qué diablo de chica debías tú ser para notar mi debilidad y jugar con ella para satisfacer tu propia curiosidad! Yo quería presumir ante ti, hacerme el interesante, y me encontré haciendo toda clase de picardías simplemente para tener algo que contarte. Me pegué con chicos a quienes no detestaba, mentí cuando bien pude haberte dicho la verdad, robé cosas que no necesitaba, besé a chicas que no me interesaban. Todo era pura jactancia, sin pasión, y por lo tanto irreal.
ANN.—Nunca conté nada a nadie.
TANNER.—No; pero si hubieras querido contenerme, habrías contado. Tú querías que siguiera haciendo las mismas cosas.
ANN (relampagueante).—No es verdad, no es verdad. Yo no quería que hicieras bobadas, brutalidades, estupideces y vulgaridades desilusionantes. Esperaba que acabarías haciendo algo heroico. (Dominándose.) Dispénsame, pero las cosas que hacías estaban muy lejos de ser las que yo quería que hicieras. A veces me preocupaban mucho, pero no podía mencionarlas y acarrearte disgustos. Además, no eras más que un chico, y yo sabía que con los años las dejarías atrás. Quizá me haya equivocado.
TANNER (irónicamente).—¡Que no te remuerda la conciencia! De veinte hazañas que te conté, diecinueve eran puras mentiras. Pronto observé que no te gustaba lo que hacía de veras.
ANN.—No creas que no sabía que algunas de aquellas cosas no podían haber ocurrido. Pero…
TANNER.—Vas a recordarme algunas de las más desagradables.
ANN (cariñosamente, con gran terror de Tanner).—No quiero recordarte nada. Pero conocía a las personas que las padecieron, y me las contaron.
TANNER.—Sí, pero hasta las cosas que me pasaban de veras las retocaba para contártelas. Las humillaciones de un chico sensible les podrán hacer gracia a los mayores que ya se han endurecido, pero al chico le duelen tanto, le parecen tan ignominiosas, que no puede confesarlas; lo único que se le ocurre es negarlas apasionadamente. Con todo, es posible que no haya perdido nada con haber imaginado para ti aventurillas románticas, porque en una ocasión en que te dije la verdad me amenazaste con contarla.
ANN.—Nunca te amenacé. Ni siquiera una vez.
TANNER.—Sí, me amenazaste, ¿Te acuerdas de una chica de ojos oscuros que se llamaba Rachel Rosetree? (Las cejas de Ann se contraen involuntariamente.) Anduve un poco con ella y una noche nos citamos en el jardín y dimos un paseo muy incómodo, agarraditos cariñosamente. Al despedirnos nos besamos. Estuvimos verdaderamente románticos. Si aquella relación con ella hubiera durado, me habría muerto de aburrimiento, pero no duró, porque lo que ocurrió inmediatamente fue que Rachel me dejó plantado porque se enteró de que yo te lo había contado. ¿Cómo lo supo? Se lo dijiste tú. Fuiste a verla y le hiciste pasar por un período de terror y humillación amenazándola con que ibas a divulgar el secreto.
ANN.—Le hice mucho bien. Yo tenía el deber de que acabara su mala conducta, y ahora me está agradecida.
TANNER.—¿De veras?
ANN.—En todo caso, debería estarlo.
TANNER.—Supongo que no tenías el deber de evitar que yo me portara mal.
ANN.—Lo evité haciendo que no se portara mal ella.
TANNER.—¿Estás segura? Hiciste que no te contara más aventuras, pero ¿cómo sabes que no las corría?
ANN.—¿Quieres decir que seguiste portándote de la misma manera con otras chicas?
TANNER.—No. Para chiquilladas románticas me bastó con Rachel.
ANN (sin convencerse).—Entonces, ¿por qué interrumpiste tus confidencias y te distanciaste de mí?
TANNER (enigmáticamente).—Porque en aquel momento adquirí algo que quería guardarlo para mí solo en vez de compartirlo contigo.
ANN.—Estoy seguro de que no te habría pedido nada si te hubieras resistido a dármelo.
TANNER.—No se trataba de una caja de chocolates. Era algo que nunca me has permitido decir que me pertenece.
ANN (incrédulamente).—¿Qué era?
TANNER.—Mi alma.
ANN.—A ver si eres sensato, Jack. Ya sabes que estás diciendo tonterías.
ANN.—Lo que te digo es solemnemente serio. No te diste cuenta de que también tú ibas teniendo un alma por entonces, pero así era. No fué porque sí por lo que de pronto descubriste que tenías el deber moral de reprender y reformar a Rachel. Hasta entonces le habías sacado buen partido al ser buena chica, pero no te habías trazado un deber respecto a otros. También yo me lo tracé. Hasta entonces había sido el chico pirata sin más conciencia que la de un zorro en un gallinero. Pero empecé a tener escrúpulos, a sentir obligaciones, a descubrir que la veracidad y el honor no eran ya expresiones santurronas en boca de personas mayores, sino un principio compelente dentro de mí mismo.
ANN (suavemente).—Creo que tienes razón. Empezabas a ser hombre, y yo empezaba a ser mujer.
TANNER.—¿Estás segura de que no era el comienzo de algo más? ¿Qué significa en boca de la mayoría de las personas el comienzo de la virilidad y la feminidad? Ya lo sabes: significa el comienzo del amor. Pero el amor había comenzado para mí mucho antes. El amor desempeñó su papel en los primeros sueños y locuras que recuerdo… ¿puedo decir que en los primeros sueños, locuras y aventuras románticas que recordamos, aunque entonces no nos dábamos cuenta? No: el cambio que me ocurrió fué que nació dentro de mí la pasión moral; y declaro que, según mi experiencia, la única pasión verdadera es la pasión moral.
ANN.—Todas las pasiones deberían ser morales.
TANNER.—¡Deberían serio! ¿Tú crees que hay algo tan fuerte como para imponer deberías en una pasión, salvo otra pasión aun más fuerte?
ANN.—Nuestro sentido moral controla la pasión. No seas estúpido.
TANNER.—¡Nuestro sentido moral! ¿No es eso una pasión? Van a ser del diablo todas las pasiones además de serlo las buenas canciones? Si no fuera una pasión, si no fuera la más poderosa de las pasiones, las demás la barrerían, y desaparecería como una hoja en un huracán. Lo que transforma al niño en hombre es esa pasión.
ANN.—Hay otras, Jack. Muy fuertes.
TANNER.—Yo tenía ya las demás, pero carecían de finalidad y permanecían ociosas; eran meras codicias y crueldades infantiles, curiosidades y caprichos, hábitos y supersticiones, grotestas y ridículas para la inteligencia madura. Cuando de pronto empezaron a brillar como llamas recién encendidas no fué por su propia luz, sino por la irradiación del amanecer de la pasión moral. Esa pasión las dignificó, les encontró un tropel de apetitos y las organizó en un ejército con propósitos y principios. Mi alma nació de esa pasión.
ANN.—Ya noté yo que te volvías más sensato. Hasta entonces fuiste un chico terriblemente destructor.
TANNER.—¡Destructor! ¡Qué tontería! No era más que pícaro.
ANN.—Eras muy destructor, Jack. Destrozaste las plantas de abeto dando tajos con tu sable de madera para separarlas de sus vástagos. Rompiste con tu catapulta los cuadros de pepinos. Diste fuego a la pradera pública, y la policía detuvo a Tavy porque se escapó cuando no pudo contenerte. Tu…
TANNER.—Bah, bah, bah. Esas fueron batallas, bombardeos, estratagemas para que los pieles rojas no nos arrancaran el cuero cabelludo. No tienes imaginación, Ann. Ahora soy diez veces más destructor que entonces. La pasión moral se ha apoderado de mi poder destructor y lo dirige hacia fines morales. Ahora me he vuelto reformador, y, como todos los reformadores, iconoclasta. Ya no rompo cuadros de pepinos ni quemo matorrales: ahora destruyo creencias y derribo ídolos.
ANN (aburrida).—Me temo que soy demasiado femenina para ver sentido en la destrucción. La destrucción no hace más que destruir.
TANNER.—Por eso es tan útil. La construcción obstruye el terreno con instituciones creadas por entrometidos. La destrucción lo despeja y nos da espacio para respirar y libertad.
ANN.—No insistas, Jack. Ninguna mujer te dará la razón en eso.
TANNER.—Porque confundís la construcción y la destrucción con la creación y el asesinato. Son cosas muy distintas: yo adoro la creación y aborrezco el asesinato. Sí; la adoro en el árbol y en la flor, en el ave y en la bestia, la adoro hasta en ti. (Un relámpago de interés y delicia disipa la creciente perplejidad y el aburrimiento del rostro de Ann.) Lo que te llevó a atarme a ti con lazos cuya marca tengo todavía fue el instinto creador. Sí, Ann: el pacto infantil que existió entre nosotros era un inconsciente pacto amoroso…
ANN.—Jack…
TANNER.—No te alarmes …
ANN.—No me alarmo.
TANNER (alegremente).—Pues deberías alarmarte. ¿Dónde están tus principios?
ANN.—Jack: ¿hablas en serio, o no?
TANNER.—¿De la pasión moral?
ANN.—No, no. De la otra. (Confundida.) Oh, qué bobo eres. Nunca se sabe cómo tomarte.
TANNER.—Debes tomarme muy en serio. Soy tu tutor, y tengo el deber de instruirte.
ANN.—El pacto amoroso ya no existe, ¿verdad? Me figuro que te cansaste de mí.
TANNER.—No; pero la pasión moral hizo imposible nuestras relaciones infantiles. En mí se despertó un celoso nuevo sentido de mi nueva individualidad…
ANN.—Detestabas que te siguieran tratando como a un chico, pobre Jack.
TANNER.—Sí, porque ser tratado como un chico era que me trataran como antes. Yo era ya una nueva persona, y los que conocían la antigua se reían de mí. El único hombre que se portó sensatamente fue mi sastre: cada vez que me veía me tomaba las medidas, mientras que los demás siguieron usando las viejas y esperando que la ropa siguiera sentándome bien.
ANN.—Te preocupaba demasiado tu propia persona.
TANNER.—Cuando vayas al cielo te preocuparán espantosamente tus alas en el primer año o un poco más. Y cuando te encuentres allí con tus parientes y persistan en seguirte tratando como si fueras mortal, no podrás soportarlos. Procurarás entrar en un círculo que nunca te haya conocido sino como ángel.
ANN.—¿De modo que, al fin y al cabo, lo único que te hizo huir de nosotros fue tu Vanidad?
TANNER.—Sí, nada más que mi vanidad, como dices tú.
ANN.—No tenías por qué haberte alejado de mí por eso.
TANNER.—Más que de nadie. Tú luchaste más que nadie contra mi emancipación.
ANN (seriamente).—¡Qué equivocado estás! Yo hubiera hecho por ti cualquier cosa.
TANNER.—Cualquier cosa menos soltarme. Ya entonces habías aprendido instintivamente la odiosa triquiñuela femenina de amontonarle a un hombre obligaciones, de poneros tan entera y tan inertemente a su merced, que al fin no se atreve a dar un paso sin correr a pediros permiso. Conozco un pobre diablo cuyo único deseo en la vida es huir de su mujer, pero ella se lo impide amenazándole con arrojarse bajo la locomotora del tren en que se escape. Eso es lo que hacen todas las mujeres. Sí intentamos ir adonde no queráis que vayamos, no hay ley que nos lo impida, pero en cuanto levantamos un pie para dar el primer caso, nos encontramos con que debajo están vuestros senos. Vuestros cuerpos están bajo nuestras ruedas cuando iniciamos la huida. Ninguna mujer me esclavizará de esa manera.
ANN.—No se puede caminar en la vida sin pensar un poco en otros.
TANNER.—¿En qué otros? Ahí está la cosa. Esa consideración a otras personas, mejor dicho, ese cobarde miedo que les tenemos y que llamamos consideración, es lo que hace de nosotros los sentimentales esclavos que somos. Tenerte consideración, como dices tú, equivale a sustituir mi voluntad con la tuya. ¿Y qué si es una voluntad más vil que la mía? ¿Se les instruye a las mujeres mejor que a los hombres, o peor? Peor, naturalmente, en los dos casos. ¿Y qué clase de mundo va a resultar si sus hombres públicos guardan consideración al populacho de votantes y sus hombres privados guardan consideración a sus mujeres? ¿Qué significan hoy la Iglesia y el Estado?: La mujer y el contribuyente.
ANN (plácidamente).—Me alegro de que entiendas de política, Jack: te será muy útil cuando vayas al Parlamento. (Tanner se desinfla como una vejiga a la cual se le da un pinchazo.) Pero lamento que mi influencia sobre ti te pareciera mala.
TANNER.—No digo que fuera mala. Pero mala o buena, no elegí que me cortaran a tu medida. Y no dejaré que me corten.
ANN.—Nadie lo quiere, Jack. Te aseguro, te doy mi palabra, de que tus extrañas opiniones políticas me tienen completamente sin cuidado. Ya sabes que a todos se nos ha enseñado a tener ideas avanzadas. ¿Por qué insistes en creer que tengo un espíritu estrecho?
TANNER.—Ahí está el peligro. Yo sé que mis opiniones no te importan porque has averiguado que no tienen importancia. A la serpiente boa no le importan un comino las opiniones de su presa una vez que le ha echado encima sus anillos.
ANN (levantándose al comprender súbitamente una cosa).—¡O-o-oh! Ahora comprendo por qué advertiste a Tavy que soy una boa. Me lo dijo abuelito. (Suelta una carcajada y le echa al cuello su boa.) ¿No te parece suave y caliente?
TANNER (caído en la trampa).—¿Por qué no prescindes hasta de tu hipocresía, escandalosa mujer?
ANN.—Nunca soy hipócrita contigo. ¿Te has enfadado? (Le quita la boa y la tira a una silla.) Tal vez no debiera haber hecho eso.
TANNER (desdeñosamente).—Bah, gazmoñería. ¿Por qué no, si te divierte?
ANN (tímidamente).—Porque… porque me figuro que lo que querías decir realmente al llamarme serpiente boa es esto (le echa los brazos al cuello).
TANNER (mirándola fijamente).—¡Magnífica audacia! (Ann se ríe y le acaricia las mejillas.) ¡Pensar que si yo mencionara este episodio no me creería nadie más que los que me negarían el saludo por contarlo, mientras que si tú me acusaras nadie me creería si dijera que no es cierto!
ANN (retirando los brazos con perfecta dignidad).—Eres incorregible, Jack. Pero no deberías bromear sobre el cariño que nos tenemos. Nadie podría interpretarlo mal. Espero que tampoco lo interpretarás tú.
TANNER.—Mi sangre interpreta por mí, ¡Pobre Ricky-ticky-tavy!
ANN (mirándole rápidamente, como si esas palabras arrojaran nueva luz).—No serás tan absurdo como para tener celos de Tavy.
TANNER.—¡Celos! ¿Por qué voy a tenerlos? No me extraña que lo tengas tan agarrado. Yo mismo siento que me van apretando los tentáculos aunque no haces más que jugar conmigo.
ANN.—¿Tú crees que tengo intenciones respecto a Tavy?
TANNER.—Estoy seguro.
ANN (seriamente).—Ten cuidado, Jack. Puedes hacer a Tavy muy desgraciado si le das de mí una impresión falsa.
TANNER.—No tengas miedo; no se te escapará.
ANN.—A veces me pregunto si realmente eres un hombre inteligente.
TANNER.—¿Por qué lo dudas de pronto?
ANN.—Al parecer comprendes todas las cosas que yo no comprendo; pero en las cosas que yo comprendo eres un niño.
TANNER.—Sé lo que Tavy siente por ti; pase lo que pase, puedes depender de eso.
ANN.—Y crees saber lo que yo siento por Tavy, ¿verdad?
TANNER.—Lo que sé demasiado bien es lo que le va a pasar al pobrecito.
ANN.—Me debería reír de ti, Jack, si no fuera por la muerte del pobre papá. ¡Cuidado! Tavy va a ser muy desgraciado.
TANNER.—Sí, pero el pobre diablo no se dará cuenta. Vale mil Veces más que tú. Por eso es por lo que va a cometer contigo la equivocación de su vida.
ANN.—Creo que los hombres cometen más errores por ser demasiado inteligentes que por ser demasiado buenos. (Se sienta, y en la elegancia del movimiento de sus hombros hay cierto desprecio a todo el sexo masculino.)
TANNER.—Ya se que Tavy no te interesa mucho. Pero siempre hay uno que besa y otro que se deja besar. Tavy besará, y tú te limitarás a ponerle la otra mejilla. Y prescindirás de él en cuanto aparezca alguno mejor.
ANN (ofendida).—No tienes derecho a decir esas cosas. No son ciertas ni delicadas. Si tú y Tavy preferís ser estúpidos cuando se trata de mí, no tengo yo la culpa.
TANNER (con remordimiento).—Perdona mis brutalidades. Van dirigidas a este malvado mundo, no a ti. (Ann levanta la mirada y le mira satisfecha y perdonándole. Tanner se siente cauteloso instantáneamente.) De todos modos, ojalá estuviera Ramsden de vuelta. Nunca me siento seguro contigo. Tienes un diabólico encanto… no, no es encanto; despiertas un sutil interés (Ann se ríe). Eso es; y tú lo sabes y te regocijas. Te regocijas abierta y desvergonzadamente.
ANN.—Eres un flirteador terrible, Jack.
TANNER.—¡Yo f lirteador!
ANN.—Sí, flirteador. Te pasas la vida insultando y ofendiendo a la gente, pero no quieres perder tu influencia.
TANNER.—Voy a tocar el timbre, Esta conversación ha ido ya más allá de lo que me proponía.
Vuelven Ramsden y Octavius con la señorita Ramsden, terca solterona que viste un sencillo vestido castaño de seda y lleva encima los suficientes anillos, cadenas y broches para demostrar que la sencillez de su vestimenta es cuestión de principios, no de pobreza. Entra muy decidida y la siguen, perplejos y deprimidos, los dos hombres. Ann se levanta y sale al encuentro de la señorita Ramsden. Tanner se retira a la pared, entre los dos bustos, y finge contemplar los cuadros. Ramsden va a su escritorio; como de costumbre, y Octavius se pega a la proximidad de Tanner.
LA SEÑORITA RAMSDEN (casi apartando a Ann de un empujón al ir a la silla de la señora Whitefield y plantándose resueltamente).—Yo me lavo las manos en todo este asunto.
OCTAVIUS (muy compungido).—Ya sé que quiere usted que me lleve a Violet, y me la llevaré. (Se vuelve irresoluto hacia la puerta.)
RAMSDEN.—No, no.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—¿Para qué decir que no, Roebuck? Octavius sabe que no echaría de tu casa a una mujer verdaderamente arrepentida. Pero cuando una mujer no sólo es perversa, sino que insiste en serlo, yo me separo de ella.
ANN.—¿Qué quiere usted decir? ¿Qué ha dicho Violet?
RAMSDEN.—Violet es verdaderamente terca. No quiere irse de Londres. No la comprendo.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—YO, sí. Está tan claro como el agua que no se quiere ir por no separarse de ese hombre, quienquiera que sea.
ANN.—Oh, seguramente, seguramente. Octavius: ¿has hablado con ella?
OCTAVIUS.—No quiere decirnos nada. No quiere adoptar ninguna resolución hasta consultar con alguien. Ese alguien no puede ser más que el canalla que la ha traicionado.
TANNER.—Déjala que consulte con él. Se alegrará de que se vaya al extranjero. ¿Cuál es la dificultad?
LA SEÑORITA RAMSDEN (quitándole a Octavius la respuesta de la boca).—La dificultad, señor Jack, es que asando me ofrecí a ayudarla no me ofrecí a ser cómplice en su perversión. O da su palabra de que no volverá a ver a ese hombre, o debe encontrar nuevos amigos; y cuanto antes, mejor.
Aparece en el umbral la doncella. Ann se apresura a ocupar su silla, y adopta una actitud todo lo indiferente posible.
LA DONCELLA.—El coche está a la puerta, señorita.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—¿Qué coche?
LA DONCELLA.—Para la señorita Robinson.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—¡Ah! (Volviendo a la realidad.) Muy bien. (La doncella se retira.) ¡Ha hecho traer un coche!
TANNER.—Hace una hora que lo pedí yo.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—Celebro que Violet comprenda la situación en que se ha puesto.
RAMSDEN.—No me gusta que se vaya así, Susan. No hagamos nada precipitado.
OCTAVIUS.—No; gracias una y mis veces, pero la señorita Ramsden tiene razón. Violet no puede pensar en quedarse.
ANN.—¿No será mejor que vayas tú con ella?
OCTAVIUS.—No quiere que vaya.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—Naturalmente. Irá en de rechura a ver a ese hombre.
TANNER.—Como natural resultado de la virtuosa acogida que ha encontrado aquí.
RAMSDEN (muy preocupado).—Oye eso, Susan, porque tiene parte de verdad. Quisiera que armonizaras tus principios con un poco de paciencia con esa chica. Es muy joven, y hay tiempo para todo.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—Oh, encontrará en los hombres toda la simpatía que quiera. Me sorprendes, Roebuck.
TANNER.—También me sorprende a mí, Ramsden, muy favorablemente.
En el umbral aparece Violet. Es una mujer joven, lodo lo impenitente y segura de sí misma que desearía uno ver entre las que mejor se portan de su sexo. Su cabecita y sus resueltas boca y barbilla; la arrogante precisión con que habla y su buen porte; la impecable elegancia de su vestimenta, que comprende un sombrero muy elegante adornado con un pájaro disecado, definen una personalidad tan formidable como exquisitamente linda. No es una sirena, como Ann; se le admira sin que ella se esfuerce ni le interese la admiración; además, Ann tiene gracia, pero esta mujer no, y quizá no sea capaz de compadecer. Si algo la contiene, es la inteligencia y el orgullo, no la compasión. Su voz, cuando procede con plena compostura, y cierto disgusto a decir lo que ha venido a decir, podría ser la de una maestra dirigiéndose en el aula a unas alumnas que se han portado mal.
VIOLET.—No he venido más que para decir a la se ñorita Ramsden que el brazalete de… que me regaló el día de mi cumpleaños lo encontrará en el cuarto del ama de llaves.
TANNER.—Entra, Violet, y tengamos sentido común.
VIOLET.—Gracias; me basta con la conversación que he tenido en familia esta mañana. También le ha bastado a tu madre, Ann; ha ido a casa llorando. Pero al fin y al cabo he averiguado lo que valen algunos que se dicen amigos míos.
TANNER.—No, no; un momento. Tengo que decir algo que te ruego me oigas. (Violet le mira sin la menor curiosidad, pero espera, tanto para terminar de ponerse un guante como, al parecer, para oír lo que Tanner tiene que decir.) En este asunto me tienes completamente a tu lado. Te felicito con el más sincero respeto por haber tenido el valor de hacer lo que has hecho. Tienes toda la razón, y la familia no tiene ninguna sensación.
Ann y la señorita Ramsden se levantan y se vuelven hacia ellos. Violet, más sorprendida que nadie, olvida el guante y, perpleja y disgustada, avanza al centro de la habitación. El único que no se mueve ni levanta la cabeza es Octavius, que está anonadado de vergüenza.
ANN (suplicando a Tanner que sea sensato).—¡Jack!
LA SEÑORITA RAMSDEN (ofendida).—¡Hay que ver!
VIOLET (vivamente, a Tanner).—¿Quién te lo ha dicho?
RAMSDEN.—¿Quién me lo va a decir? Ramsden y Tavy.
VIOLET.—Pero no saben.
TANNER.—¿Qué es lo que no saben?
VIOLET.—No saben que tengo razón.
TANNER.—Lo saben en el fondo de sus corazones aunque creen que sus estúpidas supersticiones acerca de la moralidad, decoro y demás zarandajas les obligan a censurarte. Pero yo sé, y lo sabe todo el mundo, aunque no se atreva a decirlo, que tuviste razón al obedecer a tu instinto; que las más grandes cualidades que puede tener una mujer son la vitalidad y el valor, y que la maternidad es su solemne iniciación en la feminidad; y que el hecho de que no estés casada legalmente no influye un comino en lo que vales ni en lo que te estimamos.
VIOLET (sonrojándose de indignación).—Oh, tú me crees mala, como los demás. Crees que no sólo he sido vil, sino que comparto tus abominables opiniones. Señorita Ramsden: he aguantado sus duras palabras porque sabía que en cuanto conociera la verdad las lamentaría. Pero no quiero aguantar el horrible insulto de que me felicite Jack por ser una de las perdidas que merecen su aprobación. En atención a mi marido he mantenido en secreto mi casamiento, pero ahora, como mujer casada, reclamo el derecho a que no me insulten.
OCTAVIUS (levantando la cabeza con un inexplicable alivio).—¡Estás casada!
VIOLET.—Sí, y creo que podríais haberlo adivinado. ¿Por qué habíais de suponer, como si tal cosa, que no tenía derecho a usar anillo de alianza? Ninguno de vosotros me lo preguntó, y no os lo perdonaré.
TANNER (en ruinas).—Estoy anonadado. Mi intención era buena. Te pido humildemente perdón.
VIOLET.—Espero que en adelante pondrás más cuidado en las cosas que dices. Claro está que no las tomamos en serio, pero me parecen muy desagradables y de mal gusto.
TANNER (resistiendo la tormenta).—No tengo defensa; en el porvenir pondré buen cuidado en no defender a ninguna mujer. Todos hemos quedado mal contigo, salvo Ann, que te ha defendido. En atención a ella, perdónanos.
VIOLET.—Sí, Ann se ha portado bien, pero lo sabía.
TANNER (con un gesto de desesperación).—¡Oh! ¡Insondable perfidia! ¡Nos ha engañado!
LA SEÑORITA RAMSDEN (rígidamente).—¿Haces el favor de decir quién es el caballero que no reconoce a su mujer?
VIOLET (inmediatamente).—Ese es un asunto mío, no de usted.
RAMSDEN.—Lo único que puedo decir es que lo siento mucho, Violet. Me disgusta pensar en cómo te hemos tratado.
OCTAVIUS (torpemente).—Perdona, Violet. No puedo decir más.
LA SEÑORITA RAMSDEN (resistiéndose a rendirse).—Claro está que lo que dices hace que cambie el aspecto de la cosa. Pero, así y todo, me debo a mí misma…
VIOLET (interrumpiéndola).—Me debe usted una explicación; eso es lo que se debe a sí misma y me debe a mí. Si fuera usted casada no le gustaría estar en el cuarto del ama de llaves y que unas chicas jóvenes y unas señoras viejas sin deberes ni responsabilidades la trataran como a una niña traviesa.
TANNER.—No nos pegues cuando estamos en el suelo, Violet. Hemos hecho el ridículo, pero en realidad eres tú la que nos ha puesto en ridículo.
VIOLET.—De todos modos, tú no tenías nada que ver en el asunto.
TANNER.—¿Que no tenía nada que ver? ¡Si Ramsden casi me ha acusado de ser el desconocido caballero! Ramsden hace un gesto de furia, pero el frío enfado de Violes la apaga.
VIOLET.—¡Tú! ¡Qué infamia! ¡Qué espanto! ¡Qué cosas habéis dicho de mí! Si mi marido lo supiera, no me permitiría volver a dirigiros la palabra. (A Ramsden.) Creo que al menos eso me lo podía haber evitado.
RAMSDEN.—Te aseguro que no… es una monstruosa desfiguración de algo que le he dicho.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—No necesitas disculparte. Ella tiene la culpa de todo. Es ella la que debe disculparse por habernos engañado.
VIOLET.—A usted se lo puedo disculpar porque no puede comprender lo que yo siento, aunque hubiera esperado que personas que tienen experiencia tendrían mejor gusto. Sin embargo, me doy cuenta de que se han puesto ustedes en una situación muy penosa, y lo mejor que puedo hacer es largarme inmediatamente. Buenos días.
Se va y los demás le siguen con la mirada.
LA SEÑORITA RAMSDEN.—¡Hay que ver!
RAMSDEN (quejosamente).—No creo que ha sido justa con nosotros.
TANNER.—Tiene usted que inclinarse, como todos nosotros, ante el anillo de alianza. La copa de nuestra ignominia está llena.
FIN DEL ACTO I