 , compartiendo los mismos pensamientos».
, compartiendo los mismos pensamientos».VIDA Y CARÁCTER
Jenofonte, que llegó a ser capitán de los Diez Mil, fue desterrado de Atenas por razones que no están muy claras. Era amigo personal de Agesilao, rey de Esparta, y Agesilao encontró para él una pequeña finca en el Peloponeso, en un lugar llamado Escilunta, cerca de Olimpia. No era un sitio malo para vivir, si es que uno no podía estar en Ática, pues todos iban a Olimpia tarde o temprano. Aquí debe de haber escrito la mayoría de sus libros, incluso la Anábasis, y en ella —el relato de la expedición de Ciro y sus consecuencias— encuentra la oportunidad para describir su retiro campesino. Es ésta una de las pocas descripciones que tenemos de la vida en el campo. Del botín ganado por los Diez Mil, una décima parte se separó para Apolo y Artemisa; los generales eran severamente responsables de este dinero. Lo que Jenofonte recibió para Apolo lo entregó en Delfos, en el Tesoro de los atenienses; lo que correspondía a Artemisa de Éfeso (Diana de los efesios) se lo encomendó a un tal Mogabizo, sacerdote de Artemisa, cuando marchaba con Agesilao y el resto de los Diez Mil (ahora 8600) a una campaña contra Tebas, e incidentalmente contra Atenas. Pero él salió con vida de las operaciones, y Mogabizo, cuando vino a ver los juegos olímpicos, visitó a Jenofonte en su cercano retiro campestre y le devolvió el dinero de Artemisa. Con él Jenofonte compró un terreno en un lugar indicado por Apolo en Delfos. «Sucede que un río Selinunte cruza por esta propiedad y un río Selinunte corre también detrás del templo de Artemisa en Éfeso, y en ambos hay peces y crustáceos. En la finca de Escilunta hay caza, toda clase de presas que uno desee». Con el dinero Jenofonte construyó también un altar y un templo, y del producto de la propiedad destinó un diezmo anual para suministrar un sacrificio para la diosa; y todos los ciudadanos y los vecinos, con sus mujeres, eran invitados al festival. A los asistentes la diosa les daba harina de cebada, pan, vino, tortas y una parte de los animales sacrificados de la dehesa sagrada y de los obtenidos en la cacería. Los hijos de Jenofonte iban a cazar antes del festival, junto con los de otros ciudadanos, y a ellos se unían los hombres que querían. La caza se realizaba a veces en el terreno sagrado, a veces en Fóloe, y consistía en osos, gacelas y venados. La propiedad estaba en la ruta que conducía de Esparta a Olimpia, a 4 kilómetros del templo de Zeus en esta última ciudad. Comprendía una pradera, unas colinas muy arboladas que mantenían jabalíes, cabras, vacas y caballos; de modo que hasta las bestias de carga de los asistentes tenían abundante alimento. En torno al templo había sido plantada una huerta con toda clase de árboles frutales. El templo era, en pequeña escala, igual al de Éfeso, y la estatua una copia de madera de ciprés de la estatua de oro que había allí. Junto al templo existía un pilar con esta inscripción; «Esta propiedad está dedicada a Artemisa. El que la posee y disfruta sus productos debe dar un diezmo todos los años y con lo que sobre refeccionar el templo: Si así no lo hace, la diosa lo tendrá en cuenta». He aquí un cuadro encantador de un aspecto de la vida campesina en una de las zonas más agradables de Grecia. Uno se imagina que los «ciudadanos y vecinos» se hallarían un poco confundidos por este extranjero tan importante que vivía entre ellos, un general que había traído a aquellos mercenarios desde el extremo del mundo, y tenía amistad con Agesilao de Esparta y estaba escribiendo un libro sobre ese acontecimiento. Preparaba también otros libros, según se decía, incluso uno o dos sobre un extraño ateniense —hombre oscuro, aunque Jenofonte solía hablar a menudo de él—, un filósofo de tantos, al parecer, llamado Sócrates o algo así. Por cierto no había que dar mucho crédito a tales especies sobre Jenofonte, caballero sumamente devoto, muy prudente y práctico, aunque tal vez un poco puntilloso —siempre ponía tanta insistencia en que todo estuviera exactamente como él lo quería—. Esto se advierte muy bien en un folleto suyo, en griego titulado Economía, que quiere decir, a la letra, el cuidado de la casa y la propiedad. Está agradablemente escrito en forma de diálogo entre Sócrates y un terrateniente ateniense Iscómaco, y en esta ocasión es éste el que más habla. Iscómaco tiene algo que decir sobre la instrucción de la esposa. La suya no tenía quince años cuando se casó —las mujeres del Mediterráneo se casan temprano— y había pasado su infancia en un estricto aislamiento, de modo que ignoraba muchas cosas. Sabía cómo hilar con lana un vestido, cómo vigilar a las criadas en el telar; pero en lo demás, su marido debió instruirla, ofreciendo primero un sacrificio acompañado de oraciones, al cual se unió la esposa con una piedad muy jenofóntica. Luego él le indicó que la había elegido, y los padres de ella a él, como el compañero más agradable para el cuidado de la casa en común y para tener hijos que fuesen excelentes en todos los órdenes y les sirviesen como sostén en su vejez. La misión de él es vigilar lo que está fuera de la casa, y así nos enteramos de cómo deben escogerse el mayordomo y los trabajadores, y qué medios se emplearán para adiestrarlos y para que cumplan sus tareas con lealtad y contento; en tanto que la misión de ella es aprovechar lo mejor posible lo que él trae: Dios ha diferenciado cuidadosamente según esto las naturalezas respectivas del hombre y de la mujer, si bien en lo que respecta a las virtudes morales ambos están en iguales condiciones. La esposa es comparada a la abeja reina. Su deber es cuidar que lo que se destina para un año no se gaste en un mes, que se hagan vestidos para los que necesitan, que los alimentos secos estén en buenas condiciones cuando se desean. Quizás sea menos grato su deber de cuidar los esclavos, cuando están enfermos; pero aquí la joven esposa se despoja de sus aprensiones. «Es ésta —dice ella— la tarea más placentera, pues los esclavos que son tratados bien suelen ser agradecidos y más adictos a mí que antes».
La enseñanza prosigue con observaciones sobre la instrucción de las criadas en las tareas domésticas, y luego llegamos a la casa en sí misma. Está arreglada con gran previsión y sin ninguna extravagancia. Todo cumple un propósito: cada cuarto parece atraer lo que está dentro de él. Así el más íntimo contiene los tapices y vasijas de mayor valor, por ser el más seguro. El grano está en el cuarto más seco, el vino en el más fresco, los jarrones finos y otras obras de arte en el cuarto mejor iluminado porque nos agrada mirarlos. La casa se halla ubicada hacia el sur, de modo que los cuartos de estar tengan sol en invierno y sombra en verano (sin duda tiene en su parte exterior un pequeño peristilo). Iscómaco insiste en el orden y la pulcritud. ¿Qué parecerían un ejército o un coro sin un orden estricto? Cuenta a su mujer que una vez vio un barco fenicio: sus diversos avíos se abarrotaban en un espacio sumamente pequeño, no mayor que un comedor de tamaño razonable, pero todo se encontraba al momento; en la mayor emergencia el marinero podía alcanzar lo que deseaba. La pulcritud es una cosa excelente. Los vestidos, los zapatos, hasta las cacerolas, lucen muy hermosos[42] cuando están bien arreglados.
En cuanto a su propia norma de vivir, Iscómaco explica a Sócrates que él se levanta temprano (es decir, al amanecer) de modo que si desea ver a alguien sobre cualquier negocio, es probable que lo encuentre en su casa y aproveche el paseo. (Esto es mejor que esperar hasta que ya entrada la mañana se pueda encontrar al hombre en la plaza del mercado). Si no tiene negocios particulares en la ciudad, el criado saca su caballo y se dirige a la granja, mientras él camina para hacer ejercicio; esta práctica es mucho más provechosa que recorrer de arriba a abajo las columnatas de la ciudad. En la granja observa lo que hacen sus hombres, y si se le ocurre alguna mejora, la explica ante ellos. Luego monta su caballo y cabalga a campo traviesa como en la guerra, salvo que ahora cuida de no estropearlo. Después le entrega el caballo al mozo y regresa a la ciudad, a veces caminando, a veces corriendo, y se da un masaje; en efecto, terminado el ejercicio, el atleta se frotaba con aceite y lo quitaba con el estrigil, un utensilio de metal especialmente curvado. Luego de esto, Iscómaco toma su colación —la primera comida del día— y trata de no comer mucho. No sabemos lo que hace el resto de la jornada; posiblemente se ocupa de sus asuntos públicos y privados y de hablar con gente como Sócrates. Éste admira su modo de vivir: «No es extraño que seas considerado uno de nuestros mejores jinetes y uno de nuestros ciudadanos más ricos, pues atiendes ambas cosas con tanta diligencia». Aquí no se dibuja ninguna sonrisa sobre su rostro y tampoco sonríe Jenofonte.
¿Hasta qué punto es todo esto típico? Si tuviéramos mucho material de esta clase para compararlo, podríamos responder a la pregunta; pero no ocurre así. A mi parecer, no es típico ni mucho menos, dejando aparte el hecho de que Iscómaco es un hombre rico. Jenofonte tiene algo del siglo XVIII: su piedad cuidadosa, su amor por el orden, su eminente sobriedad, su afable insulsez. Hallaba grata la compañía de los espartanos; es posible que haya estado al servicio de los famosos Treinta Tiranos[43] que aterrorizaron a Atenas durante algún tiempo después de la Guerra del Peloponeso. En suma, no era un ateniense típico y sería excesivamente ingenuo suponer que las opiniones sobre el matrimonio y la educación de las muchachas que atribuye al no muy brillante Iscómaco representaban la práctica habitual ateniense.
Ya volveremos sobre este punto. Hay por cierto dos detalles característicos: la ausencia de desayuno y la íntima relación entre la vida del campo y la de la ciudad.
Acabamos de ver un fragmento de la vida campesina en los primeros años del siglo IV, si bien por los ojos de un general retirado que sentía cierta predilección por la historia y por la filosofía de tono menor. ¿Podremos penetrar realmente en el campo, entre los pastores de las montañas o los granjeros que trabajaban en los valles remotos? Es muy difícil. No tenemos referencias como las que brinda la Edad Media sobre los monasterios y castillos feudales y que tanto divierten a los historiadores de ese período. La literatura de la ciudad-estado nunca fue gárrula o discursiva. Sabemos de festivales rústicos, no todos tan decorosos como el de Jenofonte, de antiguas supersticiones campesinas y extrañas creencias, pues las regiones salvajes de Grecia permanecieron siempre en tal estado. Parece que en Arcadia se efectuaban hasta el siglo V ritos tan primitivos que habrían llegado hasta los sacrificios humanos. Aristófanes —especialmente en los Acarnienses y la Paz— nos presenta al campesino ático obligado por la ocupación espartana a refugiarse en la ciudad que odia. En los Acarnienses nos encontramos con dos figuras procedentes del medio rural, campesinos de Tebas y Megara, maltratados por la guerra; pero están totalmente ausentes las descripciones detalladas o al menos de cierta extensión. Tenemos que retroceder dos siglos o más, hasta Hasíodo, cuando la pintura del trabajo continuo y su organización no estaban aún fuera de moda, o adelantarnos un siglo hasta Teócrito y sus melodiosos pastores, quienes han dejado en pos de sí una formidable progenie literaria de Damones, Dafnes y Lícidas, o bien a esos verdaderos sucesores que son los actuales pastores griegos, los que, aunque ya no improvisan mordaces o graciosos hexámetros amebeos, tocan sus caramillos y componen canciones; o al menos así lo hacían, hasta que la guerra les trajo otras preocupaciones. Los pastores de Teócrito han sido idealizados, pero en dos de los idilios más realistas (el IV y el V) la idealización es menos acentuada. Teócrito describe gratamente en el VII idilio, un largo paseo y una excursión campestre en la isla de Cos durante un día caluroso. Si nos adelantamos otros cuatro siglos hasta los escritos de Dión Crisóstomo, un orador de moda dedicado a la filosofía, encontramos una detallada y simpática relación de dos familias de cazadores que viven de sus manos en las vastas extensiones de Eubea. Uno de ellos nunca ha visitado la ciudad; el otro ha estado dos veces y el relato que hace es de lo más entretenido[44].
El drama nos brinda un breve boceto, más o menos vívido, de un carácter rústico. En Electra de Eurípides la heroína ha sido desposada por el perverso Egisto, con un campesino inocente, a fin de que sus hijos no pretendan recuperar la corona del usurpador. Así la vemos al alba acarreando un cántaro sobre su cabeza, aunque su marido protesta que esa clase de trabajo no le corresponde. Pero ella dice: «Lo hago porque tú has sido tan amable conmigo. Tienes bastante que hacer fuera. Yo debo mirar por la casa. Es grato al hombre que trabaja volver al hogar y encontrar todo en orden». Inmediatamente, al quedar sola un momento, para cantar una lamentación por Agamenón, aparece el Coro, en forma de unas doncellas que vienen a invitarla al festival. «No —responde Electra—, no puedo bailar y alegrarme. Mirad mi cabellera desgreñada y mis vestidos rasgados. ¿Son dignos de Agamenon y de la ciudad de Troya que él capturó?» «Pero la diosa es importante. ¡Ven! Yo te prestaré una túnica bordada y aderezos de oro…» Poco después, Orestes, su hermano tan esperado, aparece; viene con el fiel Pílades a vengar los crímenes, mas no con espíritu muy heroico. No declara quién es y Electra se asusta al ver dos hombres armados tan cerca de su casa. A su debido tiempo regresa el campesino y se escandaliza al ver a su esposa conversando en la puerta con dos jóvenes; esto es de lo más impropio y contrario a todas las convenciones. Electra explica que son amigos de su hermano; han traído un mensaje de Orestes, que es en realidad todo lo que éste ha dicho. «En tal caso —responde el campesino—, entrad. Mi casa es pobre, pero sois bienvenidos a ella». Él entra primero, lo cual da a Orestes oportunidad para pronunciar un delicioso discurso moralizante sobre el tema del nunca puede decirse: «Mirad este hombre, un individuo común, nada parece importante en él, pero ¡cuánta nobleza!». Lo interesante es que el propio Orestes —en este drama— muestra ser harto innoble. Los viajeros entran en la casa; sus esclavos llevan el equipaje. Vuelve el campesino y su esposa le dice: «¡Tú estás loco! Sabes que somos pobres, ¿por qué invitas a esos caballeros que están en mejor posición?» «Bueno —dice este hombre razonable—, si son caballeros, como lo parecen, ¿no se contentarán con lo que encuentren?» «Ya que has cometido ese error, ve y busca a mi viejo esclavo. Estará contento de saber que Orestes vive aún, y él te dará algo para alimentarlos». «Muy bien. Pero entra y ten dispuestas las cosas. Cuando una mujer quiere, halla lo necesario para preparar una comida. Hay bastante en casa para alimentarlos por un día. (Sale Electra). ¡Es una gran cosa ser rico! Uno pude ser generoso con los huéspedes, y curarse cuando cae enfermo. Pero mientras alcance el alimento, no hay gran diferencia. Un rico no puede comer más que un pobre». Cuando llega el viejo esclavo, fatigado por la ascensión —pues el campesino no es el acomodado granjero de la llanura—, trae un cordero, algunos quesos, vino añejo, no mucho, pero dulce y fuerte, muy bueno para mezclarlo con algo más liviano y guirnaldas de flores, el gracioso equivalente helénico del traje de noche. Pero el hecho más notable es que reconoce a Orestes, de modo que el héroe ya no puede dudar más tiempo y el drama avanza velozmente hacia su horrendo e ignominioso final.
En el Orestes de Eurípides tenemos un honesto y claro discurso que pronuncia ante la Asamblea argiva un trabajador del campo. Orestes es juzgado por matar a su madre y a Egisto. Taltibio, el heraldo, se levanta y pronuncia un taimado y ambiguo discurso. Es una de esas personas (dice Eurípides) que están siempre con la facción dominante y así mira constantemente, sonriendo a medias, en dirección a los amigos de Egisto. Luego Diomedes (el torpe soldado) dice: «No lo condenéis a muerte, respetad las cosas sagradas y enviadlo al destierro». Esto provoca aplausos y críticas. El siguiente orador fue vulgar, violento y torrencial; propuso que muriese apedreado. «El que le siguió defendió la tesis contraria: era un hombre valiente, aunque no lo parecía; uno de esos que rara vez vienen a la ciudad, un trabajador de granja —y éstos y no otros son los hombres que sostienen la integridad de un país— pero inteligente, dispuesto a argumentar con cualquiera, honesto y por encima de reproches». Propuso que Orestes debía ser coronado públicamente por haber vengado a su padre y matado a una mujer perversa, sin dios y traicionera, y Eurípides sugiere que esta propuesta hubiese sido aceptada, si al tonto de Orestes no se le ocurre hablar en defensa propia.
Sin duda Eurípides admiraba al tipo campesino. En Sófocles, en cambio, no encontramos el tipo sino el hombre. Su mensajero procedente de Corinto en Edipo Rey es un pastor que, años antes, pasaba veranos enteros con sus rebaños en el Citerón, como todavía hacen los pastores en Grecia cuando se secan los pastos de la llanura.
Pasó tres de estos veranos con un pastor de la otra ladera del Citerón, de Tebas, un esclavo de Layo, el rey de esa ciudad. Cierta vez el tebano trajo consigo un niño con órdenes de abandonarlo; pero no pudo cometer esa acción horrible y el corintio se lo llevó. Entregóselo a su propio rey, que no tenía hijos y lo recibió con alegría como si fuera suyo. Cuando el niño creció y se hizo hombre, abandonó inesperadamente Corinto y ya no regresó, por razones que el pastor nunca alcanzó a comprender. Edipo fue a Tebas y prestó a los tebanos un gran servicio, por lo cual, habiendo muerto el rey Layo a manos de unos bandidos, ocupó el trono vacante y se desposó con la reina. Años después, murió el viejo rey de Corinto y se habló de invitar a Edipo a que lo sucediera. Nuestro pastor vio al instante su oportunidad. Sale de Tebas lo más pronto posible para ser el primero en dar a Edipo la buena nueva. Sin duda le aguarda una buena recompensa. Además, tiene otro derecho al favor de Edipo: él fue quien le salvó la vida cuando era un niño. Así entra en la acción dramática imbuido de su importancia pero sumamente cortés y solícito y muy seguro de tener pleno éxito. Pero al abandonar la escena es un hombre destrozado, pues el resultado de su sincera bondad para con el niño desvalido fue que Edipo creció para matar a su padre y casarse con su madre.
Hay un soldado raso en la Antígona que es muy parecido a este corintio: independiente, conversador vivaz, con una especie de zafia sutileza mental y un marcado gusto por la paradoja. Él es el que tiene que decir a Creón que alguien lo ha desobedecido y ha sepultado el cuerpo del traidor. Creón estalla en terrible cólera; brama sobre la traición y la corrupción; luego se dirige al desventurado guarda y le dice que si no trae al culpable, será colgado; que esto le enseñará a aceptar sobornos.
Guarda: ¿Puedo decir algo? ¿O debo irme en seguida?
Creón: ¿No sabes todavía que cualquier palabra tuya me ofende?
Guarda: ¿Dónde puede esto lastimarte? ¿En tus oídos o en tu alma?
Creón: ¿Puedes tú indagar el lugar donde algo te desagrada?
Guarda: Yo lastimo solo tus oídos. Es el culpable el que lastima tu espíritu.
Creón: ¡Bah! No eres más que un charlatán.
Guarda (con viveza): ¿No prueba esto que yo no hice tal cosa?
Creón: Sí, tú lo has hecho. Has vendido tu alma por dinero.
Guarda: ¡Válgame Dios! Es terrible que un hombre llegue a una conclusión errónea.
Pero la infinita fascinación de Sófocles nos aparta demasiado de nuestro tema. Estábamos hablando de la vida rústica. Los testimonios son tal cual los hemos descrito y no hay mucho más. Pero antes de referirnos a la vida urbana, contemplaremos una lápida. Fue encontrada en Acarnea, la montañosa región de Ática de donde procedía el carbón vegetal y recuerda (probablemente) a un ex esclavo. Está escrita en prosa llana, salvo el rasgo literario (y métrico) del epíteto homérico referido a Atenas.
Este hermoso monumento indica la tumba de Mannes
el hijo de Orimas. Era el mejor frigio en la Atenas de las
espaciosas pistas de baile. Y por Zeus que nunca vi un
talador mejor que yo.
Fue muerto en la guerra.
Ahora ya podemos sumergirnos en la turbulenta vida de Atenas, donde la dificultad no reside en la escasez de pruebas sino más bien en sus ocasionales y desconcertantes lagunas. ¿Cuáles son los testimonios? En literatura se destacan las comedias de Aristófanes y los fundamentales vestigios de las comedias de Menandro (aunque no pertenecen a nuestro período); algunas obras menores de Jenofonte —la Economía ya mencionada, los Memorabilia (recuerdos de Sócrates), el Simposio (Charla de sobremesa), y las Rentas (sobre las finanzas públicas atenienses)—; los discursos privados (ante los tribunales) de Demóstenes (no todos de Demóstenes, pero eso no hace al caso); muchas escenas animadas en Platón, y especialmente en su maravilloso Banquete, y los tan agudos y divertidos Caracteres de Teofrasto, que ningún interesado en la naturaleza humana puede seguir desconociendo ni un momento más. Todas estas obras constituyen una excelente lectura, aunque debe aclararse que algunos de sus traductores interponen un velo de pomposidad literaria entre el lector y el original. Entre los testimonios de otra índole está la gran cantidad de vasos decorados con escenas de la vida cotidiana, y algunas esculturas e inscripciones funerarias.
Sería un desatino intentar resumir todo esto en unas pocas páginas. Es preferible tomar algunos puntos generales y presentar, de paso, la información precisa que podamos obtener.
«No llames feliz a ningún hombre hasta que haya muerto». Ya vimos antes esta máxima. Un conocimiento superficial del carácter griego o ateniense basta para explicar su difusión. La vida, y en consecuencia también el pensamiento, tenían su base en el rocoso terreno de la Necesidad, y el resultado de ello era cierta dureza y por consiguiente un especial sentido de la adaptación al medio. La sequía o las inundaciones locales podían causar el hambre de la región. En 1930 andaba yo por el Peloponeso. Estábamos comprando provisiones en una aldea, y nuestro guía nos aconsejó adquirir pan de más porque en la región más cercana, a medio día de allí, habían tenido mucha humedad durante la cosecha y era imposible comer su pan. Así fue. El margen de la vida es tan pequeño y el costo del trasporte tan elevado que cualquier eventualidad, como ser una mala cosecha, es algo irreparable.
Además entonces había una guerra, algo bastante malo para nosotros, pero para los griegos mucho peor. En los Memorabilia, Jenofonte reproduce una conversación entre Sócrates y un tal Aristarco. Aristarco había sido un rico terrateniente, pero toda su propiedad se hallaba ocupada por el enemigo, de modo que no solo habían cesado sus ingresos, sino además tenía bajo su protección a catorce parientas que habían huido del enemigo. El estado moderno procura inventar algunos procedimientos para amortiguar estos golpes sobre el individuo: la pólis griega, con sus finanzas rudimentarias y su individualismo, ni siquiera lo intentaba. «No sé cómo mantenerlas», decía Aristarco. «No puedo pedir prestado, porque no tengo garantía alguna; no puedo vender mis muebles, porque nadie compra». Sócrates sugirió una solución sencilla. «Las mujeres saben naturalmente hilar y hacer vestidos. Hay un mercado para las ropas. Compra lana y ponlas a trabajar». Aristarco así lo hizo y regresó luego para decir que las mujeres estaban trabajando con buena voluntad; eran más agradables y amables y ganaban bastante dinero para vivir. Su única queja era que ellas lo acusaban ahora a él por vivir en la ociosidad. «¡Ah! —dijo Sócrates—, ¡cuéntales la historia de las ovejas que se quejaban porque el perro guardián no hacía nada!».
He aquí otra historia, de origen bélico, tomada de Demóstenes (LVI). Un tal Euxiteo había sido eliminado de los registros del demo por sus conciudadanos luego de riguroso examen por no poder probar su condición de ateniense legalmente nacido. Él recurrió al Tribunal aduciendo que la decisión era injusta. Si ésta se mantenía él estaba perdido; caería en la condición de residente extranjero y como tal no podría tener propiedades en tierras y estaría sujeto a ciertas restricciones que le quitarían sus medios de subsistencia. (Ha llegado a decirse que tales hombres podían ser vendidos como esclavos, pero esto parece ser un error.) Una parte de las pruebas contra él consistía en que su padre tenía acento extranjero (no ático). Un detalle interesante: todos los auténticos atenienses, al revés que los verdaderos londinenses, tenían el mismo acento y estaban orgullosos de él. En su defensa alegaba que su padre había sido tomado prisionero durante la Guerra del Peloponeso, luego vendido como esclavo en Leucas (cerca de Corfú), y permaneció allí muchos años. Como consecuencia la pureza de su aticismo se resintió. Consiguió su liberación por medio de un actor que visitó casualmente a Leucas; sus parientes lo rescataron y así regresó a su hogar. Si el relato era correcto, suponemos que el esclavo ateniense pudo ver al actor coterráneo y por medio de él hacer saber a sus allegados dónde se encontraba. En caso de tratarse de una ficción, al menos su inventor esperaba ser creído. Pero parece que presentó testimonios de que decía la verdad.
Además de las eventualidades de la guerra existía en el mar el peligro de los piratas, especialmente después de la caída del vigilante Imperio ateniense. En Demóstenes (LIII) un hombre sale a perseguir a unos esclavos fugitivos; es tomado prisionero por un corsario, encadenado (para gran daño de sus piernas) y vendido en Egina. El rescate suma 26 minas, o 2.600 dracmas, y la dracma puede considerarse, en cuanto a su valor adquisitivo, como no mucho menos que la libra en su valor actual. Acude a un amigo, el cual empeña bienes y la propiedad para ayudarlo a reunir el dinero. Incidentes como éste nos hacen comprender la importancia que para los griegos tenía la amistad. En un mundo así, el hombre sin amigos estaba completamente indefenso.
Demóstenes (LII) contiene otro incidente similar. Un tal Licón, de Heraclea, estando a punto de embarcarse para Libia, acudió a Pasion, su banquero[45], en compañía de testigos, contó su saldo (1.640 dracmas) y dio instrucciones a aquél para que entregase el dinero al socio de Licón, Cefisíades de Esquiro, que se encontraba fuera del país en viaje de negocios. Como Pasion no conocía a Cefisíades, los dos testigos que llevó Licón debían identificarlo en el banco cuando regresase a Atenas. Éste zarpó; el barco fue tomado prisionero por los piratas y Licón, herido con una flecha, murió. El cónsul de Heraclea en Argos, adonde aportó el corsario, tomó a su cargo los efectos de Licón y algún tiempo después reclamó el saldo del Banco, el cual ya lo había entregado a Cefisíades según las instrucciones mencionadas.
El resultante de este pleito es, como sucede habitualmente, desconocido, pues los eruditos posteriores que han conservado estos discursos no tenían interés en ellos como documentos, sino como ejemplos del estilo de Demóstenes.
Podríamos continuar así mucho tiempo, sin mencionar siquiera los peligros de revolución, con confiscación en gran escala y asesinato o destierro. Atenas no sufrió estos males tan cruelmente como algunos otros estados, pero en compensación padeció —o mejor dicho padecieron los ciudadanos a quienes valía la pena atacar— a causa de un tipo de hombre cuya designación, «sicofante», quiere decir en griego mucho más que en las lenguas modernas. Tenemos amargas lamentaciones de esta peste social desde Aristófanes en adelante. Jenofonte (Memorabilia, II, 9) refiere una conversación entre Sócrates y un amigo rico de nombre Critón. Critón señalaba que para un hombre resulta harto difícil vivir en paz: «En este mismo momento la gente mete pleitos contra mí y no porque les haya hecho ningún daño, sino porque creen que yo pagaré antes de tomarme la molestia de ir al tribunal». Sócrates (como siempre en los Memorabilia) es sumamente práctico. Sugiere a Critón que debería cultivar la amistad de un tal Arquedemo, hombre de gran capacidad e integridad, buen orador, aunque pobre, porque desdeña los caminos fáciles que llevan a la riqueza. Por consiguiente Critón —adviértase el caballeresco proceder— empieza por invitar a Arquedemo cada vez que hace un sacrificio y en la época de la cosecha, sea de trigo, aceite, vino, lana o cualquier otra cosa, le envía una parte. En recompensa, Arquedemo acomete contra algunos de estos «sicofantes». Descubre delitos de que ellos son culpables, y, con la ayuda de otros ciudadanos víctimas de sus chantajes, los persigue judicialmente sin piedad hasta que le prometen dejar a Critón tranquilo, y además pagar cierta suma a Arquedemo. Algunos lo insultan llamándolo «sirviente de Critón», pero él replicaba: «¿Qué es más honrado: ser amigo de los hombres honestos y enemigo de los malvados o enemistarse con los honestos y hacerse amigo de los malvados?».
Una descripción de una persona así —Estéfano— la tenemos en el indecoroso y ameno discurso Contra Neera (Demóstenes LIX, probablemente no escrito por éste). En este violento ataque Estéfano aparece como un chantajista que vive de las ganancias inmorales de su mujer y cuyas hijas, dedicadas al comercio infamante, él ha casado ilegalmente con ciudadanos del Ática haciéndoles creer que son sus propias hijas, nacidas de madre ateniense. «Este individuo, dice su acusador, no ha obtenido ninguna ganancia digna de mención procedente de su vida política, pues todavía no era uno de los oradores corrientes, sino solo un sicofante, que se sentaba junto a la plataforma y gritaba, haciendo acusaciones y brindando informaciones mediante soborno, apoderándose además de las propuestas de otras personas. Entonces Calístrato lo protegió». Este Calístrato fue uno de los principales estadistas de su tiempo, aunque infortunado, pues finalmente fue condenado a muerte en un momento de indignación popular cuando un advenedizo de Tesalia llevó a cabo una incursión naval contra el Pireo.
Las acusaciones formuladas en tribunales atenienses no deben ser siempre creídas sin reservas; sin embargo, las demandas por conspiración y las pruebas de soborno son tan comunes, y en algunos casos tan bien sustentadas con argumentos y testimonios, que no podían dejar de ser oídas. No resultaría difícil para hombres resueltos y hábiles sacar partido a costa de estos «tribunales del pueblo», constituidos por aficionados. Una fórmula corriente era: «Y vosotros, caballeros, habéis sido de tal manera engañados por estos bribones sin conciencia que…» Por ejemplo, Apolodoro, uno de los acusadores de Estéfano en este discurso, cuenta esta historia. Él era un miembro de la Boulé cuando la Asamblea decidió enviar su fuerza integra a Olinto. Por lo tanto, Apolodoro propuso que, como Atenas estaba en guerra, el excedente de las rentas públicas fuese separado del fondo para festivales y destinado a los gastos bélicos. Puesto que se hallaba de acuerdo con la ley, la propuesta fue aprobada por la Asamblea sin oposición. Pero Estéfano la atacó como inconstitucional: presentó un testigo falso que sostuvo que Apolodoro había estado en deuda con el Tesoro durante muchos años y por consiguiente se hallaba impedido para formular cualquier moción en la Asamblea, «y acumulando cargos que no venían al caso se aseguró el veredicto». A pesar de las súplicas, Estéfano propuso la enorme multa de 15 talentos (algo así como 75.000 libras esterlinas), la cual, dice, resultaba exactamente cinco veces más que lo que poseía. Si la multa no era pagada dentro de un año, sería duplicada, y todas sus propiedades confiscadas; Apolodoro y su familia se verían reducidos a la mendicidad y nadie se casaría con su hija. Sin embargo, el jurado redujo la multa a un talento, que él pudo pagar, si bien con dificultad. «Y por ello, dijo, estoy agradecido. Y vosotros, señores, debéis indignaros no con los miembros del jurado, que fue engañado, sino con el que los engañó. Y así, agrega, tengo muy buenas razones para iniciar esta acusación contra él». Los acusadores hablan con toda franqueza de sus deseos de venganza. Para ello tenían por lo menos dos razones: la explicación, si era creída, los libraba de sospecha de «impostura» y el procurar venganza constituía un asunto de honor personal.
En el mencionado caso de Euxiteo hay un relato interesante que parece ser verdadero. El demandante (así lo manifiesta) ha ofendido a un violento e inescrupuloso político llamado Eubúlides, sirviendo de testimonio contra éste en un pleito que perdió por una gran mayoría. La venganza de Eubúlides consistió en tramar su expulsión del registro; si se probaba que el prevenido había sido inscripto en forma ilegal, estaba expuesto a ser vendido como esclavo y su propiedad podía ser confiscada. El método de Eubúlides resulta vagamente familiar. Como era miembro de la Boulé, en su condición de tal convocó una reunión del demo para examinar el registro. La mayor parte del día la ocupó él en pronunciar discursos y adoptar resoluciones, de modo que la votación real no comenzó hasta muy tarde. Al tiempo en que se llamó por el nombre al acusado —en apariencia todo se había vuelto de pronto contra él— ya había oscurecido y la mayoría de los hombres del demo se habían retirado, pues vivían casi todos realmente en su distrito[46], que estaba a unas cuatro millas de la ciudad.
En realidad, habían quedado muy pocos, con excepción de los hombres subordinados a Eubúlides, pero, pese a las protestas por la parte contraria, aquél insistió en que se votase. «No votamos más de treinta, pero cuando se contaron los sufragios, pasaron de sesenta, de modo que nosotros estábamos asombrados». Y no era para menos. Al leer estos interesantísimos discursos, nos conviene recordar dos cosas. Una es bastante obvia: que se encuentran más bribones en los tribunales que en la sociedad en general. La otra es el período a que ellos pertenecen: mediados del siglo IV. En realidad nos brindan sobradas pruebas para el argumento expuesto en nuestro capítulo sobre la «Decadencia de la pólis»; la complejidad de la vida de Atenas era tal que la antigua concepción amateur de la pólis ya no resultaba adecuada. La teoría de la constitución —como la del americano— estaba fuera de su tiempo.
Mucho podrían decirse acerca de las imposiciones y molestias con que los servicios colectivos complicaron al rico, y las angustias y peligros que un cargo público podría acarrear a un pobre, pero otros aspectos de la comunidad requieren nuestra atención y sería un error insistir demasiado en tales detalles sin referirnos a la vida normal y carente de acontecimientos importantes. Ya bastante se ha dicho tendiente a demostrar que la existencia, incluso en Atenas, no se veía empobrecida a causa de una monótona seguridad. Por cierto es innegable que si pasamos de la civilizada perfección de un Sófocles o de un Platón a la vida griega común, experimentamos algo así como una dislocación mental.
La mayor parte de los hombres se interesan en las mujeres y la mayoría de éstas en sí mismas. Veamos, por consiguiente, la situación de las mujeres en Atenas. Es un punto de vista aceptado, solo rebatido en lo que yo sé por A. W. Gomme[47], que la mujer ateniense vivía en una reclusión casi oriental, considerada con indiferencia y hasta con menosprecio. La prueba la tenemos, en parte, en el testimonio directo de la literatura; en parte, en la condición legal inferior de la mujer. La literatura nos muestra una sociedad totalmente masculina: la vida doméstica no desempeña ningún papel. La comedia antigua presenta casi únicamente hombres (fuera de las extravagancias de Lisístrata y Las Mujeres en el Parlamento); en los diálogos de Platón los interlocutores son siempre hombres; el Banquete, tanto el de Platón como el de Jenofonte, muestra claramente que cuando un caballero tenía invitados, las únicas mujeres presentes eran aquellas cuya reputación no tenía nada que perder, es decir, las profesionales; así, en el proceso contra Neera, el hecho comprobado de que una de las mujeres comía y bebía con los invitados de su marido se emplea como prueba de que ella era una prostituta.
La casa ateniense estaba dividida en «cuartos de los hombres» y «cuartos de las mujeres»: la parte reservada a las mujeres estaba provista de cerrojos y barrotes (Jenof., Economía). Las mujeres no salían si no era bajo vigilancia, a no ser que asistiesen a uno de los festivales a ellas destinados. Dos veces en la tragedia (Electra y Antígona de Sófocles) se ordena bruscamente a las muchachas que vayan adentro, al lugar que les corresponde. Jebb, comentando a Antígona, 579, cita un fragmento poético: «Ni permitir que ella sea vista fuera de su casa antes de su matrimonio», y repite un pasaje de la Lisítrata de Aristófanes: «Es difícil para una mujer (casada) escapar de su hogar». Era el hombre el que iba a comprar las cosas, que entregaba al esclavo para que las llevara. (El «hombre mezquino» en Teofrasto lleva todo él mismo.) En las comedias de Menandro (siglo III a. C.) el joven enamorado románticamente de una muchacha, la ha encontrado invariablemente en un festival, lo cual implica que no había gran ocasión de contraer ese mal en la vida corriente. (Sin embargo, no olvidemos que el juicioso Iscómaco «eligió» a su joven esposa, lo que hace suponer por lo menos que la había visto, y Teofrasto nos dice que un joven podía dar serenatas a su novia.) En realidad las relaciones románticas que conocemos son entre adolescentes y hombres jóvenes. Esto se da con harta frecuencia: el amor homosexual era considerado una cosa normal y mencionado con tanta franqueza como el amor heterosexual. (Como la otra forma, tenía su aspecto elevado y su aspecto más bajo.) Platón muestra algunos hermosos pasajes en que describe la belleza y la modestia de los mancebos, así como la ternura y el respeto con que los hombres los trataban[48]. Los matrimonios eran arreglados por los padres de la muchacha y ya hemos visto en nuestra breve referencia a Iscómaco, según Jenofonte, que él por lo menos no veía el matrimonio con ojos extáticos. La mujer es la administradora doméstica y no mucho más; él dice expresamente que prefiere que su joven esposa sea una ignorante a fin de poder así enseñarle lo que él deseaba que supiese. La educación de las muchachas no existía. El ateniense para tener una compañía femenina inteligente acudía a la educada clase de mujeres extranjeras, a menudo jónicas, que eran conocidas como «compañeras», hetairas, las que ocupaban una posición intermedia entre la dama ateniense y la prostituta. Aspasia, la famosa amante de Pericles, pertenecía a esta clase; digamos, de paso, que su nombre significa «¡Bienvenida!» Así leemos en Demóstenes: «Tenemos hetairas para el placer; concubinas (esto es, esclavas mujeres) para el cuidado diario de nuestras personas; esposas para darnos hijos legítimos y para que sean las seguras guardianas de nuestros hogares». Y para terminar, no tendremos una concepción completa de la situación de las mujeres en Atenas sin una referencia de Pericles y Aristóteles. Pericles dice en su Discurso fúnebre: «La mejor reputación que una mujer puede tener es que no se hable de ella para bien ni para mal». Y Aristóteles sostiene (en la Política) que según la naturaleza el macho es superior y la hembra inferior; por consiguiente el hombre gobierna y la mujer es gobernada.
Por lo tanto, como he dicho, es opinión casi unánime que la mujer ateniense gozaba de poquísima libertad. Algunos autores llegan hasta la afirmación del «desprecio que los griegos cultos sentían por sus esposas». Es de rigor comparar la restricción que pesaba sobre la vida de las mujeres en Atenas con la libertad y respeto que disfrutaban en la sociedad homérica y en la Esparta histórica.
Esto parece confirmarse si acudimos a la prueba legal. Las mujeres carecían de derechos; es decir que no podían llegar a la Asamblea y mucho menos desempeñar cargos. No podían tener propiedades, ni manejar asuntos legales; toda mujer, desde su nacimiento hasta su muerte, debía estar bajo la tutela, por así decirlo, de su pariente masculino más próximo o de su marido y solo por medio de él tenía protección legal. Este «tutor» entregaba a la mujer en matrimonio, y una dote con ella; si había divorcio, la dote era devuelta al tutor junto con la esposa. La disposición legal más extraña para nuestras ideas atañe a la hija que era única heredera de un padre muerto abintestato: el pariente varón más cercano estaba autorizado a pedirla en matrimonio y, si ya estaba casado, podía divorciarse de su mujer para casarse con la heredera. (Debe aclararse que la ley ática reconocía el matrimonio entre tío y sobrina, e incluso entre hermanastro y hermanastra). O si no, el pariente varón más cercano se convertía en guardián de la heredera, y debía casarla, con una dote conveniente. En realidad, un hombre que no tenía hijos y que era probable que no los tuviera, adoptaba generalmente uno —no un niño varón sino un hombre hecho— por ejemplo, un cuñado; ya que la finalidad de la adopción no obedecía a un sentimiento ni tendía a curar una psicosis, sino a dejar en pos de sí un formal jefe de la familia para proseguir su existencia legal y ritos religiosos. Pero, como es natural, muchos hombres murieron antes de juzgar necesaria la adopción de un hijo; así pues, quedaban herederas en las condiciones antedichas, e Iseo (un orador especializado en casos de herencias disputadas) nos asegura —o más bien asegura a su auditorio, lo cual puede no ser la misma cosa— «que más de un hombre ha repudiado a su esposa» para casarse con una heredera. Fuera de este caso particular, las leyes de divorcio se aplicaban a los maridos y a las esposas con razonable, aunque no completa, imparcialidad; por ejemplo —cito fielmente términos de Jebb— «una unión sin hijos podía ser anulada a pedido de los parientes de la esposa».
¿Es necesario agregar algo más? Cuando la prueba legal se suma a la literaria —y creo que mi resumen forzosamente breve no expone mal ambas posiciones— ¿no es evidente que el ateniense trataba a su mujer con considerable indiferencia, por no decir con «menosprecio», palabra que no nos parece demasiado rigurosa?
¿Podemos dudar, ante las pruebas, de que en esta sociedad tan eminentemente masculina que las mujeres actuaban en una esfera tan restringida que podemos considerarla con justicia como un «área de depresión»?
En las novelas policiales se da a menudo un punto en que el detective está en conocimiento de los hechos, y ve que ellos llevan a una sola conclusión. No hay ninguna duda… solo que todavía faltan diez capítulos para terminar el libro. En este caso el detective siente una vaga ansiedad; todo encaja perfectamente, sin embargo parece lo contrario: debe haber algo, en alguna parte, que todavía no ha sido descubierto.
Confieso que me siento como ese investigador. La que está equivocada es la impresión que esto da del hombre ateniense. Éste tenía sus faltas, pero entre sus mejores cualidades estaban su viva inteligencia, su sentido social, su sensibilidad y su amor al saber. Decir que él trataba habitualmente a la mitad de su propia raza con indiferencia y hasta con desprecio, es un reproche que, a mi parecer, no tiene fundamento. Es difícil concebir al ateniense como al paterfamilias, con un desprecio hacia la mujer mayor del que atribuimos a los romanos.
Para comenzar, propongamos algunas consideraciones que despiertan en nosotros cierta vacilación. En lo que concierne a Grecia, el más helénico de nosotros es un extranjero, y todos sabemos cuán apartada de la verdad puede estar la opinión de un extranjero por inteligente que sea. Él ve los hechos innegables, pero los interpreta mal porque su propia experiencia mental es diferente. Y hay otros hechos que no ve. Por ejemplo, una vez tuve la ventaja de conocer un análisis del carácter inglés hecho por un joven alemán que no era tonto, y conocía a Inglaterra bastante bien, tanto la ciudad como el campo. Me dijo, como algo que saltaba a la vista, que nosotros jugábamos al cricket por el bien de nuestra salud; y cuando yo mencioné en el curso de la conversación las flores que los dueños de los cottages cultivan con tanto agrado, comprendí que él suponía que eran flores silvestres. Como es natural, su descripción del hombre inglés era excesivamente extraña. Del mismo modo, todos los franceses tienen su querida (prueba: las novelas y el teatro); ningún francés ama a su esposa (todos los matrimonios franceses son «arreglados»); no hay en Francia «vida de hogar» (los hombres se reúnen en los cafés, cosa que no acostumbran a hacer las mujeres respetables); y la condición legal de la mujer francesa es mucho más baja que la de la mujer inglesa. Las mujeres, en Francia son, pues, menos libres, menos respetadas y ejercen menos influencia que en Inglaterra. Todos hemos escuchado estos argumentos y sabemos cuánta tontería encierran. El extranjero pierde de vista fácilmente el rasgo significativo.
Otra cuestión general: la falacia de suponer que aquello de que no tenemos pruebas (por ejemplo, la vida de hogar) no existía. Puede haber existido o no; no lo sabemos. Pero ¿es posible que la literatura griega guardase tanto silencio sobre la vida doméstica, si ésta tenía cierta importancia? La respuesta esperada es no; la verdadera respuesta es sí. En la literatura moderna el argumento del silencio sería muy fuerte; en la literatura griega cuenta muy poco. Ya hemos señalado cómo Homero omite pintar en el fondo de sus cuadros lo que esperamos y nos ofrece algo que ni barruntábamos. Ya señalamos también que los dramaturgos son más constructivos que representativos. En el Agamenón no nos muestra Esquilo las calles y el mercado, casas de ciudadanos comunes, cabreros, cocineros y marmitones alrededor del palacio. No inferimos de esto que tales cosas no existían, ni que Esquilo no tenía interés en ellas. Vemos inmediatamente que estas cosas no entran en su drama porque no hay ninguna razón para ello. Todo el arte clásico griego tiene normas muy austeras sobre lo que corresponde.
Un punto de referencia es el contenido de la literatura de ese período. Si no estamos alerta, pensamos, llevados por el hábito, que la literatura incluye novelas, biografías, cartas, diarios; en resumen, literatura sobre individuos, sean reales o ficticios. La literatura clásica griega no gira en torno al individuo; es una literatura «política». Prácticamente, la única literatura irregular que tenemos son las Memorabilia y las Conversaciones de sobremesa (el Banquete) de Jenofonte y éstas no pretender dar una biografía intimista de Sócrates, sino ocuparse en forma directa de Sócrates el filósofo. ¿Hallamos al Iscómaco de Jenofonte más bien antirromántico? A lo ya dicho sobre este punto podemos agregar lo siguiente: que Jenofonte no escribía sobre la vida matrimonial ateniense; lo mismo que la señora Beeton, él escribía sobre el buen gobierno de la casa.
Hay una peculiaridad sagazmente expuesta por Gomme: que nuestras pruebas son escasas y podemos interpretarlas mal. Gomme reúne unos doce aforismos sobre las mujeres y el matrimonio extraídos de escritores del siglo XIX que nos darían una impresión muy falsa, si no pudiéramos apreciarlos —como podemos— frente al fondo total y leerlos según cada caso. Tomemos el juicio de Pericles, que tanto ha repercutido a través de las épocas. Es típico del desdén que los atenienses sentían por las mujeres. Es posible que así sea. Pero supongamos que Gladstone hubiese dicho; «No me preocupa que el nombre de una dama sea traído y llevado en una conversación, para alabarlo o para censurarlo». ¿Supondrían sus palabras desdén, o deferencia y cortesía un tanto anticuadas?
Se ha señalado además que era común en Atenas referirse a una mujer casada no por su nombre (como sería, por ejemplo, Cleobule), sino como «esposa de Nicanor». La mujer ateniense, la pobrecita, ni siquiera tenía un nombre conocido, tan oscura era su condición. Así es, pero entre nosotros, cuando Sheila Jackson se casa, se convierte en Mrs. Clark. Para sus amigos es Sheila, pero no es Sheila Jackson para nadie. Debemos ser prudentes.
Mi último punto general es quizás el más importante. Al discutir este tópico, ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿Estamos comparando la posición de las mujeres en Atenas con la de las mujeres en Manchester? ¿O tratamos de estudiar el carácter del ateniense y de su civilización, sobre la base (en parte) de la jerarquía que asignaba a sus mujeres? La cosa cambia así de aspecto. Si es lo primero, entonces corresponde decir que la mujer de Manchester puede votar y tomar parte en la vida política, mientras que la ateniense carecía de tales prerrogativas. Pero si decimos que porque otorgamos a la mujer el voto, somos más cultos y corteses que el ateniense, afirmamos un disparate. Comparamos detalles en dos cuadros e ignoramos el hecho de que ambos son esencialmente distintos. Si una mujer en Manchester desea ir a Londres, está en libertad de hacerlo en las mismas condiciones que un hombre; compra su pasaje, en invierno o en verano, y el precio es el mismo para todos. Si un ateniense (un varón) deseaba ir a Tebas, podía ir a pie o montar una mula, y en invierno el viaje por las montañas resultaba agotador y peligroso. Si una mujer quería ir, era posible, si esperaba la estación apropiada, pero constituía una ardua empresa. Es perfectamente razonable, en un estado moderno, que las mujeres gocen de derechos. En primer lugar, la civilización —para usar por una vez la palabra en su sentido impropio— hace que las diferencias físicas entre los sexos tengan muy escasa importancia política; las mujeres pueden utilizar el tren, la bicicleta, el teléfono, el periódico, en las mismas condiciones que los hombres; y a la inversa, el empleado de banco o el rector de la universidad, siempre que sea dueño de buena salud, no necesita tener una musculatura más poderosa que una mujer normal. Cualquiera de ellos sabe que no hay ninguna probabilidad de que la semana próxima tenga que andar 30 kilómetros bajo un sol abrasador dentro de una pesada armadura y luego luchar tan vigorosamente como el vecino, o bien poner en peligro la vida de éste. En segundo lugar, la sustancia de la política y la administración ha cambiado. Cierto es que la decisión política, entonces como ahora, afectaba a cualquiera, con prescindencia de su edad o sexo, pero el campo que el gobierno abarcaba era mucho más pequeño, y se extendía, en su mayor parte, a cosas que, ineludiblemente, solo los hombres podían juzgar según su propia experiencia y ejecutar según sus propios medios. Una razón por la cual las mujeres tienen hoy el voto es que en muchos puntos de la política corriente, quizá su juicio es tan bueno como el del hombre, y a veces mejor, mientras que en otros puntos importantes su ignorancia no resulta mayor. No debemos olvidar lo que es tal vez una diferencia aún más importante. Nosotros pensamos que es normal considerar la sociedad como un agregado de individuos. Pero esto no es exacto desde el punto de vista histórico: es un desarrollo local. La concepción lógica considera la sociedad como un agregado de familias, cada una con su conductor o jefe responsable. Esta idea no es solamente griega, también es romana, hindú, china, teutónica. Es fácil suponer que ni por todo el oro del mundo nadie querría haber sido mujer en la antigua Atenas; tal vez tampoco lamente demasiado no haber sido un hombre ateniense, pues la pólis, sin mencionar las condiciones comunes de vida, tenía también con ellos sus incómodas exigencias. Sin embargo no sería sensato decir a un ateniense: «Nosotros tratamos mucho mejor a las mujeres en Golders Green. ¿No son ustedes un tanto desvergonzados?».
Después de esta discusión general, veamos de nuevo los testimonios. Trataremos de tener en cuenta las dos preguntas por separado: ¿establece adecuadamente los hechos la opinión aceptada? Si es así, ¿extrae de ellos las deducciones correctas? Esto quiere decir: ¿resultaba la vida de la mujer ateniense restringida y mutilada? Y, en caso afirmativo, ¿por esa razón los hombres las consideraban con indiferencia o desdén?
Hemos visto que el testimonio literario es bastante pobre y, en cierto modo, demasiado unilateral, para que confiemos hallar en él un cuadro completo. Cuando un hombre da una comida, su mujer no aparece. El ateniense gustaba de la compañía masculina, contrariamente a lo que acontece con el caballero de Londres, quien jamás ha oído que exista un club que no reciba con placer a las señoras. Pero ¿acaso el ateniense era huésped o invitado todas las tardes del año? ¿No celebraban las mujeres sus acontecimientos sociales? Eurípides permite suponer que sí. Más de una vez dice cosas como ésta: «¡Qué molestia es tener mujeres que vienen a casa a chismorrear!» Cuando los atenienses no recibían invitados, ¿comían solos como los cíclopes en sus cuevas? ¿Nunca soñaron con conversar con sus esposas sobre otra cosa que no fueran la administración de la casa y la procreación de hijos legítimos? Una vez más Estéfano y Neera levantan sus despreciables cabezas. El acusador dice, en su peroración, a los cien, doscientos o trescientos jurados:
Señores, si vosotros absolvéis a esta mujer, ¿qué diréis a vuestras mujeres e hijas cuando regreséis a casa? Ellas os preguntarán dónde habéis estado. Vosotros les diréis: «En los tribunales». Ellas dirán: «¿Cuál era el pleito?» Vosotros diréis, por supuesto: «Contra Neera. Ella estaba acusada de haberse casado ilegalmente con un ateniense, y de casar a una de sus hijas —una prostituta— con Teógenes el arconte…»
Vosotros les contaréis todos los detalles del proceso y también cómo el delito se comprobó detenida e íntegramente. Cuando hayáis concluido, ellas preguntarán: «¿Y qué hicisteis?» Y vosotros responderéis: «La hemos absuelto». ¡Y entonces habrá una explosión!
Esto es perfectamente natural, y por ese motivo cito el pasaje. Es uno de los poquísimos fragmentos de pruebas que se apoyan en las comunes relaciones de un hombre con su mujer y sus hijas. Lo que allí sucede es lo que acontecería hoy. No se espera que el jurado responda a las mujeres de su casa: «¡Ustedes se están propasando! ¿Se olvidan que son mujeres atenienses que rara vez deben ser vistas y nunca oídas?».
Otro fragmento literario. En las Charlas de sobremesa, de Jenofonte, uno de los invitados, Nicérato, es recién casado. Nicérato conoce a Homero de memoria y explica a la reunión cuánto le ha enseñado éste: estrategia, retórica, faenas campestres; toda clase de cosas. Luego dice, dirigiéndose a su huésped: «Y hay algo más que he aprendido en Homero. Este poeta dice en alguna parte: la cebolla va bien con el vino. Podemos probar esto aquí y ahora. Diles que traigan algunas cebollas. Así saborearemos el vino mucho más». «Ah, dice otro invitado, Nicérato desea volver a su casa oliendo a cebollas, para que su mujer crea que ninguna otra ni siquiera ha pensado en besarlo». Esto es por cierto muy leve, pero tales son las bromas afables que suelen oírse en los clubes o en las hosterías inglesas.
Pero hay otro testimonio, aún no mencionado, que no es tan leve. Apunta en la misma dirección, y es ininteligible según el punto de vista tradicional. Sucede que poseemos un gran número de vasos pintados (siglo V) que reflejan escenas domésticas, incluso algunas urnas funerarias que representan una esposa muerta como si estuviese viva y se despidiese de su marido, hijos y esclavos. Hay también lápidas esculpidas —algunas comunes— que muestran escenas similares. Éstas últimas en su noble sencillez, se cuentan entre los documentos más conmovedores que nos ha legado Grecia. Pueden estar al nivel del pasaje de Andrómaca en la Ilíada que he parafraseado antes. Cito del ensayo de Gomme un párrafo que él trascribe de un artículo sobre algunas tumbas atenientes[49]: «Damasístrata y su marido se estrechan las manos al separarse. Un niño y una parienta se hallan de pie junto a la silla, pero marido y mujer solo tienen ojos el uno para el otro y la serena intensidad de su mirada de despedida responde a todos los interrogantes en torno a la posición de la mujer y de la madre en la sociedad ática». Homero dice, en un verso notable: «No hay nada más hermoso que cuando un hombre y su mujer viven en unión verdadera,  , compartiendo los mismos pensamientos».
, compartiendo los mismos pensamientos».
Si un ilustrador de Homero quisiera representar este verso, debería acudir a estos cuadros y esculturas, ¡realizados por un pueblo que tenía tan escasa estima a las mujeres y especialmente a las esposas!
No diré más acerca de los vasos, pero vuelvo a la tragedia ática. Uno de sus aspectos salientes es la espléndida sucesión de heroínas trágicas: tres Clitemnestras, cuatro Electras, Tecmesa, Antígona, Ismena, Deyanira, Yocasta, Medea, Fedra, Andrómaca, Hécuba, Helena. Ellas difieren en su carácter, sin duda, pero están perfiladas con vigor; ninguna es inauténtica. Más aún, el personaje vigoroso, activo e inteligente es más común que los otros. Podría decirse que esto es natural en el drama. Tal vez sea así: pero no es absolutamente necesario que en Eurípides las mujeres, buenas o malas, sean tan a menudo más emprendedoras que los hombres. La mujer ingeniosa que discurre algo cuando el hombre está perplejo es casi una figura común en Eurípides: Helena, por ejemplo, e Ifigenia (en la Ifigenia en Táuride). En cuanto a la acción leemos en el mismo dramaturgo: «¡Ven! —dice la vieja esclava a la desdichada Creúsa en el Ion[50]— debes hacer algo como corresponde a una mujer. ¡Empuña la espada! ¡Envenénalo!». Cuesta creer que los dramaturgos nunca, ni por casualidad, retratasen a las oprimidas criaturas entre quienes es de suponer que vivían realmente, y sacasen sus intensos personajes de los libros de Homero. Como si un autor moderno se apartara de sus despreciados contemporáneos y extrajera sus caracteres femeninos de Chaucer o Shakespeare, y triunfara con ellos. Eurípides presenta por cierto mujeres que se quejan de lo que sufren por culpa de los hombres, lo cual conviene tanto a la sociedad moderna como a la antigua; pero también muchos de sus hombres padecen en manos de mujeres vengadoras e indomables. Algunos modernos acusan a Eurípides de ser feminista; los críticos antiguos —con mayor razón, a mi ver— lo llamaban misógino. Por lo menos, no creía que ellas fuesen factores desdeñables. Tampoco lo creían Esquilo y Sófocles. Ahora que tenemos positivas razones para dudar de la extremada doctrina de la represión y el desdén, examinemos, como el intranquilo detective arriba mencionado, otra vez algunas de las pruebas. «Es difícil para las mujeres salir», dice Jebb, citando a Aristófanes, en una nota que, por otra parte, se refiere a la cuidadosa vigilancia de las muchachas antes del matrimonio. Su observación sugiere que las mujeres casadas también eran celosamente guardadas de puertas adentro; y cualquier erudito clásico recordará que Jenofonte habla alguna vez de poner cerrojos y barrotes en las puertas de las moradas de las mujeres. Pero si indagamos el pasaje de Aristófanes, obtenemos una impresión un tanto diferente. Dice así (está hablando una mujer casada): «Es difícil para las mujeres salir, sea por tener que esperar al marido, vigilar a la criada, bañar el nene, alimentarlo…» Hemos escuchado cosas muy similares en nuestro propio tiempo; el ogro ha desaparecido, al menos de este pasaje.
Pero ¿es cierto que no se le permitía salir a no ser que alguien la vigilara? El vivaz Teofrasto puede ayudarnos en este punto. Con su habitual elegancia y distinción, Teofrasto describe tres caracteres que podemos considerar «mezquinos». El primero de ellos es directamente «miserable»: su característica es llegar antes del día en que se paga el trimestre para cobrar las monedas que le corresponden como interés por un préstamo; revolver toda la casa de arriba abajo si su mujer ha perdido una bagatela sin valor, y estorbar que un hombre se sirviera un higo de su jardín o arrancara un dátil o una aceituna de su huerto. Luego tenemos, literalmente hablando, «el hombre de sórdidas ganancias», que roba en la medida, alimenta precariamente a sus esclavos y se aprovecha de sus amigos con ruines procedimientos. Mas el que nos interesa por el momento es el tercero. Él hace las compras de la familia, como las hacen regularmente los hombres, pero en lugar de entregarlas a su esclavo para que las lleve a su casa, las lleva él mismo —carne, verduras y todo lo demás— en un pliegue de su túnica. Además, aunque su mujer le haya traído una dote de 5.000 libras, no le permite tener una criada; sin embargo, cuando ella sale, él alquila una muchachita en el mercado de las mujeres para que la acompañe. Esta clase de mezquindad es aneleuthería, o «conducta impropia de un caballero», Teofrasto la define como «una falta de respeto para consigo mismo en donde interviene el dinero». Esto quiere decir que ser apropiadamente acompañada representaba, para una dama, la consideración que se le debía. Y puedo agregar aquí, pidiendo disculpas por su indecencia, otro detalle de Teofrasto que contribuye a fortalecer nuestro argumento. Uno de sus caracteres es el bufón vulgar, «que se para junto a la puerta de la peluquería y le dice a todo el mundo que piensa emborracharse… y cuando ve a una mujer suele levantarse su vestido y mostrar sus vergüenzas». En las calles de Atenas había de todo. Quizás sobraban motivos para no permitir que las muchachas anduviesen por allí solas.
Luego si consideramos el pasaje de los cerrojos y barrotes, hallamos que su propósito es «que las esclavas no puedan tener hijos sin nuestro conocimiento[51], y evitar que se saquen indebidamente cosas de los cuartos de las mujeres», lo cual nos recuerda hasta qué punto el hogar griego era también un taller. Aparte de lo que nosotros consideramos «tareas domésticas», figuraban la confección de los vestidos —trabajando la lana en bruto—, la molienda así como la elaboración de la harina obtenida del grano traído por su marido, y la provisión de alimentos para el invierno. Pensemos que no existía la mayor parte de nuestros negocios y que los artículos no venían empaquetados. Resulta claro que la posición de la mujer era de gran responsabilidad. Hollywood nos enseña, teórica y prácticamente, que el amor romántico es la única base posible para un matrimonio feliz y duradero. ¿Era el griego torpe o cínico porque pensaba de otro modo? Él conocía la fuerza del amor «romántico», y por lo general lo representaba como algo destructor (ver Sófocles, Antígona, 781 y sigs., y Eurípides, Medea, 628 y sigs. «Cuando el amor es moderado nada hay más grato; ¡pero líbrame del otro!»).
Todo esto está muy bien, pero el hombre tenía su hetaira o algo peor. ¿Cuál es el sentido de aquel pasaje en el discurso contra Neera? A veces se lo utiliza como si poseyera la autoridad de un documento público; mas ¿qué significaba en realidad? Una observación hecha, en un pleito despreciable, por un abogado que es un hombre de mundo, a un jurado de cien o más atenienses ordinarios, muchos de los cuales están allí porque con su mezquino estipendio pagan la cuenta del pescadero a fin de semana. «¡Hetairas ciertamente! ¡Lindas muchachas esclavas! ¡Demasiado caras para nuestros gustos, pero gracias por vuestro cumplido!» Y sea como fuere, ¿qué está diciendo realmente el orador? Toda su argumentación se propone sacar a luz la enormidad de la ofensa de Estéfano por haber introducido con malas artes en el cuerpo político una descendencia extraña y mancillada. No es una conducta extravagante; tiene sus raíces en la concepción de que la pólis es una unión de parientes. Por lo tanto dice: «Las hetairas y las esclavas tienen su explicación, pero cuando llegamos a los cimientos sobre los cuales se asienta la existencia de nuestra pólis y el sostén de nuestros hogares personales, ¿a quién nos dirigimos? A nuestras esposas». Lejos de suponer desprecio por la esposa, este pasaje la eleva por encima de las otras mujeres. Se halla en perfecta armonía con las pruebas de los vasos pintados. Nuestra posición material y social enteramente diferente, y también nuestra herencia de siglos de literatura, nos hacen interpretar mal fragmentos como éste y luego pasar por alto las pruebas de la pintura y del drama. Hasta un erudito tan vivaz y sensible como T. R. Glover representa a Sócrates diciendo a un amigo: «¿Hay alguien a quien confías asuntos más serios que a tu esposa o con quien hablas menos?»[52] Pero el sentido llano en griego es: «¿… a quien confíes cosas más serias y con la cual tengas menos discusiones?» Y la razón por la cual tiene pocas diferencias con su esposa es (implícitamente) porque trabajan juntos en compañía y comprensión.
Los muchachos eran enviados a la escuela; se les enseñaba a leer y a escribir, y eran educados en la poesía, la música y la gimnasia. Las niñas no iban para nada a la escuela, una prueba más de que los atenienses despreciaban a las mujeres y las preferían tontas. La mujer ateniense era analfabeta y sin educación. De modo que cuando iba al teatro y oía a Antígona hablar con tanta nobleza e inteligencia, ella debe haber mirado el espectáculo con estúpido asombro y seguramente se extrañaría de esta clase de criatura y se preguntaría cómo pudo haber imaginado Sófocles una mujer tan extraña. Esto es muy grotesco. Otra vez estamos confundiendo a Atenas con Manchester.
En primer lugar, hacemos una afirmación que puede ser verdadera o no, cuando deducimos que porque una muchacha no iba a la escuela era analfabeta. Se sabe de niños que han aprendido a leer en sus hogares y lo que conocemos de la inteligencia y curiosidad ateniense hace suponer que nuestra apreciación es incierta. En segundo lugar, los que hoy no saben leer son seres infrahumanos, pero esto no era así en una sociedad donde los libros constituían objetos relativamente raros. Para el ateniense común el saber leer tenía escasa importancia; la conversación, la discusión, el teatro formaban las verdaderas fuentes educativas, mucho más que la palabra escrita. El muchacho no concurría a la escuela para conseguir un certificado y con éste «ventajas educacionales» (esto es, calificación para una tarea mejor que el trabajo manual que nosotros admiramos mucho más que los griegos). Los griegos, con su desviado y limitado modo de ser, enviaban a los muchachos a la escuela para adiestrarlos en la virilidad, en la moral, en los modales y en gimnasia. Se enseñaba a leer y escribir, pero estos rudimentos no llevaban mucho tiempo. El resto del elemental plan de estudios era el aprendizaje de la poesía y el canto (musiké) y el adiestramiento físico. La musiké era valorada principalmente como preparación moral e intelectual y tampoco se descuidaba la influencia ética de la gymnastiké.
¿Qué hacían las niñas entre tanto? Pues eran instruidas por su madre en las artes correspondientes a toda ciudadana: si decimos «trabajos de la casa» parece algo inferior, pero si decimos Ciencia Doméstica parece eminentemente respetable; y ya hemos visto cuánta variedad y responsabilidad esto suponía. Pretender que no aprendía nada más es una imputación gratuita en absoluto y la idea de que su padre nunca discutiría con ella temas políticos se halla desautorizada por el pasaje de Neera.
Pero ¿tenían las mujeres alguna oportunidad de compartir la real educación que brindaba Atenas? En la Asamblea y tribunales, no, excepto de segunda mano. ¿Y en el teatro? ¿Eran allí admitidas las mujeres? Éste es un punto muy interesante. La prueba es clara y unánime: sí, lo eran. Cito uno o dos ejemplos.
Platón, al denunciar la poesía en general y la tragedia en particular, las proclama una especie de retórica que se dirige a los «muchachos, mujeres, esclavos y ciudadanos libres, sin distinción». Esto resultaría ininteligible si solo los ciudadanos varones hubiesen sido admitidos en los festivales dramáticos. En las Ranas de Aristófanes se finge que Esquilo ataca a Eurípides por su «inmoralidad»; Eurípides, dice, ha presentado en escena a tales mujerzuelas «que las mujeres decentes se han ahorcado de vergüenza». Esto no hubiera sido posible, sí ellas hubiesen estado estrechamente vigiladas en sus casas. La antigua Vida de Esquilo cuenta que el Coro de las Furias en las Euménides era tan terrible que los niños morían de miedo y las mujeres tenían abortos, una historia bastante tonta, pero el que la contó primero creía sin duda que las mujeres iban al teatro.
La prueba es decisiva, pero «en el tratamiento de este tema los estudiosos parecen haber sido indebidamente desviados por una opinión preconcebida sobre lo que es recto y conveniente. Es innegable que la mujer ateniense era mantenida en un estado casi de reclusión oriental. Y la antigua comedia épica estaba llena de tantas groserías que la hacían impropia para muchachos y mujeres. Por esta razón algunos autores han llegado a afirmar que ellas no se hallaban nunca presentes en las realizaciones dramáticas, cualesquiera que fuesen. Otros, sin excluirlas de la tragedia, han sostenido que era imposible que ellas asistiesen a la representación de las comedias»[53]. ¡Imposible; ganz unmöglich! Y ya no hay nada que decir. Pero Haigh, si bien cree en la reclusión oriental, muestra que las pruebas desmienten la noción de que las mujeres podían asistir a la tragedia y no a la comedia. Y aunque rechacemos las pruebas, no ganamos nada, porque la propia tetralogía clásica terminaba con una pieza satírica, cuyo único ejemplo sobreviviente (el Cíclope de Eurípides) contiene bromas que harían palidecer a los funcionarios del Stock Exchange. En este punto, entonces, había una igualdad y una libertad entre los sexos inconcebible para nosotros, aunque quizás no para el París del siglo XVIII[54].
Al parecer, entonces —para resumir esta discusión— la prueba que tenemos difícilmente admite frases como «mantenida en una reclusión casi oriental». Los eruditos no han hecho una distinción bastante clara entre muchachas y mujeres casadas, ni tampoco entre las condiciones de la vida en Atenas y en Manchester, ni entre el griego clásico y la literatura moderna. Teócrito, en los primeros años del siglo III antes de Cristo, compone una viva pantomima en que se describe cómo una dama siracusana en Alejandría visita a una amiga y va con ella por las calles rumbo a un festival; y se nos dice: Éstas son mujeres dorias: mirad cuánta más libertad tenían que las atenienses.” Esta diferencia parece ilegítima. Debemos más bien decir: «Este poema fue escrito en Alejandría, una ciudad cosmopolita, en una época en que la ciudad-estado ya había terminado, y la política competía a los reyes y a sus funcionarios, no al ciudadano común. Veamos, por lo tanto, cuán distintos son los asuntos sobre los que escriben ahora los poetas. Ya no se limitan a los temas que atañen a la vida de la pólis; en cambio, empiezan a escribir sobre la vida privada y doméstica».
Pero la doctrina de la «reclusión» ha adquirido tal asidero que cuando una mujer casada nos dice en Aristófanes por qué es tan difícil para ella salir, no nos parece necesario seguir escuchando; ya lo sabemos. Y cuando hallamos excelentes pruebas de que las mujeres asistían al teatro —a menudo a ver obras que nosotros no permitiríamos ver a nuestras mujeres— luchamos contra ellas. Después, surge la argumentación siguiente: «Si las mujeres tuviesen tal posición entre nosotros, la causa sería la represión y la arrogancia masculina; por consiguiente, ésa fue también la causa en Atenas. Por cierto, el ateniense descuidaba a sus mujeres y probablemente las despreciaba, a no ser que ellas fuesen extranjeras y no demasiado respetables». Luego nos sorprendemos ante los vasos y desechamos las indicaciones extraídas de los personajes femeninos de la tragedia. Olvidamos las condiciones físicas de la vida griega, que eran primitivas, y cómo esas condiciones establecían una aguda distinción entre el modo de vida y los intereses de hombres y mujeres. Estamos convencidos de que los atenienses procuraban la compañía de las hetairas, porque éstas eran educadas y sus esposas ignorantes. ¡Qué ingenuidad! También entre nosotros una muchacha que vive sola en un departamento pequeño y come afuera puede llevar una vida social más activa que la mujer casada. Estas hetairas formaban un grupo de aventureras que habían dicho no a las ocupaciones serias de la vida. Naturalmente, ellas divertían a los hombres. «Pero, mi querido amigo, uno no se casa con una mujer así».
Asimismo, veamos el testimonio de las imposibilidades legales de las mujeres y en particular de la heredera. Esto, decimos, ratifica la escasa opinión que el ateniense tenía de la dignidad femenina. No demuestra nada de eso. Solo prueba lo que sabíamos: que el ateniense —o por lo menos la ley de la ciudad, que puede no ser lo mismo— pensaba muy poco en las conveniencias o ventajas del individuo en comparación con los intereses del grupo social, la familia o la pólis. En relación con este punto merece mencionarse el pleito de Apolodoro contra Policles (Demóstenes).
Apolodoro es un rico hombre de negocios y un trierarca. La Asamblea decide que es urgentemente necesaria una expedición naval. Los trierarcas deben llevar sus barcos al muelle al día siguiente y prestar servicios a bordo durante seis meses. ¿Tiene Apolodoro entre manos negocios complicados? ¿Llegan a sus oídos, durante esos seis meses, noticias de que su madre se está muriendo? ¿Es la tripulación que le ha sido asignada insuficiente e incompetente, problema irremediable, pues, si quiere otra mejor, tiene que pagársela con su dinero y correr el riesgo de gestionar su devolución? Todo esto revela mala suerte, pero no hace al caso. Apolodoro quizá consiga un amigo para que mire por él sus negocios —para eso están los amigos— y su madre puede morirse sin él; mas está obligado a permanecer en su barco. Nadie insinuaría que Apolodoro fue tratado tan rudamente como una heredera, pero el principio es el mismo. Tampoco deberíamos considerar la posición de la heredera sin tener en cuenta al mismo tiempo, la importancia de la familia y la solemne responsabilidad de su jefe por ese entonces. La extinción de una familia, y por consiguiente de sus cultos religiosos, era un desastre, y la disipación de su propiedad algo apenas un poco menos calamitoso. No dejamos de sentir simpatía por la heredera —como la experimentamos por aquellos generales desafortunados que eran ejecutados— pero no nos apresuremos a afirmar que la ley relativa a ellas indica menosprecio por las mujeres. Después de todo, entre los romanos en una etapa similar de su historia, el pater-familias aún poseía legalmente poder de vida o muerte sobre los individuos sometidos a su potestad. Debemos ver las cosas en su marco completo, antes de empezar a sacar consecuencias.
¿Qué puede decirse sobre la vida social de los hombres? Debemos aquí recordar la índole de nuestros testimonios: ningún ateniense se tomó nunca el trabajo de esbozar un cuadro de la sociedad contemporánea, ni de escribir de tal modo que esa pintura surja como algo accesorio. Tenemos gran cantidad de vívidos detalles, pero debemos andarnos con cuidado sobre el modo de establecer generalizaciones a partir de ellos.
Sabemos que Atenas era políticamente «exclusiva». Las líneas trazadas entre el esclavo y el hombre libre, entre el extranjero y el nativo, eran tajantes; resultaba difícil cruzarlas, y la usurpación de un derecho político superior se castigaba con severidad. A nosotros nos resulta natural pensar que este exclusivismo político estuviese acompañado por un exclusivismo social semejante, pero parece que no fue así. «Ciudadano» significaba «miembro» y «la condición de miembro» dependía del nacimiento. Solo como recompensa de servicios excepcionales se concedía esa prerrogativa a un extranjero, el cual era normalmente «miembro» de otro estado. «Ciudadano» no significaba «persona superior». La sociedad ateniense produce la impresión de hallarse singularmente libre de las barreras que dependían de la posición, ya fuera ésta política o económica. En el comienzo de la República, Platón nos presenta el placentero cuadro del viejo Céfalo, un extranjero, aunque adinerado, que alternaba con los mejores círculos de la pólis. Sócrates, en cambio, era pobre y no descendía de familia distinguida, pero, a pesar de ello, lo hallamos cenando en compañía de los hombres más prominentes y resulta significativo comprobar la soltura con que todos actuaban en tales reuniones. En la ciudad, a su vez, el filósofo conversaba con ricos aristócratas y artesanos sin que nadie se sintiese menoscabado en su dignidad. Antístenes, por su parte, invitado de Jenofonte e interlocutor en su Banquete, tampoco fue hombre de fortuna. No obstante, estos testimonios son, sin duda, de carácter selectivo; pues, a lo que parece, ni Platón ni Jenofonte disponían de tiempo para ocuparse de individuos acomodados que solo fuesen excéntricos carentes de talento. Mas existe otra prueba. Echemos una mirada —para tomar el caso extremo— al tratamiento que recibían los esclavos. Sabemos, por los vasos pintados y otros documentos, que los ejemplos de amistad entre esclavos y sus propietarios no fueron aislados; el hecho dependía de los individuos. La esclavitud constituía, después de todo, un accidente. Muchos de los hombres reducidos a ese estado demostraron poseer excelentes condiciones de moralidad e inteligencia y los atenienses fueron, por su parte, lo suficientemente sensibles como para valorar la diferencia entre la persona y su situación. El esclavo que, de acuerdo con el uso establecido obtenía su libertad alcanzaba la categoría de «meteco» o «residente extranjero» y nada permite suponer que no ocupase dentro de la sociedad el lugar que su carácter y su talento exigían. Solo una vez en los discursos forenses que se conservan se utiliza el origen servil como una réplica sarcástica; la emplea Apolodoro, cuyo padre, Pasion, había sido primero esclavo, luego administrador muy respetado, y con el tiempo sucesor de un banquero, hasta que por último se vio elevado a la jerarquía de ciudadano.
Entre pobres y ricos la división política se agudizó bastante, pero ¿hasta qué punto se escondía allí también una división social? No tan amplia como entre nosotros. No se podía reconocer la clase social de un ateniense tan pronto como abría la boca, y ya hemos visto que los fundamentos de la educación eran accesibles a todos en general. Nos inclinamos a creer que los atenienses eran más imparciales en su estimación de los hombres que nosotros, lo cual es de esperar en una sociedad mucho más expuesta a los súbitos cambios de fortuna.
Por ejemplo, los Caracteres de Teofrasto analizan treinta faltas o deficiencias por separado: el excéntrico puro no se halla entre ellas. Figura allí, por cierto, el hombre frívolo y vanidoso. Posee un esclavo etíope; si tiene un grajo domesticado lo adiestra para que suba y baje una escalerilla llevando un escudo; si ha salido en una cabalgata con otros caballeros, recorre luego la ciudad mostrándose con su traje de montar y sus espuelas; se corta el pelo demasiado a menudo; tiene un monito amaestrado y, además, un campo de lucha particular, y cuando lo presta para algún certamen, procura llegar tarde para que los asistentes se codeen y murmuren: «Éste es el dueño». En esta galería se halla también el oligarca. Nunca sale antes del mediodía (para probar así que está desligado de cosas tan vulgares como los negocios); lleva su manto con estudiada elegancia, usa sus cabellos y barba ni demasiado largos ni demasiado cortos, y defiende ideas antidemocráticas. «Tengamos una junta de uno solo, siempre que sea un hombre fuerte. Deberíamos mantener a esos individuos en su lugar».
En estos hombres hay, en verdad, cierta ausencia de afabilidad —igual defecto se advierte en el arrogante, que no habla si no le dirigen la palabra y recibe huéspedes si bien no come con ellos— mas no representan el tipo del pobre enriquecido a quien el dinero no lo libera de la existencia oscura y monótona.
Mucho se ha dicho de las «buenas formas» y no menos sobre las cualidades personales. A veces nos inclinamos a pensar que si alguien era feo, el hombre con quien se encontraba tomaba esto como un insulto personal. Así Apolodoro (Demóstenes XLV, 77): «Mi rostro, mi andar rápido, mi voz bronca no me incluyen, yo lo sé, entre los favorecidos por la suerte. Estas deficiencias me ponen en desventaja, pues molestan a los demás sin reportarme a mí ningún bien». Una voz profunda se aceptaba, y un andar digno, pero el exceso de elegancia (como hemos visto) era impropio de un caballero; así entre los retratos mencionados figura el vanidosillo que se toma el trabajo de mantener sus dientes blancos y del otro lado está el hombre repugnante que los tiene negros. El palurdo muestra demasiado sus piernas desnudas cuando se sienta; atiende él mismo a la puerta, canta en el baño (público) y lleva clavos en sus zapatos; al tiempo que el avaro (el aneléutheros) usa calzado que no aguanta más remiendos y jura que es más fuerte que el cuerno. Hay un carácter parecido al nouveau riche: es el estudiante tardío. Este hombre, que tiene 70 años o más, aprende poesía y toma lecciones de danza, lucha y equitación; su falta es que alardea fuera de tiempo y sin éxito. No hay en el retrato ningún dejo de superioridad social. El muy tonto practica la caza y el lanzamiento de la jabalina con los más jóvenes, y se ofrece para enseñarle al instructor la técnica de estos deportes, «como si éste la ignorase».
Cuesta dejar a Teofrasto, y no lo abandonaré sin presentar por lo menos al oficioso y al estúpido, aunque no vengan al caso. El oficioso mostrará el camino más rápido hacia un lugar y la indicación servirá para que todos se extravíen —¡muy helénico esto!—; intentará «una experiencia» dando vino a un hombre a quien su médico se lo ha prohibido y así el pobre sufrirá las consecuencias; y cuando presta juramento advertirá a los circunstantes: «Ustedes saben que no es la primera vez que cumplo esta ceremonia». El estúpido hace una cuenta, pone debajo el resultado y dice: «¿Cuánto era?» Queda solo en el teatro, profundamente dormido, cuando todos se han marchado. Alguien le pregunta si sabe cuántos funerales hubo en el camino del cementerio el mes pasado, él replica: «Solo deseo que tú y yo tengamos la mitad». Y después de comer con exceso tiene que levantarse en la noche e ir a la plaza pública, y al volver del recorrido se mete por error en casa del vecino y es mordido por el perro.
Pero debemos volver a nuestro asunto, aunque esto signifique pasar por alto al hombre sin tacto, que da una serenata a su novia cuando ella está con fiebre; llama a un hombre que acaba de regresar de un viaje agotador y lo invita a dar un paseo; actúa como árbitro y enemista a las partes cuando lo único que desean es reconciliarse; y, «cuando tiene ganas de bailar, pretende que le acompañe otro hombre que todavía no está ebrio».
La pobreza es, por supuesto, lamentada. Simplemente porque impide que un hombre pueda ayudar a sus amigos como él lo desearía. Euxiteo declara que su contrincante ha despreciado a su madre porque ella vende perifollos en el mercado, «contrariamente a la ley que dispone que debe ser acusado por calumnias el que reproche a un ciudadano, hombre o mujer, por ejercer el comercio en el mercado». Quizás sea significativo que se requiera una ley (o cláusula) para tal fin, pero a la sazón el mercado era un caso especial; daba lugar a suponer que los que allí estaban tenían algo de bribones. (Véase en capitulo anterior, El mercado de los mentirosos.) El pícaro que levantó la acusación contra Euxiteo alegó también que su madre ejercía de nodriza. «¿Y qué hay de malo en ello? —dice él—. Como muchos otros, hemos sido castigados por la guerra. Muchas mujeres de Atenas han trabajado como nodrizas. Puedo darte nombres, si lo deseas».
Se nos ha asegurado a menudo, con más o menos autoridad, que el griego despreciaba el trabajo manual. La idea fue rebatida por Zimmer (en su Greek Commonwealth) como «grotesca», y el adjetivo, a mi parecer, estaba bien elegido. Como al considerar el tratamiento de las mujeres, debemos liberarnos de ciertas nociones contemporáneas antes de estimar la actitud griega. Debemos también considerar quiénes son nuestras «autoridades» y a qué se refieren. Existe modernamente la costumbre de hablar de «los obreros» en el mismo tono que se usaría al proferir algún conjuro mágico. Los griegos eran demasiado simples para pensar así en fragmentos. Ellos preferían saber: «¿En qué trabaja?», «¿Cómo trabaja?».
Por ejemplo, sabemos gracias a la autoridad de Sócrates (según lo referido por Jenofonte, Econ, IV, 3) que algunos estados (no Atenas) prohibían a sus ciudadanos realizar ocupaciones mecánicas. Inmediatamente pensamos en la Asociación Amateur de Remo, la cual tiene (o tuvo) una regla que impide ser remero aficionado a quien realice una «ocupación servil». Tal vez sorprenda hallar semejante extravagancia en Sócrates; mas si observamos con calma el pasaje comprobaremos que su sentido difiere de que se le asigna. La argumentación se presenta así: «Los hombres desprecian, en verdad, aquellas ocupaciones que se llaman oficios, las cuales suscitan, con razón, escasa estima en las comunidades porque debilitan los cuerpos de quienes las convierten en medios de vida al obligarlos a permanecer sentados y a pasar los días en el encierro. Hay quienes trabajan, por cierto, todo el tiempo junto al fuego. Sin duda, cuando el cuerpo se enerva la mente experimenta igual efecto. Además estas labores mecánicas no dejan al hombre ocio alguno para preocuparse por los intereses de sus amigos o los negocios públicos. Esta clase de trabajadores no puede ser de mucha utilidad a sus amigos o a su país. Por tal causa, ciertos estados, en particular, los más guerreros, no permiten que sus ciudadanos se dediquen a esas tareas».
Dueño de una mente simple porque funcionaba en el sentido de la totalidad, el griego, cuando se hallaba frente a una proposición cualquiera, no se preguntaba, en general, si ésta era reaccionaria, popular o «divergente»; se inclinaba a averiguar su grado de verdad.
Los estados que limitaron sus privilegios a las clases que se hallaban siempre dispuestas para el servicio militar (entre las cuales deben incluirse los granjeros) quizá hayan tenido una concepción muy estrecha de las funciones del estado, pero no puede por este motivo sostenerse que hayan despreciado el trabajo manual per se. Supongamos que apliquemos el razonamiento de Sócrates a nuestra propia época. Como suele suceder, he escrito la mayor parte de este libro sentado junto al fuego. Si yo tuviese que caminar hasta Bridgwater la semana próxima quedaría desmayado a un costado del camino; por cierto que desearía arrojar el escudo. Si fuese llamado para actuar como jurado, probablemente me excusaría, alegando que la Universidad no puede marchar sin mí. Sócrates no vacilaría en considerarme muy interesante como individuo, pero pensaría que soy un ciudadano de escaso valor y pondría mi oficio en la lista negra. De todos modos, sería riesgoso afirmar que Sócrates «despreciaba el trabajo intelectual». En realidad, lo que él fustiga no es el trabajo mecánico, sino la especialización. El trabajo de la tierra cuenta con sus mayores encomios. Nunca desdeña al «destripaterrones». Y no olvidemos que aquí Sócrates está hablando desde el punto de vista político, no desde el punto de vista social, y no es nuestro filósofo hombre de intercalar consideraciones que no vienen al caso en una argumentación (como tampoco lo eran Platón y Aristóteles). Vemos un aspecto distinto de Sócrates en los Memorabilia, III, 10; allí aparece el Sócrates que dedica mucho de su tiempo a ambular por los talleres o estudios (pues apenas había diferencia entre ambos) y conversar con el «obrero» sobre su oficio. Éstos consideraban tales cambios de ideas, al decir de Jenofonte muy útiles para ellos. Jenofonte registra una conversación con un tal Pistias, fabricante de coseletes. «¡Qué invención admirable es el coselete! Protege lo que necesita ser protegido y no impide que un hombre utilice sus armas. Dime, Pistias, ¿por qué cobras más que otros fabricantes? Tus coseletes no son más fuertes y están hechos con los mismos materiales». Pistias explica que son mejor proporcionados. «Pero suponte que tu cliente sea el mal proporcionado». Pistias explica que se adaptan al individuo. «De modo que la proporción —dice Sócrates—, no es algo absoluto, sino relativa al que la utiliza. Y, naturalmente, si quedan bien, el peso está proporcionalmente distribuido y se nota menos». «Ésta es la razón —dice Pistias—, porque creo que mi trabajo merece un buen precio. Pero hay personas que prefieren un coselete muy adornado».
Estos artesanos tenían buena opinión de sí mismos y de sus oficios. Los vasos pintados —hechos para la venta común— a menudo nos brindan escenas del taller. Con mayor frecuencia, como es natural, nos muestran aspectos de las propias tareas del alfarero, pero también aparecen otros oficios. Los alfareros ingleses han decorado a menudo sus cacharros con mariposas o con casitas campestres; nunca he sabido que la propia fábrica haya sido representada en un plato o en un jarro. Puede haber otras razones, pero si el alfarero griego utilizaba su propio oficio con fines decorativos, indicaba que no existía un prejuicio social contra él.
Encontramos, en los Memorabilia, a un tal Eutero, propietario arruinado por la guerra, lo mismo que el Aristarco que vimos antes. Ha emprendido una tarea manual —no se nos dice cuál— pues piensa que ello es mejor que vivir a costa de los amigos. «Esto está muy bien —dice Sócrates—, pero ¿qué harás cuando seas demasiado viejo para trabajar? Mejor será que te contrates con alguien que busque un mayordomo, o un hombre para que vigile a los trabajadores, o la cosecha, o algo por el estilo. Una posición así te será más útil cuando seas viejo». Un consejo muy razonable, por cierto. Pero ¿qué le responde Eutero? Algo tan esencialmente helénico que yo mismo lo he oído a un griego que era propietario de un reducido y arruinado restaurante en una ciudad pequeña y decadente. Mientras estuve allí, disfrutando día tras día sus comidas admirablemente hechas, se vio obligado a ceder y aceptar un puesto en otro restaurante en cualquier parte. Yo empecé a expresarle mis mejore deseos, según lo permitía mi griego moderno, pero él me interrumpió y con infinita amargura me dijo: «¡Hypállelos!», subordinado. Esto fue exactamente lo que dijo Eutero. A Eutero no le molestaba ser un trabajador manual. ¡Pero sí le abrumaba convertirse en un señor mayordomo…! Como dice el traductor Bohn en su modo tan chispeante: «Me disgustaría mucho, Sócrates, someterme a la esclavitud». Sócrates señala que manejar una finca es muy semejante a administrar un ciudad, y esto es lo opuesto a la faena del esclavo. Eutero es obstinado: «No me expondré a las censuras de nadie». «Eso es difícil —dice Sócrates—. Pero tú puedes encontrar a alguien que no sea severo, un hombre de buena índole para quien tú puedes emprender labores que están dentro de tus fuerzas y rechazar las que no lo están». No sabemos lo que hizo Eutero, pero ¡ser administrador de una finca! ¡Oh, Zeus!
En realidad, la actitud griega hacia el trabajo parece haber sido muy razonable. No existe el «trabajo» en abstracto. Todo depende de la clase de tarea, y especialmente, si uno era o no su propio patrón. Al ciudadano no le importaba trabajar junto a los esclavos; la diferencia estaba en que a él le resultaba fácil suspender sus ocupaciones e ir a la Asamblea en tanto que el esclavo carecía de esa libertad. Pistias podía cerrar su negocio cuando le parecía y decir: «Vuelva mañana». Tenía un oficio interesante, y buenas razones para sentirse orgulloso de él; si sus clientes no gustaban de sus coseletes, nadie les impedía ir a otra parte. Los griegos apreciaban el trabajo; no eran excéntricos ni sentimentales en lo que a él respecta. Cuando Aristóteles decía que las ocupaciones manuales y mecánicas inhabilitaban a un hombre para la ciudadanía, es imposible discutir con él en su propio terreno. No se trataba de un prejuicio, era un juicio perfectamente válido de acuerdo con sus propias premisas. Aristófanes satiriza a Cleón, un curtidor, por el hecho de ser violento y vulgar; pero no se mofa de los vendedores de cueros, que no eran violentos ni vulgares. Del hijo de su acusador Anito, dijo Sócrates (Memorabilia, 30): «No creo que prosiga en el oficio servil en que su padre lo ha puesto» —al parecer, también vendedor de cueros—; «él es un mozo con capacidad». Sin duda, esto encierra un desaire. En realidad, la ocupación generalmente despreciada era la venta al menudeo; los motivos de tal desprecio derivaban en parte de un prejuicio económico —tal persona no hace nada, luego es un parásito—; a veces tenían origen moral (El mercado de los mentirosos), o más bien estético, pues esos individuos no hacen nada que exija talento o dé satisfacciones. Nosotros tenemos el término truja-man (counter-jumper); y, dice Demóstenes[55], refiriéndose a comerciantes eminentes, «en el campo del comercio y de las finanzas, es algo excepcional que un hombre sea inteligente y honesto». En el mundo griego posterior hay cantidad de filósofos y escritores que opinan con desdén sobre el «trabajo», pero éste era un mundo escindido, que había inventado la «cultura».
Para concluir este capítulo un tanto divagador, deberíamos tal vez preguntarnos si existen algunas características del pueblo que no hayan sido mencionadas o sólo hayan sido tratadas en forma insuficiente. Es indudable que hay una.
El lector se habrá quizás sorprendido de que un litigante pueda admitir, sin ruborizarse, que efectúa su acusación para vengarse de su adversario[56]. Tal motivo entre nosotros se ocultaría cuidadosamente; en todo caso, la defensa y no la acusación trataría de establecerlo. Sin embargo, en los tribunales griegos es proclamado con toda claridad. Debemos considerar esto con cierto detenimiento.
No constituye una explicación decir a secas que los griegos eran vengativos. Quizás lo fuesen, pero ¿por qué considerar tal deseo de venganza como un mérito? Así resultaba en efecto siempre que el deseo y la venganza buscadas no se consideraran carentes de razón. Esto se advierte en el único carácter de Teofrasto que nos resulta difícil de comprender: el Irónico. La palabra «irónico» ha cambiado completamente su sentido. La «ironía» constituía lo opuesto a la jactancia y la exageración, y por eso encerraba también una falta, puesto que el griego siempre supo lo que le había enseñado la reciente historia política: que lo contrario de un hombre malo no era un hombre bueno, sino una especie diferente de hombre malo. La «ironía» no significaba solo empequeñecimiento, sino también carencia de franqueza, fingimiento dentro de las causas reales y exhibición de motivos falsos. El Irónico de Teofrasto es, entonces, entre otras cosas, «el que se acerca a sus enemigos para charlar con ellos, en lugar de mostrarles odio. Alaba de frente a los mismos a quienes ataca a sus espaldas y los compadecerá en sus derrotas. Mostrará perdonar a sus detractores y disculpará las cosas dichas en su contra»[57]. Podemos estar en absoluto seguros de que el propósito de Teofrasto no es discutir la insinceridad del «perdón». Así como el jactancioso afecta ser más gallardo de lo que es, su opuesto, el irónico, afecta, entre otras cosas, ser más mezquino de lo que es; y ¿cómo mostrar mejor esta mezquindad de espíritu que perdonando a sus enemigos? Si pretenderlo es denigrante, hacerlo será mucho peor.
Ésta es una auténtica concepción griega. «Ama a tus amigos y odia a tus enemigos» era una máxima que nadie, antes que Sócrates, ni siquiera pensó en poner en duda. El arquetipo de nobleza de Aristóteles es «el hombre de elevado espíritu» o «el hombre de alma grande». El equivalente latino es magnanimus y ha adquirido un matiz diferente y menos aristotélico. Éste, contrariamente al irónico, será franco en sus amistades y en sus odios, pues el disimulo es un signo de temor.
Entendemos, sin duda, que la insinceridad es despreciable; mas también tenemos que comprender que perdonar a los enemigos es algo malo y vengarse de ellos un simple deber.
Esta moral tan anticristiana procede, en parte, de la naturaleza de la sociedad griega, en la cual el grupo es socialmente más importante que entre nosotros y el individuo tiene menos valor. El individuo es primero un miembro de su familia, luego de su ciudad. Un daño hecho contra él es una afrenta inferida a su familia o a su pólis. Si se produce el agravio, él debe vengarlo en favor de su familia o de su pólis Nosotros tenemos un ejemplo lejano en la puntualidad con que un funcionario o fideicomisario administrará los fondos; a él no le corresponde ser generoso con el dinero ajeno.
Pero mucho más arraigo e influencia alcanzó el concepto del sentido griego del honor. El griego fue muy sensible a la posición que ocupaba entre sus semejantes; era apasionado, y se esperaba que lo fuese, cada vez que reclamaba lo que le correspondía. La modestia no gozó de gran estima y la doctrina de que la virtud tiene en sí su propia recompensa habría sido juzgada por el griego como una simple tontería. El galardón de la virtud (areté, excelencia sobresaliente) reside en la alabanza de sus conciudadanos y de la posteridad. Esto se advierte claramente a través de la vida y la historia griegas, a partir de la singular susceptibilidad del héroe homérico sobre su «premio». He aquí una observación típica:
Si tú pensaras en la ambición del hombre, te sorprenderías de su irracionalidad, si no llegases a comprender su apasionada sed de fama, «a fin de dejar en pos de sí», como dice el poeta, «un nombre para las edades venideras». Por ello, los hombres están dispuestos a enfrentar cualquier peligro —más aún que por sus propios hijos—, a perder sus bienes, a soportar penurias físicas, a dar su vida si es necesario. ¿Acaso imaginas que Alcestes hubiese dado su vida por Admeto o Aquiles la suya para vengar a Patroclo, si ellos no pensasen en que su propia areté era inmortal, como lo es en efecto? De ningún modo; cuando más noble es un hombre, más la fama imperecedera y la inmortal areté constituyen los móviles de todas sus acciones.
La que así habla es la prudente Diótima, que instruye a Sócrates en el Banquete de Platón. Tal es la doctrina griega normal: la hallamos en filósofos, poetas y oradores políticos. Véase la Ética de Aristóteles. Si tuviésemos que definir «la grandeza del alma», postularíamos ciertas cualidades, y éstas aparecerían siempre en acción, pero no agregaríamos que el hombre de alma grande debe tener conciencia de tales cualidades y menos aún que deba exigir su reconocimiento público. Pero ¿qué dice Aristóteles? Que el «hombre de alma grande» (o «de gran espíritu», o de ambas cosas) es quien se considera a sí mismo como capaz de realizar acciones esforzadas y digno de ellas en realidad. El hombre que se sobrevalora a sí mismo es vanidoso; el que se subestima es mediocre; el que solo es digno de hechos pequeños y se valora en consecuencia es prudente, pero no magnánimo. El objeto particular de su aspiración será lo más elevado que conocemos, lo que ofrendamos a los dioses, vale decir, el Honor. Él tendrá naturalmente todas las virtudes, de otra manera no merecería el más alto honor. Pero no sobrestimará el valor del honor y menos aún el de la riqueza y el poder político. Éstos son inferiores a aquél puesto que los hombres los desean a causa del honor, y si una cosa es deseada a causa de alguna otra, es necesariamente inferior a ella. No iniciará empresas sin motivos serios, ni se ejercitará en minúsculas tareas, puesto que las desprecia; pero correrá grandes riesgos, y en tiempos de grave peligro no cuidará su vida, pues ésta no es digna de ser vivida sin honor. No se entregará a la admiración, pues nada hay que pueda sorprenderlo demasiado[58]. No soportará el resentimiento; preferirá más bien pasar por alto las injurias. No le preocupará ser adulado ni ejercerá alabanza, por supuesto, a otros hombres de un modo personal, ni hablará mal de sus enemigos, a no ser que se proponga expresamente insultarlos.
Tal es el gran hombre del filósofo, y su grandeza se advierte, en parte, en su indiferencia por la «alabanza», la cual es el acicate normal de la acción. (Sócrates, por ejemplo, dice que el buen general pondrá en las primeras filas a los hombres «ambiciosos», «aquellos que estén dispuestos a desafiar el peligro para ser alabados»). Su grandeza consiste en la justa apreciación de las cosas eternas y de sí mismo. La modestia natural no es una de sus virtudes. Considera por encima de todas las cosas —y aun así no indebidamente— el Honor. Pero ¿qué es este «honor»? No es esa fuerza interior que para nosotros significa el «honor»; la palabra griega más aproximada para designar esto es aidós, vergüenza.
El vocablo que utiliza aquí Aristóteles es timé, y este término griego quiere decir también «precio» o «valor». (La misma raíz se halla en nuestra palabra «estimar».) Esto indica la importancia que daban los griegos al reconocimiento público de las cualidades y de los servicios de la persona. Ahora bien, sería un error suponer que el griego común admiraba este carácter tanto como el filósofo; si el filósofo pensase como todos nosotros ya dejaría de ser tal. No obstante, teniendo en cuenta la escrupulosidad y la abstracción filosóficas, el cuadro es plenamente griego, aunque exagerado. Algunos de los detalles evocan a Pericles. (Pericles regresaba de una reunión cierta noche, escoltado por uno de sus esclavos con una antorcha, y seguido por un hombre que gritaba y que lo insultó durante todo el trayecto. Pericles ni se dio por enterado, pero al llegar a su residencia se volvió al esclavo y le dijo: «Acompaña a este señor hasta su casa»). Lo que tienen en común el «hombre de alma grande» de Aristóteles y el griego corriente es su vivo sentido de la propia dignidad, y su deseo del «honor»; es decir, la creencia de que se les debe hacer justicia.
Esto explica exactamente su no coartado deseo de venganza. Un hombre tiene para consigo mismo el deber de vengarse; tolerar una injuria permitiría suponer que el otro hombre es «mejor» que él.
El personaje de Aristóteles posee un rasgo particular: no tolera el agravio. ¿Por qué no? No porque piensa que ello es moralmente erróneo, sino porque juzga que tal disposición de ánimo está por debajo de él. Él no perdona; solo desprecia y olvida. El griego común no hacía ninguna de las dos cosas. Hemos visto cuán ansioso se mostraba el griego por tener su timé, su debida recompensa de elogio. Era —y es— esencialmente un émulo, un ambicioso, ávido por desempeñar su papel. (Si no se acepta esto, la política griega moderna es ininteligible.) Así, en cada aspecto, nos encontramos con la idea de «contienda», agón. Lo que en forma tan débil traducimos por «Juegos» eran, en griego, agónes; los festivales dramáticos eran agónes, contiendas o certámenes en que disputaban poeta contra poeta, actor contra actor, corega contra corega. Nuestra palabra «agonía» es una derivación directa de agón; es el ansia de la lucha lo que revela al hombre. A ello se agrega la ambición personal, la cual el griego de talento superior consideraba a menudo imposible de controlar. El mejor comentario para ilustrar este punto es el relato de Tucídides acerca de los dos capitanes griegos en la Guerra con Persia, Temístocles, el ateniense que dirigió las acciones en Salamina, y Pausanias, el comandante espartano en Platea. Poco después de Platea Pausanias fue enviado con una flota aliada a liberar las islas, pero actuó con tal violencia que asustó a los aliados hasta el extremo que éstos pidieron a los atenienses que asumiesen el mando. Los espartanos llamaron a Pausanias para que respondiese de las acusaciones de injusticias cometidas contra algunos individuos y de entenderse con Persia, «pues él parecía haber actuado más como tirano que como comandante» (Tucíd. I, 95). Como no designaron ningún sucesor, el mando cayó en los atenienses por acefalía. Pero Pausanias volvió a combatir, esta vez con un solo barco, y pronto lo encontramos en la Tróade, intrigando con Persia. Fue nuevamente llamado. Obedeció, confiado en su posición real y en su riqueza. No había pruebas contra él, pero su desprecio a las leyes y el haber adoptado modales persas, lo hacían sospechoso. Además, se había atrevido a inscribir su propio nombre en la ofrenda votiva hecha por los griegos en Delfos, como acción de gracias por la victoria. Los ilotas afirmaron que había andado en tratos con ellos, a fin de planear una insurrección. Por fin, los éforos lo hicieron caer en la trampa y confesó sus transacciones con los persas. Para evitar ser arrestado, buscó refugio en un templo, donde murió de hambre. Pero las pruebas contra Pausanias habían complicado asimismo a Temístocles. También él tenía ínfulas de superior y poderoso y era todo un radical —y oportunista— modalidades que le impedían actuar cómodamente junto a Arístides; así pues, se utilizó la válvula de seguridad del ostracismo y esta vez fue Temístocles el expulsado. Se dirigió a Argos, la inconciliable enemiga de Esparta, y los espartanos se sintieron muy felices de poder declarar contra él en Atenas. Los atenienses enviaron una partida para arrestarlo, pero Temístocles fue advertido y Tucídides (por una vez) no desdeña una historia romántica. Temístocles huyó primero a Corcira (Corfú), de allí a la tierra de Adrasto, el rey de los molosos, aunque no se hallaban en relaciones amistosas. Sucedió que Adrasto no estaba en su casa, pero Temístocles acudió suplicante a su esposa. Ella le dijo que se sentara junto al hogar y le dio su hijo para que lo tuviera en brazos. Cuando regresó Adrasto, Temístocles defendió su causa como suplicante: «Una vez os hice una injuria, pero un hombre de honor se venga solo en sus iguales, y en mi situación actual yo estoy desamparado. Además, yo me opuse a una petición que hicisteis, mientras que mi propuesta actual es asunto de vida o muerte». Resulta excitante encontrar a este sutil político en un marco tan homérico. Adrasto lo protegió, hasta que por su propio deseo Temístocles se dirigió a Asia y envió una carta al hijo y sucesor de Jerjes: «Hice a vuestro padre más daño que ningún otro griego, cuando él nos atacó; pero también le hice un gran servicio, al disuadir a los griegos de que le cortasen la retirada. Soy vuestro amigo. Puedo prestaros grandes servicios. Deseo esperar un año y luego visitaros». El rey accedió y durante ese año Temístocles aprendió lo que pudo de la lengua y las instituciones de Persia. Llegó a ser junto al rey un hombre importante, gobernador de Magnesia en Asia, donde finalmente murió de enfermedad y fue galardonado con un monumento, «aunque algunos dicen que se envenenó, cuando vio que había prometido al rey más de lo que podía cumplir». El toque de malicia es muy griego, pero parece muy poco probable que un hombre tan agudo como Temístocles se hubiese cavado su propia fosa. «Tal fue el fin de Pausanias el espartano y de Temístocles el ateniense, que habían sido los hombres más notables de su tiempo»[59]. No en vano la tragedia griega se expresa en tal forma contra la hýbris, y tan menudo representa la Esperanza como una celada y una tentación.
Por último, no debemos olvidar que los griegos eran meridionales. La serenidad de su arte, su equilibrio mental, y la segura doctrina del justo medio, fomentan quizás la idea de que el griego era una criatura imperturbable y desapasionada. La idea es posiblemente fortalecida por las concepciones propias del neoclasicismo de los siglos XVII y XVIII y también por las modernas representaciones de los dramas griegos en que mujeres de ropajes oscuros se reúnen en grupos escultóricos sobre el escenario y recitan, en unisón artificioso y más bien perturbador, pasajes de lúgubre mitología.
Todo esto es un error. Nada que no estremezca con excitación controlada es griego clásico, aunque pueda ser posclásico. Si Esquilo no excita y transfigura, es porque no se ha llegado a comprenderlo. (Quizá sea imposible captar a Esquilo en la actualidad sin estudiarlo, pero éste es otro problema.)
Consideremos un momento esta cuestión de los dramas griegos. Las escenas dialogadas no presentan dificultad; son bastante dramáticas. Pero lo que sucede entre ellas es lo que enfría el entusiasmo: los elegantes grupos de doncellas o de ancianos que recitan a Swinburne, todos a un mismo tiempo. Los que hallan esto pesado no deben criticar a los griegos; ellos no lo habrían soportado cinco minutos. Estas odas corales nunca eran habladas, sino siempre cantadas; y no solo cantadas sino también danzadas; y esa danza —como a veces se hace en las representaciones modernas de esas obras— se realizaba en una pista circular de unos 3 metros de diámetro. Ahora bien, es grosso modo verdadero que los únicos que hoy saben algo sobre la danza griega son los que la enseñan. Intentar reconstruirla por las escasas representaciones de los vasos pintados es muy riesgoso, por la sencilla razón de que esos pintores no conocían la perspectiva ni se preocupaban para nada de ella; si muestran una procesión semejante a un friso esto solo quiere decir que la misma es un adorno eficaz en el vaso y no que la danza se parecía a ella. Pero hemos conservado el metro de la poesía, y eso nos da por lo menos el ritmo, y, como si estuviera presente, el plano de sustentación de la música y de la danza; por todos estos detalles es evidente que las danzas eran elocuentes, variadas, y tumultuosas cuando la acción lo exigía. A partir de esos datos podemos deducir, por ejemplo, que las series de danzas en Esquilo tendían a ser arquitecturales en su concepción; en Sófocles, extremadamente plásticas. La historia del Coro de las Furias en las Euménides, aunque absurda, prueba que Esquilo no estaba dominado por ideas de dignidad neoclásica. Y no es difícil obtener un testimonio de muy distinta índole. Por ejemplo, en el imponente y excitante drama de los Siete contra Tebas, el coro, hace su aparición en la forma de una mujer aterrorizada mortalmente por el enemigo que ataca la ciudad. Esquilo olvida que la Tragedia griega, en particular cuando es él quien la escribe, es escultural; olvida también que el Coro entra siempre a un ritmo de marcha perfectamente regular, anapéstico, 4-4. Él introduce este coro con la ayuda de una música cuya notación rítmica sería 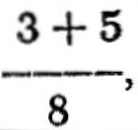 y si cualquier coreógrafo moderno quiere representar el tumulto y el desorden en el escenario, ¡que intente esta experiencia! (Si el lector no conoce música, que cuente a un ritmo uniforme, 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5, y trate de caminar dando un paso cada vez que dice «uno».) La tragedia griega es, en realidad, como la ópera moderna, en cuanto combina el parlamento dramático, la poesía, la música y el ballet, en un círculo de 27 metros. Pero difiere de la ópera, en cuanto trata siempre de algo intrínsecamente importante, y la letra no sólo era audible, sino que tenía sentido.
y si cualquier coreógrafo moderno quiere representar el tumulto y el desorden en el escenario, ¡que intente esta experiencia! (Si el lector no conoce música, que cuente a un ritmo uniforme, 1 - 2 - 3 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5, y trate de caminar dando un paso cada vez que dice «uno».) La tragedia griega es, en realidad, como la ópera moderna, en cuanto combina el parlamento dramático, la poesía, la música y el ballet, en un círculo de 27 metros. Pero difiere de la ópera, en cuanto trata siempre de algo intrínsecamente importante, y la letra no sólo era audible, sino que tenía sentido.
Esta pequeña disquisición muestra, quizás, que los griegos no se empeñaban en ser monótonos, sino que por el contrario exigían vida, movimiento y color. En realidad, ellos coloreaban sus estatuas, un descubrimiento que ha constituido una gran sorpresa para muchos eruditos modernos.
Veamos otro ejemplo de la naturaleza esencialmente apasionada de los griegos. Todos conocemos la palabra griega para designar el amor: éros. Eros, el dios del Amor, el equivalente griego de Cupido, adorna el Picadilly Circus. Pero ¿hasta qué punto es exacta esta equivalencia? «Cupido» significa «deseo», el adjetivo cupidus a menudo no significa más que «codicioso». Pero éros tiene asociaciones distintas: significa algo así como «goce apasionado», y puede usarse naturalmente en un contexto que nada tenga que ver con el amor. Por ejemplo, Áyax, en el drama de Sófocles, es profundamente desgraciado y amenaza con matarse.
Tecmesa, su esposa, está desesperada; también lo están los propios hombres de Áyax (el Coro); ellos quedarán indefensos ante la maldad de los enemigos de Áyax. Pero éste manifiesta haber sido vencido por las súplicas; soportará su desgracia, y vivirá. Entre tanto el coro canta, y baila, una oda que empieza con las siguientes palabras: «Me siento vibrar con éros; mi desbordante gozo me da alas». Eros no es Cupido; es algo que produce vibración en todos los nervios.
El «amante» es el erastés y en el Discurso fúnebre el grave Pericles, «el Olímpico», como lo llamaba Aristófanes, dijo a los atenienses «Debéis ser erastái de Atenas». Esto es: «Que Atenas sea para vosotros algo que os estremezca hasta los tuétanos». No es el consejo de un hombre frío.
La doctrina del justo medio es creación griega, pero esto no debe hacernos pensar que el griego era un hombre que no tenía conciencia de sus pasiones, un hombre equilibrado, anestésico, moderado. Por el contrario, valoraba tanto la Medida porque era propenso a todos los extremos. Nosotros, los pesados septentrionales, tenemos cierta furtiva admiración por los extremos. La falla característica de la mala poesía inglesa —de lo más flojo del drama isabelino, por ejemplo, o las fruslerías que Dryden escribió para Purcell— es su carácter furiosamente altisonante, como si el poeta intentara provocarse a la fuerza una excitación. El vicio típico del griego es más bien una elaboración fría. Él no necesitaba disimular pasión. Procuraba el control y el equilibrio, como exigencia espiritual; conocía demasiado bien los extremos. Cuando hablaba de la Medida, no estaba muy lejos de su mente la imagen de la cuerda templada. La Medida no implicaba ausencia de tensión y carencia de entusiasmo, sino la tensión correcta que profiere la nota justa y nítida.