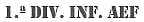
Tras renunciar a aquellas chorradas trascendentales, Merle dio con un plan mucho más sencillo para desmayarse de dolor. Tenía sus riesgos, sin duda, un shock o la muerte misma, pero Merle pensó que, aun con todos sus inconvenientes, estar muerto tenía la ventaja de ser indoloro.
Cerró los ojos, echó la cabeza hacia atrás y empezó a soltar amarras, como dice la gente del mar cuando quiere alejarse sigilosamente del puerto sin molestarse en levar anclas.
«¿Se encuentra bien?», oyó que decía una voz en su cabeza. Pero no era esa voz que le crispaba los nervios, siempre criticando y acusándolo, esa voz que, como había comprendido tiempo atrás, pertenecía a su abuela materna, Murielle, que siempre le había tenido manía, y no sin motivo.
Abrió los ojos.
La oscuridad era casi total, pues la dorada luz catedralicia ya había abandonado el bosque. Pero Merle pudo distinguir algo delante de él, una silueta, una figura que parecía mirarle.
«Me pillaron —pensó, casi con alivio—. Bueno, así me verá un médico o lo que sea. Además, técnicamente, si uno muere durante la escapada es que no ha conseguido escapar, ¿verdad?»
Este razonamiento le pareció convincente, de modo que Merle se incorporó como pudo. Al hacerlo, sintió una espantosa punzada de dolor y dejó escapar un gemido. La figura, demasiado delgada para ser un policía, se echó rápidamente hacia atrás y le apuntó con lo que parecía un fusil de pequeño calibre.
—¿Qué le ocurre? —dijo la voz, de mujer, suave acento de Virginia, tono de cautela pero no abiertamente hostil.
—Me han pegado un tiro —dijo Merle mientras trataba de mover las piernas, de impedir que el mundo dejara de inclinarse hacia la izquierda—. En la espalda.
—¿Quién? ¿Los federales?
—No —respondió Merle, viendo, por el recelo con que la mujer había pronunciado la última palabra, que seguramente no era poli—. Los federales no. Mi socio.
—¿Y le ha disparado por la espalda?
—Sí.
—Debería buscarse otro socio.
Merle intentó sonreír.
—Eso empezaba yo a pensar.
Puede que la mujer sonriera a su vez. Estaba demasiado oscuro para saberlo, pero en su cara apareció un destello blanco.
—Le he oído trajinar por el bosque. Pensaba que era un ciervo herido. ¿Puede levantarse? —dijo con voz precavida. Luego retrocedió un paso, con el rifle a la misma altura pero sin apuntar directamente hacia él.
—Creo que sí.
—Adelante, pues.
Merle apoyó la palma de la mano en el suelo (de este modo el mundo ya no se balanceaba a sus pies), se volvió hacia el lado derecho, apuntaló una rodilla y consiguió ponerse a cuatro patas.
Estiró el brazo para apoyarse en el tronco del árbol, tomó aire y se puso de pie: el vértigo duró solo unos instantes. Tenía el pantalón empapado de sangre y notaba un chapoteo dentro de las botas.
Al mirar a la mujer del rifle, vio, a pesar de la mortecina luz, que era de agradables formas, cabello largo hasta los hombros, probablemente negro, y que llevaba vaqueros, botas gruesas y una camisa a cuadros. Su piel parecía brillar bajo la última luz del crepúsculo.
—Deje que le mire esa herida.
Merle se dio la vuelta y levantó la camisa ensangrentada. Ella se inclinó para echar un vistazo al negro orificio y luego se enderezó.
—Tiene mala pinta. Da la impresión de que la bala sigue ahí dentro, no hay orificio de salida. Habrá que sacarla. ¿Lleva dinero encima?
A Merle no se le escapó lo irónico de la situación: cometer un atraco a mano armada a plena luz del día, escapar a una persecución a gran escala tras haber sido cómplice del asesinato de cuatro polis, a todo esto recibiendo un balazo en la espalda de uno de los suyos, y acabar como un pringado cualquiera, víctima de una jovencita con pinta de gitana y armada con una especie de escopeta de perdigones que como mínimo tenía siglo y medio de antigüedad. «La vida es una inagotable colección de prodigios», pensó.
—Debo de llevar unos doscientos dólares en la cartera. Es todo lo que tengo. Y dudo que por aquí haya un cajero automático.
—Démelos —dijo ella con un deje de dureza en la voz, pero sin amenaza.
Merle se sacó la cartera empapada de sangre y alargó el brazo para dársela. Ella la cogió sin dejar de apuntarle al vientre. Merle, sosteniéndose a duras penas, pudo ver lo que estaba pensando.
—Veo que tiene un arma. Le asoma por ahí. Démela también.
Merle sacó la Taurus que llevaba al cinto y se la tendió. Ella la cogió y se puso a examinarla.
—¿Qué clase de pistola es esta? ¿Un Colt 45?
—Una Taurus. Calibre 9 milímetros.
La mujer frunció el entrecejo y guardó la pistola en una especie de bolsa de lona que llevaba colgada del hombro.
—¿Puede andar?
Él se lo pensó antes de responder. Se apartó del árbol y, de entrada, no cayó de bruces.
—Creo que sí —dijo.
—Tengo una casa en el valle. A menos de quinientos metros. ¿Podrá llegar?
—Podré. ¿En serio cree que sabrá curar una herida de bala?
Ella enseñó la dentadura.
—Bueno, tengo caballos en casa y los crío, y si puedo sacar de una yegua muerta un potrillo que viene de nalgas, imagino que sabré qué hacer con una herida así.
Al parecer, no había más que hablar.
Merle consiguió a duras penas cubrir la distancia; fue una larga y penosa caminata por una cuesta primero suave y después más pronunciada, sobre un lecho de agujas de pino, serpenteando, sin ayuda de la mujer, entre pinos, hayas y robles, poniendo un pie delante del otro y siempre con ella pisándole los talones. Se sentía encañonado por detrás y eso le hizo preguntarse si, más que ayudarle, no lo estaban llevando prisionero. Tal vez las dos cosas, pero, a esas alturas, todo le daba igual.
Solo quería algo para el dolor y que le quitaran de la espalda aquella maldita bala. Si la chica lo conseguía, que llamara después a la poli y cobrara la recompensa, fuera cual fuese, y al cuerno con todo. Él acabaría en la silla eléctrica por su participación en la muerte de los polis, pero eso quedaba aún muy lejos y además, de momento, era algo totalmente hipotético.
Teniendo en cuenta la situación, a la joven se la veía muy serena. Claro que aquello era el Sur y ella era de campo, desde luego, no de ciudad; Merle se había fijado en que las mujeres de allí eran diferentes.
El anochecer se volvió noche cerrada en los últimos doscientos metros y no hubo otra fuente de luz en medio de la negrura que la de una gran casa de madera, pintada de blanco, en lo alto de la cuesta.
Una ristra de grandes bombillas de vidrio transparente daba al recinto una parpadeante luz amarilla. Parecía un solar para coches usados. Más allá de la casa había una especie de establo con cubierta de chapa ondulada y herrumbrosa. Merle percibió olor a caballo, a heno, a estiércol fresco. No se veían perros, cosa rara, tratándose de una granja. Del fondo del establo le llegó un ruido mecánico.
Tardó un momento en comprender que se trataba de un generador alimentado por gasolina. El interior de la casa brillaba con una cálida luz biliosa, y una fina columna de humo se elevaba hacia la noche estrellada.
La joven le hizo detenerse frente a la cancela y se volvió para contemplar el valle por el que habían subido. Hacia el este se veía un resplandor rojo, y un olor a petróleo quemado impregnaba el aire.
—Un incendio, por la parte del Belfair Pike —dijo, volviéndose de nuevo hacia Merle—. Parece que el viejo almacén ha prendido. ¿No tendrán algo que ver, usted y ese socio suyo?
—Mi socio es posible que sí.
Ella meneó la cabeza, contemplando cómo el fuego encendía fragmentos de nube en el cielo nocturno.
—Allí ocurrieron cosas feas, hace ya tiempo, pero es una pena que hayan tenido que prenderle fuego. En su momento fue un sitio muy útil.
Merle se decidió por una mirada contrita y humilde, pues le pareció que era la respuesta más segura. Pudo ver mejor a la joven a la luz dura de las bombillas del patio. Sus ojos eran de un color verde claro y su piel tenía ese toque café con leche propio de gaélicos o escoceses cuando están mucho tiempo al sol. La melena negra era larga y espesa, y Merle vio que sin ser guapa, pues tenía los rasgos demasiado pronunciados, sí era muy atractiva.
No usaba maquillaje. Las manos se veían ásperas y coloradas. Creyó detectar en las uñas algo como sangre seca.
Ella notó que le miraba las manos y sonrió. Fue la sonrisa lo que llevó a Merle a pensar que probablemente no era tan joven, debía de pasar de los treinta. Tenía los dientes disparejos y un apreciable hueco entre las dos palas.
—Estaba matando pollos cuando le he oído rondar por el valle. Quítese la ropa y venga a la cocina. Veré qué se puede hacer.
Merle no lo tenía claro.
—No pretenderá mancharme la casa de sangre y vísceras, amigo.
La mujer dejó la escopeta y la bolsa junto a la puerta. La luz de las bombillas le permitió a Merle ver unas marcas, descoloridas pero legibles, en el costado de la bolsa.
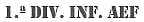
Ella se enderezó y se lo quedó mirando a la luz del porche con cara de perplejidad.
—Por cierto, ¿de dónde es usted? Tiene pinta de francés.
—Mi padre nació en Marsella —dijo Merle—. Mi madre es irlandesa, de Dublín, y yo nací en Harrisburg, así que tómelo como más le guste.
—Entonces supongo que es estadounidense —contestó ella con media sonrisa, todavía precavida—. Vamos, no sea tímido —dijo después, señalando la camisa—. No es la primera vez que veo a un hombre desnudo.
Con su ayuda, Merle consiguió quitarse las botas anegadas de sangre. Ella utilizó un cuchillo de despellejar que llevaba al cinto para arrancarle la ropa que no salía de ninguna otra forma. Luego retrocedió unos pasos y le miró con fríos ojos críticos.
—¿Qué diablos es eso que tiene en el cuello? —preguntó, señalando la extraña cicatriz de un morado oscuro que subía desde el pezón izquierdo de Zane hasta ese mismo lado del cuello.
Él levantó la mano para tocarse la cicatriz. Era un recordatorio de una larga noche de borrachera en Phuket, cuando tropezó al subir una escalera detrás de una prostituta y se le cayó el fanal que llevaba en la mano, prendiendo fuego a la casita de bambú.
Concretamente, la quemadura se la hizo al meterse entre las llamas para rescatar a la prostituta, la cual, una vez Merle la hubo sacado de allí, la emprendió a arañazos con él por haberle incendiado la casa.
—Me quemé. En un incendio —añadió, redundante.
Ella meneó la cabeza, fue a decir algo, no lo hizo, y continuó con la fría valoración del cuerpo de Zane.
—Veo que está en forma —dijo, mirándolo una vez más de arriba abajo—. Ni rastro de grasa. Buena musculatura. Tiene un rasguño en el hombro. ¿Es que su socio le ha disparado dos veces?
—Más de dos.
—¿En serio? Y usted, entretanto, ¿ha podido dispararle a él?
—Quince veces. Creo que al menos una le tocó.
Esto pareció gustarle a la mujer.
—Bien hecho. Claro que de quince intentos dar una vez en el blanco no es muy buena marca. Creo que debería practicar.
—Bueno, es que él también me disparaba. Así no hay quien se concentre.
—Ya, supongo que no. Menudo boquete tiene en la espalda. A ver, apoye las manos en esa pared de ahí.
Merle hizo lo que podía. Aunque no le gustaba aquella postura, pues le recordó a cuando lo detuvieron en Cocodrie, o cuando los matones de Angola registraban sus cavidades, vio que le iba bien apoyarse en algún sitio.
Ella entró en la cocina y Merle le oyó abrir un grifo. En el establo, el generador subió de revoluciones, lo cual quería decir que la bomba del agua era eléctrica y funcionaba gracias al generador.
No había visto ningún teléfono ni cables de electricidad que entraran en la casa. Tampoco una antena parabólica en el tejado.
La mujer volvió llevando un balde grande de madera y unas toallas viejas. Las humedeció en el agua y empezó a limpiarle todo el cuerpo, como si Zane fuera un caballo que hubiera recorrido un largo trecho y chorreara de sudor.
El agua estaba helada, como si saliera de un glaciar. La joven se aplicó sin la menor timidez, con el brío y la meticulosidad de una enfermera. Mientras le examinaba la espalda, su expresión se hizo más ceñuda. Finalmente, con delicadeza, aplicó la punta de un dedo a la herida.
—Creo que la bala no es muy grande. Tiene suerte de que no le haya tocado la columna. Bueno, me parece que saldrá de esta.
Le pasó una toalla para que se secara bien. Mientras Merle lo hacía, ella abrió la puerta y se apartó para dejarle pasar.
Parecía que nadie hubiera tocado la casa desde la Gran Depresión. Estaba escasamente amueblada, piezas de madera vista en su mayoría, alfombras ovaladas aquí y allá, de color óxido, verde y dorado, un sofá grande de piel marrón frente a una enorme chimenea de piedra donde ardía una lumbre de leña, unas cuantas fotos enmarcadas dispuestas sobre la repisa.
Encima de la chimenea había un soporte para cuatro armas de fuego, con dos Winchester, una carabina y un rifle largo con mira telescópica, ambos, según pudo ver, de cañón octogonal; armas de anticuario pero en excelente estado. Debajo descansaba una escopeta muy antigua, también de avancarga.
Y en el estante superior, una cosa alargada y de temible aspecto que a Merle le pareció podía ser un rifle automático Browning, un monstruo del calibre 30.06 que no había vuelto a utilizarse en campaña desde el final de la Segunda Guerra Mundial.
El lado turbio de Merle calculó que tenía ante sí armas por valor de unos cincuenta mil dólares. Apartó ese pensamiento. Le pareció que bastantes problemas tenía ya.
Por lo visto allí se comía en la cocina, en una mesa rectangular grande de caballete. Había un horno de leña y una especie de heladera de los años treinta. No había comedor propiamente dicho. Unos escalones de madera vista subían hacia la oscuridad del rellano. Salía música de alguna parte, un sonido tenue y rasposo, alguna pieza de jazz con muchos metales. El nombre de la canción brotó de repente en su cabeza: «Moonlight Serenade», la orquesta de Glenn Miller.
Tardó un par de segundos en asimilarlo todo, y acababa de bajar la vista a las gastadas tablas del suelo de la cocina cuando notó como si los tablones ascendieran hacia él, primero lentamente y luego muchísimo más deprisa. Notó también las manos de ella intentando sostenerle, pero no con la suficiente rapidez. Cayó como caería uno de un precipicio, se golpeó fuerte contra el suelo, rebotó una vez, perdió el conocimiento, y ahí terminó oficialmente el viernes para Merle Zane.