
1. ¿Tenemos una sensación de familiaridad siempre que miramos objetos familiares? ¿O la tenemos usualmente? ¿Cuándo la tenemos de hecho?
Nos sirve de ayuda preguntar: ¿Con qué contrastamos la sensación de familiaridad?
Una cosa con la que la contrastamos es con la sorpresa. Podría decirse: «La falta de familiaridad es una experiencia mucho más común que la familiaridad».
Nosotros decimos: A muestra a B una serie de objetos. B ha de decir a A si el objeto le es o no familiar. a) La pregunta puede ser «¿Sabe B qué son los objetos?» o b) «¿Reconoce él el objeto particular?».
1) Tomen el caso de que se le muestre a B una serie de aparatos: una balanza, un termómetro, un espectroscopio, etc.
2) Se le muestran a B un lápiz, una pluma, un tintero y un gui jarro. O:
3) Aparte de objetos familiares se le muestra un objeto del que dice: «Parece como si sirviese para alguna finalidad, pero no sé para qué finalidad».
¿Qué sucede cuando B reconoce algo como un lápiz? Supongan que A le hubiese mostrado un objeto que parece un palo. B maneja este objeto, que de pronto se divide, siendo una de las partes una contera y la otra un lápiz. B dice «Ah, esto es un lápiz». Ha reconocido el objeto como un lápiz.
4) Podríamos decir «B supo siempre a qué se parecía un lápiz; por ejemplo, podría haber dibujado uno al pedírsele que lo hiciera. No sabía que el objeto que se le dio contenía un lápiz que él podría haber dibujado en cualquier momento», Comparen con éste el caso 5).
5) Se le muestra a B una palabra escrita sobre un trozo de papel que se sostiene boca abajo. El no reconoce la palabra. Se va dando gradualmente la vuelta al papel hasta que B dice «Ahora veo lo que es. Es 'lápiz'".
Podríamos decir «El siempre supo qué aspecto tenía la palabra 'lápiz'. No sabía que la palabra que se le mostraba tendría la apariencia de 'lápiz' cuando se le diese la vuelta».
Tanto en el caso 4) como en el 5) podría decirse que algo estaba oculto. Pero noten la diferente aplicación de «oculto».
6) Comparen con esto: Ustedes leen una carta y no pueden leer una de sus palabras. Adivinan por el contexto cuál tiene que ser y ahora pueden leerla. Reconocen una c en este garabato, una o en el segundo, una m en el tercero, etc. Esto es diferente del caso en el que la palabra «comer» estuviese tapada por un borrón de tinta y ustedes únicamente adivinasen que la palabra «comer» tenía que haber estado en este lugar.
7) Comparen: Ustedes ven una palabra y no pueden leerla. Al guien la modifica levemente añadiendo una raya, alargando un palote o algo así. Ahora pueden leerla. Comparen esta alteración con el giro de 5) y noten que hay un sentido en el que se veía que la palabra no era alterada mientras se le daba la vuelta. Es decir, hay un caso en el que dicen «Yo miraba la palabra mientras se le daba la vuelta y sé que ahora es la misma que cuando no la reconocía».
8) Supongan que el juego entre A y B consistiese simplemente en esto: en que B deba decir si conoce o no el objeto, pero no dice qué es. Supongan que se le ha enseñado un lápiz ordinario, después de habérsele mostrado un higrómetro que no había visto nunca antes. Al mostrársele el higrómetro, dijo que no le resultaba familiar y al mostrásele el lápiz, que lo conocía. ¿Qué sucedió cuando lo reconoció? ¿Tiene que haberse dicho a sí mismo, aunque no se lo dijese a A, que lo que veía era un lápiz? ¿Por qué habríamos de suponerlo? Entonces, cuando reconoció el lápiz, ¿como qué lo reconoció?
9) Supongan incluso que se hubiese dicho a sí mismo «Ah, esto es un lápiz». ¿Podría compararse este caso con 4) o 5)? En estos ca sos podría haberse dicho «Reconoció esto como eso» [señalando, por ejemplo, para «esto» al lápiz cubierto y para «eso» a un lápiz ordinario, y de un modo semejante en 5)].
En 8) el lápiz no sufrió cambio alguno y las palabras «Ah, esto es un lápiz» no se referían a un paradigma, cuya similaridad con el lápiz mostrado hubiese reconocido B.
Al preguntársele «¿Qué es un lápiz?», B no habría señalado a otro objeto como paradigma o muestra, sino que podría haber señalado inmediatamente al lápiz que se le había mostrado.
«Pero cuando dijo 'Ah, esto es un lápiz' ¿cómo supo que lo era si no lo reconoció como algo?»—En realidad esto viene a decir «¿Cómo reconoció 'lápiz' como el nombre de esta especie de cosa?» ¿Que cómo lo reconoció? Simplemente, reaccionó de este modo particular diciendo esta palabra.
10) Supongan que alguien les muestra colores y les pide que los nombren. Señalando a un objeto determinado ustedes dicen «Esto es rojo». ¿Qué contestarían si se les preguntase «¿Cómo saben que esto es rojo?».
Hay, naturalmente, el caso en el que se ha dado una explicación general a B, por ejemplo, «Llamaremos 'lápiz' a todo aquello con lo que puede escribirse fácilmente sobre una tabla encerada». A muestra entonces a B, entre otros objetos, un pequeño objeto puntiagudo y B dice «Ah, esto es un lápiz», después de haber pensado «Con esto podría escribirse bastante fácilmente». En este caso, podemos decir, se produce una derivación. En 8), 9) y 10) no hay derivación. En 4) podríamos decir que B derivó por medio de un paradigma que el objeto que se le había mostrado era un lápiz, o bien podría no haberse producido tal derivación.
¿Diríamos ahora que B tuvo una sensación de familiaridad al ver el lápiz, después de ver instrumentos que no conocía? Imaginemos lo que podría haber sucedido realmente. El vio un lápiz, sonrió, se sintió aliviado y le vino a la mente o a la boca el nombre del objeto que veía. Ahora bien, ¿no es precisamente la sensación de alivio lo que caracteriza la experiencia de pasar de las cosas no familiares a las familiares?
2. Nosotros decimos que experimentamos tensión y relajación, alivio, esfuerzo y descanso en casos tan diferentes como éstos: Una persona sostiene un peso con el brazo extendido; su brazo y todo su cuerpo está en un estado de tensión. Le permitimos bajar el peso; la tensión se relaja. Una persona corre, luego, descansa. El piensa profundamente en la solución de un problema de Euclides, luego la encuentra y se relaja. Intenta recordar un nombre y se relaja al encontrarlo.
Qué sucedería si preguntásemos: «¿Qué tienen en común todos estos casos, que nos hace decir que son casos de esfuerzo y relajación?».
¿Qué es lo que nos hace usar la expresión «buscar en la memoria» cuando intentamos recordar una palabra?
Hagamos la pregunta: «¿Cuál es la semejanza entre buscar una palabra en la memoria y buscar a mi amigo en el parque?» ¿Cuál sería la respuesta a tal pregunta?
Indudablemente, un tipo de respuesta consistiría en describir una serie de casos intermedios. Podría decirse que el caso al que más semejante es el que usted busque algo en su memoria no es el de buscar a mi amigo en el parque, sino, digamos, el de buscar en un diccionario cómo se dice una palabra. Y podría continuarse interpolando casos. Otro camino de poner de relieve la similaridad sería decir, por ejemplo, «Al principio no podemos escribir la palabra en ninguno de ambos casos y luego podemos». Esto es lo que llamamos poner de relieve una característica común.
Ahora bien, es importante observar que no necesitamos darnos cuenta de las semejanzas así destacadas cuando se nos ocurre usar las palabras «buscar», «indagar», etc., en el caso de intentar recordar. Podría tenderse a decir «Es indudable que tenemos que dar con una semejanza o no nos inclinaríamos a usar la misma palabra»- Comparen esta afirmación con ésta: «Tiene que chocarnos alguna semejanza entre estos casos para que nos inclinemos a usar la misma imagen para representar a ambos». Esto es decir que algún acto tiene que preceder al acto de usar esta imagen. Pero ¿por qué no habría de consistir parcial o totalmente lo que llamamos «dar con una semejanza» en nuestra utilización de la misma imagen? ¿Y por qué no habría de consistir parcial o totalmente en nuestra disposición a usar la misma expresión?
Decimos: «Esta imagen (o esta expresión) se nos ocurre de modo irresistible». Bueno, ¿no es esto una experiencia?
Estamos tratando aquí casos en los que, como podría decirse en pocas palabras, la gramática de una palabra parece sugerir la 'necesidad' de determinado paso intermedio, aunque de hecho la palabra se usa en casos en los que no hay tal paso intermedio. Así, nos inclinamos a decir: «Una persona tiene que comprender una orden antes
de obedecerla», «Tiene que saber dónde le duele antes de que pueda señalar hacia allí», «Tiene que conocer la melodía antes de que pueda cantarla», y cosas semejantes.
Hagamos la pregunta: Supongan que yo hubiese explicado a alguien la palabra «rojo» (o el significado de la palabra «rojo») señalando a varios objetos rojos y dando la explicación ostensiva. ¿Qué significa decir «Ahora, si él ha comprendido el significado, me traerá un objeto rojo si se lo pido»? Esto parece decir: Si ha captado realmente lo que hay en común entre todos los objetos que le he mostrado, estará en condiciones de cumplir mi orden. Pero ¿qué es lo que hay de común en estos objetos?
¿Podrían decirme lo que hay de común entre un rojo suave y un rojo oscuro? Comparen con éste el siguiente caso: Yo les muestro dos imágenes de dos paisajes diferentes. En ambas imágenes hay, entre otros muchos objetos, la imagen de un arbusto, y es exactamente igual en ambas. Yo les pido «Señalen a lo que hay de común en estas dos imágenes» y en contestación ustedes señalan a este arbusto. Consideren ahora esta explicación: Yo doy a alguien dos cajas conteniendo varias cosas y digo «El objeto que ambas cajas tienen en común se llama tenedor de tostar». La persona a la que doy esta explicación tiene que seleccionar los objetos de las dos cajas hasta que encuentra el que tienen en común y de este modo, podemos decir, llega a la explicación ostensiva. O esta explicación: «En estas dos imágenes ve usted manchas de muchos colores; el único color que encuentre usted en ambas se llama 'malva'". En este caso tiene un sentido claro decir «Si él ha visto (o encontrado) lo que hay de común entre estas dos imágenes, ahora puede traerme un objeto malva».
Hay también este caso: Yo digo a alguien «Yo le explicaré la palabra 'w' mostrándole varios objetos. Lo que hay de común a todos ellos es lo que significa 'w'". Primero le muestro dos libros y él se pregunta «¿Significa 'w' 'libro'?». Yo señalo entonces a un ladrillo y él se dice «Quizá 'w' significa 'paralelepípedo'». Finalmente yo señalo a un carbón al rojo y él se dice «Ah, lo que quiere decir es 'rojo', pues todos estos objetos tenían algo rojo por alguna parte». Sería interesante considerar otra forma de este juego en la que la persona tiene que dibujar o pintar en cada estadio lo que piensa que yo quiero decir. El interés de esta versión se halla en que en algunos casos sería bastante evidente lo que tiene que dibujar, por ejemplo, cuando vea que todos los objetos que yo le he mostrado hasta ahora tenían una determinada marca comercial (él dibujaría la marca comercial). Por el contrario, ¿qué tendría que pintar si comprendiese que hay algo rojo en cada objeto? ¿Una mancha roja? ¿Y de qué forma y tono? Aquí habría que establecer una convención; por ejemplo, que pintar una mancha roja con bordes irregulares no significa que los objetos tengan en común esta mancha roja con bordes irregulares, sino algo rojo. Si, señalando a manchas de varios tonos de rojo, se preguntase a una persona «¿Qué tienen éstas en común que le hace llamarlas rojas?», él se sentiría inclinado a responder «¿No lo ve?». Y, naturalmente, esto no sería poner de relieve un elemento común.
Hay casos en los que la experiencia nos enseña que una persona no es capaz de ejecutar una orden, por ejemplo, de la forma «Tráigame x», si no vio lo que había en común entre los diversos objetos hacia los que yo señalé como explicación de «x». Y Ver lo que tienen de común' consistía en algunos casos en señalar hacia ello, en fijar la mirada sobre una mancha coloreada después de un proceso de escrutinio y comparación, en decirse a sí mismo «Ah, es al rojo a lo que él se refiere», tal vez echando al mismo tiempo miradas a todas las manchas rojas de los diversos objetos, y así sucesivamente. Hay casos, por el contrario, en los que no se produce ningún proceso comparable con este 'ver lo que hay en común' intermedio y en los que no obstante usamos esta expresión, aunque esta vez debemos decir «Si después de mostrarle estas cosas me trae otro objeto rojo, diré que ha visto la característica común de los objetos que le mostré». El ejecutar la orden es ahora el criterio de que él ha comprendido.
3. '¿Por qué llama usted «esfuerzo» a todas estas experiencias diferentes?'—'Porque tienen algún elemento en común'.—'¿Qué es lo que contienen en común el esfuerzo corporal y el mental?'—'No lo sé, pero es evidente que hay alguna semejanza'.
¿Por qué dijo usted entonces que las experiencias tenían algo en común? ¿No comparaba esta expresión precisamente el caso presente con aquellos casos en los que decimos primariamente que las dos experiencias tienen algo en común? (Así podríamos decir que algunas experiencias de alegría y miedo tienen en común la sensación de latir el corazón.) Pero cuando usted dijo que las dos experiencias de esfuerzo tenían algo en común, éstas eran sólo diferentes palabras para decir que eran semejantes. No era, pues, explicación alguna el decir que la semejanza consistía en la presencia de un elemento común.
Más aún, ¿diremos que usted tuvo una sensación de semejanza cuando comparó las dos experiencias y que esto le hizo usar la misma palabra para ambas? Si usted dice que tiene una sensación de semejanza, permítanos hacer unas pocas preguntas sobre ella: ¿Podría usted decir que la sensación estaba localizada aquí o allí? ¿Cuándo tuvo usted de hecho esta sensación? Pues lo que llamamos comparar las dos experiencias es una actividad bastante complicada: quizá usted se representó mentalmente las dos experiencias, e imaginar un esfuerzo corporal e imaginar un esfuerzo mental fueron cada uno de por sí imaginar un proceso y no un estado uniforme a través del tiempo- Pregúntese entonces en qué momento de todo este tiempo tuvo usted la sensación de semejanza.
'Pero, indudablemente, yo no diría que son semejantes si no tuviese experiencia de su semejanza'. Pero ¿tiene que ser esta experiencia algo a lo que usted haya de llamar una sensación? Suponga por un momento que fuese la experiencia de que la palabra «semejante» se le ocurriese por sí sola. ¿Llamaría usted a esto una sensación? 'Pero, ¿no hay sensaciones de semejanza?' Yo pienso que hay sensaciones que podrían llamarse sensaciones de semejanza. Pero no siempre se tiene una de estas sensaciones cuando se 'percibe la semejanza'. Consideren algunas de las experiencias diferentes que tienen cuando lo hacen.
a) Hay un tipo de experiencia que podría llamarse ser apenas capaz de distinguir. Por ejemplo, uno ve dos longitudes o dos colores casi exactamente iguales. Pero si yo me pregunto «¿Consiste esta expe riencia en tener una sensación peculiar?», tendría que decir que induda blemente no está caracterizada por tal sensación aislada y que una parte muy importante de la experiencia es la de dejar que mi mirada oscile entre los dos objetos, fijándola deliberadamente ya sobre el uno, ya sobre el otro, diciendo quizá palabras que expresan duda, moviendo la cabeza, etc. Podría decirse que difícilmente queda sitio para una sensación de semejanza entre estas diversas experiencias.
b) Comparen con el anterior el caso en el que es imposible tener dificultad alguna en distinguir los dos objetos. Supongamos que yo di jese «Quiero que los dos tipos de flores de este macizo sean de colo res semejantes para evitar un fuerte contraste». La experiencia podría ser aquí lo que puede describirse como un paso suave de la mirada de uno a otro.
c) Escucho una variación de un tema y digo «Por ahora no veo cómo es esto una variación del tema, pero veo cierta semejanza». Lo que sucedió fue que en determinados momentos de la variación, en determinados momentos decisivos de la clave, tuve una experiencia de 'saber dónde estaba en el tema'. Y esta experiencia podría haber consistido a su vez en imaginar determinados elementos del tema, o en verlos escritos ante mi mente, o en señalarlos realmente en la partitura, etcétera.
Tero cuando dos colores son semejantes, la experiencia de semejanza ha de consistir sin duda en darse cuenta de la semejanza que hay entre ellos'. Pero un verde azulado ¿es semejante o no a un verde amarillento? En determinados casos diríamos que son semejantes y en otros que son muy diferentes. ¿Sería correcto decir que en los dos casos percibimos relaciones diferentes entre ellos? Supongan que yo observase un proceso en el que un verde azulado cambiase gradualmente hacia un verde puro, hacia un verde amarillento, hacia amarillo y hacia naranja. Yo digo «Cuesta muy poco tiempo pasar del verde azulado al verde amarillento porque estos colores son semejantes».—Pero para poder decir esto, ¿no se necesita haber tenido alguna experiencia de semejanza? —La experiencia puede ser la de ver los dos colores y decir que ambos son verdes. O puede ser la de ver una banda cuyo color cambia de un extremo al otro del modo descrito y tener alguna de las experiencias que se pueden llamar darse cuenta de lo próximos que están entre sí el verde azulado y el verde amarillento, comparados con el verde azulado y el naranja.
Nosotros usamos la palabra «semejante» en una enorme familia de casos.
Hay algo digno de notarse cuando se dice que usamos la palabra «esfuerzo» tanto para el esfuerzo mental como para el físico porque hay una semejanza entre ellos. ¿Se diría que usamos la palabra «azul» para el azul claro y el azul oscuro porque hay una semejanza entre ellos? Si se les preguntase «¿Por qué llaman ustedes 'azul' también a esto?», ustedes dirían «Porque esto es también azul».
Podría sugerirse que la explicación es que en este caso se llama «azul» a lo que hay de común entre los dos colores y que si se llamó «esfuerzo» a lo que había de común entre las dos experiencias de esfuerzo, hubiese sido erróneo decir «Las llamé a ambas 'esfuerzo' porque tenían una cierta semejanza», y que hubiese tenido que decirse «Usé la palabra 'esfuerzo' en ambos cases porque en ambos se halla presente un esfuerzo».
Ahora bien, qué responderíamos a la pregunta «¿Qué tienen de común el azul claro y el azul oscuro?» A primera vista la respuesta parece evidente: «Ambos son tonos de azul». Pero en realidad esto es una tautología. Así pues, preguntemos «¿Qué tienen de común estos colores que estoy señalando?» (Supongamos que el uno es azul claro y el otro azul oscuro). Realmente la respuesta a esto tendría que ser «No sé qué juego está jugando usted». Y depende de este juego el que yo diga que tienen algo en común y lo que diga que tienen en común.
Imaginen este juego: A muestra a B diferentes manchas de color y le pregunta lo que tienen en común. B ha de contestar señalando a un color primario determinado. Así, si A señala a rosado y naranja, B ha de señalar al rojo puro. Si A señala a dos tonos de azul verdoso, B ha de señalar al verde puro y al azul puro, etc. Si en este juego A mostrase a B un azul claro y un azul oscuro y le preguntase qué es lo que tienen en común, no habría duda sobre la respuesta. Si luego señalase al rojo puro y al verde puro, la respuesta sería que no tienen nada común. Pero yo podría imaginar fácilmente circunstancias en las que nosotros diríamos que tienen algo en común y no dudaríamos en decir lo que era: Imaginen un uso de lenguaje (una cultura) en el que hubiese un nombre común para el verde y el rojo por una parte y para el amarillo y el azul por la otra. Supongan, por ejemplo, que hubiese dos castas: una, la casta de los patricios, que viste ropajes rojos y verdes; la otra, la plebeya, que viste ropajes azules y amarillos. Del amarillo y el azul se hablaría siempre como de colores plebeyos, del verde y el rojo como de colores patricios. Preguntado sobre lo que tienen de común una mancha roja y una mancha verde, un hombre de nuestra tribu no dudaría en decir que ambos eran patricios.
También podríamos imaginar fácilmente un lenguaje (y esto vuelve a significar una cultura) en el que no existiese una expresión común para el azul suave y el azul oscuro y en el que el primero fuese llamado, por ejemplo, «Cambridge» y el segundo «Oxford». Si se preguntase a una persona de esta tribu lo que tienen de común Cambridge y Oxford, se inclinaría a decir «Nada».
Comparen con el juego anterior el siguiente: Se le muestran a B ciertas imágenes que son combinaciones de manchas coloreadas. Al preguntársele lo que tienen de común estas imágenes, ha de señalar a una muestra de rojo, por ejemplo, si en ambas hay una mancha roja, de verde si en ambas hay una mancha verde, etc. Esto les pone de manifiesto de qué modos tan diferentes puede usarse esta misma respuesta.
Consideren una explicación como «Por 'azul' entiendo lo que tienen en común estos dos colores». Ahora bien, ¿no es posible que alguien entienda esta explicación?; por ejemplo, al ordenársele que traiga otro objeto azul, ejecutaría la orden de modo satisfactorio. Pero quizá traiga un objeto rojo y nos inclinemos a decir: «Parece que percibe alguna especie de semejanza entre los ejemplos que le mostramos y esta cosa roja».
Nota: Cuando se pide a algunas personas que canten una nota que nosotros les damos al piano, cantan de modo regular la quinta de esta nota. Esto hace fácil imaginar que un lenguaje pudiera tener solamente un nombre para una nota determinada y su quinta. Por otra parte, nos veríamos en un aprieto si tuviésemos que contestar la pregunta: ¿Qué tienen de común una nota y su quinta? Pues, naturalmente, no sirve de respuesta el decir: «Tienen una cierta afinidad». Una de nuestras tareas aquí es la de dar una imagen de la gramática (el uso) de las palabras «una cierta».
Decir que usamos la palabra «azul» para referirnos a 'lo que tienen de común todos estos tonos de color' no dice de por sí nada, sino que nosotros usamos la palabra «azul» en todos estos casos. Y la expresión «El ve lo que tienen de común todos estos tonos», puede referirse a toda clase de fenómenos diferentes, es decir, se usan toda clase de fenómenos como criterios de 'él ve que…'. O todo lo que sucede puede ser que al pedírsele que traiga otro tono de azul ejecute nuestra orden satisfactoriamente. O puede que cuando le mostramos los diferentes ejemplos de azul aparezca ante su visión mental una mancha de azul puro; o puede volver instintivamente su cabeza, hacia algún otro tono de azul que nosotros no le hemos mostrado como ejemplo, etc.
Ahora bien, ¿diríamos que un esfuerzo mental y un esfuerzo físico son 'esfuerzos' en el mismo sentido de la palabra o en sentidos diferentes (o 'ligeramente diferentes') de la palabra? Hay casos de este tipo en los que no dudaríamos sobre la respuesta. 4. Consideren este caso: Hemos enseñado a alguien el uso de las palabras «más oscuro» y «más claro». Por ejemplo, él podría ejecutar una orden tal como «Pínteme una mancha de color más oscuro que el que le estoy mostrando». Supongan que yo le dijese ahora: «Escuche las cinco vocales a, e, i, o, u y colóquelas por orden de oscuridad». Puede
que simplemente se quede confuso y no haga nada, pero puede que disponga (y algunas personas lo harán) las vocales en un cierto orden (generalmente i, e, a, o, u). Podría suponerse ahora que el disponer las vocales por orden de oscuridad tuvo como presupuesto que cuando se pronunció una vocal surgió un determinado color ante la mente de la persona, que ella dispuso entonces estos colores por su orden de oscuridad y nos dijo la disposición correspondiente de las vocales. Pero esto no tiene por qué suceder realmente. Una persona obedecerá la orden: «Disponga las vocales por su orden de oscuridad» sin ver color alguno ante su visión mental.
Ahora bien, si se le preguntase a dicha persona si la u era 'realmente' más oscura que la e, casi con seguridad contestaría algo así como «En realidad no es más oscura, pero en cierto modo me hace una impresión más oscura».
Pero, qué sucedería si le preguntásemos «¿Qué fue lo que le hizo usar siquiera las palabras 'más oscuro' en este caso?" Podríamos inclinarnos a decir de nuevo «Tiene que haber visto algo que fuese común tanto a la relación entre dos colores como a la relación entre dos vocales». Pero si él no es capaz de especificar lo que era este elemento común, nos quedamos simplemente con el hecho de que él se sintió impulsado a usar las palabras «más oscuro» y «más claro» en ambos casos.
Pues, noten la palabra «tiene» en «El tiene que haber visto algo…». Cuando se dijo esto, no se quiso decir que se concluía, partiendo de una experiencia pasada, que él vio probablemente algo, y es precisamente por esto por lo que esta frase no añade nada a lo que sabemos y en realidad solamente sugiere una forma diferente de palabras para describirlo.
Si alguien dijese: «Yo veo una cierta semejanza, sólo que no puedo describirla», yo diría: «Esto mismo es lo que caracteriza su experiencia».
Supongamos que usted mira a dos rostros y dice «Son semejantes, pero no sé qué es lo que es semejante en ellos». Y supongamos que después de un rato dijese: «Ya sé; sus ojos tienen la misma forma»; yo diría «Ahora su experiencia de su semejanza es diferente de lo que era cuando usted veía la semejanza y no sabía en qué consistía». A la pregunta «¿Qué le hizo usar las palabras 'más oscuro'…?», la respuesta puede ser ahora «No hubo nada que me hiciese usar las palabras 'más oscuro', es decir, si usted me pregunta por una razón de que las use. Me limité a usarlas y, es más, las usé con el mismo tono de voz y quizá con la misma expresión facial y el mismo gesto que estaría inclinado a usar en determinados casos al aplicar las palabras a colores». Resulta más fácil ver esto cuando hablamos de una pena profunda, un sonido profundo, un pozo profundo. Algunas personas son capaces de distinguir de entre los días de la semana los gordos de los flacos. Y su experiencia cuando conciben un día como gordo consiste en aplicar esta palabra, tal vez junto con un gesto que exprese gordura y una cierta comodidad.
Pero ustedes pueden sentir la tentación de decir: Este uso de la palabra y el gesto no es su experiencia primaria. Antes de todo tienen que concebir que el día es gordo y luego expresan esta concepción mediante la palabra o el gesto.
Pero ¿por qué usan la expresión «Tienen que»? ¿Tienen ustedes noticia en este caso de una experiencia a la que llaman «la concepción, etc.»? Pues si no la tienen, ¿no es acaso lo que podría llamarse un prejuicio lingüístico lo que les hizo decir «El tuvo que tener una concepción antes de que… etc.»?
Antes bien, por este ejemplo y por otros pueden aprender que hay casos en los que podemos llamar a una experiencia determinada «darse cuenta, ver, percibir que sucede tal y tal», antes de expresarla con palabras o gestos, y que hay otros casos en los que si llegamos a hablar de una experiencia de concebir, tenemos que aplicar esta palabra a la experiencia de usar ciertas palabras, gestos, etc.
Cuando la persona dijo «en realidad la u no es más oscura que la e…», resultaba esencial que intentase decir que las palabras «más oscuro» se usaban en sentidos diferentes cuando se hablaba de que un color era más oscuro que otro y, por otra parte, de que una vocal era más oscura que otra.
Consideren este ejemplo: Supongamos que hubiésemos enseñado a una persona a usar las palabras «verde», «rojo», «azul» señalando hacia manchas de estos colores. Le habíamos enseñado a traernos objetos de un color determinado al ordenársele «¡Tráeme algo rojo!», a elegir objetos de varios colores de entre un montón, y cosas semejantes. Supongamos ahora que le mostramos un montón de hojas, algunas de las cuales son de un marrón ligeramente rojizo y otras de un amarillo levemente verdoso y le damos la orden «Coloca en montones separados las hojas rojas y las verdes». Es muy probable que, después de
esto, él separará las hojas amarillo-verdosas de las marrón-rojizas. Ahora bien, ¿diríamos que habíamos usado aquí las palabras «rojo» y «verde» en el mismo sentido que en los casos precedentes, o las usamos en sentidos diferentes pero semejantes? ¿Qué razones se darían para adoptar esta última opinión? Podría ponerse de relieve que al pedir que se pintase una mancha roja es indudable que no se debería pintar una mancha marrón ligeramente rojiza, y, por tanto, podría decirse que «rojo» significa algo diferente en los dos casos. Pero ¿por qué no habría yo de decir que solamente tenía un significado, pero que, naturalmente, se usaba de acuerdo con las circunstancias? La pregunta es: ¿Completamos nuestra afirmación de que la palabra tiene dos significados con una afirmación que diga que en un caso tenía éste y en el otro aquel significado? Como criterio de que una palabra tiene dos significados podemos usar el hecho de que se hayan dado dos explicaciones de una palabra. Así, decimos que la palabra «banco» tiene dos significados; pues en un caso significa este tipo de cosa (señalando, digamos, a un banco de arena) y en el otro este tipo de cosa (señalando al Banco de Inglaterra). Ahora bien, lo que señalo aquí son paradigmas del uso de las palabras. No podría decirse: «La palabra 'rojo' tiene dos significados porque en un caso significa esto (señalando a un rojo claro) y en otro eso (señalando a un rojo oscuro)», es decir, si en nuestro juego solamente se hubiese usado una definición ostensiva de la palabra «rojo». Por otra parte, podría imaginarse un juego de lenguaje en el que dos palabras, digamos «rojo» y «rojizo», fuesen explicadas por dos definiciones ostensivas, mostrando la primera un objeto rojo oscuro y la segunda otro rojo claro. Que se diesen dos de estas explicaciones o solamente una podría depender de las reacciones naturales de la gente que use el lenguaje. Podríamos encontrar que una persona a la que damos la definición ostensiva «Esto se llama 'rojo'" (señalando a un objeto rojo) coge a continuación cualquier objeto rojo del tono que sea al ordenársele: «¡Tráigame algo rojo!». Otra persona podría no hacerlo así, sino traer solamente objetos de un cierto margen de tonos cercanos al tono que se le señaló en la explicación. Podríamos decir que esta persona 'no ve lo que hay de común entre todos los diferentes tonos de rojo'. Pero, por favor, recuerden que nuestro único criterio para esto es la conducta que hemos descrito.
Consideren el siguiente caso: Se ha enseñado a B un uso de las palabras «más claro» y «más oscuro». Se le han mostrado objetos de varios colores y se le ha enseñado que a éste se le llama un color más oscuro que a aquél, se le ha entrenado a traer un objeto al ordenársele «Trae algo más oscuro que esto» y a describir el color de un objeto diciendo que es más oscuro o más claro que una muestra determinada, etc. Ahora se le da la orden de formar una serie de objetos, disponiéndolos por orden de oscuridad. Lo hace disponiendo una fila de libros, escribiendo una serie de nombres de animales y escribiendo las cinco vocales en el orden u, o, a, e, i. Nosotros le preguntamos por qué estableció esta última serie y él dice: «Bueno, pues porque la o es más clara que la u y la e más clara que la o». Nos quedaremos asombrados de esta actitud y al mismo tiempo admitiremos que hay algo de lo que dice. Quizá diremos: «Pero mira, indudablemente la e no es más clara que la o del mismo modo que este libro es más claro que ése». Pero él puede encogerse de hombros y decir: «No sé, pero la e es más clara que la o, ¿no?».
Podemos sentirnos inclinados a tratar este caso como un tipo de anormalidad y a decir «B tiene que tener un sentido diferente, con ayuda del cual dispone tanto los objetos coloreados como las vocales». Y si intentásemos hacer explícita esta idea nuestra (o por lo menos bastante explícita), vendría a parar en lo siguiente: La persona normal registra la claridad y la oscuridad de los objetos visuales con un instrumento, y lo que podría llamarse la claridad y oscuridad de los sonidos (vocales) con otro, en el sentido en que podría decirse que registramos los rayos de una determinada longitud de onda con los ojos y los rayos de otra banda de longitud de onda con nuestro sentido de la temperatura. Por el contrario, deseamos decir, B dispone tanto los sonidos como los colores mediante las lecturas de un único instrumento (órgano sensorial) (en el sentido en que una placa fotográfica podría registrar rayos de una banda que nosotros solamente podríamos cubrir con dos de nuestros sentidos).
Esta es en pocas palabras la imagen que subyace a nuestra idea de que B tiene que haber 'entendido' las palabras «más oscuro» de un modo diferente que la persona normal. Por otra parte, pongamos inmediatamente al lado de esta imagen el hecho de que en nuestro caso no hay evidencia alguna de 'otro sentido'. Y de hecho el uso de las palabras «tiene que» cuando decimos «B tiene que haber entendido la palabra de modo diferente» nos muestra ya que esta frase (realmente) expresa nuestra determinación de considerar los fenómenos que hemos observado tras [12] la imagen esbozada en esta frase.
'Pero indudablemente él usó «más claro» en un sentido diferente 'cuando dijo que la e era más clara que la u'. ¿Qué significa esto? ¿Se está distinguiendo entre el sentido en el que él usó la palabra y su uso de la palabra? Es decir, ¿quiere decirse que si alguien usa la palabra como B lo hace, a la diferencia de uso tiene que acompañarla alguna otra diferencia, por ejemplo, en su mente? ¿O todo lo que se quiere decir es que indudablemente el uso de «más claro» era diferente cuando las aplicó a vocales?
Ahora bien, ¿consiste el hecho en que los usos difieren algo cuando se ponen de relieve las diferencias particulares, con independencia de lo que se describa?
¿Qué sucedería si alguien dijese, señalando a dos manchas que yo hubiese llamado rojas, «Es indudable que usted está usando la palabra 'rojo' de dos modos diferentes»? —Yo diría «Este es rojo claro y el otro rojo oscuro—, pero ¿por qué habría yo de hablar de dos usos diferentes?».
Sin duda es fácil poner de relieve diferencias entre la parte del juego en la que aplicamos «más claro» y «más oscuro» a objetos coloreados y la parte del juego en la que aplicamos estas palabras a vocales. En la primera parte había una comparación de dos objetos colocándolos juntos y mirando de uno a otro, había el hecho de pintar un tono más claro o más oscuro que determinada muestra dada; en la segunda no había comparación visual, ni pintura, etc. Pero cuando se han puesto de manifiesto estas diferencias todavía tenemos libertad para hablar de dos partes del mismo juego (tal como acabamos de hacer) o de dos juegos diferentes.
'Pero ¿acaso yo no percibo que la relación entre un trozo de material más claro y otro más oscuro es diferente de la que hay entre las vocales e y u—como percibo por otra parte que la relación entre la e y la u es la misma que la que hay entre la e y la i?'—En estos casos, en determinadas circunstancias nos inclinaremos a hablar de relaciones diferentes y en otras a hablar de la misma relación. Podría decirse «Depende de cómo se las compare».
Preguntemos «¿Habremos de decir que las flechas —> y >— señalan en la misma dirección o en direcciones diferentes?». A primera vista, podría tenderse a decir «Naturalmente, en direcciones diferentes». Pero considérenlo del siguiente modo: Si yo miro a. un espejo y veo el reflejo de mi cara puedo tomarlo como un criterio de que veo mi propia cabeza. Si, por el contrario, viese en él la parte posterior de una cabeza, podría decir «Lo que estoy viendo no puede ser mi propia cabeza, sino una cabeza que mira en la dirección opuesta». Ahora bien, esto podría llevarme a decir que una flecha y el reflejo de una flecha en un cristal tienen la misma dirección cuando señalan una hacia otra y direcciones opuestas cuando la punta de la una señala al extremo final de la otra. Imaginen el caso de que se hubiese enseñado a una persona el uso ordinario de las palabras «el mismo» en los casos de «el mismo color», «la misma forma», «la misma longitud». Se le enseñó también el uso de las palabras «señalar hacia» en contextos como «La flecha señala hacia el árbol». Le mostramos ahora dos flechas enfrentadas y dos flechas que se siguen una a otra y le preguntamos en cuál de estos dos casos aplicaría él la expresión «Las flechas señalan el mismo camino». ¿No es fácil imaginar que si en su mente fuesen predominantes determinadas aplicaciones, estaría inclinado a decir que las flechas —> y >— señalan 'el mismo camino'? Cuando oímos la escala diatónica nos inclinamos a decir que después de cada siete notas se repite la misma nota y, al preguntársenos por qué la llamamos otra vez la misma nota, podría contestarse «Bueno, vuelve a ser do». Pero esta no es la explicación que yo quería, pues yo preguntaría ¿«Qué es lo que hizo que se volviese a llamar do?». Y la respuesta a esto parecería ser «Bueno, ¿no oye usted que es la misma nota, sólo que una octava más alta?». También aquí podríamos imaginarnos que se hubiese enseñado a una persona nuestro uso de las palabras «el mismo» cuando se aplican a colores, longitudes, direcciones, etc., y que ahora le tocásemos la escala diatónica y le preguntásemos si diría que ha oído las mismas notas una y otra vez a determinados intervalos, y podríamos imaginar fácilmente varias respuestas, por ejemplo ésta determinada: que oyó la misma nota alternativamente después de cada cuatro o cada tres notas (llama la misma nota a la tónica, a la dominante y a la octava).
Si hubiésemos hecho este experimento con dos personas A y B, y A hubiese aplicado la expresión «la misma nota» solamente a la octava, y B a la dominante y a la octava, ¿tendríamos derecho a decir que los dos oyen cosas diferentes cuando les tocamos la escala diatónica? Si decimos que lo hacen, pongámonos en claro si queremos afirmar que tiene que haber alguna otra diferencia entre los dos casos aparte de la que hemos observado, o si no deseamos hacer un enunciado de este tipo.
5. Todas las cuestiones consideradas aquí están ligadas con este problema: Supongan que se hubiese enseñado a alguien a escribir series de números de acuerdo con reglas de la forma: Escriba siempre un número mayor en n que el precedente. (Esta regla se abrevia en «Añada n».) En este juego los numerales van a ser grupos de rayas |, ||, |||, etc. Naturalmente, lo que llamo enseñar este juego consistió en dar explicaciones generales y poner ejemplos. Estos ejemplos están tomados, digamos, del campo comprendido entre 1 y 85. Ahora damos al alumno la orden «Añada 1». Después de algún tiempo observamos que después de pasar de 100 hizo lo que nosotros llamaríamos añadir 2 y después de pasar de 300 hace lo que llamaríamos añadir 3. Le interrumpimos para decirle: «¿No le dije que añadiese siempre 1? ¡Mire lo que hizo antes de llegar a 100!». Supongan que el alumno dijese, señalando a los números 102, 104, etc., «Bien, ¿y no he hecho lo mismo aquí? Pensé que era esto lo que usted quería que hiciese». Ya ven que no nos haría avanzar el volver a decir «¿Pero no ve…?», volviendo a ponerle de manifiesto las reglas y ejemplos que le habíamos dado. En un caso como éste, podríamos decir que esta persona entiende (interpreta) de modo natural la regla (y los ejemplos) que le hemos dado como nosotros entenderíamos la regla (y los ejemplos) que nos dijesen: «Añada 1 hasta 100, luego 2 hasta 200, etc.»
(Esto sería semejante al caso de una persona que de modo natural no siguiese una orden, dada mediante un gesto de indicación, moviéndose en la dirección del brazo a la mano, sino en la dirección opuesta. Y entender significa aquí lo mismo que reaccionar.)
'Supongo que lo que usted dice viene a parar en esto: que para seguir correctamente la regla «Añada 1» se necesita a cada paso un nuevo atisbo, una nueva intuición'. Pero ¿qué significa seguir la regla correctamente? ¿Cómo y cuándo ha de decidirse en un punto concreto cuál es el paso correcto a dar? 'El paso correcto es en cada punto el que está de acuerdo con la regla tal como nos referimos a ella, tal como se la entendió'. Yo supongo que la idea es ésta: Cuando se dio la regla «Añada 1» y se pensó en ella, se pensó que él escribiría 101 después de 100, 199 después de 198, 1041 después de 1040, y así sucesivamente. Pero ¿cómo se hicieron todos estos actos de significación (yo supongo un número infinito de ellos) cuando se le dio la regla? ¿O esto es malentenderlo? ¿Y dirían ustedes que solamente hubo un acto de significación, del que, sin embargo, se derivaban a su vez todos estos otros o algunos de ellos? Pero ¿no estriba la dificultad precisamente en 'Qué se deriva de la regla general'? Podría decirse «Indudablemente, cuando le di la regla yo sabía que yo quería decir que él hiciese seguir al 100 por el 101». Pero aquí se ven desorientados por la gramática de la palabra «saber». Saberlo ¿fue algún acto mental por el que se hiciese en aquel momento la transición de 100 a 101, es decir, algún acto como el de decirse a sí mismo «Quiero que él escriba 101 después de 100»? En este caso, pregúntense cuántos de estos actos realizaron cuando le dieron la regla. ¿O por saber se entiende algún tipo de disposición? —siendo entonces únicamente la experiencia quien puede enseñarnos para qué era una disposición—. 'Pero sin duda si alguien me hubiese preguntado qué número había de escribir después de 1568, yo le hubiese respondido «1569».' Yo me atrevo a decir que usted lo habría hecho, pero ¿cómo puede estar usted seguro de ello? Su idea es en realidad que en el misterioso acto de significar la regla hizo de algún modo las transiciones sin hacerlas realmente. Usted cruzó todos los puentes antes de que estuviese allí. Esta extraña idea está conectada con un uso peculiar de la palabra «referirse». Supongamos que nuestro hombre llegó al número 100 y lo hizo seguir por el 102. Nosotros diríamos entonces «Yo me refería a que usted escribiese 101». Ahora bien, el pretérito imperfecto en la palabra «referirse» sugiere que cuando se dio la regla se realizó un acto particular de referencia, aunque de hecho esta expresión no alude a tal acto. Podría explicarse el pretérito imperfecto dando a la frase la forma «Si me hubiese preguntado antes lo que yo quería que hiciese usted en este estadio, le hubiese dicho…». Pero es una hipótesis el que usted hubiese dicho esto.
Para hacer esto más claro, piensen en este ejemplo: Alguien dice «Napoleón fue coronado en 1804». Yo le pregunto «¿Se refería usted al hombre que ganó la batalla de Austerlitz?». El dice «Sí, a él me refería». ¿Quiere decir esto que cuando 'se refirió a él' pensó de algún modo en Napoleón ganando la batalla de Austerlitz?
La expresión «La regla se refería a que él continuase 100 con 101» hace que parezca que esta regla, tal como fue pensada, prefiguraba todas las transiciones que habían de hacerse de acuerdo con ella. Pero la suposición de una sombra de una transición no nos hace avanzar un paso, porque no salva el abismo entre ella y la transición real. Si las simples palabras de la regla no podían anticipar una transición futura, cualquier acto mental que acompañase a estas palabras no podría lograr más.
Nos encontramos una y otra vez con esta curiosa superstición, como podría sentirse la inclinación de llamarla, de que el acto mental es capaz de cruzar un puente antes de que hayamos llegado a él. Brota esta dificultad siempre que intentamos pensar sobre las ideas de pensar, desear, esperar, creer, conocer, intentar resolver un problema matemático, la inducción matemática, etc.
No hay acto de captación, de intuición, que nos haga usar la regla como lo hacemos en el punto particular de la serie. Sería menos confuso llamarlo un acto de decisión, aunque también esto es desorientador, pues no tiene que realizarse nada parecido a un acto de decisión, sino tal vez sólo un acto de escribir o de hablar. Y la falta que tendemos a hacer aquí y en mil casos semejantes está marcada por la palabra «hacer» tal como la hemos usado en la frase «No hay acto de captación que nos haga usar la regla tal como lo hacemos», porque hay una idea de que 'algo tiene que hacernos' hacer lo que hacemos. Y esto vuelve a enlazarse con la confusión entre causa y razón. No necesitamos tener razón alguna para seguir la regla tal como lo hacemos. La cadena de razones tiene un límite.
Comparen ahora estas frases: «Indudablemente se usa la regla 'Añada 1' de un modo diferente si después de 100 se continúa con 102, 104, etc.» e «Indudablemente las palabras 'más oscuro' se usan de un modo diferente si después de aplicarlas a manchas coloreadas las aplicamos a las vocales». Yo diría: «Esto depende de lo que usted llame un 'modo diferente'".
Pero ciertamente yo diría que yo llamaría & la aplicación de «más claro» y «más oscuro» a vocales 'otro uso de las palabras'; y yo también continuaría la serie 'Añada 1' del modo 101, 102, etc., pero no —o no necesariamente— a causa de algún otro acto mental que lo justificase.
6. Hay una especie de enfermedad general del pensamiento que busca siempre (y encuentra) lo que se llamaría un estado mental del que surjan todos nuestros actos como de un depósito. Así se dice «La moda cambia porque cambia el gusto de la gente». El gusto es el receptáculo mental. Pero si un sastre diseña hoy un corte de traje diferente del que diseñaba hace un año, ¿no puede haber consistido, parcial o totalmente, lo que se llama su cambio de gusto en hacer precisamente esto?
Y aquí decimos «Pero indudablemente diseñar una nueva forma no es de por sí cambiar el gusto propio, y decir una palabra no es concebirla, y decir que yo creo no es creer; tiene que haber sentimientos, actos mentales, que acompañen a esas líneas y a esas palabras». Y la razón que damos para decir esto es que una persona podría diseñar ciertamente una nueva forma sin haber cambiado su gusto, decimos que él cree algo sin creerlo, etc. Y, evidentemente, esto es verdad. Pero de aquí no se deduce que lo que distingue un supuesto de haber cambiado el gusto propio de un supuesto de no haberlo hecho así no sea precisamente, en determinadas circunstancias, diseñar lo que no se ha diseñado antes. Ni se deduce que en los casos en los que el diseño de una nueva forma no es el criterio de un cambio de gusto, tenga que ser el criterio un cambio en alguna región particular de nuestra mente. Es decir, nosotros no usamos la palabra «gusto» como el nombre de un sentimiento. Pensar que lo hacemos es representar la práctica de nuestro lenguaje con una simplificación indebida. Naturalmente, esta es la vía por la que surgen generalmente los rompecabezas filosóficos; y nuestro caso es bastante análogo al de pensar que siempre que hacemos un enunciado predicativo enunciamos que el sujeto tiene un ingrediente determinado (como lo hacemos realmente en el caso de «La cerveza es alcohólica»).
Al tratar nuestro problema resulta ventajoso considerar pararelamente al sentimiento o sentimientos característicos de tener un gusto determinado, de cambiar el propio gusto, de pensar lo que uno dice, etcétera, la expresión facial (gestos o tono de voz) característica de los mismos estados o acontecimientos. Si alguien pusiese objeciones, diciendo que no pueden compararse los sentimientos y las expresiones faciales, ya que los primeros son experiencias y las segundas no lo son, que considere las experiencias musculares, cinestésicas y táctiles ligadas con los gestos y las expresiones faciales.
7. Consideremos, pues, la proposición «Creer algo no puede consistir simplemente en decir que se cree; hay que decirlo con una expresión facial, un gesto y un tono de voz particulares». Ahora bien, no puede dudarse de que nosotros consideramos determinadas expresiones faciales, gestos, etc. como característicos de la expresión de creencia. Hablamos de un 'tono de convicción'. Y, sin embargo, resulta claro que este tono de convicción no está siempre presente cuando nosotros hablamos justificadamente de convicción. «Precisamente», podría decirse, «esto muestra que hay algo más, algo que está tras estos gestos, etc. y que es la creencia real en cuanto opuesta a las meras expresiones de creencia». «De ningún modo», diría yo, «en circunstancias diferentes hay muchos criterios diferentes que distinguen los casos de creer lo que se dice de aquellos en los que no se cree lo que se dice». Puede haber casos en los que la presencia de una sensación distinta de las ligadas a los gestos, tono de voz, etc., distinga el querer decir lo que se dice del no quererlo decir. Pero algunas veces lo que distingue a ambos no es nada que suceda mientras hablamos, sino una variedad de acciones y experiencias de tipos diferentes anteriores y posteriores.
Para comprender esta familia de casos volverá a ser útil considerar un caso análogo tomado de las expresiones faciales. Hay una familia de expresiones faciales amistosas. Supongan que hubiésemos preguntado: «¿Qué rasgo es el que caracteriza un rostro amistoso?» En principio podría pensarse que hay determinados rasgos a los que podría llamarse rasgos amistosos, cada uno de los cuales hace parecer amistoso al rostro en un cierto grado, y que cuando están presentes en gran número constituyen la expresión amistosa. Parecería confirmarse esta idea por nuestras conversaciones habituales, que hablan de 'ojos amistosos', «boca amistosa', etc. Pero es fácil ver que los mismos ojos de los que decimos que hacen parecer amistoso un rostro no parecen amistosos, e incluso parecen hostiles, con otras determinadas arrugas de la frente, líneas alrededor de la boca, etc. ¿Por qué decimos, pues, siquiera que son estos ojos los que parecen amistosos? ¿No es erróneo decir que caracterizan el rostro como amistoso? Pues si decimos que lo hacen 'en determinadas circunstancias' (siendo estas circunstancias los otros rasgos del rostro), ¿por qué hemos elegido este rasgo de entre los otros? La respuesta es que en la vasta familia de rostros amistosos hay lo que podría llamarse una rama principal caracterizada por cierto tipo de ojos, otra por un cierto tipo de boca, etcétera; aunque encontramos estos mismos ojos en la gran familia de los rostros hostiles cuando no mitigan la hostilidad de la expresión. Existe además el hecho de que cuando percibimos la expresión amistosa de un rostro nuestra atención, nuestra mirada, son atraídas por un rasgo determinado del rostro, los 'ojos amistosos' o la 'boca amistosa', etc. sin fijarse en otros rasgos, aunque también éstos son responsables de la expresión amistosa.
'Pero ¿no hay diferencia entre decir algo y pensarlo y decirlo sin pensarlo?'- No tiene por qué haber una diferencia mientras él lo dice, y si la hay, esta diferencia puede ser de todo tipo de especies diferentes conforme a las circunstancias existentes. Del hecho de que haya lo que llamamos una expresión amistosa y una expresión hostil del ojo, no se sigue que tenga que haber una diferencia entre el ojo de un rostro amistoso y el ojo de un rostro hostil.
Podría sentirse la tentación de decir: «No puede decirse que este rasgo haga que el rostro parezca amistoso, ya que puede ser contradicho por otro rasgo». Y esto es como decir: «El decir algo con tono de convicción no puede ser la característica de la convicción, ya que puede estar contradicho por experiencias que le acompañen». Pero ninguna de estas dos frases es correcta. Es verdad que otros rasgos de su cara podrían hacer desaparecer el carácter amistoso de este ojo y, sin embargo, en esta cara es el ojo lo que constituye la principal característica amistosa.
Las expresiones más aptas para desorientarnos son expresiones como «Lo dijo y lo pensó». Comparen el querer decir «Me encantará verle» con el querer decir «El tren sale a las 3,30». Supongan que se hubiese dicho a alguien la primera frase y nos preguntase después «¿Lo pensaba usted?»: se pensaría entonces probablemente en los sentimientos y las experiencias que se tuvieron mientras se dijo. Y, en consecuencia, en este caso se estaría inclinado a decir: «¿No vio usted que quería decirlo?». Supongamos, por otra parte, que después de haber dado a alguien la información «El tren sale a las 3,30», él preguntase: «¿Quería usted decirlo?»: podría estarse inclinado a responder: «Pues claro. ¿Por qué no habría de querer decirlo?».
En el primer caso nos inclinaremos a hablar de un sentimiento característico de querer decir lo que dijimos, pero no en el segundo. Comparen también el supuesto de la mentira en estos dos casos. En el primer caso nos inclinaríamos a decir que mentir consistiría en decir lo que dijimos, pero sin los sentimientos apropiados o incluso con los sentimientos opuestos. Si mintiésemos al dar la información sobre el tren, al darla esperaríamos tener experiencias diferentes de las que tenemos al dar información verdadera, pero la diferencia no consistiría aquí en la ausencia de un sentimiento característico, sino quizá justamente en la presencia de un sentimiento de desagrado.
Es posible incluso que al mentir se tenga una experiencia bastante fuerte de lo que podría llamarse lo característico de querer decir lo que se dice, y sin embargo en determinadas circunstancias, y quizá en las circunstancias ordinarias, uno se refiere precisamente a esta experiencia al decir «Quería decir lo que dije», porque no se tienen en cuenta los casos en los que algo podría dar el mentís a estas experiencias. Por tanto, en muchos casos nos inclinamos a decir: «Querer decir lo que digo» significa tener tales y tales experiencias mientras lo digo. Si por «creer» significamos una actividad, un proceso que se realiza mientras decimos que creemos, podemos decir que creer es algo semejante a o lo mismo que expresar una creencia.
8. Es interesante considerar una objeción a esto: ¿Qué sucedería si yo dijese (queriendo decir lo que digo) «Creo que lloverá» y alguien quisiese explicar a un francés que no entendiese el español qué era lo que yo creía? Pues, podría decirse, si todo lo que sucedió cuando yo creía lo que creí fue que dije la frase, el francés debe saber lo que yo creo si se le dicen las palabras exactas que yo usé, o por ejemplo «Il croit 'Lloverá'». Ahora bien, resulta claro que esto no le dirá lo que yo creo y, en consecuencia, podría decirse, hemos fracasado en comunicarle precisamente lo que era esencial, mi verdadero acto mental de creencia. Pero la respuesta es que incluso si mis palabras hubiesen estado acompañadas por todo tipo de experiencias y si hubiésemos podido transmitir estas experiencias al francés, él no habría sabido todavía lo que yo creía. Pues «saber lo que yo creo» no significa: sentir lo que yo siento mientras lo digo; del mismo modo que saber lo que yo pretendo con este movimiento en nuestra partida de ajedrez no significa conocer el estado exacto de mi mente mientras estoy haciendo el movimiento. Aunque, al mismo tiempo, en determinados casos, conocer este estado mental podría proporcionar una información muy exacta sobre mi intención.
Diríamos que le habíamos comunicado al francés lo que yo creía si le hubiésemos traducido mis palabras al francés. Y podría ser que con ello no le dijésemos nada —ni siquiera indirectamente— sobre lo que sucedía 'en mi» cuando manifesté mi creencia. Lo que sucedió más bien es que le pusimos de manifiesto una frase que tiene en su lenguaje una posición semejante a la que tiene mi frase en español. Podría volver a decirse que, por lo menos en determinados casos, podríamos haberle comunicado mucho más exactamente lo que yo creía si hubiese estado familiarizado con el idioma español, porque entonces habría sabido exactamente lo que sucedió dentro de mí cuando hablé.
Nosotros usamos las palabras «significar», «creer», «intentar» de tal modo que se refieren a determinados actos o estados mentales en determinadas circunstancias dadas; igual que con la expresión «dar jaque mate a alguien» nos referimos al acto de comerle el rey. Por el contrario, si alguien, por ejemplo un niño, jugando con piezas de ajedrez colocase algunas de ellas sobre un tablero de ajedrez y realizase los movimientos de comer un rey, no diríamos que el niño hubiese dado jaque mate a nadie. Y también aquí podría pensarse que lo que distinguía este caso del de dar jaque mate de verdad era lo que sucedía en la mente del niño.
Supongamos que yo hubiese hecho una jugada de ajedrez y alguien me preguntase «¿Intentaba usted darle mate?». Yo respondo «Lo intentaba», y él me pregunta ahora «¿Cómo podía saber usted que lo intentaba, si todo lo que sabía era lo que sucedía dentro de usted cuando hizo la jugada?». Yo podría contestar «En estas circunstancias, esto era intentar darle mate».
9. Lo que vale para 'significar', vale para 'pensar'. Con mucha frecuencia nos parece imposible pensar sin hablarnos a media voz, y nadie a quien se pidiese que describiese lo que sucedía en este caso diría nunca que algo —el pensar— acompañaba al hablar, si no se viese llevado a hacerlo por el par de verbos «hablar»/«pensar» y por muchas de nuestras expresiones comunes en las que sus usos corren paralelos. Consideren estos ejemplos: «¡Piensa antes de hablar!», «Ha bla sin pensar», «Lo que dije no expresaba muy bien mi pensamiento», «Dice una cosa y piensa exactamente la opuesta», «Yo no quería decir una palabra de lo que dije», «El idioma francés usa las palabras en el orden en que las pensamos».
Si en un caso semejante puede decirse que algo acompañe al hablar, sería algo así como la modulación de la voz, los cambios de timbre, acentuación y demás cosas parecidas, todos los cuales podrían llamarse medios de expresividad. Por razones evidentes, nadie llamaría acompañamientos del habla a algunos de éstos, como el tono de voz y el acento; y los medios de expresividad tales como el juego de la expresión facial o los gestos, que puede decirse que acompañan al habla, nadie soñaría siquiera con llamarlos pensar.
10. Volvamos a nuestro ejemplo del uso de «más claro» y «más oscuro» con los objetos coloreados y las vocales. Para decir que tenemos aquí dos usos diferentes y no uno nos gustaría dar la siguiente razón: 'No pensamos que las palabras «más oscuro» y «más claro» correspondan de hecho a la relación entre las vocales; solamente percibimos una semejanza entre la relación de los sonidos y los colores más claros y más oscuros'. Si ahora se desea ver qué tipo de sensación es ésta, intenten imaginar que se preguntase a alguien sin introducción previa «Diga las vocales a, e, i, o, u por orden de oscuridad». Si esto lo hiciese yo, lo diría indudablemente en un tono diferente de aquel en el que diría «Coloque estos libros por orden de oscuridad»; es decir, yo lo diría dudando, en un tono semejante al de «No creo que usted me comprenda», sonriendo quizá astutamente al decirlo. Y esto es lo que describe, si algo lo hace, mi sensación. Y esto me lleva a lo siguiente: Cuando alguien me pregunta «¿Qué color tiene aquel libro de allí?» y yo digo «Rojo», y él pregunta entonces «¿Qué le hizo llamar 'rojo' a este color?», en la mayoría de los casos yo tendré que decir: «Nada me hizo llamarle rojo; es decir, ninguna razón. Simplemente lo miré y dije 'Es rojo'". Entonces se tiene tendencia a decir: «Sin duda, no es esto todo lo que sucedió; pues yo podría mirar un color y decir una palabra, sin nombrar todavía el color». Y entonces se tiene tendencia a continuar diciendo: «La palabra 'rojo', cuando la pronunciamos nombrando el color que miramos, se presenta de un modo particular». Pero, al mismo tiempo, si se preguntase «¿Puede describir usted el modo al que se refiere?», uno no se sentiría preparado para dar descripción alguna. Supongan que preguntásemos ahora: «¿Recuerda usted, de alguna manera, que el nombre del color se le presentase de este modo particular siempre que nombró colores en ocasiones anteriores?», él tendría que admitir que no recordaba un modo particular de que esto sucediese siempre. De hecho, podría hacérsele ver fácilmente que el nombrar un color podría ir acompañado de todo tipo de experiencias diferentes. Comparen casos como los siguientes: a) Yo coloco un hierro al fuego para ponerlo al rojo vivo. Le pido a usted que observe el hierro y quiero que me diga de vez en cuando qué grado de calor ha alcanzado. Usted mira y dice: «Está empezando a ponerse al rojo». b) Nos encontramos en el cruce de una calle y yo digo: «Atiende a la luz verde. Cuando aparezca, dímelo y cruzaré». Hágase esta pregunta: Si en un caso como éste usted grita «¡Verde!» y en otro «¡Pase!», ¿se presentan estas palabras del mismo modo o de modos diferentes? ¿Puede decirse algo sobre esto de modo general? c) Yo le pregunto:
«¿Cuál es el color del trozo de material que tiene usted en su mano?» (y que yo no puedo ver). Usted piensa: «Vaya, ¿cómo se llama esto? ¿Es 'azul de Prusia' o 'índigo'?».
Ahora bien, es muy notable que cuando en una conversación filosófica decimos: «El nombre de un color se presenta de un modo particular», no nos molestamos en pensar en los muchos casos y modos diferentes de presentarse tal nombre. Y nuestro argumento principal es realmente que nombrar el color es diferente de limitarse a pronunciar una palabra mientras se mira un color en alguna ocasión diferente. Podría decirse así: «Supongan que contásemos algunos objetos que están sobre nuestra mesa, uno azul, uno rojo, uno blanco y uno negro; vamos mirando a cada uno y decimos: 'Uno, dos, tres, cuatro'. ¿No es fácil ver que cuando pronunciamos las palabras en este casó sucede algo diferente de lo que sucedería si tuviésemos que decirle a alguien los colores de los objetos? ¿Y no podríamos haber dicho, con el mismo derecho que antes, 'Cuando decimos los numerales no sucede nada más que el mero decirlos mientras miramos los objetos'?». Pues bien, a esto pueden darse dos respuestas: En primer lugar, es indudable que por lo menos en la gran mayoría de los casos, al hecho de contar los objetos le acompañarán experiencias diferentes que al de decir sus colores. Y es fácil describir someramente cuál será la diferencia. Al contar percibimos, por así decirlo, un determinado gesto al marcar el número con el dedo o al mover rítmicamente la cabeza. Por otra parte, hay una experiencia que podría llamarse «concentrar la propia atención sobre el color», obteniendo su impresión completa. Y este es el tipo de cosas que uno evoca cuando dice: «Es fácil ver que sucede algo diferente cuando contamos los objetos y cuando nombramos sus colores». Pero no es en modo alguno necesario que mientras estamos contando se produzcan determinadas experiencias peculiares más o menos características del contar, ni que se produzca el fenómeno peculiar de observar detenidamente el color cuando miramos el objeto y decimos su color. Es cierto que los procesos de contar cuatro objetos y de decir sus colores serán diferentes tomados en conjunto, por lo menos en la mayoría de los casos, y esto es lo que nos sorprende; pero esto no significa en modo alguno que sepamos que cada vez sucede algo diferente en los dos casos, cuando pronunciamos un numeral, por una parte, y cuando pronunciamos el nombre de un color, por la otra. Cuando filosofamos sobre este tipo de cosas hacemos casi invariablemente algo de este tipo: Nos repetimos a nosotros mismos una determinada experiencia, por ejemplo, mirando fijamente un determinado objeto e intentando 'leer', por así decirlo, el nombre de su color. Y es bastante natural que haciendo esto una vez y otra nos inclinemos a decir: «Mientras decimos la palabra 'azul' sucede algo particular«. Pues nos damos cuenta de que» realizamos una vez y otra el mismo proceso. Pero pregúntese: ¿Es éste también el proceso que realizamos usualmente cuando en ocasiones distintas —no al filosofar— nombramos el color de un objeto? 11. Encontramos también el problema que nos ocupa al pensar sobre la volición, sobre la acción deliberada y la involuntaria. Piénsese, por ejemplo, en estos casos: Yo delibero si levantar un determinado peso muy grande, decido hacerlo, aplico entonces mi fuerza a él y lo levanto. He aquí un caso completamente desarrollado, podría decirse, de acción voluntaria e intencional. Comparen con él un caso como el de alargar a una persona una cerilla encendida después de haber encendido con ella el cigarrillo propio, al ver que ella desea encender el suyo; o el caso de mover la mano mientras se escribe una carta, o el de mover la boca, la laringe, etc., al hablar. Ahora bien, cuando llamé al primer ejemplo un caso completamente desarrollado de volición, usé deliberadamente esta desorientadora expresión. Pues esta expresión indica que al pensar sobre la volición uno se inclina a considerar este tipo de ejemplo como aquel que exhibe con mayor claridad la característica típica de la voluntariedad. Las ideas y el lenguaje propios sobre la volición se toman de este tipo de ejemplo y se piensa que tienen que aplicarse —si bien no de un modo tan evidente— a todos los casos que puedan llamarse con propiedad casos de voluntariedad. Es el mismo supuesto que hemos encontrado repetidamente: las formas de expresión de nuestro lenguaje ordinario se adaptan de un modo muy evidente a determinadas aplicaciones muy especiales de las palabras «querer», «pensar», «referirse a», «leer», etc., etc. Y así podríamos haber llamado al caso en que una persona 'primero piensa y luego habla' el caso completamente desarrollado de pensar y al caso en que una persona dice en voz alta las palabras que está leyendo, el caso completamente desarrollado de leer. Hablamos de un 'acto de volición' como distinto de la acción que es querida, y en nuestro primer ejemplo hay montones de actos diferentes que distinguen claramente este caso de uno en el que todo lo que suceda sea que la mano y el peso suben: hay las preparaciones de la deliberación y la decisión, hay el esfuerzo de levantar. Pero ¿dónde encontramos los procesos análogos a éstos en nuestros otros ejemplos y en otros innumerables que podríamos haber dado? Ahora bien, se ha dicho, por el contrario, que cuando, por ejemplo, una persona se levanta de la cama por la mañana, todo lo que sucede puede ser esto: él delibera, «¿Es hora de levantarse?», intenta decidirse y de pronto se encuentra levantándose. Al describirlo de este modo se subraya la ausencia de un acto de volición. Pero en primer término: ¿dónde encontramos el prototipo de tal cosa, es decir, cómo hemos llegado a la idea de tal acto? Yo pienso que el prototipo del acto de volición es la experiencia del esfuerzo muscular. Ahora bien, hay algo en la descripción anterior que nos invita a contradecirla; decimos: No es simplemente que nos 'encontremos' o nos observemos a nostros mismos levantándonos, como si estuviésemos observando a cualquier otra persona. No es como, digamos, contemplar determinadas acciones reflejas. Si, por ejemplo, yo me coloco de lado junto a una pared, con el brazo que está junto a la misma colgando hacia abajo y con el dorso de la mano tocando la pared, y ahora, manteniendo rígido el brazo, presiono fuertemente el dorso de la mano contra la pared, haciéndolo todo mediante el músculo deltoide, si entonces me retiro rápidamente de la pared, dejando colgar suelto el brazo, el brazo comienza a subir sin ninguna acción mía, por su propio acuerdo; éste es el tipo de supuesto en el que sería adecuado decir 'Descubro que mi brazo se eleva'.»
Ahora bien, aquí vuelve a estar claro que hay muchas diferencias notables entre el caso de observar en este experimento que mi brazo se eleva o el de contemplar a otra persona levantándose de la cama y el caso de encontrarme a mí mismo levantándome. Por ejemplo, en este caso hay una ausencia completa de lo que podría llamarse sorpresa; tampoco observo mis propios movimientos como podría observar a alguien que diese una vuelta en la cama, por ejemplo, diciéndome a mí mismo «¿Va a levantarse?». Hay una diferencia entre el acto voluntario de levantarse de la cama y la elevación involuntaria de mi brazo. Pero no hay una diferencia común entre los llamados actos voluntarios y los involuntarios, a saber, la presencia o ausencia de un elemento, el 'acto de volición'.
La descripción del acto de levantarse en la que una persona dice: «Me encontré a mí mismo levantándome» sugiere que él quiere decir
que se observa a sí mismo levantándose. Y nosotros podemos decir sin duda que en este caso está ausente una actitud de observación. Pero, a su vez, la actitud de observación no es un estado continuo, mental o de otro tipo, en el que, como diríamos, nos encontremos durante todo el tiempo que estemos observando. Antes bien, hay una familia de grupos de actividades y experiencias a las que llamamos actitudes de observar. Hablando en términos generales, podría decirse que hay elementos de la observación que son la curiosidad, la expectación observante y la sorpresa, y hay, diríamos, expresiones faciales y gestos de curiosidad, de expectación observante y de sorpresa; y si se está de acuerdo en que hay más de una expresión facial característica de cada uno de estos casos y que pueden darse estos casos sin expresión facial característica alguna, se admitirá que a cada una de estas tres palabras le corresponde una familia de fenómenos.
12. Si yo hubiese dicho: «Cuando le dije que el tren salía a las 3,30, creyendo que lo hacía, no sucedió nada más que el simple hecho de que pronuncié la frase», y si alguien me contradijese di ciendo: «Evidentemente, esto no pudo ser todo, ya que usted podría 'haberse limitado a decir una frase' sin creerla», mi contestación sería: «No quería decir que no hubiese diferencia entre hablar creyendo lo que se dice y hablar sin creer lo que se dice; pero el par 'creer'-'no creer' se refiere a diversas diferencias en diferentes casos (diferencias que forman una familia) y no a una diferencia, la que hay entre la presencia y la ausencia de un determinado estado mental».
13. Consideremos varias características de los actos voluntarios e involuntarios. En el caso de levantar el gran peso, las diversas expe riencias de esfuerzo son evidentemente muy características del hecho de levantar el peso voluntariamente. Por el contrario, compárese con este caso el de escribir, voluntariamente, en el que en la mayoría de las situaciones ordinarias no habrá esfuerzo; e incluso si sentimos que el escribir cansa nuestras manos y fuerza sus músculos, éstas no son las experiencias de 'tirar' y 'empujar', a las que llamaríamos accio nes voluntarias típicas. Compárese además el hecho de levantar la mano cuando se levanta un peso con ella con el de levantar la mano cuando, por ejemplo, se señala a algún objeto que está por encima. Indudablemente, se considerará que éste es un acto voluntario, aun que lo más fácil es que el elemento de esfuerzo esté ausente por completo; de hecho, esta elevación del brazo para señalar a un objeto se parece mucho a levantar el ojo para mirarlo, y aquí difícilmente podemos pensar en un esfuerzo. Describamos ahora un acto de elevación involuntaria del brazo. Tenemos el caso de nuestro experimento, caracterizado por la ausencia total de esfuerzo muscular y también por nuestra actitud de observación respecto a la elevación del brazo. Pero acabamos de ver un caso en el que faltaba el esfuerzo muscular y hay casos en los que llamaríamos voluntaria a una acción aunque adoptemos una actitud de observación respecto a ella. Pero lo que caracteriza a una determinada acción como una acción voluntaria es, en un gran conjunto de casos, la peculiar imposibilidad de adoptar una actitud de observación hacia ella. Por ejemplo, intenten observar la elevación de su mano cuando la levantan voluntariamente. Naturalmente, la ven levantarse como lo hacen, digamos, en el experimento; pero de algún modo no pueden seguirla con la vista de la misma forma. Esto podría resultar más claro si comparan dos casos diferentes de recorrer con la vista líneas escritas sobre un trozo de papel; a) alguna línea irregular como ésta:

b) Una frase escrita. Descubrirán que en a) el ojo, por así decirlo, avanza y se atasca alternativamente, mientras que al leer una frase se va deslizando suavemente.
Consideren ahora un caso en el que nosotros adoptamos una actitud de observación respecto a una acción voluntaria: me refiero al caso sumamente instructivo de intentar dibujar un cuadrado con sus diagonales colocando un espejo por encima del papel de dibujo y dirigiendo la mano por lo que se ve mirándola en el espejo. Y aquí uno se siente inclinado a decir que nuestras acciones reales, aquellas a las que la volición se aplica inmediatamente, no son los movimientos de nuestra mano, sino algo más profundo, por ejemplo, las acciones de nuestros músculos. Nos inclinamos a comparar este caso con el siguiente: Imaginen que tuviésemos ante nosotros una serie de palancas, mediante las cuales pudiésemos, por un mecanismo oculto, dirigir el dibujo de un lápiz sobre una hoja de papel. Podríamos dudar entonces de qué palancas tirar para conseguir el movimiento deseado del lápiz; y podríamos decir que tiramos deliberadamente de esta palanca
concreta, aunque no produjimos deliberadamente el resultado erróneo que produjimos con ello. Pero esta comparación, que se presenta tan natural, es muy desorientadora. Pues en el caso de las palancas que veíamos ante nosotros había algo semejante a decidir de cuál íbamos a tirar antes de tirar de ella. Pero ¿acaso juega nuestra volición, por así decirlo, sobre un teclado de músculos, escogiendo cuál es el que va a usar a continuación? Es característico de algunas acciones que llamamos deliberadas que, en algún sentido, 'sabemos lo que vamos a hacer' antes de que lo hagamos. En este sentido decimos que sabemos a qué objeto vamos a señalar, y lo que podríamos llamar 'el acto de saber' podría consistir en contemplar el objeto antes de que señalemos hacia él o en describir su posición mediante palabras o dibujos. Podríamos describir ahora nuestro acto de dibujar el cuadrado a través del espejo diciendo que nuestros actos eran deliberados en lo que se refería a su aspecto motor, pero no en lo referente a su aspecto visual. Esto se demostraría, por ejemplo, por nuestra capacidad de repetir un movimiento de la mano que hubiese producido un resultado erróneo, al decírsenos que lo hiciésemos así. Pero evidentemente sería absurdo decir que este carácter motor del movimiento voluntario consistió en que sabíamos de antemano lo que íbamos a hacer, como si hubiésemos tenido en nuestra mente una imagen de la sensación cinestésica y hubiésemos decidido producir esta sensación. Recuerden el experimento en el que el sujeto tiene los dedos entrelazados; en este caso, si en lugar de señalar desde lejos al dedo que se le ordena mover, se le toca tal dedo, lo moverá siempre sin la menor dificultad. Y aquí resulta tentador el decir: «Por supuesto que puedo moverlo ahora, ya que ahora sé qué dedo es el que se me pide que mueva». Esto hace que parezca como si yo le hubiese indicado qué músculo contraer para producir el resultado deseado. La palabra «por supuesto» hace que parezca que al tocar su dedo yo le hubiese dado un elemento de información que le dijese qué hacer. (Como si cuando normalmente se dice a una persona que mueva tal y tal dedo, él pudiese cumplir la orden porque supiese cómo producir el movimiento.)
(Es interesante pensar aquí en el caso de la succión de un líquido a través de un tubo; si se preguntase con qué parte del cuerpo se succionaba, ustedes se inclinarían a decir que con la boca, aunque el trabajo fue realizado por los músculos mediante los cuales aspiraron su aliento.)
Pregúntemenos ahora a qué llamaríamos «hablar involuntariamen te». Noten en primer lugar que cuando se habla normalmente, voluntariamente, difícilmente podría describirse lo que sucedió diciendo que mediante un acto de volición se movieron la boca, la lengua, la laringe, etc., como medio de producir determinados sonidos. Sea lo que fuere lo que suceda en la boca, la laringe, etc., y cualesquiera que sean las sensaciones que se tengan en estas partes mientras se habla, casi parecerían fenómenos secundarios que acompañan la producción de los sonidos, y la volición, se querría decir, opera sobre los sonidos mismos sin ningún mecanismo intermedio. Esto muestra qué indefinida es nuestra idea de este agente 'volición'.
Vamos al hablar involuntario. Imaginen que tuviesen que describir un caso, ¿qué harían? Naturalmente, existe el caso del hablar en sueños; está caracterizado porque lo hacemos sin darnos cuenta de ello y sin recordar que lo hemos hecho. Pero es evidente que no se llamaría a esto lo característico de una acción involuntaria. Supongo que un ejemplo mejor de hablar involuntariamente sería el de las exclamaciones involuntarias: «¡Oh!», «¡Socorro!» y otras semejantes, y estas manifestaciones son análogas al gritar de dolor. (Incidentalmente, esto podría colocarnos en condiciones de pensar sobre 'las palabras como expresiones de sentimientos'.) Podría decirse: «Indudablemente éstos son buenos ejemplos de habla involuntaria, porque en estos casos no solamente no hay acto alguno de volición en virtud del que hablemos, sino que en muchos casos pronunciamos estas palabras contra nuestra voluntad». Yo diría: Sin duda alguna yo llamaría a esto habla involuntaria; y estoy de acuerdo en que está ausente un acto de volición que prepare o acompañe a estas palabras, si por «acto de volición» se refiere a determinados actos de intención, premeditación o esfuerzo. Pero entonces en muchos casos de habla voluntaria yo no siento ningún esfuerzo, mucho de lo que digo voluntariamente no es premeditado y no conozco ningún acto de intención que lo preceda.
El gritar de dolor en contra de nuestra voluntad podría compararse con la elevación de nuestro brazo contra nuestra voluntad cuando alguien le fuerza hacia arriba mientras nosotros estamos luchando contra él. Pero es importante darse cuenta de que la voluntad —o digamos el 'deseo'— de no gritar resulta vencida de un modo distinto a como resulta vencida nuestra resistencia por la fuerza del oponente. Cuando gritamos contra nuestra voluntad, es como si fuésemos cogidos por sorpresa; como si alguien nos forzase a levantar las manos poniéndonos inesperadamente una pistola en la espalda y ordenando: «¡Manos arriba!».
14. Consideren ahora el siguiente ejemplo, que es de mucha ayuda en todas estas consideraciones: Para ver qué sucede cuando se comprende una palabra jugamos este juego: Se tiene una lista de palabras; parte de estas palabras son palabras de mi lenguaje nativo, parte son palabras de lenguajes extranjeros que me son más o menos familiares, parte son palabras de lenguajes completamente desconocidos para mí (o, lo que viene a ser lo mismo, palabras sin sentido inventadas con este motivo). A su vez, algunas de las palabras de mi lengua nativa son palabras de uso cotidiano común: y algunas de éstas, como «casa», «mesa», «hombre», son lo que podríamos llamar palabras primitivas, que están entre las primeras palabras que aprende un niño, siendo algunas de éstas, por su parte, palabras del habla infantil, como «mamá», «papá». Hay también términos técnicos más o menos comunes, tales como «carburador», «dínamo», «fusible», etc. Se me leen todas estas palabras y después de cada una yo tengo que decir «Sí» o «No», según haya entendido o no la palabra. Yo intento entonces recordar qué sucedía en mi mente cuando comprendí las palabras que comprendí y cuando no comprendí las otras. Y aquí volverá a ser útil considerar el tono de voz y la expresión facial particulares con que digo «Sí» y «No», paralelamente a los llamados acontecimientos mentales. Ahora bien, puede sorprendernos el descubrir que aunque este experimento nos mostrará una multitud de experiencias características diferentes, no nos mostrará ninguna experiencia a la que nos inclinemos a llamar la experiencia de comprender. Habrá experiencias tales corrió éstas: Yo oigo la palabra «árbol» y digo «Sí» con el tono de voz y la sensación de «Naturalmente». O bien oigo: «corroboración», me digo a mí mismo «Veamos», recuerdo vagamente un supuesto de ayuda, y digo «Sí». Oigo «truco», imagino a la persona que usaba siempre esta palabra, y digo «Sí». Oigo «mamá»; esto me suena gracioso e infantil, «Sí». Con frecuencia traduciré mentalmente al inglés una palabra extraña antes de contestar. Oigo «espintariscopio» y me digo a mí mismo «Tiene que ser algún tipo de instrumento científico», intento quizá reconstruir su significado por su etimología y fallo, y digo «No». En otro caso, podría decirme a mí mismo «Suena a chino», «No», etc. Por otra parte, habrá un amplio conjunto de casos en los que no me dé cuenta de que suceda nada que no sea oír la palabra y decir la respuesta. Y habrá también casos en los que recuerde experiencias (sensaciones, pensamientos) que, como diría, no tienen en absoluto nada que ver con la palabra. Así pues, entre las experiencias que puedo describir, habrá una clase que podría llamar experiencias típicas de comprender y algunas experiencias típicas de no comprender. Pero, frente a éstas habrá una numerosa clase de casos en los que tendría que decir «No percibo experiencia particular alguna; me limité a decir 'Sí' o 'No'".
Ahora bien, si alguien dijese «Pero sin duda sucedió algo cuando usted comprendió la palabra 'árbol', a menos que estuviese completamente ido cuando dijo 'Sí'", yo podría inclinarme a reflexionar y decirme a mí mismo «¿No tuve una especie de sensación habitual cuando comprendí la palabra 'árbol'?». Pero entonces, ¿tengo esta sensación a la que me he referido siempre que oigo usar esta palabra o que la uso yo mismo?, ¿recuerdo haberla tenido?, ¿recuerdo siquiera un conjunto de, digamos, cinco sensaciones, alguna de las cuales tuviera en todas las ocasiones en las que pudiese decirse que comprendí la palabra? Además, ¿no es esa 'sensación habitual' a la que me he referido una experiencia característica más bien de la situación particular en la que me encuentro actualmente, es decir, la de filosofar acerca de 'comprender'?
Desde luego, en nuestro experimento podríamos llamar al decir «Sí» o «No» experiencias características de comprender o de no comprender, pero ¿qué sucede si simplemente oímos una palabra en una frase, donde no se plantea siquiera la cuestión de esta reacción hacia ella? Nos encontramos aquí con una dificultad curiosa: por una parte, parece que no tenemos razón alguna para decir que en todos los supuestos en los que comprendemos una palabra esté presente una experiencia particular —ni siquiera una experiencia de un conjunto—. Por otra parte, puede parecemos que es completamente erróneo decir que todo lo que sucede en un caso semejante pueda ser que yo oigo o digo la palabra. Pues esto parece que es decir que durante una parte del tiempo actuamos como simples autómatas. Y la respuesta es que en cierto sentido lo hacemos y en cierto sentido no lo hacemos.
Si alguien me hablase acompañando sus palabras con un conjunto de expresiones faciales agradables, ¿es necesario que durante algún breve período de tiempo su cara haya tenido tal aspecto que, viéndola en cualesquiera otras circunstancias, yo hubiese dicho que su expresión era claramente amable? Y si no, ¿significa esto que su 'conjunto de expresiones agradables' estaba interrumpido por períodos de inexpresividad? Desde luego, no diríamos esto en las circunstancias que estoy dando por supuestas, y no percibimos que el aspecto que tiene en este momento interrumpa la expresividad, aunque considerándolo por separado le llamaríamos inexpresivo.
De este mismo modo, con la expresión «comprender una palabra» no nos referimos necesariamente a lo que sucede mientras estamos diciéndola u oyéndola, sino a todas las circunstancias que rodean el hecho de decirla. Y esto se aplica también a cuando decimos que alguien habla como un autómata o como un loro. Indudablemente, el hablar con conocimiento es distinto del hablar como un autómata, pero esto no significa que en el primer caso el hablar vaya acompañado durante todo el tiempo por algo que falte en el segundo caso. Del mismo modo que cuando decimos que dos personas se mueven en círculos diferentes esto no significa que no puedan deambular por las calles en los mismos alrededores.
Así también, en muchos casos el actuar voluntaria (o involuntariamente) está caracterizado como tal por una multitud de circunstancias en las que se realiza la acción, más bien que por una experiencia a la que llamásemos característica de la acción voluntaria. Y, en este sentido, es cierto decir que lo que sucedió cuando me levanté de la cama —cuando yo diría con certeza que no era involuntario— fue que me encontré a mí mismo levantándome. O mejor dicho, éste es un caso posible; pues, naturalmente, cada día sucede una cosa diferente.
15. Las dificultades a las que hemos estado dando vueltas desde el § 7 estaban todas conectadas estrechamente con el uso de la palabra «particular». Hemos tendido a decir que al ver objetos familiares tenemos una sensación particular, que la palabra «rojo» se presentaba de un modo particular cuando reconocimos el color como rojo, que tuvimos una experiencia particular cuando actuamos voluntariamente.
Ahora bien, el uso de la palabra «particular» es apto para producir una especie de desilusión y, en términos generales, esta desilusión se produce por el doble uso de esta palabra. Por una parte, podemos decir, se usa de un modo preliminar respecto de una especificación, una descripción o una comparación; por otra, podría describirse su uso como enfático. Llamaré transitivo al primer uso e intransitivo al segundo. Así, yo digo por una parte «Esta cara me produce una impresión particular, que no puedo describir». La frase del segundo tipo puede significar algo semejante a: «Esta cara me produce una fuerte impresión». Estos ejemplos serían quizá más llamativos si sustituyésemos «particular» por la palabra «peculiar», pues a «peculiar» pueden aplicársele los mismos comentarios. Si yo digo «Este jabón tiene un olor peculiar: es del tipo que usábamos cuando éramos pequeños», la palabra «peculiar» puede estar usada simplemente como una introducción a la comparación que la sigue, como si yo dijese «Voy a decirle a qué huele este jabón…». Por otra parte, si yo digo «¡Este jabón tiene un olor peculiar!» o «Tiene un olor muy peculiar», «peculiar» sustituye aquí a alguna expresión del tipo de «fuera de lo corriente», «desacostumbrado», «chocante».
Podríamos preguntar «¿Dijo usted que tenía un olor peculiar como opuesto a un olor no peculiar, o que tenía este olor como opuesto a algún otro olor, o quería usted decir tanto lo primero como lo segundo?». Ahora bien, ¿qué caso se daba cuando yo dije, filosofando, que la palabra «rojo» se presentaba de un modo particular cuando yo describía como rojo algo que yo veía? ¿Es que yo iba a describir la forma de presentarse la palabra «rojo», como si dijese «Se presenta siempre con más rapidez que lo hace la palabra 'dos' cuando estoy contando objetos coloreados» o «Se presenta siempre con una sacudida», etc.? ¿O es que yo quería decir que «rojo» se presenta de un modo chocante? Ninguna de ambas cosas exactamente. Pero desde luego más lo segundo que lo primero. Para ver esto más claramente, consideren otro ejemplo: Por supuesto, ustedes están cambiando constantemente a lo largo del día la posición de su cuerpo; quédense quietos en cualquiera de estas actitudes (mientras escriben, leen, hablan, etc.) y díganse a sí mismos «Ahora estoy en una actitud particular» del mismo modo en que dicen «'Rojo' se presenta de un modo particular…». Observarán que pueden decirlo de una forma bastante natural. Pero ¿no están siempre en una actitud particular? Y, por supuesto, ustedes no querían decir que estuviesen precisamente entonces en una actitud particularmente chocante. ¿Qué fue lo que sucedió? Ustedes se concentraron sobre sus sensaciones, las miraron de hito en hito, por así decirlo. Y esto es exactamente lo que hicieron cuando dijeron que «rojo» se presentaba de un modo particular.
«¿Pero acaso no quise yo decir que 'rojo' se presentaba de modo diferente a 'dos'?». Usted puede haber querido decir esto, pero la expresión «Se presentan de modos diferentes» es capaz de crear confusión por sí misma. Supongan que yo dijese «Smith y Jones entran siempre en mi habitación de modos diferentes»: yo podría continuar y decir «Smith entra rápidamente, Jones despacio»; estoy especificuando los modos. Por otra parte, yo podría decir «No sé cuál es la diferencia», dando a -entender que estoy intentando determinar la diferencia, y quizá más tarde diré «Ahora sé lo que es; es…». Por el contrario, yo podría decirles que vinieron de modos diferentes y ustedes no sabrían qué hacer con este enunciado y tal vez responderían «Por supuesto que vienen de modos diferentes; efectivamente son diferentes». Podríamos describir nuestra dificultad diciendo que nos parece como si pudiésemos dar un nombre a una experiencia sin comprometernos simultáneamente sobre su uso y de hecho sin intención alguna de usarla siquiera. Así, cuando yo digo que «rojo» se presenta de un modo particular…, noto que yo podría darle ahora un nombre a este modo, si no tiene todavía ninguno, digamos «A». Pero al mismo tiempo yo no estoy dispuesto en modo alguno a decir que reconozco que es éste el modo en que se ha presentado siempre «rojo» en tales ocasiones, ni siquiera a decir que hay, por ejemplo, que reconozco que es éste el modo en que se ha presentado siempre Ustedes podrían decir que los dos modos de presentarse «rojo» y «dos» pueden identificarse, por ejemplo, intercambiando el significado de las dos palabras, usando «rojo» como el segundo numeral cardinal y «dos» como el nombre de un color. De esta forma, al preguntárseme cuántos ojos tengo, yo respondería «rojo», y a la pregunta «¿Cuál es el color de la sangre?» respondería «dos». Pero la cuestión que surge ahora es la de si puede identificarse el 'modo de presentarse estas palabras' con independencia de los modos en que se usan, quiero decir los modos acabados de describir. ¿Querían decir que cuando se usa la palabra de este modo se presenta siempre del modo A, como puede comprobarse empíricamente, pero que la próxima vez puede presentarse del modo que suele hacerlo «dos»? Verán entonces que no querían decir nada de este tipo.
Lo que es particular en el modo de presentarse «rojo» es que se presenta mientras se está filosofando sobre ella, igual que lo que es particular respecto a la posición de su cuerpo cuando se concentraron sobre él era la concentración. Nos vemos a nosotros mismos a punto de describir el modo, cuando en realidad no estamos oponiéndolo a ningún otro modo. Estamos subrayando, no comparando, pero nos expresamos como si la insistencia fuese realmente una comparación del objeto consigo mismo; parece haber una comparación reflexiva. Permítaseme que yo me explique de este modo: supongan que yo hablo del modo que tiene A de entrar en la habitación; yo puedo decir «Me he dado cuenta del modo en que A entra en la habitación» y al preguntárseme «¿Cuál es?», puedo responder «Mete siempre la cabeza en la habitación antes de entrar». Aquí me estoy refiriendo a un rasgo definido, y podría decir que B tenía el mismo modo de hacerlo o que A ya no lo tenía. Consideren, por otra parte, el enunciado «He estado observando el modo que tiene A de sentarse y de fumar». Yo quiero dibujarle tal como está. En este caso no necesito estar en condiciones de dar descripción alguna de una característica particular de su actitud y mi enunciado puede significar precisamente «He estado observando a A cuando se sentó y fumó». En este caso, 'el modo' no puede ser separado de él. Ahora bien, si yo desease dibujarle tal como se sentó, y estuviese contemplando y estudiando su actitud, mientras lo hiciese tendería a decir y a repetirme a mí mismo «Tiene un modo particular de sentarse». Pero la contestación a la pregunta «¿Qué modo?» sería «Pues este modo» y tal vez uno lo indicaría dibujando los perfiles característicos de su actitud. Por otra parte, mi expresión «Tiene un modo particular…» podría haber tenido que ser traducida simplemente por «Estoy contemplando su actitud». Poniéndola en esta forma hemos desenmarañado la proposición, por así decirlo; mientras que en su primera forma su significado parece describir un nudo, es decir, parece que la palabra «particular» está usada aquí transitivamente y, más concretamente, reflexivamente, es decir, estamos considerando su uso como un caso especial del uso transitivo. Tenemos tendencia a responder a la pregunta «¿A qué modo se refiere?» con «A este modo», en vez de responder: «No me refería a ningún rasgo particular; me limitaba a contemplar su posición». Mi expresión hacía que pareciese que yo estaba poniendo de relieve algo relativo a su modo de sentarse, o, en nuestro caso anterior, al modo de presentarse la palabra «rojo», cuando lo que me hace usar aquí la palabra «particular» es que por mi actitud hacia el fenómeno estoy poniendo énfasis en él: me estoy concentrando en él, o repasándolo mentalmente, o dibujándolo, etc. Ahora bien, ésta es una situación característica en la que nos encontramos cuando pensamos sobre problemas filosóficos. Hay muchas dificultades que surgen de este modo: una palabra tiene un uso transitivo y otro intransitivo, y consideramos el segundo como un caso particular del primero, explicando la palabra, cuando está usada intransitivamente, por medio de una construcción reflexiva.
Así decimos «Por 'kilogramo' entiendo el peso de un litro de agua», «Por 'A' entiendo 'B', siendo B una explicación de A». Pero existe también el uso intransitivo: «Dije que estaba harto de ello y lo pensaba». Una vez más podríamos llamar aquí al pensar lo que dijo «repasarlo» o «poner énfasis en ello». Pero el hecho de usar en esta frase la palabra «pensar» hace que parezca que tiene que tener sentido preguntar «¿A qué se refería usted?» y responder «Con lo que dije me refería a lo que dije», tratando el caso de «Entiendo lo que digo» como un caso especial de «Diciendo 'A' entiendo 'B'». De hecho, se usa la expresión «Yo sé lo que me digo» para decir «No tengo explicación para ello». La pregunta «¿Qué significa esta frase p?», si no pide una traducción de p a otros símbolos, no tiene más sentido que el de «¿Qué frase se forma con esta serie de palabras?»[13]: Supongan que a la pregunta «¿Qué es un kilogramo?» yo respondiese «Es lo que pesa un litro de agua», y alguien preguntase «Bueno, ¿y qué pesa un litro de agua?».
Nosotros usamos frecuentemente la forma reflexiva de hablar como medio de dar énfasis a algo. Y en todos estos casos nuestras expresiones reflexivas pueden ser 'enderezadas'. Usamos así las expresione «Si no puedo, no puedo», «Soy como soy», «Es simplemente lo que es» y también «Esto es esto». Esta última expresión significa tanto como «No hay más que hablar», pero ¿por qué hemos de expresar «No hay más que hablar» mediante «Esto es esto»? La respuesta puede darse colocando ante nosotros una serie de interpretaciones que forman una transición entre las dos expresiones. Así, en vez de «No hay más que hablar» diré «El asunto está concluido». Y esta expresión es como si diese carpetazo al asunto y lo archivase. Y darle carpetazo es como trazar una línea a su alrededor, como dibujamos a veces una línea alrededor de los resultados de un cálculo, marcándolo de este modo como el final. Pero esto le hace también resaltar; es un modo de darle énfasis. Y lo que hace la expresión «Esto es esto» es dar énfasis al 'esto'.
Otra expresión análoga a las que acabamos de considerar es ésta: «¡Aquí lo tienes; o lo tomas o lo dejas!». Y esto es a su vez semejante a un tipo de afirmación introductoria que hacemos a veces antes de poner de manifiesto determinadas alternativas, como cuando decimos: «O llueve o no llueve; si llueve, nos quedaremos en mi habitación, si no…». La primera parte de esta frase no es un elemento de información (igual que «Lo tomas o lo dejas» no es orden alguna). En lugar de «O llueve o no llueve» podríamos haber dicho «Consideren los dos casos…». Nuestra expresión subraya estos casos, los presenta a su atención.
Está estrechamente conectado con esto el que al describir un caso como 30[14]) tengamos tendencia a usar la expresión «Naturalmente, hay un número más allá del cual nadie de la tribu ha contado jamás; sea este número…». Una vez enderezado, esto se lee: «Sea el número más allá del cual nadie de la tribu ha contado jamás…». La razón por la que tendemos a preferir la primera expresión a la enderezada es que dirige con más fuerza nuestra atención al límite superior de la escala de numerales usada por nuestra tribu en su práctica efectiva.
16. Consideremos ahora un caso muy instructivo de aquel uso de la palabra «particular» en el que no indica una comparación y, sin embargo, parece hacerlo a todas luces; el caso de que contemplemos la expresión de una cara dibujada toscamente del siguiente modo:

Dejen que esta cara produzca una impresión en ustedes. Pueden sentirse inclinados entonces a decir: «Sin duda, yo no veo meras rayas. Veo una cara con una expresión particular». Pero ustedes no quieren decir que tenga una expresión notable, ni lo dicen como una introducción a una descripción de la expresión, aunque podríamos dar tal descripción y decir, por ejemplo, «Parece un complaciente hombre de negocios, estúpidamente altanero, que, aunque gordo, se imagina -que es un Don Juan». Pero se pensaría que esto era solamente una descripción aproximada de la expresión. A veces se dice: «Las palabras no pueden describirlo exactamente». Y, sin embargo, se percibe que lo que se llama la expresión de la cara es algo que puede separarse del dibujo de la cara. Es como si pudiésemos decir: «Esta cara tiene una expresión particular: concretamente ésta» (señalando a algo). Pero si yo tuviese que señalar a algo en este lugar, tendría que ser al dibujo que estoy contemplando. (Estamos, por así decirlo, sometidos a un engaño óptico que, por algún tipo de reflexión, nos hace pensar que hay dos objetos donde solamente hay uno. El engaño se ve ayudado por nuestro uso del verbo «tener», al decir «La cara tiene una expresión particular». Las cosas parecen diferentes cuando, en lugar de esto, decimos: «Esta es una cara peculiar». Lo que una cosa es, pensamos, está unido a ella; lo que tiene, puede separarse de ella.)
'Esta cara tiene una expresión particular'. Yo tiendo a decir esto cuando estoy tratando de que haga una impresión completa en mí. Lo que viene a continuación es, como si dijéramos, un acto de digerirlo, de captarlo, y la expresión «captar la expresión de esta cara» sugiere que estamos captando una cosa que está en la cara y es diferente de ella. Parece que estamos buscando algo, pero no lo hacemos en el sentido de buscar un modelo de expresión fuera de la cara que vemos, sino en el sentido de tantear la cosa sin atención. Cuando dejo que la cara produzca una impresión en mí es como si existiese un doble de su expresión, como si el doble fuese el prototipo de la expresión y como si el hecho de ver la expresión de la cara fuese encontrar el prototipo al que correspondiese; como si hubiese habido en nuestra mente un molde y la imagen que vemos hubiese caído en este molde, adaptándose a él. Pero más bien se trata de que dejamos que la imagen se sumerja en nuestra mente y haga allí un molde.
Cuando decimos «Esto es una cara, y no meras rayas» estamos distinguiendo, naturalmente, un dibujo como éste

de otro como éste

Y es verdad: Si se pregunta a alguien: «¿Qué es esto?» (señalando al primer dibujo), dirá sin duda: «Es' una cara», y a continuación podrá contestar a preguntas como «¿Es varón o hembra?», «¿Ríe o está triste?», etc. Si, por otra parte, se le pregunta: «¿Qué es esto?» (señalando al segundo dibujo), es muy probable que diga «Esto no es nada» o bien «Son simples rayas». Piénsese ahora en cuando se trata de encontrar un hombre en el dibujo de un pasatiempo; sucede muchas veces en esto que lo que a primera vista parecen ser 'simples rayas' parecen luego una cara. En tales casos decimos: «Ahora veo que es una cara». Tiene que resultarles bastante claro que esto no significa que lo reconozcamos como la cara de un amigo o que nos engañemos creyendo ver una cara 'real': antes bien, este 'verlo como una cara' ha de compararse con el hecho de ver este dibujo
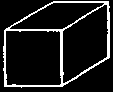
o como un cubo o como una figura plana formada por un cuadrado y dos rombos; o con el de ver éste

'como un cuadrado con diagonales' o 'como una svástica', es decir, como un caso límite de éste

o con el hecho de ver estos cuatro puntos . . . . como dos pares de puntos, uno al lado del otro, o como dos pares intercalados, o como un par dentro de otro, etc. El supuesto de Ver

como una svástica' tiene especial interés, porque esta expresión podría querer decir que, de algún modo, se sufre el engaño óptico de que el cuadrado no está completamente cerrado, que existen las aberturas que distinguen la svástica de nuestro dibujo. Por otra parte, resulta bastante claro que no era esto lo que queríamos decir con «ver nuestro dibujo como una svástica». Lo vimos de un modo que sugería la descripción «Lo veo como una svástica cerrada»; pero entonces ¿cuál es la diferencia entre una svástica cerrada y un cuadrado con diagonales? Yo pienso que en este caso es fácil darse cuenta 'de lo que sucede cuando vemos nuestra figura como una svástica'. Yo creo que es que repasamos la figura con nuestros ojos de un modo particular, a saber, fijando la mirada en el centro, recorriendo con ella Un radio y un lado adyacente a él, volviendo a fijar la mirada en el centro y tomando el siguiente radio y el siguiente lado, por ejemplo en el sentido dextrógiro de rotación, etc. Pero esta explicación del fenómeno de ver la figura como una svástica no tiene un gran interés para nosotros. Solamente tiene interés para nosotros en la medida en que ayuda a ver que la expresión «ver la figura como una svástica» no quería decir que se viese esto o lo otro, ver una cosa como cualquier otra, cuando, en esencia, en el proceso de hacerlo entraron dos objetos visuales. Del mismo modo, el hecho de ver la primera figura como un cubo no significaba 'tomarla por un cubo'. (Pues podríamos no haber visto nunca un cubo y seguir teniendo esta experiencia de 'verlo como un cubo'.)
Y de esta forma, el hecho de 'ver las rayas como una cara' no implica una comparación entre un grupo de rayas y una cara humana verdadera; y, por otra parte, esta forma de expresión sugiere muy vivamente que estamos aludiendo a una comparación.
Consideren también este ejemplo: Observen la W una vez como una V mayúscula doble y otra como una M mayúscula boca abajo. Observen en qué consiste el hacer una cosa y otra.
Distinguimos entre ver un dibujo como una cara y verlo como cualquier otra cosa o como 'simples rayas'. Y también distinguimos entre echar una mirada superficial a un dibujo (viéndolo como una cara) y dejar que la cara haga una impresión completa en nosotros. Pero sería raro decir: «Estoy dejando que la cara haga una impresión particular en mí» (excepto en los casos en que puede decirse que se puede dejar que la misma cara haga impresiones diferentes sobre uno). Y al dejar que la cara se imprima en mí y al contemplar su 'impresión particular' no se están comparando entre sí dos de las muchas cosas que hay en una cara; hay solamente una en la que se pone la carga del énfasis. Al absorber su expresión, yo no encuentro un prototipo de esta expresión en mi mente; es más bien como si yo hiciese un sello con la impresión.
Y esto describe también lo que sucede cuando en 15[15]) nos decimos a nosotros mismos «La palabra 'rojo' se presenta de un modo particular…». La respuesta podría ser: «Veo que se está usted repitiendo a sí mismo alguna experiencia y contemplándola una vez y otra». 17. Podemos arrojar luz sobre todas estas consideraciones si comparamos lo que sucede cuando recordamos la cara de alguien que entra en nuestra habitación, cuando le reconocemos como el señor Tal y Tal, cuando comparamos lo que realmente sucede en tales casos con la representación que a veces tendemos a hacer de los hechos. Pues entonces solemos estar obsesionados por una concepción primitiva, a saber, la de que estamos comparando a la persona que vernos con una imagen mnemónica que tenemos en la mente y descubrimos que ambas concuerdan. Es decir, nos estamos representando el 'reconocer a alguien' como un proceso de identificación por medio de una imagen (del mismo modo que se identifica a un criminal por su foto). No necesito decir que en la mayoría de los casos en los que reconocemos a alguien no se produce ninguna comparación entre él y una imagen mental. Naturalmente, tendemos a dar esta descripción por el hecho de que hay imágenes mnemónicas. Por ejemplo, con mucha frecuencia tal imagen se nos presenta a la mente inmediatamente después de haber reconocido a alguien. Le veo tal como se hallaba ante mí cuando nos vimos por última vez hace diez años.
Quiero volver a describir aquí el tipo de cosa que sucede en la mente y demás cuando se reconoce a una persona que entra en la habitación por medio de lo que podría decirse cuando se la reconoce. Ahora bien, esto puede ser simplemente: «¡Hola!» Y así podemos decir que un tipo de hecho de reconocer una cosa que vemos consiste en decirle «¡Hola!» con palabras, gestos, expresiones faciales, etc. Y también así podemos pensar que cuando miramos nuestro dibujo y lo vemos como una cara, lo comparamos con algún paradigma, y concuerda con él, o bien encaja en un molde preparado para él en nuestra mente. Pero ni el molde ni la comparación entran en nuestra experiencia; solamente hay esta forma, y ninguna otra con la que compararla y decir «Naturalmente», por así decirlo. Como cuando al ordenar
un rompecabezas queda vacío en alguna parte un pequeño espacio y yo veo una pieza que evidentemente encaja en él y la pongo en ese lugar diciéndome «Naturalmente». Pero en este caso decimos «Naturalmente» porque la pieza encaja en el molde, mientras que en nuestro caso de ver el dibujo como una cara adoptamos la misma actitud sin razón alguna.
La misma extraña ilusión que sufrimos cuando parece que buscamos el algo que expresa una cara mientras que, en realidad, nos estamos entregando a los rasgos que tenemos ante nosotros, esta misma ilusión nos hace sus víctimas, e incluso con más fuerza cuando, al repetir una melodía y dejarla producir una impresión completa en nosotros decimos «Esta melodía dice algo», y es como si yo tuviese que encontrar lo que dice. Y, sin embargo, yo sé que no dice nada de tal género que yo pueda expresar lo que dice con palabras o imágenes. Y si, al darme cuenta de esto, me resigno a decir «Expresa precisamente un pensamiento musical», esto no significaría otra cosa que decir «Se expresa a sí misma». «Pero, indudablemente, cuando usted la toca, no la toca de cualquier forma; la toca de este modo particular, haciendo aquí un crescendo, allí un diminuendo, una cesura en este sitio, etc.». Precisamente, y esto es todo lo que yo puedo decir sobre ella, o puede ser todo lo que yo pueda decir sobre ella. Pues en determinados casos yo puedo justificar o explicar la expresión particular con la que la toco por medio de una comparación, como cuando digo «En este punto del tema hay, por así decirlo, dos puntos» o bien «Esto es, por así decirlo, la respuesta de lo que vino antes», etc. (Incidentalmente, esto muestra qué tipo de cosas son una 'justificación' y una 'explicación' en estética.) Es verdad que yo puedo oír tocar una melodía y decir: «No es así como hay que tocarla; es así»; y la silbo con un ritmo diferente. Uno tiene aquí la tendencia a preguntar: «¿Qué tipo de cosa es el conocer el ritmo en que debería tocarse una pieza de música?». Y se nos ocurre inmediatamente que tiene que haber un paradigma en alguna parte de nuestra mente y que hemos ajustado el ritmo de modo que se adapte a este paradigma. Pero en la mayoría de los casos si alguien me preguntase «¿Cómo cree usted que debería tocarse esta melodía?», yo me limitaría, como respuesta, a silbarla de un modo particular y en mi mente no habrá estado presente nada, salvo la melodía efectivamente silbada (y no una imagen suya).
Esto no quiere decir que el comprender de pronto un tema musical no pueda consistir en encontrar una forma de expresión verbal que yo conciba como el contrapunto verbal del tema. Y, del mismo modo, yo puedo decir «Ahora comprendo la expresión de esta cara», siendo lo que sucedió cuando logré comprender que encontré la palabra que parecía resumirla.
Consideren también esta expresión: «Dígase a sí mismo que esto es un vals y lo tocará correctamente».
Lo que llamamos «comprender una frase» tiene, en muchos casos, una semejanza mucho mayor con el comprender un tema musical de lo que podríamos inclinarnos a pensar. Pero no quiero decir que el comprender un tema musical sea más parecido a la imagen que uno tiende a hacerse del hecho de comprender una frase; sino más bien que esta imagen es errónea y que comprender una frase es mucho más parecido a lo que sucede realmente cuando comprendemos una melodía de lo que parece a primera vista. Pues el comprender una frase, decimos, señala a una realidad exterior a la frase. Mientras que podría decirse: «Comprender una frase significa captar su contenido; y el contenido de la frase está en la frase».
18. Ahora podemos volver a las ideas de 'reconocer' y de 'familiaridad' y concretamente al ejemplo de reconocimiento y familiaridad que inició nuestras reflexiones sobre el uso de estos términos, y de una multitud de términos relacionados con ellos. Me refiero, por ejemplo, al ejemplo de leer una frase escrita en un lenguaje bien conocido. Yo leo tal frase para ver cuál es la experiencia de leer, qué es lo que 'sucede verdaderamente' cuando uno lee, y capto una experiencia particular que tomo por la experiencia de leer. Y, tal como parece, no consiste simplemente en ver y pronunciar las palabras, sino, además, en una experiencia de carácter íntimo, como me gustaría decir. (Por así decirlo, me encuentro en relaciones íntimas con las palabras 'yo leo'.)
Tiendo a decir: al leer, las palabras habladas se presentan de un modo particular; y las mismas palabras escritas que leo no me parecen iguales a cualquier tipo de garabatos. Al mismo tiempo, no soy capaz de indicar o de captar ese 'modo particular'.
El fenómeno de ver las palabras y pronunciarlas parece estar cubierto por una atmósfera particular. Pero no reconozco a esta atmósfera como la que ha caracterizado siempre la situación de leer. Antes bien, la percibo cuando leo una línea tratando de ver qué es leer. Cuando percibo esta atmósfera, estoy en la situación de una persona que está trabajando en su habitación, leyendo, escribiendo, ha blando, etc., y que de repente concentra su atención en algún ruido tenue y uniforme, como el que puede oírse casi siempre, especialmente en una ciudad (el ruido opaco que resulta de todos los distintos ruidos de la calle, los sonidos del viento, la lluvia, los talleres, etc.). Podríamos imaginar que esta persona pudiese pensar que el elemento común de todas las experiencias que tenía en esta habitación era un ruido particular. Llamaríamos entonces su atención sobre el hecho de que durante la mayor parte del tiempo no se había dado cuenta de ninguno de los ruidos que se producían fuera y, en segundo lugar, que el ruido que podía oír no era siempre el mismo (unas veces había viento, otras no, etc.).
Ahora bien, cuando dijimos que, además de las experiencias de ver y hablar, al leer había otra experiencia, etc., usamos una expresión desorientadora. Esto equivale a decir que a determinadas experiencias se añade otra experiencia. Ahora bien, tomemos, por ejemplo, la experiencia de ver una cara triste en un dibujo; podemos decir que el ver el dibujo como una cara triste no es 'precisamente' verlo como algún complejo de rayas (piénsese en un dibujo camuflado). Pero la palabra 'precisamente' parece sugerir aquí que, al ver el dibujo como una cara, se añade alguna experiencia a la experiencia de verlo como simples rayas; como si yo tuviese que decir que el ver el dibujo como una cara constase de dos experiencias o elementos. Deberían percibir ahora la diferencia entre los distintos casos en que decimos que una experiencia consta de vanos elementos o que es una experiencia compuesta. Podríamos decir al doctor: «No tengo un dolor; tengo dos: dolor de muelas y dolor de cabeza». Y esto podría expresarse diciendo «Mi experiencia de dolor no es simple, sino compuesta; tengo dolor de muelas y dolor de cabeza». Comparen con éste el caso en el que decimos «Tengo dolores en el estómago y una sensación general de malestar». Aquí no separo las experiencias constituyentes señalando a dos lugares doloridos. O bien consideren esta afirmación: «Cuando bebo té dulce, mi experiencia gustativa es un compuesto del gusto del azúcar y el gusto del té». O también: «Cuando oigo el acorde de do mayor mi experiencia está compuesta por la audición de do, mi y sol». Y, por el contrario, «Oigo tocar un piano y algún ruido en la calle». Un ejemplo sumamente instructivo es éste: En una canción se cantan palabras con determinadas notas. ¿En qué sentido es compuesta la experiencia de oír cantar la vocal a con la nota do? Pregúntense en cada uno de estos casos: ¿Qué es distinguir las experiencias constituyentes de la experiencia compuesta Pues bien, aunque la expresión de que ver un dibujo como una cara no es ver simplemente rayas parece aludir a algún género de adición de experiencias, es indudable que no diríamos que cuando vemos el dibujo como una cara tenemos también la experiencia de verlo como simples rayas y además alguna otra experiencia. Y esto resulta todavía más claro cuando imaginamos que alguien dijese que el ver el dibujo
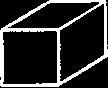
como un cubo consistiese en verlo como una figura plana más el tener una experiencia de profundidad.
Ahora bien, cuando yo sentía que, aunque mientras leía se mantenía una determinada experiencia constante, en un cierto sentido yo no podía apresar esa experiencia, mi dificultad surgió por comparar equivocadamente este caso con otro en el que pueda decirse que una parte de mi experiencia es un acompañamiento de la otra. Así, sentimos a veces la tentación de preguntar: «Si yo siento que mientras estoy leyendo continúa éste zumbido constante, ¿dónde está?». Yo quiero hacer un gesto de indicación y no hay nada a lo que indicar. Y la palabra «apresar» expresa la misma analogía desorientadora.
En lugar de hacer la pregunta «¿Dónde está esta experiencia constante que parece persistir a lo largo de toda mi lectura?», deberíamos preguntar «Al decir 'Una atmósfera particular envuelve las palabras que estoy leyendo', ¿con qué estoy contrastando este caso?».
Voy a tratar de elucidar esto mediante un caso análogo: Tenemos tendencia a sentirnos confundidos por la apariencia tridimensional del dibujo
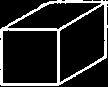
de la forma expresada por la pregunta «¿En qué consiste que lo veamos tridimensional?». Y esta pregunta demanda realmente '¿Qué es lo que se añade al simple ver el dibujo cuando lo vemos tridimensionalmente?'. Y, sin embargo, ¿qué respuesta podemos esperar a esta pregunta? Es la forma de la pregunta la que produce la confusión. Como dice Hertz: «Aber offenbar irrt die Frage in Bezug auf die Antwort, welche sie erwartet» (p. 9, Einleitung, Die Prinzipien der Mechanik[16]). La pregunta misma mantiene a la mente oprimida contra una pared lisa, impidiendo con ello que encuentre nunca la salida. Para mostrar a una persona cómo salir, hay que librarle en primer lugar de la influencia desorientadora de la pregunta.
Miren una palabra escrita, digamos «rojo»; «No es simplemente un garabato; es 'rojo'", querría yo decir, «tiene una fisonomía definida». Pero ¿qué es realmente lo que estoy diciendo sobre ello? ¿Qué es este enunciado una vez enderezado? Se está tentado a explicar: «La palabra cae en un molde que hay en mi mente preparado hace mucho tiempo para ella». Pero puesto que yo no percibo la palabra y un molde, la metáfora de que la palabra encaja en un molde no puede aludir a una experiencia de comparar la forma hueca y la sólida antes de que se encajen una en otra, sino más bien a una experiencia de ver la forma sólida acentuada por un fondo particular.
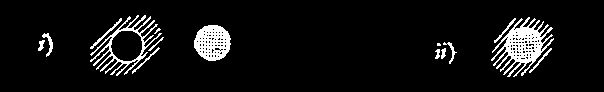
O sería la imagen de la forma hueca y la sólida antes de encajarlas una en otra. Vemos aquí dos círculos y podemos compararlos, ii) es la imagen del sólido en el agujero. Sólo hay un círculo, y lo que llamamos el molde solamente lo acentúa o, como hemos dicho a veces, le da énfasis.
Siento la tentación de decir «Esto no es simplemente un garabato, sino que es esta cara particular». Pero yo no puedo decir «Yo veo esto como esta cara», sino que debo decir «Veo esto como una cara». Pero me doy cuenta de que quiero decir «Yo no veo esto como una cara; lo veo como esta cara». Pero en la segunda mitad de esta frase la palabra «cara» es redundante, y tendría que haber dicho «No veo esto como una cara; lo veo como esto».
Supongan que yo dijese «Veo este garabato como esto», y mientras dijese «este garabato» lo mirase como un mero garabato y mientras dijese «como esto» viese la cara; esto vendría a ser algo así como decir «Lo que en un momento me parece esto, en otro me parece aquéllo», y el «esto» y el «aquéllo» estarían aquí acompañados por los dos distintos modos de ver. Pero tenemos que preguntarnos
a nosotros mismos en qué juego va a usarse esta frase con los procesos que la acompañan. Por ejemplo, ¿a quién le estoy diciendo esto? Supongan que la respuesta fuese «Estoy diciéndomelo a mí mismo». Pero esto no es bastante. Estamos aquí en grave peligro de creer que sabemos qué hacer con una frase si se parece más o menos a una de las frases comunes de nuestro lenguaje. Pero, para no engañarnos, tenemos que preguntarnos aquí: ¿Cuál es el uso, digamos, de las palabras «esto» y aquéllo»? o mejor, ¿cuáles son los diferentes usos que hacemos de ellas? Lo que llamamos su significado no es nada que tengan en sí o que esté fijado a ellas con independencia del uso que hagamos de ellas. Así, un uso de la palabra «esto» es el ir acompañado por un gesto de señalar a algo: Decimos «Estoy viendo el cuadrado con las diagonales como esto», señalando a una svástica. Y refiriéndose al cuadrado con las diagonales ya podría haber dicho «Lo que una vez me parece como esto

otra vez me parece como aquello»

E indudablemente no es éste el uso que hicimos de la frase en el caso anterior. Podría pensarse que toda la diferencia entre los dos casos consiste en que en el primero las ilustraciones son mentales, mientras que en el segundo son dibujos reales. Deberíamos preguntarnos ahora en qué sentido podemos llamar ilustraciones a las imágenes mentales, pues en algunos aspectos son comparables a las imágenes dibujadas o pintadas y en otros no lo son. Por ejemplo, uno de los puntos esenciales del uso de una ilustración 'material' es que decimos que se mantiene la misma no solamente en base a que nos parezca que es la misma, a que recordemos que antes tenía la misma apariencia que ahora. De hecho, en determinadas circunstancias diremos que la ilustración no ha cambiado, aunque parezca haber cambiado; y decimos que no ha cambiado porque se la ha mantenido de un modo determinado, porque se han excluido determinadas influencias. Por tanto, la expresión «La ilustración no ha cambiado» se usa de un modo diferente cuando hablamos, por una parte, de una ilustración material y, por otra, de una ilustración mental. Del mismo modo que la afirmación «Estos tic-tacs se suceden a intervalos iguales» tiene una gramática si los tic-tacs son los de un péndulo y el criterio de su regularidad es el resultado de mediciones que hemos hecho en nuestro aparato, y otra gramática si los tic-tacs son tic-tacs que imaginamos. Por ejemplo, yo podría hacer la pregunta: Cuando me dije a mí mismo «Lo que una vez me parece esto, otra…», ¿reconocí los dos aspectos, esto y aquéllo, como los mismos que percibí en ocasiones anteriores? ¿O eran nuevos para mí e intenté recordarlos para ocasiones futuras? ¿O quizá todo lo que yo me proponía era decir «Puede cambiar el aspecto de esta figura»?
19. El peligro de engaño en que nos encontramos resulta más claro si decidimos dar nombres a los aspectos 'esto' y 'aquello', digamos A y B. Pues tendemos muy fuertemente a imaginar que dar un nombre consiste en correlacionar de un modo peculiar y bastante misterioso un sonido (u otro signo) con algo. El saber cómo hacemos uso de esta correlación peculiar parece ser entonces una cuestión casi secundaria. (Casi podría imaginarse que el nombrar se hiciese por un acto sacramental peculiar y que éste produjese alguna relación mágica entre el nombre y la cosa.)
Pero consideremos un ejemplo; consideren el siguiente juego de lenguaje: A envía a B a diversas casas de su pueblo para conseguir bienes de varios tipos de distintas personas. A da a B varias listas. En la parte alta de cada lista coloca un garabato, y B está entrenado para ir a la casa sobre cuya puerta encuentra el mismo garabato, que es el nombre de la casa. En la primera columna de cada lista encuentra luego uno o más garabatos que se le ha enseñado a leer en voz alta. Cuando entra en la casa, pronuncia estas palabras y cada uno de los habitantes de la casa ha sido entrenado para que vaya hacia él cuando se dice en voz alta uno determinado de estos sonidos; estos sonidos son los nombres de la gente. Entonces él va dirigiéndose sucesivamente a cada uno de ellos y les va mostrando dos garabatos consecutivos que se encuentran en la lista frente a su nombre. El primero de los dos, las gentes de este pueblo han sido entrenadas para que lo asocien con algún tipo particular de objeto, por ejemplo, manzanas. El segundo es un garabato de una serie que cada persona lleva consigo sobre una tira de papel. La persona a la
que se dirige de este modo trae, por ejemplo, cinco manzanas. El primer garabato era el nombre genérico de los objetos requeridos y el segundo el nombre de su número.
Ahora bien, ¿cuál es la relación entre un nombre y el objeto nombrado, digamos, entre la casa y su nombre? Yo supongo que podríamos dar dos respuestas diferentes. La una es que la relación consiste en que se han pintado ciertas rayas sobre la puerta de la casa. La segunda respuesta a que me refería es la de que la relación que nos ocupa no se establece simplemente por el hecho de pintar estas rayas sobre la puerta, sino por el papel particular que juegan en la práctica de nuestro lenguaje, tal como lo hemos estado esbozando. Por su parte, la relación del nombre de una persona con la persona consiste aquí en que se ha entrenado a la persona para que corra hacia alguien que pronuncie el nombre; o bien podríamos decir también que consiste en esto y en la totalidad del uso del nombre en el juego de lenguaje.
Examinen este juego de lenguaje y vean si pueden descubrir la misteriosa relación del objeto y su nombre. La relación del nombre y el objeto, podemos decir, consiste en que se escribe un garabato sobre un objeto (o en cualquier otra relación muy trivial), y esto es todo lo que hay. Pero no nos quedamos satisfechos con esto, pues percibimos que un garabato escrito sobre un objeto no tiene en sí importancia para nosotros y no nos interesa en modo alguno. Y es cierto; toda la importancia descansa sobre el uso particular que hacemos del garabato escrito sobre el objeto y, en un cierto sentido, simplificamos las cosas diciendo que el nombre tiene una relación peculiar con su objeto, relación distinta, por ejemplo, de la de estar escrito sobre el objeto o ser dicho por una persona señalando a un objeto con el dedo. Una filosofía primitiva condensa el uso entero del nombre en la idea de una relación que, en consecuencia, se convierte en una relación misteriosa. (Compárenlo con las ideas de las actividades mentales, desear, creer, pensar, etc., que, por la misma razón, tienen algo de misterioso e inexplicable.)
Ahora bien, podríamos usar la expresión «La relación entre nombre y objeto no consiste meramente en este tipo de conexión trivial, 'puramente externa'", queriendo decir que lo que llamamos la relación entre nombre y objeto está caracterizada por la totalidad del uso del nombre; pero entonces resulta claro que no hay una relación de nombre a objeto, sino tantas como usos haya de los sonidos o garabatos que llamamos nombres.
Por tanto, podemos decir que si el nombrar algo ha de ser algo más que el mero hecho de pronunciar un sonido mientras se señala a algo, tiene que ser también, de una forma u otra, el conocimiento de cómo ha de usarse el sonido o el garabato en el caso particular. Ahora bien, cuando propusimos dar nombres a los aspectos, hicimos que pareciese que por el hecho de ver el dibujo de dos modos diferentes y de decir algo cada vez, habíamos hecho algo más que limitarnos a realizar esta acción sin interés; mientras que ahora vemos que es el uso del 'nombre', y en realidad el detalle de este uso, lo que da su significación peculiar al hecho de dar nombre.
Por tanto, no es una cuestión sin importancia, sino una cuestión sobre la esencia del asunto. «¿Han de recordarme 'A' y 'B' estos aspectos?; ¿puedo yo ejecutar una orden como 'Vea este dibujo en el aspecto A'?; ¿existen, de algún modo, imágenes de estos aspectos correlacionadas con los nombres 'A' y 'B' (como

y
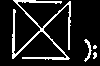
¿se usan 'A' y 'B' al comunicar con otras personas y cuál es exactamente el juego jugado con ellos?».
Cuando digo «Yo no veo meras rayas (un simple garabato), sino una cara (o una palabra) con esta fisonomía particular», no quiero afirmar ninguna característica general de lo que veo, sino afirmar que veo esa fisonomía particular que efectivamente veo. Y es evidente que mi expresión se está moviendo aquí en un círculo. Pero esto es así porque en realidad la fisonomía particular que vi debería haber entrado en mi proposición. Cuando descubro que «Al leer una frase, durante todo el rato se produce una experiencia peculiar», de hecho tengo que leer durante un trecho bastante largo para lograr la impresión peculiar que le hace a uno decir esto.
Yo podría haber dicho entonces «Descubro que la misma experiencia continúa durante todo el tiempo», pero yo quería decir: «No percibo exactamente que sea la misma experiencia del principio al fin; percibo una experiencia particular». Mirando a una pared uniformemente coloreada yo podría decir «No veo exactamente que tenga el mismo color toda ella, pero veo un color particular». Pero al decir
esto estoy malentendiendo la función de una frase, Parece que se quiere especificar el color que se ve, pero sin decir nada sobre él ni compararlo con una muestra, sino señalándolo; usándolo simultáneamente como la muestra y aquello con lo que se compara la muestra. Consideren este ejemplo: Me piden que escriba unas cuantas líneas y mientras lo estoy haciendo me preguntan «¿Siente algo en su mano mientras está escribiendo?». Yo digo «Sí, tengo una sensación peculiar». ¿No puedo decirme cuando escribo «Tengo esta sensación»? Por supuesto, puedo decirlo y mientras digo «esta sensación» me concentro en la sensación. Pero ¿qué hago con esta frase? ¿De qué me sirve? Parece que estoy señalándome a mí mismo lo que estoy sintiendo, como si mi acto de concentración fuese un acto 'interior' de señalar, un acto del que no se da cuenta nadie más que yo; sin embargo, esto carece de importancia. Pero yo no señalo a la sensación prestándole atención. Antes bien, atender a la sensación significa producirla o modificarla. (Por otra parte, observar una silla no significa producir o modificar la silla.)
Nuestra frase «Yo tengo esta sensación mientras estoy escribiendo» es del tipo de la frase «Yo veo esto». No me refiero a la frase cuando se usa para informar a alguien de que estoy mirando al objeto al que estoy señalando, ni cuando se usa, como más arriba, para comunicar a alguien que veo un dibujo determinado del modo A y no del modo B. Me refiero a la frase «Yo veo esto» tal como la consideramos cuando estamos cavilando sobre determinados problemas filosóficos. Digamos que entonces estamos manteniendo una impresión visual particular por medio de la fijación de nuestra mirada en algún objeto, y nos parece que es muy natural que nos digamos a nosotros mismos «Yo veo esto», aunque no conozcamos ningún otro uso que podamos hacer de esta frase.
20. 'Indudablemente, tiene sentido decir lo que veo, y ¿cómo podría hacerlo mejor que dejando hablar por sí mismo a lo que veo?' Pero las palabras «yo veo» son redundantes en nuestra frase. Yo no quiero decirme a mí mismo que soy yo quien ve esto, ni que yo lo veo. O bien, como también podría expresarlo, es imposible que yo no vea esto. Esto viene a ser lo mismo que decir que yo no puedo señalarme a mí mismo lo que estoy viendo por medio de una mano visual; ya que esta mano no señala a lo que veo, sino que es parte de lo que veo.
Es como si la frase estuviese singularizando el color particular que vi; como si me lo presentase.
Parece como si el color que veo fuese su propia descripción. Pues el señalar con mi dedo fue inefectivo. (Y el mirar no es señalar; para mí no indica una dirección, lo que significaría contrastar una dirección con otras direcciones.)
Lo que yo veo, o siento, entra en mi frase como lo hace una muestra; pero no se hace uso alguno de esta muestra; las palabras de mi frase no parecen importar, sirven solamente para presentarme la muestra.
En realidad, yo no hablo sobre lo que veo, sino a lo que veo. De hecho estoy realizando los actos de atención que podrían acompañar al uso de una muestra. Y esto es lo que hace que parezca como si estuviese haciendo uso de una muestra. Este error es análogo al de creer que una definición ostensiva dice algo sobre el objeto hacia el que dirige nuestra atención.
Cuando dije «Estoy confundiendo la función de una frase», fue porque parecía que con su ayuda estaba yo indicándome qué color es el que veo, cuando estaba limitándome a contemplar una muestra de un color. Me parecía que la muestra era la descripción de su propio color.
21. Supongan que yo dijese a alguien: «Observe la iluminación particular de esta habitación». Bajo determinadas circunstancias el sentido de esta orden resultará bastante claro, por ejemplo, si las paredes de la habitación estuviesen rojas por la puesta del sol. Pero supongan que en cualquier otro momento, cuando no haya nada notable en la iluminación, yo dijese «Observe la iluminación particular de esta habitación»: Bien, ¿no hay acaso una iluminación particular? ¿Cuál es entonces la dificultad de observarla? Pero la persona a la que se dijo que observase la iluminación cuando no había nada notable en ella probablemente echaría una mirada a la habitación y diría «Bueno, ¿qué pasa con ella?». Yo podría seguir ahora adelante y decir «Es exactamente la misma iluminación que había ayer a esta hora», o bien «Es exactamente esta luz ligeramente oscura que se ve en esta imagen de la habitación».
En el primer caso, cuando la habitación estaba iluminada con un rojo fuerte, podría haberse destacado la peculiaridad que se le indicaba que observase, aunque no se le decía expresamente. Por ejemplo, para hacerlo podría haberse usado una muestra del color particular. En
este caso tenderemos a decir que a la apariencia normal de la habitación se le añadió una peculiaridad.
En el segundo caso, cuando la habitación estaba iluminada normalmente y no había nada notable en su apariencia, no se sabría qué hacer exactamente cuando se pidiese que se observase la iluminación de la habitación. Todo lo que se podría hacer sería mirar alrededor esperando que se dijese algo más que diese todo su sentido a la primera orden.
Pero ¿no estaba iluminada la habitación en ambos casos de un modo particular? Tal como se encuentra planteada, esta pregunta carece de sentido y tampoco lo tiene la respuesta «Estaba…». La orden «Observe la iluminación particular de esta habitación» no implica enunciado alguno sobre la apariencia de esta habitación. Parecía decir: «Esta habitación tiene una iluminación particular a la que no necesito dar nombre; ¡obsérvela!». Parece que la iluminación a que se hace referencia está dada por una muestra y que ha de hacerse uso de la muestra; como se haría al copiar el matiz preciso de una muestra de color que estuviese sobre una paleta. Mientras que en realidad la orden es similar a: «¡Capte esta muestra!».
Imagínense a sí mismos diciendo «Hay una iluminación particular que voy a observar». En este caso podrían imaginarse a sí mismos escudriñando a su alrededor en vano, es decir, sin ver la iluminación. Podría habérseles dado una muestra, por ejemplo, un trozo de material coloreado, y habérseles pedido: «Observen el color de este trozo». Y podemos establecer una distinción entre observar o atender a la forma de la muestra y atender a su color. Pero no puede describirse el hecho de atender al color como el observar una cosa que está conectada con la muestra, sino más bien como el observar la muestra de un modo peculiar.
Lo que hacemos cuando obedecemos la orden «Observen el color…» es abrir nuestros ojos al color. «Observen el color…» no significa «Vean el color que ven». La orden «Observen tal y tal» es del tipo «Vuelvan la cabeza en esta dirección»; lo que verán cuando lo hagan no entra en esta orden. Atendiendo, observando, ustedes producen la impresión; no pueden observar la impresión.
Supongan que alguien respondiese a nuestra orden: «Perfectamente, ahora estoy observando la iluminación particular que tiene esta habitación», esto sonaría como si pudiese indicarnos qué iluminación era. Es decir, la orden puede que parezca haberles dicho que hagan algo con esta iluminación particular, en cuanto opuesta a otra (como «Pinte esta iluminación, no aquélla»). Mientras que ustedes obedecen la orden captando la iluminación, en cuanto opuesta a las dimensiones, formas, etc.
(Comparen «Coge el color de esta muestra» con «Coge este lápiz», es decir, ahí está, cógelo.)
Vuelvo a nuestra frase: «Esta cara tiene una expresión particular». Tampoco en este caso comparé o contrasté mi impresión con nada; no hice uso de la muestra que tenía ante mí. La frase era una expresión[17] de un estado de atención.
Lo que hay que explicar es esto: ¿Por qué hablamos a nuestra impresión? Ustedes leen, se colocan en un estado de atención y dicen: «Indudablemente sucede algo peculiar». Tienen tendencia a continuar: «Hay cierta suavidad en ello»; pero se dan cuenta de que esto solamente es una descripción inadecuada y que la experiencia solamente puede representarse a sí misma. «Indudablemente sucede algo peculiar» es como decir «He tenido una experiencia». Pero ustedes no desean hacer un enunciado general independiente de la experiencia particular que han tenido, sino más bien un enunciado en el que entre esta experiencia.
Están bajo una impresión. Esto les hace decir «Estoy bajo una impresión particular» y esta frase parece decir, por lo menos a ustedes mismos, bajo qué impresión están. Es como si se estuviesen refiriendo a una imagen ya preparada en su mente y dijesen «A esto es a lo que se parece mi impresión». Cuando en realidad solamente han señalado a su impresión. En nuestro caso (pág. 193), el decir «Percibo el color particular de esta pared» es como, digamos, dibujar un rectángulo negro que encuadre una pequeña parte de la pared, designando con ello a esa parte como una muestra para ulteriores usos. Cuando leían, atendiendo de cerca, por así decirlo, a lo que sucedía al leer, parecían estar observando la lectura como bajo una lente de aumento y ver el proceso de leer. (Pero el supuesto es más semejante al de observar algo a través de un cristal coloreado.) Ustedes piensan que se han dado cuenta del proceso de leer, de la forma particular por la que los signos se traducen a palabras habladas. 22. Yo he leído una línea con una atención peculiar; estoy impresionado por la lectura y esto me hace decir que he observado algo, aparte del mero hecho de ver los signos escritos y pronunciar las palabras. Lo he expresado también diciendo que he percibido una 1
atmósfera particular alrededor del ver y el hablar. Considerando el siguiente ejemplo puede verse más claramente cómo puede llegar a ocurrírseme una metáfora como la incorporada a la última frase: si oyesen decir frases en un tono monótono, podrían sentirse tentados a decir que todas las palabras estaban envueltas en una atmósfera particular. Pero ¿no sería usar un modo peculiar de representación el decir que el hecho de pronunciar la frase en un tono monótono añadía algo al mero hecho de decirla? ¿No podríamos concebir incluso el hecho de hablar en un tono monótono como el resultado de eliminar de la frase su inflexión? Circunstancias diferentes nos harían adoptar diferentes modos de representación. Por ejemplo, si determinadas palabras hubiesen de ser leídas en un tono monótono, indicándose esto mediante un pentagrama y una nota sostenida colocados debajo de las palabras escritas, esta notación sugeriría con mucha fuerza la idea de que se hubiese añadido algo al mero hecho de decir la frase. Estoy impresionado por la lectura de una frase y digo que la frase me ha mostrado algo, que he percibido algo en ella. Esto me ha hecho pensar en el siguiente ejemplo: Una vez un amigo y yo mirábamos a unos macizos de pensamientos. Cada macizo era de una clase diferente. Cada macizo nos fue impresionando sucesivamente. Hablando sobre ellos, mi amigo dijo: «¡Qué variedad de combinaciones de colores y cada una dice algo!». Y esto era precisamente lo que yo mismo quería decir.
Comparen tal enunciado con éste: «Cada uno de estos hombres dice algo».
Si alguien hubiese preguntado lo que decía la combinación de colores del pensamiento, la respuesta correcta parece que habría sido que ella lo decía por sí misma. Por tanto, podríamos haber usado una forma de expresión intransitiva, como por ejemplo «Cada una de estas combinaciones de color le impresionan a uno».
Sé ha dicho a veces que lo que nos comunica la música son sentimientos de júbilo, melancolía, triunfo, etc., y lo que nos desagrada de esta versión es que parece decir que la música es un instrumento para producir en nosotros secuencias de sentimientos. Y partiendo de esto podría colegirse que en lugar de la música nos valdrían cualesquiera otros medios de producir tales sentimientos. Sentimos la tentación de replicar a tal interpretación: «La música se nos comunica ella misma».
Sucede algo semejante con expresiones como «Cada una de estas combinaciones de color le impresiona a uno». Sentimos que queremos defendernos de la idea de que una combinación de colores es un medio de producir en nosotros una determinada impresión, siendo la combinación de colores como un medicamento y estando nosotros interesados únicamente en el efecto que este medicamento produce. Deseamos evitar cualquier forma de expresión que parezca referirse a un efecto producido por un objeto sobre un sujeto. (Estamos bordeando aquí el problema del idealismo y el realismo y el problema de si los enunciados de la estética son subjetivos u objetivos.) El decir «Yo veo esto y resulto impresionado» es apto para hacer que parezca como si la impresión fuese algún sentimiento que acompañase al hecho de ver y que la frase dijese algo parecido a «Yo veo esto y siento una presión».
Yo podría haber usado la expresión «Cada una de estas combinaciones de color tiene significado»; pero no dije «tiene significado», pues esto provocaría la pregunta «¿Qué significado?», la cual, en el caso que estamos considerando, carece de sentido. Estamos distinguiendo entre combinaciones carentes de significado y combinaciones que tienen significado; pero en nuestro juego no hay una expresión como «Esta combinación tiene el significado tal y tal». Ni siquiera la expresión «Estas dos combinaciones tienen significados diferentes», salvo que esto equivalga a decir: «Estas son dos combinaciones diferentes y ambas tienen significado».
Sin embargo, es fácil comprender por qué tendríamos inclinación a usar la forma transitiva de expresión. Pues veamos qué uso hacemos de una expresión como «Esta cara dice algo», es decir, cuáles son las situaciones en las que usamos esta expresión, qué frases la precederían o la seguirían (de qué tipo de conversación es parte). Quizá continuaríamos tal observación diciendo «Mira la línea de estas cejas» o bien «Los ojos oscuros y la cara paliad»; estas expresiones llamarían la atención sobre determinados rasgos. En este mismo contexto usaríamos comparaciones, como, por ejemplo, «La nariz es como un pico», pero también expresiones como «Toda la cara expresa aturdimiento», y aquí hemos usado «expresar» transitivamente.
23. Podemos considerar ahora frases que, como podría decirse, proporcionan un análisis de la impresión que tenemos, digamos de una cara. Tomen un enunciado como «La impresión particular de esta cara se debe a sus ojos pequeños y su frente estrecha». Aquí las palabras «la impresión particular» pueden representar determinada especificación, por ejemplo, «la expresión estúpida». O, por otra parte, pueden significar 'lo que hace que esta expresión sea chocante' (es decir, una expresión extraordinaria); o bien 'lo que le choca a uno de esta cara' (es decir, 'lo que llama la atención'). O nuestra frase puede significar también «Si usted cambia estos rasgos en lo más mínimo, la expresión cambiará completamente (mientras que podría cambiar otros rasgos sin que la expresión cambiase tanto)». La forma de este enunciado, sin embargo, no tiene que llevarnos a pensar equivocadamente que en cada caso hay un enunciado suplementario de la forma «Al principio la expresión era ésta, después del cambio es aquélla». Naturalmente, podemos decir «Smith frunció el entrecejo y su expresión cambió de ésta a ésa», señalando, digamos, a dos dibujos de su cara. (Comparen con el anterior estos dos enunciados: «El dijo estas palabras» y «Sus palabras decían algo».)
Cuando, al intentar ver en qué consistía el hecho de leer, yo leía una frase escrita, dejaba que su lectura se grabase en mí y decía que tenía una impresión particular, alguien podría haberme preguntado algo así como si mi impresión no era debida al carácter particular que tenía la escritura a mano. Esto sería preguntarme si mi impresión no hubiese sido diferente si la escritura fuese diferente, o, digamos, si cada palabra de la frase hubiese estado escrita con una escritura diferente. En este sentido, también podríamos preguntar si la impresión no se debió después de todo al sentido de la frase particular que leí. Podría sugerirse: Lea una frase diferente (o la misma con una escritura distinta) y vea si seguiría diciendo que tenía la misma impresión. Y la respuesta podría ser: «Sí, la impresión que tenía se debía realmente a la escritura». Pero esto no implicaría que cuando dije por primera vez que la frase me producía una impresión particular, yo hubiese contrastado una impresión con otra, o que mi enunciado no hubiese sido del tipo «Esta frase tiene su propio carácter». Esto resultará más claro considerando el siguiente ejemplo: Supongamos que tenemos dibujadas tres caras una al lado de otra:
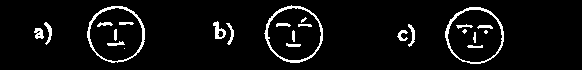
Yo contemplo la primera, diciéndome a mí mismo «Esta cara tiene una expresión particular». Se me muestra luego la segunda y se me pregunta si tiene la misma expresión. Yo respondo «Sí». Se me muestra entonces la tercera y yo digo «Tiene una expresión diferente». Podría decirse que en mis dos respuestas he distinguido la cara y su expresión: pues b) es diferente de a) y, sin embargo, yo digo que tienen la misma expresión, mientras que la diferencia entre c) y a) corresponde a una diferencia de expresión; y esto puede hacernos pensar que en mi primera manifestación yo distinguí también entre la cara y su expresión.
24. Volvamos ahora a la idea de una sensación de familiaridad, que surge cuando veo objetos familiares. Reflexionando sobre la cuestión de si existe o no tal sensación, es probable que miremos a algún objeto y digamos «¿Acaso no tengo una sensación particular cuando miro mi abrigo y mi sombrero viejos?». Pero a esto respondemos ahora: ¿Con qué sensación compara ésta, o a cuál la opone? ¿Diría usted que su viejo abrigo le produce la misma sensación que su viejo amigo A, con cuya apariencia está usted también muy familiarizado, o que siempre que sucedió que usted miró su abrigo tuvo esta sensación, digamos de intimidad y calor?
'Pero ¿no existe algo semejante a una sensación de familiaridad?'. Yo diría que hay muchísimas experiencias diferentes, algunas de ellas sensaciones, a las que podríamos llamar «experiencias (sensaciones) de familiaridad».
Diferentes experiencias de familiaridad: a) Alguien entra en mi habitación, no le he visto hace mucho tiempo y no le esperaba. Le miro y digo o siento «¡Pero si eres tú!». ¿Por qué dije al proponer este ejemplo que yo no había visto a la persona desde hacía mucho tiempo? ¿No estaba preparándome a describir experiencias de familiaridad? Y cualquiera que fuese la experiencia a la que yo aludía, ¿no podía haberla tenido incluso aunque hubiese visto a la persona hacía media hora? Creo que indiqué las circunstancias del reconocimiento de la persona como medio para la finalidad de describir la situación precisa del reconocimiento. Podrían ponerse objeciones a este modo de describir la experiencia diciendo que introduje cosas irrelevantes y de hecho no fue en modo alguno una descripción de la sensación. Al decir esto se toma como prototipo de una descripción, por ejemplo, la descripción de una mesa que indica la forma exacta, las dimensiones, el material de que está hecha y su color. Podría decirse que tal descripción compone la mesa. Por otra parte, hay un tipo diferente de descripción de una mesa, tal como la que se podría encontrar en una novela, por ejemplo, «Era una mesa pequeña, desvencijada, decorada al estilo moruno, del tipo que se usa para las necesidades de los fumadores». A tal descripción podría llamársela indirecta;
pero si lo que se le pide es que traiga ante la mente como en un relámpago una imagen vivida de la mesa, podría servir para esta finalidad incomparablemente mejor que una descripción 'directa' detallada. Ahora bien, si yo voy a dar la descripción de una sensación de familiaridad o de reconocimiento, ¿qué esperan que haga? ¿Puedo componer la sensación? En un cierto sentido podría, desde luego, hacerlo, dándoles muchos escenarios (puntos de referencia) diferentes y la forma en que cambiaron mis sensaciones. Tales descripciones detalladas pueden encontrarlas en algunas de las grandes novelas. Ahora bien, si piensan en las descripciones de elementos del mobiliario que podrían encontrar en una novela, verán que a este tipo de descripción pueden oponer otro en el que se hace uso de dibujos y medidas, tal como la que darían a un ebanista. Se tiende a llamar a este último tipo la única descripción directa y completa (aunque esta forma de expresarnos muestra que olvidamos que hay determinadas finalidades que no alcanza la descripción 'real'). Estas consideraciones deberían prevenirles para que no pensasen que hay una descripción real y directa de, digamos, la sensación de reconocer como opuesta a la descripción indirecta que hemos dado.
b) Lo mismo que a), pero la cara no me resulta familiar inmediatamente. Después de unos instantes, 'se hace en mí la luz' y le reconozco. Digo «¡Pero si eres tú!», si bien con una inflexión completamente diferente a la de a). (Consideren el tono de voz, la inflexión y los gestos como partes esenciales de nuestra experiencia, no como acompañamientos inesenciales o meros medios de comunicación. Comparen con las págs. 160-3). c) Hay una experiencia dirigida hacia las personas o las cosas que vemos cada día cuando de repente sentimos que son 'viejos conocidos' o 'viejos y buenos amigos'; podría describirse también la sensación como de calor o de estar en casa con ellos. cf) Mi habitación, con todos los objetos que hay en ella, me es completamente familiar. Cuando entro en ella por la mañana, ¿saludo a las sillas, mesas, etc., familiares con una sensación de «¡Eh, hola!»?, ¿o tengo una sensación como la descrita en c)? Pero el modo en que ando por ella, cojo algo de un cajón, me siento, etc., ¿no es diferente de mi conducta en una habitación que no conozco? Y por tanto, ¿por qué no habría yo de decir que tenía experiencias de familiaridad cuando vivía entre estos objetos familiares? e) ¿No es una experiencia de familiaridad cuando al preguntárseme «¿Quién es esta persona?», respondo inmediatamente (o tras alguna reflexión) «Es tal y tal»? Comparen con esta experiencia f) la de mirar la palabra escrita «sensación» y decir «Es la escritura de A» y, por otra parte, con g) la experiencia de leer la palabra, que también es una experiencia de familiaridad.
Podría objetarse a e) que la experiencia de decir el nombre de la persona no era la experiencia de familiaridad, que ella tenía que sernos familiar para que pudiésemos conocer su nombre y que teníamos que conocer su nombre para que pudiésemos decirlo. O bien podríamos decir «El hecho de decir su nombre no es bastante, pues indudablemente podríamos decir el nombre sin saber que era su nombre». Y esta observación sólo es completamente verdadera si nos damos cuenta de que no implica que el conocer el nombre sea un proceso que acompañe o preceda al hecho de decir el nombre.
25. Consideren este ejemplo: ¿Cuál es la diferencia entre una imagen mnemónica, una imagen que acompaña a la expectación y, digamos, una imagen de un sueño en estado de vigilia? Ustedes pueden tender a contestar «Entre las imágenes hay una diferencia intrínseca». ¿Percibieron esa diferencia, o simplemente dijeron que la había porque piensan que tiene que haberla?
Pero es indudable que yo reconozco una imagen mnemónica como una imagen mnemónica, una imagen de un sueño en estado de vigilia como una imagen de un sueño en estado de vigilia, etc. Recuerden que a veces dudan si vieron realmente suceder determinado suceso o si lo soñaron o si simplemente oyeron hablar de él y lo imaginaron vividamente. Pero, aparte de eso, ¿qué entienden por «reconocer una imagen como una imagen mnemónica»? Estoy de acuerdo en que (por lo menos en muchos casos) mientras una imagen está ante su visión mental no tienen duda sobre si es una imagen mnemónica, etc. Igualmente, si se les preguntase si su imagen era una imagen mnemónica (en muchos casos) contestarían la pregunta sin titubeos. Ahora bien, ¿qué sucedería si yo les preguntase «¿Cuándo saben qué tipo de imagen es?». ¿Llaman ustedes saber qué tipo de imagen es al hecho de no estar en una situación de duda y no hacerse preguntas sobre ella? ¿Les hace ver la introspección un estado o actividad mentales a los que llamarían saber que la imagen era una imagen mnemónica, y que se produzcan mientras la imagen está ante su mente? Más aún, si contestan a la pregunta sobre qué tipo de imagen era la que tenían, ¿lo hacen, por así decirlo, mirando a la imagen y descubriendo en ella una característica determinada (como si se les hubiese preguntado quién había pintado un cuadro, lo mirasen, reconociesen el estilo y dijesen que fue Rembrandt}?
Por otra parte, es fácil indicar experiencias características de recordar, esperar, etc., que acompañan a las imágenes, y diferencias ulteriores en su contorno inmediato o más remoto. Así, indudablemente decimos cosas diferentes en los diferentes casos, por ejemplo, «Recuerdo su entrada en mi habitación», «Espero su entrada en mi habitación», «Imagino su entrada en mi habitación». «Pero, con seguridad, no es posible que esto sea toda la diferencia que haya». No es toda: hay los tres diferentes juegos jugados con estas tres palabras, que están rodeando a estos enunciados.
Cuando se nos discute: ¿comprendemos acaso la palabra «recordar», etc.?, ¿hay realmente una diferencia entre los casos, aparte de la meramente verbal?, nuestros pensamientos se mueven en los alrededores inmediatos de la imagen que tuvimos o de la expresión que usamos. Yo tengo una imagen de estar cenando en Hall con T. Si se me pregunta si esto es una imagen mnemónica, digo «Naturalmente», y mis pensamientos comienzan a moverse por vías que tienen su origen en esta imagen. Recuerdo quién estaba sentado a nuestro lado, sobre qué era la conversación, qué pensaba yo sobre ella, lo que le sucedió luego a T, etc.
Imaginen dos juegos diferentes jugados ambos con piezas de ajedrez sobre un tablero de ajedrez. Las posiciones iniciales de ambos son iguales. Uno de los juegos se juega siempre con piezas rojas y verdes, el otro con piezas blancas y negras. Dos personas están comenzando a jugar: tienen el tablero de ajedrez en medio de ellas con las piezas verdes y rojas colocadas. Alguien les pregunta: «¿Saben qué juego intentan jugar?». Un jugador responde: «Naturalmente; estamos jugando el n.° 2». «¿Y cuál es la diferencia entre jugar el n.° 2 y jugar el n.° 1?».. «Sobre el tablero hay piezas rojas y verdes, y no blancas y negras; luego decimos que estamos jugando el n.° 2». «Pero no es posible que ésta sea la única diferencia; ¿es que usted no comprende lo que significa 'n.° 2' y qué juego representan las piezas rojas y verdes?». Aquí tendemos a decir «Claro que lo comprendo», y para demostrárnoslo a nosotros mismos comenzamos a mover realmente las piezas de acuerdo con las reglas del juego n.° 2. Esto es lo que yo llamaría moverse en el contorno inmediato de nuestra posición inicial. Pero ¿no hay también una sensación peculiar de pasado que caracteriza a las imágenes como imágenes mnemónicas? Ciertamente hay experiencias que yo tendería a llamar sensaciones de pasado, aunque no siempre que recuerdo algo está presente una de estas sensaciones. Para esclarecer la naturaleza de estas sensaciones vuelve a ser aquí muy útil recordar que hay gestos de pasado e inflexiones de pasado que podemos considerar que representan las experiencias de pasado. Voy a examinar un caso particular: el de una sensación que describiré en pocas palabras diciendo que es la sensación de «hace mucho, mucho tiempo». Estas palabras y el tono en que se dicen son un gesto de pasado. Pero quiero especificar todavía más la experiencia a que me refiero diciendo que es la que corresponde a una determinada melodía (las danzas de David Bündler «Wie aus weiter Ferne»). Me imagino esta melodía tocada con una expresión adecuada y grabada por un gramófono, por ejemplo. Esta es la expresión más elaborada y exacta que puedo imaginar de una sensación de pasado. Ahora bien, ¿habría de decir que el hecho de oír esta melodía tocada con esta expresión es en sí mismo esa experiencia particular de pasado o habría de decir que el hecho de oír la melodía es causa de que surja la sensación de pasado y que esta sensación acompaña a la melodía? Es decir, ¿puedo yo separar lo que llamo esta experiencia de pasado de la experiencia de oír la melodía? O bien, ¿puedo yo separar una experiencia de pasado expresada por un gesto de la experiencia de hacer el gesto? ¿Puedo yo descubrir algo, la sensación esencial de pasado, que quede después de abstraer todas aquellas experiencias que podríamos llamar las experiencias de expresar la sensación? Me inclino a sugerirles que coloquemos la expresión de nuestra experiencia en el lugar de la experiencia. 'Pero estas dos cosas no son lo mismo'. Sin duda, esto es verdad, por lo menos en el sentido en que es verdad decir que un tren ferroviario y un accidente ferroviario no son la misma cosa. Y, sin embargo, hay una justificación para hablar como si la expresión «el gesto de 'hace mucho, mucho tiempo'» y la expresión «la sensación de 'hace mucho, mucho tiempo'» tuviesen el mismo significado. Así sería posible que yo indicase las reglas del ajedrez del siguiente modo: Tengo ante mí un tablero de ajedrez con un grupo de piezas sobre él. Doy reglas para mover estas piezas particulares (estas piezas de madera particulares) sobre este tablero particular. ¿Pueden ser estas reglas las reglas del juego del ajedrez? Pueden convertirse en ellas mediante el uso de un único operador, tal como la palabra «cualquier». O bien, las reglas de mi conjunto particular pueden quedarse como son y ser convertidas en reglas del juego del ajedrez cambiando nuestro punto de vista respecto a ellas. Existe la idea de que, por ejemplo, la sensación de pasado es un algo amorfo en un lugar, la mente, y que ese algo es la causa o el efecto de lo que llamamos la expresión de la sensación. La expresión de la sensación es entonces un medio indirecto de transmitir la sensación. Y la gente ha hablado con frecuencia de una transmisión directa de sensaciones que haría innecesario el medio externo de comunicación.
Imaginen que yo les digo que mezclen determinado color y describo el color diciendo que es el que se obtiene haciendo reaccionar ácido sulfúrico con cobre. Podría llamarse a esto un medio indirecto de comunicar el color a que me refería. Puede concebirse que en determinadas circunstancias la reacción del ácido sulfúrico con el cobre no produzca el color que yo deseaba que ustedes preparasen y que al ver el color que obtuvieron tuviese que decir «No, no es éste» y tuviese que darles una muestra.
Ahora bien, ¿podemos decir que la comunicación de sensaciones mediante gestos sea indirecta en este sentido? ¿Tiene sentido hablar de una comunicación directa como opuesta a la indirecta? ¿Tiene sentido decir «No puedo sentir su dolor de muelas, pero si pudiese sabría qué es lo que siente»?
Si hablo de comunicar una sensación a cualquier otra persona, para comprender lo que digo ¿no tengo que saber a qué llamaré el criterio de haber logrado éxito en la comunicación?
Tendemos a decir que cuando comunicamos una sensación a alguien, al otro extremo sucede algo que nunca podremos conocer. Todo lo que podemos recibir de él vuelve a ser una expresión. Esto es muy semejante a decir que en el experimento de Fizeau nunca podemos conocer cuándo llega el rayo de luz al espejo.