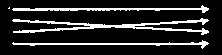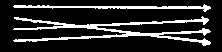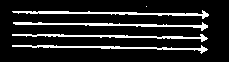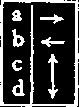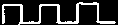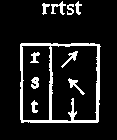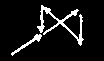I
Al describir Agustín de Hipona su aprendizaje del lenguaje dice
que le enseñaron a hablar aprendiendo los nombres de las cosas. Resulta claro que quien diga esto está pensando en el modo en que
un niño aprende palabras tales como «hombre», «azúcar», «mesa», etcétera. No piensa en principio en palabras tales como «hoy», «no»,
«pero», «quizá».
Supongamos que una persona describiese un juego de ajedrez sin
mencionar la existencia y las operaciones de los peones. Su descripción del juego como fenómeno natural será incompleta. Por otra parte,
podemos decir que ha descrito completamente un juego más simple.
En este sentido podemos decir que la descripción que hace Agustín
de Hipona del aprendizaje del lenguaje es correcta para un lenguaje más
sencillo que el nuestro. Imaginemos este lenguaje:
1) Su función es la comunicación entre un albañil A y su peón B.
B tiene que alcanzarle a A los materiales de construcción. Hay piedras
cúbicas, ladrillos, losetas, vigas, columnas. El lenguaje consta de las
palabras «cubo», «ladrillo», «loseta», «columna». A grita una de estas
palabras, tras lo cual B trae una piedra de una forma determinada.
Imaginemos una sociedad en la que éste sea el único sistema de lenguaje. El niño aprende este lenguaje de los mayores entrenándose en
su uso. Estoy utilizando la palabra «entrenar» de un modo estrictamente análogo a cuando hablamos de que se está entrenando a un
animal para hacer ciertas cosas. Se hace por medio del ejemplo, la recompensa, el castigo y similares. Constituye una parte de este entrenamiento que señalemos a un elemento de construcción, dirijamos la
atención del niño hacia él y pronunciemos una palabra. Voy a llamar
a este procedimiento enseñanza demostrativa de las palabras. En el
uso real de este lenguaje, un hombre grita las palabras como órdenes
y el otro actúa de acuerdo con ellas. Pero el aprender y el enseñar este lenguaje consistirán en este procedimiento: el niño simplemente
'nombra' cosas, es decir, pronuncia las palabras del lenguaje cuando el
maestro señala hacia las cosas. En realidad, habrá un ejercicio más
simple todavía: el niño repite las palabras que pronuncia el maestro.
(Nota. Objeción: la palabra «ladrillo» en el lenguaje 1) no tiene el
significado que tiene en nuestro lenguaje. Esto es cierto si significa
que en nuestro lenguaje hay usos de la palabra «ladrillo» diferentes
de nuestros usos de esta palabra en el lenguaje 1). Pero ¿no usamos
nosotros a veces la palabra «¡ladrillo!» precisamente de este modo?
¿O deberíamos decir que cuando la usamos es una frase elíptica, una
abreviatura de «tráeme un ladrillo»? ¿Es correcto decir que si nosotros decimos «¡ladrillo!» queremos decir «tráeme un ladrillo»? ¿Por
qué habría yo de traducir la expresión «¡ladrillo!» por la expresión
«tráeme un ladrillo»? Y si son sinónimas, ¿por qué no habría yo de
decir: Si él dice «¡ladrillo!», quiere decir «¡ladrillo!»…? O bien:
¿por qué no habría de ser él capaz de querer decir precisamente «¡ladrillo!», si es capaz de querer decir «tráeme un ladrillo», a menos
que se quiera afirmar que cuando dice en voz alta ''¡ladrillo!» de
hecho se dice siempre a sí mismo mentalmente «tráeme un ladrillo»?
Pero ¿qué razón podríamos tener para afirmar esto? Supongamos que
alguien preguntase: Si una persona da la orden «tráeme un ladrillo»,
¿tiene que referirse mentalmente a ella como a tres palabras o puede
hacerlo como a una palabra compuesta sinónima con la palabra única
«¡ladrillo!»? Se tiene la tentación de contestar: se refiere a las tres
palabras si en su lenguaje utiliza esta frase en contraste con otras
frases en las que se utilizan estas palabras, como, por ejemplo, «llévate
estos dos ladrillos». Pero qué sucedería si yo preguntase: «¿Pero
cómo se contrasta su frase con estas otras? ¿Tiene que haberlas pensado simultáneamente, o poco antes o poco después, o es suficiente
con que las haya aprendido alguna vez, etc.?» Cuando nos hemos hecho a
nosotros mismos esta pregunta, resulta que es irrelevante cuál de
estas alternativas sea la que se dé. Y nos inclinamos a decir que todo
lo que es realmente relevante es que estos contrastes existan en el
sistema de lenguaje que está utilizando y que en modo alguno necesitan estar presentes en su mente cuando pronuncia su frase. Comparemos ahora esta conclusión con nuestra pregunta original. Cuando
la hicimos, parecíamos hacer una pregunta sobre el estado mental de
la persona que dice la frase, mientras que la idea de significado a que
hemos llegado al final no era la de un estado mental. A veces pensamos en el significado de los signos como en estados de la mente de la
persona que los utiliza, a veces como en el papel que están jugando estos
signos en un sistema de lenguaje. La conexión entre estas dos ideas
está en que es indudable que las experiencias mentales que acompañan
al uso de un signo están causadas por nuestro uso del signo en un
sistema de lenguaje particular. William James habla de sentimientos
específicos que acompañan al uso de palabras tales como «y», «si», «o».
Y no hay duda de que por lo menos ciertos gestos están conectados
muchas veces con tales palabras, como, por ejemplo, un gesto de
reunir con «y» y un gesto de desechar con «no». Y es evidente que
conectadas con estos gestos hay sensaciones visuales y musculares.
Por otra parte, es bastante claro que estas sensaciones no acompañan
a cada uso de las palabras «no» e «y». Si en algún lenguaje la palabra
«pero» significase lo que significa «no» en español, resulta claro que
no compararíamos los significados de estas dos palabras comparando
las sensaciones que producen. Pregúntense a sí mismos qué medios
tenemos de descubrir los sentimientos que producen en diferentes personas y en ocasiones diferentes. Pregúntense: «Cuando yo dije 'déme
una manzana y una pera y salga de la habitación', ¿tuve el mismo sentimiento cuando pronuncié las dos palabras 'y'?» Pero no negamos que
las personas que usen la palabra «pero» como se usa «no» en español
tendrán, hablando en términos generales, sensaciones similares cuando
dicen la palabra «pero» a las que tienen los españoles cuando usan
«no». Y en ambos lenguajes la palabra «pero» estará acompañada en
conjunto por diferentes grupos de experiencias.)
2) Consideremos ahora una extensión del lenguaje 1). El peón
del albañil sabe de memoria la serie de palabras de uno a diez. Cuando
se le da la orden: «¡Cinco losetas!», va a donde se guardan las losetas, dice las palabras de uno a cinco, coge una loseta por cada palabra y se las lleva al albañil. Aquí ambas partes usan el lenguaje diciendo las palabras. Aprender de memoria los numerales será una de las
características esenciales del aprendizaje de este lenguaje. El uso de
los numerales se enseñará demostrativamente una vez más. Pero ahora
la misma palabra, por ejemplo, «tres», se enseñará señalando o a losetas, o a ladrillos, o a columnas, etc. Y, por otra parte, se enseñarán
numerales diferentes señalando a grupos de piedras de la misma forma.
(Observación: Hemos insistido en la importancia de aprender de
memoria la serie de numerales porque en el aprendizaje del lenguaje 1) no había una característica comparable a ésta. Y esto nos muestra que al introducir los numerales hemos introducido en nuestro lenguaje
un tipo de instrumento completamente diferente. La diferencia de
tipo es mucho más evidente cuando contemplamos un ejemplo de esta
sencillez que cuando consideramos nuestro lenguaje ordinario, con
sus innumerables tipos de palabras que parecen todas más o menos
semejantes cuando están recogidas en el diccionario.
¿Qué tienen de común las explicaciones demostrativas de los numerales con las de las palabras «loseta», «columna», etc., excepto un
gesto y la pronunciación de las palabras? La forma en que se utiliza
tal gesto es diferente en ambos casos. La diferencia se hace borrosa
si se dice: «En un caso señalamos a una forma, en el otro a un número». La diferencia sólo se hace evidente y clara cuando contemplamos un ejemplo completo [es decir, el ejemplo de un lenguaje elaborado en detalle completamente].)
3) Introduzcamos un nuevo instrumento de comunicación: un
nombre propio. Se le atribuye a un objeto particular (una piedra de
construcción concreta) señalándole y pronunciado el nombre. Si A grita
el nombre, B trae el objeto. La enseñanza demostrativa de un nombre
propio vuelve a ser diferente de la enseñanza demostrativa en los casos 1) y 2).
(Observación: esta diferencia no consiste, sin embargo, en el acto
de señalar y pronunciar la palabra ni en ningún acto mental (¿significado?) que le acompañe, sino en el papel que la demostración (señalar y pronunciar) juega en el entrenamiento total y en el uso que se
hace de ella en la práctica de la comunicación por medio de este lenguaje. Alguien podría pensar que la diferencia podría describirse diciendo que en los distintos casos señalamos a diferentes tipos de
objetos. Pero supongan que yo señalo con mi mano a un jersey azul.
¿En qué diferirá el señalar a su color del señalar a su forma? Nos
inclinamos a decir que la diferencia es que en los dos casos nosotros
significamos algo diferente. Y 'significado' tiene que ser aquí algún
tipo de proceso que tiene lugar mientras señalamos. Lo que nos tienta
especialmente a esta opinión es que al preguntarse a una persona si
señalaba al color o a la forma es capaz, por lo menos en la mayoría de
los casos, de contestar y de estar seguro de que su contestación es
correcta. Por otra parte, si buscamos dos actos mentales tan característicos como significar el color y significar la forma, etc., no somos
capaces de encontrar ninguno, o por lo menos ninguno que tenga que
acompañar siempre a la indicación del color y a la indicación de la forma, respectivamente. Tenemos solamente una idea aproximada de lo
que significa concentrar la atención propia sobre el color como opuesto
a la forma, o viceversa. La diferencia, podría decirse, no está en el
acto de demostración, sino más bien en lo que rodea a este acto en
el uso del lenguaje.)
4) Al ordenársele: «¡Esta loseta!», B trae la loseta a la que señala A. Al ordenársele: «¡Loseta, allí!», lleva una loseta al lugar indicado. ¿Se ha enseñado demostrativamente la palabra «allí»? Sí y no.
Cuando se entrena a una persona en el uso de la palabra «allí», el maestro al entrenarla hará el gesto de señalar y pronunciará la palabra
«allí». ¿Pero diríamos por ello que da el nombre «allí» a un lugar?
Recuérdese que en este caso el gesto de señalar es parte de la práctica
misma de la comunicación.
(Observación: Se ha sugerido que palabras tales como «allí»,
«aquí», «ahora», «esto» son los 'nombres propios reales' por oposición
a lo que llamamos nombres propios en la vida ordinaria y que, en la
opinión a que me estoy refiriendo, sólo pueden llamarse así toscamente. Hay una extendida tendencia a considerar solamente como una
tosca aproximación de lo que podría llamarse idealmente un nombre
propio a lo que en la vida ordinaria se llama así. Compárese la idea del
'individuo' de Russell. El habla de los individuos como de los últimos
componentes de la realidad, pero dice que es difícil decir qué cosas
son individuos. La idea es que esto ha de revelarlo el análisis ulterior.
Por otra parte, nosotros introdujimos la idea de un nombre propio en
un lenguaje en el que se aplicaba a lo que en la vida ordinaria llamamos «objetos», «cosas» («piedras de construcción»).
—«¿Qué significa la palabra 'exactitud'? ¿Es verdadera exactitud
si se supone que usted va a venir a tomar el té a las 4,30 y usted viene
cuando un buen reloj da las 4,30? ¿O solamente sería exactitud si
usted comenzase a abrir la puerta en el momento en que el reloj comenzase a sonar? ¿Pero cómo ha de definirse este momento y cómo
ha de definirse 'comenzar a abrir la puerta'? ¿Sería correcto decir:
'Es difícil decir lo que es verdadera exactitud, pues todo lo que conocemos son solamente toscas aproximaciones'?»)
5) Preguntas y respuestas: A pregunta: «¿Cuántas losetas?» B las
cuenta y contesta con el numeral.
A los sistemas de comunicación tales como los ejemplos 1), 2), 3),
4) y 5) los llamaremos «juegos de lenguaje». Son más o menos similares a lo que en el lenguaje ordinario llamamos juegos. A los niños se les enseña su lengua nativa por medio de tales juegos, que aquí tienen incluso el carácter de distracción de los juegos. Sin embargo, no estamos contemplando los juegos de lenguaje que describimos como partes incompletas de un lenguaje, sino como lenguajes completos en sí mismos, como sistemas completos de comunicación humana. Para
no olvidar este punto de vista, muchas veces es conveniente imaginar que estos lenguajes tan simples son el sistema entero de comunicación de una tribu en un estado de sociedad primitivo. Piénsese en la aritmética primitiva de tales tribus.
Cuando el muchacho o el adulto aprenden lo que podrían llamarse
lenguajes técnicos especiales, por ejemplo, el uso de mapas y diagramas, la geometría descriptiva, el simbolismo químico, etc., aprenden
más juegos de lenguaje. (Observación: la imagen que tenemos del lenguaje del adulto es la de una masa nebulosa de lenguaje, su lengua
materna, rodeada por juegos de lenguaje discontinuos y más o menos
definidos, los lenguajes técnicos.)
6) Preguntando el nombre: introducimos nuevas formas de materiales de construcción. B señala a uno de ellos y pregunta: «¿Qué es
esto?»; A contesta: «Esto es un…». Posteriormente A grita esta nueva palabra, digamos «arco», y B trae la piedra. A las palabras «Esto
es…» junto con el gesto de señalar las llamaremos explicación ostensiva
o definición ostensiva. En el caso 6) se explicaba, en realidad, un
nombre genérico como el nombre de una forma. Pero de un modo semejante podemos preguntar por el nombre propio de un objeto particular, por el nombre de un color, de un numeral, de una dirección.
(Observación: nuestro uso de expresiones tales como «nombres de
números», «nombres de colores», «nombres de materiales», «nombres
de naciones» puede provenir de dos fuentes diferentes. Una es que
podríamos imaginar que las funciones de los nombres propios, de los
numerales, de los nombres de colores, etc., son mucho más semejantes
de lo que lo son realmente. Si lo hacemos así, nos sentimos tentados a
pensar que la función de toda palabra es más o menos parecida a la
función de un nombre propio de persona o a nombres genéricos tales
como «mesa», «silla», «puerta», etc. La segunda fuente es ésta: si vemos lo fundamentalmente diferentes que son las funciones de palabras
tales como «mesa», «silla», etc. de las (funciones) de los nombres propios y lo diferentes que son ambas de, digamos, las funciones de los
nombres de colores, no vemos razón alguna por la que no debamos
hablar también de nombres de números o nombres de direcciones, no
diciendo algo semejante a «los números y las direcciones son formas
diferentes de objetos», sino más bien insistiendo en la analogía que
hay en la falta de analogía entre las funciones de las palabras «silla» y
«Jack» por una parte y «Este» y «Jack» por otra.)
7) B tiene una tabla en la que hay signos escritos colocados frente
a imágenes de objetos (por ejemplo, una mesa, una silla, una taza de
té, etc.). A escribe uno de los signos, B lo busca en la tabla, mira o
señala con su dedo desde el signo escrito a la imagen que tiene en
frente, y trae el objeto que la imagen representa.
Consideremos ahora los diferentes tipos de signos que hemos introducido. Distingamos primero entre frases y palabras. Llamaré una
frase 1 a todo signo completo en un juego de lenguaje; sus signos
constituyentes son palabras. (Esto es solamente una observación tosca
y general sobre el modo en que voy a usar las palabras «proposición[10]»
y «palabra».) Una proposición puede constar de una única palabra.
En 1) los signos «¡ladrillo!», «¡columna!» son las frases. En 2) una
frase consta de dos palabras. De acuerdo con el papel que las proposiciones juegan en un juego de lenguaje, distinguimos entre órdenes,
preguntas, explicaciones, descripciones, etc.
8) Si en un juego de lenguaje similar a 1) A grita una orden:
«¡loseta, columna, ladrillo!», que es obedecida por B trayendo una
loseta, una columna y un ladrillo, aquí podríamos hablar de tres pro
posiciones o de una sola. Por otra parte, si
9) el orden de las palabras muestra a B el orden en el que ha de
traer los materiales de construcción, diremos que A grita una propo
sición que consta de tres palabras. Si en este caso la orden tomase la
forma «¡loseta, luego columna, luego ladrillo!», diríamos que cons
taba de cuatro palabras (no de cinco). Entre las palabras vemos gru
pos de palabras con funciones similares. Podemos ver fácilmente una
similaridad en el uso de las palabras «uno», «dos», «tres», etc. y otra
en el uso de «loseta», «columna» y «ladrillo», etc., y distinguimos así
partes del habla. En 8) todas las palabras de la proposición pertene
cían a la misma parte del habla.
10) El orden en el que B tenía que traer las piedras en 9) podría
haberse indicado mediante la utilización de los ordinales así:
«¡Segundo, columna; primero, loseta; tercero, ladrillo!». Tenemos aquí
un caso en el que lo que era la función del orden de las palabras en
un juego de lenguaje es la función de determinadas palabras en otro.
Reflexiones como la precedente nos mostrarán la infinita variedad de
las funciones de las palabras en las proposiciones, y es curioso comparar
lo que vemos en nuestros ejemplos con las reglas simples y rígidas que
dan los lógicos para la construcción de las proposiciones. Si agrupamos las
palabras de acuerdo con la similaridad de sus funciones, distinguiendo así
partes del habla, es fácil ver que pueden adoptarse muchos modos de
clasificación diferentes. Incluso podríamos imaginar fácilmente una
razón para no clasificar la palabra «uno» junto con «dos», «tres», etc.
del modo siguiente:
11) Consideren esta variación de nuestro juego de lenguaje 2).
En lugar de gritar «¡Una loseta!», «¡Un cubo!», etc., A grita simplemente «¡Loseta!», «¡Cubo!», etc., usándose los otros numerales
como se describió en 2). Supongamos que una persona acostumbrada
a esta forma de comunicación 11) fuese introducida en el uso de la
palabra «uno» tal como se describió en 2). Podemos imaginar fácilmente que rehusaría clasificar «uno» con los numerales «2», «3», etc.
(Observación: Piensen en las razones a favor y en contra de la
clasificación de 'O' con los otros cardinales. «¿Son colores el blanco
y el negro?» ¿En qué casos se inclinarían ustedes a decirlo y en cuáles
no? Las palabras pueden compararse de muchos modos con las
piezas del ajedrez. Piensen en los varios modos de distinguir diferentes tipos de piezas en el juego del ajedrez (por ejemplo, peones y
'alfiles').
Recuerden la expresión «dos o más».)
Es natural que llamemos elementos o instrumentos del lenguaje a
los gestos, como los empleados en 4), o a las imágenes, como las de 7).
(A veces hablamos de un lenguaje de gestos.) A las imágenes de 7) y
a otros instrumentos del lenguaje que tienen una función similar los
llamaré pautas. (Esta explicación, como otras que hemos dado, es
vaga y está pensada para ser vaga.) Podemos decir que las palabras y
las pautas tienen distintos tipos de funciones. Cuando hacemos uso de
una pauta, comparamos algo con ella, por ejemplo, una silla con la
imagen de una silla. No comparábamos una loseta con la palabra «loseta». Al introducir la distinción 'palabra/pauta' no tenía la intención
de establecer una dualidad lógica definitiva. Solamente hemos esbozado dos tipos característicos de instrumentos de entre la variedad de
instrumentos de nuestro lenguaje. Llamaremos palabras a «uno»,
«dos», «tres», etc. Si en lugar de estos signos usásemos "-», "- -»,
"- - -», "- - - -», a éstos podríamos llamarlos pautas. Supongan
que en un lenguaje los numerales fuesen «uno», «uno, uno», «uno, uno,
uno», etc., ¿llamaríamos a «uno» una palabra o una pauta? El mismo
elemento puede usarse en un lugar como palabra y en otro como pauta.
Un círculo podría ser el nombre de una elipse o, por el contrario, una
pauta con la que ha de compararse la elipse por un método de proyección particular. Consideren también estos dos sistemas de expresión:
12) A da a B una orden consistente en dos símbolos escritos: el
primero, una mancha de forma irregular de un color determinado, di
gamos verde; el segundo, el dibujo del perfil de una figura geométrica,
digamos un círculo. B trae un objeto de este perfil y este color, diga
mos un objeto circular verde.
13) A da a B una orden consistente en un símbolo, una figura
geométrica pintada de un color determinado, digamos un círculo verde.
B le trae un objeto circular verde. En 12) unas pautas corresponden
a nuestros nombres de colores y otras pautas a nuestros nombres de
forma. Los símbolos de 13) no pueden considerarse como combinacio
nes de dos elementos de este tipo. Una palabra entre comillas inver
tidas puede llamarse una pauta. Así en la frase «El dijo 'Vete al in
fierno'", «Vete al infierno» es una pauta de lo que dijo. Comparen
estos casos: a) Alguien dice «Yo silbé…» (silbando una melodía);
b) Alguien escribe «Yo silbé 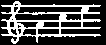 ". Una palabra onomatopéyica como «susurrar» puede ser llamada una pauta. Nosotros llamamos a
una gran variedad de procesos «comparar un objeto con una pauta».
Bajo el nombre de «pauta» comprendemos muchos tipos de símbolos.
En 7), B compara una imagen de la tabla con los objetos que tiene ante sí. ¿Pero en qué consiste el comparar una imagen con el objeto? Supongan que la tabla mostrase: a) una imagen de un martillo, de unas tenazas, de una sierra y de un escoplo; b) por otra parte, imágenes de
veinte tipos diferentes de mariposas. Imaginen en qué consistiría la comparación en estos dos casos y noten la diferencia. Comparen con estos casos un tercero c) en el que las imágenes de la tabla representan materiales de construcción dibujados a escala y la comparación ha de hacerse con regla y compás. Supongamos que la tarea de B es
traer una pieza de tela del color de la muestra. ¿Cómo han de compararse los colores de la muestra y de la tela? Imaginen una serie de
casos diferentes:
". Una palabra onomatopéyica como «susurrar» puede ser llamada una pauta. Nosotros llamamos a
una gran variedad de procesos «comparar un objeto con una pauta».
Bajo el nombre de «pauta» comprendemos muchos tipos de símbolos.
En 7), B compara una imagen de la tabla con los objetos que tiene ante sí. ¿Pero en qué consiste el comparar una imagen con el objeto? Supongan que la tabla mostrase: a) una imagen de un martillo, de unas tenazas, de una sierra y de un escoplo; b) por otra parte, imágenes de
veinte tipos diferentes de mariposas. Imaginen en qué consistiría la comparación en estos dos casos y noten la diferencia. Comparen con estos casos un tercero c) en el que las imágenes de la tabla representan materiales de construcción dibujados a escala y la comparación ha de hacerse con regla y compás. Supongamos que la tarea de B es
traer una pieza de tela del color de la muestra. ¿Cómo han de compararse los colores de la muestra y de la tela? Imaginen una serie de
casos diferentes:
14) A enseña la muestra a B, tras lo cual B va y coge el material
'de memoria'.
15) A da la muestra a B; B mira primero a la muestra y luego
a los materiales que están en los estantes y entre los que tiene que
escoger.
class="salto10»16) B coloca la muestra sobre cada pieza de material y elige la
que no puede distinguir de la muestra, aquella en la que la diferencia
entre la muestra y el material parece esfumarse.
17) Imaginen, por otra parte, que la orden ha sido: «Trae un ma
terial ligeramente más oscuro que esta muestra». Dije en 14) que B
coge el material 'de memoria', lo que es usar una forma de expresión
corriente. Pero lo que puede suceder en tal caso de comparar 'de me
moria' es de la mayor variedad. Imaginen unos cuantos ejemplos:
14 a) B tiene una imagen mnemónica ante su visión mental cuando
va a buscar el material. Alternativamente observa los materiales y recuerda su imagen. Realiza este proceso con, digamos, cinco de las
piezas, diciéndose a sí mismo en algunos casos «Demasiado oscuro»
y en otros «Demasiado claro». En la quinta pieza se para, dice: «Esto
es» y la coge del estante.
14 b) No hay imagen mnemónica ante la visión de B. Mira a cuatro piezas meneando su cabeza ante cada una de ellas y sintiendo una
especie de tensión mental. Al llegar a la quinta pieza, esta tensión
desaparece, mueve afirmativamente la cabeza y baja la pieza.
14 c) B va al estante sin una imagen mnemónica, mira cinco piezas una tras otra y coge la quinta pieza del estante.
'Pero no puede ser en esto en todo lo que consista el comparar.'
Cuando llamamos a estos tres casos precedentes casos de comparación
de memoria notamos que en cierto sentido su descripción no es
satisfactoria o que es incompleta. Nos sentimos inclinados a decir que
la descripción ha omitido la característica esencial de tal proceso y
nos ha proporcionado solamente características accesorias. La característica esencial parece que sería lo que podría llamarse una experiencia específica de comparar y de reconocer. Ahora bien, resulta
curioso que al observar atentamente casos de comparación sea muy
fácil ver un gran 'número de actividades y estados mentales, más o
menos característicos todos del acto de comparar. En realidad, esto
es así tanto si hablamos de comparar de memoria como de comparar
por medio de una muestra que esté ante nuestros ojos. Conocemos un
vasto número de tales procesos, procesos similares entre sí en un vasto
número de modos diferentes. Colocamos juntas o cerca unas de otras
las piezas cuyos colores queremos comparar durante un período más
largo o más corto, las observamos alternativa o simultáneamente, las
colocamos bajo luces diferentes, decimos cosas diferentes mientras lo
hacemos, tenemos imágenes mnemónicas, sensaciones de tensión y
relajación, satisfacción e insatisfacción, las distintas sensaciones de
esfuerzo en y alrededor de nuestros ojos que acompañan a la observación prolongada del mismo objeto, y todas las combinaciones posibles
de estas y muchas otras experiencias. Cuantos más casos observemos
y cuanto más detenidamente los consideremos, tantas mayores dudas
sentiremos respecto al descubrimiento de una experiencia mental concreta característica de la comparación. De hecho, si después de que
ustedes hubiesen escrutado detenidamente un cierto número de ellos,
yo admitiese que existía una experiencia mental concreta que ustedes
podrían llamar la experiencia de comparar y que, si ustedes insistiesen, yo estuviese dispuesto a adoptar la palabra «comparar» solamente
para los casos en los que se hubiese presentado esta sensación peculiar, ahora se darían cuenta de que la suposición de tal experiencia
peculiar había perdido su razón de ser, porque esta experiencia estaría
íntimamente unida con un enorme número de experiencias distintas
que, después de haber escrutado los casos, parece ser lo que realmente
constituye lo que conecta todos los casos de comparación. Pues la
'experiencia específica' que habíamos estado buscando se entendía que
jugaba el papel que ha sido asumido por la masa de experiencias que
nos ha revelado nuestro escrutinio: nosotros nunca quisimos que la
experiencia específica fuese simplemente una entre un número de experiencias más o menos características. (Podría decirse que hay dos
modos de considerar este asunto; el uno, por así decirlo, en contacto
inmediato; el otro, como si fuese desde una distancia y a través del
medio de una atmósfera peculiar.) De hecho, hemos encontrado que
el uso que hacemos realmente de la palabra «comparar» es diferente
del que esperábamos mirándolo desde lejos. Descubrimos que lo que
conecta todos los casos de comparación es un vasto número de similaridades que se solapan, y tan pronto como lo vemos no nos sentimos
ya impulsados a decir que tiene que haber alguna característica común
a todos ellos. Lo que mantiene unido el barco al muelle es una soga y
la soga consta de fibras, pero su consistencia no la recibe de ninguna
fibra que la atraviese de un extremo al otro, sino del hecho de que
hay un vasto número de fibras que se entrelazan.
'Pero es indudable que en el caso 14 c) B actuó de modo completamente automático. Si todo lo que sucedió fue realmente lo que se
describió allí, él no sabía por qué escogió la pieza que escogió. No
tenía razón alguna para escogerla. Si escogió la correcta, lo hizo como
podría haberlo hecho una máquina'. Nuestra primera respuesta es que
nosotros no negábamos que B en el caso 14 c) tuviese lo que llamaríamos una experiencia personal, pues no dijimos que no viese los materiales de entre los que escogió o lo que escogió, ni que no tuviese
sensaciones musculares y táctiles y otras semejantes mientras lo hacía.
Ahora bien, ¿a qué se parecería una razón tal que justificase su elección y la hiciese no-automática? (es decir, ¿a qué nos imaginamos
que se parece?). Yo supongo que diríamos que lo opuesto de la comparación automática, el caso ideal de comparación consciente, por así
decirlo, sería el de tener una clara imagen mnemónica ante nuestra
visión mental o de ver una muestra real y tener una sensación específica de no ser capaz de distinguir de un modo cualquiera entre estas
muestras y el material elegido. Yo supongo que esta sensación peculiar es la razón, la justificación, de la elección. Esta sensación específica, podría decirse, conecta las dos experiencias de ver la muestra,
por una parte, y el material, por la otra. Pero si es así, ¿qué conecta
esta experiencia específica con ambas? Nosotros no negamos que tal
experiencia pueda intervenir. Pero considerándola tal como acabamos
de hacerlo, la distinción entre lo automático y lo no-automático no
parece ya tan neta y definitiva como lo era al principio. No queremos
decir que esta distinción pierda su valor práctico en casos concretos,
por ejemplo, si se nos pregunta bajo determinadas circunstancias
«¿Cogió usted esta pieza del estante automáticamente o pensó sobre
ello?», podemos tener justificaciones para decir que no actuamos automáticamente y dar como explicación que habíamos mirado cuidadosamente el material, habíamos intentado evocar la imagen mnemónica
de la muestra y nos habíamos manifestado a nosotros mismos nuestras dudas y decisiones. En el caso concreto puede aceptarse esto para distinguir lo automático de lo no-automático. En otro caso, sin embargo, podemos distinguir entre un modo automático y otro no-automático de aparecer una imagen mnemónica y así sucesivamente.
Si nuestro caso 14 c) les preocupa, ustedes pueden tender a decir:
«¿Pero por qué trajo precisamente esta pieza de material? ¿Cómo la
ha reconocido como la correcta? ¿Mediante qué?» Si ustedes preguntan 'por qué', ¿preguntan por la causa o por la razón? Si es por
la causa, es bastante fácil discurrir una hipótesis fisiológica o psicológica que explique esta elección bajo las condiciones dadas. La tarea
de las ciencias experimentales es comprobar tales hipótesis. Si, por el
contrario, preguntan por una razón, la respuesta es: «No se necesita
que haya habido una razón de la elección. Una razón es un paso que
precede al paso de la elección. ¿Pero por qué cada paso tiene que ir
precedido por otro?»
'Pero entonces B no reconoció realmente el material como el correcto'. No es necesario que ustedes incluyan 14 c) entre los casos de
reconocimiento, pero si se han dado cuenta del hecho de que los procesos que llamamos procesos de reconocimiento forman una vasta familia con semejanzas que se entremezclan, probablemente no se opondrán a incluir también a 14 c) en esta familia. '¿Pero no le falta a B
en este caso el criterio mediante el cual pueda reconocer el material?
Por ejemplo, en 14 a) tenía la imagen mnemónica y reconocía el material que buscaba por su acuerdo con la imagen'. ¿Pero tenía también
acaso ante él una imagen de este acuerdo, imagen con la que pudiese
comparar el acuerdo entre el modelo y la pieza para ver si era el correcto? Y, por otra parte, ¿no se le podría haber dado tal imagen?
Supongamos, por ejemplo, que A desease que B recordase que lo que
se quería era una pieza exactamente igual a la muestra y no un material levemente más oscuro que el modelo, como tal vez se hizo en
otros casos. ¿No podría haber dado A a B en este caso un ejemplo del
acuerdo requerido dándole dos piezas del mismo color (como una especie de recordatorio, por ejemplo)? Este enlace entre la orden y su
ejecución ¿ha de ser necesariamente el último? Y si ustedes dicen
que en 14 b) él tenía al menos la relajación de la tensión para reconocer el material correcto, ¿tenía que tener una imagen de esta relajación ante él para reconocerla como aquello a través de lo cual había
de reconocerse el material correcto?
'Pero ¿y si suponemos que B trae la pieza, como en 14 c), y al compararla con el modelo resulta que es una equivocada?' Pero ¿no podría
haber sucedido esto igualmente en todos los otros casos? Supongamos
que en 14 a) se descubriese que la pieza que trajo B no casaba con la
muestra. ¿No diríamos en algunos de estos casos que había cambiado
su imagen mnemónica, en otros que había cambiado el modelo o el
material, en otros en fin que había cambiado la luz? No es difícil inventar casos, imaginar circunstancias, en los que se haría cada uno
de estos juicios. 'Pero, en fin de cuentas, ¿no hay una diferencia
esencial entre los casos 14 a) y 14 c)?' ¡Indudablemente! Precisamente la indicada en la descripción de estos casos.
En 1), B aprendió a traer un material de construcción al oír gritar
la palabra «¡columna!». Podríamos imaginar que lo que sucedía en
tal caso era: La palabra gritada provocó una imagen de una columna
en la mente de B, por ejemplo; como diríamos, el entrenamiento había
establecido esta asociación. B coge el material de construcción que se
adapta a su imagen. Pero ¿tuvo que ser esto necesariamente lo que
sucedió? Si el entrenamiento pudo hacer que la idea o imagen surgiese —automáticamente— en la mente de B, ¿por qué no podría hacer
que se realizasen las acciones de B sin la intervención de una imagen?
Esto se reduciría simplemente a una leve variación del mecanismo
asociativo. Tengan presente que la imagen evocada por la palabra no
es alcanzada mediante un proceso racional (y si lo es, esto solamente
hace retroceder nuestro argumento), sino que este caso es estrictamente comparable con el de un mecanismo en el que se aprieta un
botón y aparece una placa indicadora. De hecho, puede usarse este
tipo de mecanismo en lugar del de la asociación.
Colocamos en la misma categoría que las manchas de color realmente vistas y los sonidos oídos a las imágenes mentales de colores,
formas, sonidos, etc., etc., que juegan un papel en la comunicación
por medio del lenguaje.
18) El objeto de que se enfrene en el uso de tablas (como en 7)
puede ser no solamente enseñar el uso de una tabla particular, sino
permitir al alumno usar o construir por sí mismo tablas con coordinaciones nuevas de signos escritos y dibujos. Supongamos que la primera
tabla en cuyo uso fue entrenada una persona contenía las cuatro palabras «martillo», «tenazas», «sierra», «escoplo» y los dibujos correspondientes. Podríamos añadir ahora el dibujo de otro objeto que tuviese ante sí el alumno, por ejemplo, un cepillo, y correlacionarlo con
la palabra «cepillo». Haremos la correlación entre este nuevo dibujo
y la palabra tan semejante como sea posible a las correlaciones de la
tabla previa. Así, podríamos añadir la nueva palabra y el nuevo dibujo
sobre la misma hoja y colocar la nueva palabra bajo las palabras anteriores y el nuevo dibujo bajo los dibujos anteriores. Se incitará ahora
al alumno para que utilice la nueva palabra y el nuevo dibujo sin el
entrenamiento especial que le dimos cuando le enseñamos a utilizar la
primera tabla. Estos actos de incitación serán de varias clases y muchos
de ellos solamente serán posibles si el alumno responde y responde de
un modo particular. Imaginen los gestos, sonidos, etc., de incitación que
usan ustedes cuando enseñan a cobrar la caza a un perro. Imaginen, por
otra parte, que intentasen enseñar a un gato a recobrar la caza. Como
el gato no responderá a sus incitaciones, la mayor parte de los actos de
incitación que realizaban cuando entrenaban al perro están aquí fuera
de lugar.
19) Podría entrenarse también el discípulo para que diese a las
cosas nombres de su propia invención y para que trajese los objetos
cuando se pronuncian los nombres. Por ejemplo, se le presenta una
tabla sobre la que en un lado encuentra dibujos de objetos que están
a su alrededor y en el otro espacios en blanco, y él juega el juego es
cribiendo signos de su propia invención frente a los dibujos y reac
cionando como antes cuando se usan estos signos como órdenes. O
bien:
20) el juego puede consistir en que B construya una tabla y obe
dezca las órdenes dadas en términos de esta tabla. Una vez que se
ha enseñado el uso de una tabla y la tabla consiste, digamos, en dos
columnas verticales; una, conteniendo los nombres, a la izquierda, y
la de la derecha, con los dibujos, estando correlacionados un nombre
y un dibujo por su situación sobre una línea horizontal, puede ser una
característica importante del entrenamiento la que haga que el alumno
deslice su dedo de izquierda a derecha, como si fuese el entrenamiento
para trazar una serie de líneas horizontales una debajo de la otra. Tal
entrenamiento puede ayudar a realizar la transición desde la primera
tabla al nuevo elemento.
De acuerdo con el uso ordinario, a las tablas, definiciones ostensivas e instrumentos similares, los llamaré reglas. El uso de una regla
puede ser explicado con una regla ulterior.
21) Consideren este ejemplo: introducimos diferentes tipos de
tablas de lectura. Cada tabla consta de dos columnas de palabras y
dibujos, como antes. En algunos casos, han de leerse horizontalmente
de izquierda a derecha, es decir, conforme al esquema:
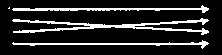
En otros casos de acuerdo con esquemas como:
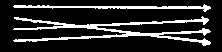
o
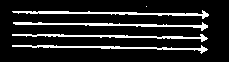
etc.
Esquemas de este tipo pueden añadirse a nuestras tablas como reglas
para leerlas. ¿No podrían volver a explicarse estas reglas mediante
otras reglas? Indudablemente. Por otra parte, ¿está incompletamente
explicada una regla si no se ha dado ninguna regla para su uso?
Introducimos en nuestros juegos de lenguaje la serie infinita de los
numerales. ¿Pero cómo se hace esto? Es evidente que la analogía
entre este proceso y el de introducir una serie de veinte numerales no
es la misma que la existente entre la introducción de una serie de
veinte numerales y la introducción de una serie de diez numerales.
Supongan que nuestro juego fuese como 2), pero jugado con la serie
infinita de los numerales. La diferencia entre él y 2) no sería precisamente que se usasen más numerales. Es decir, supongan que de hecho
al jugar el juego hubiésemos hecho uso realmente de, por ejemplo,
155 numerales: el juego que jugásemos no sería el que podría describirse diciendo que jugábamos el juego 2), sólo que con 155 en lugar
de diez numerales. ¿Pero en qué consiste la diferencia? (La diferencia
parecería ser casi una diferencia en el humor con que se jugasen los
juegos.) La diferencia entre juegos puede hallarse, digamos, en el número
de tantos que se usan, en el número de cuadros del tablero, en el hecho
de que en un caso usemos cuadrados y en otro hexágonos y en cosas
semejantes. Ahora bien, la diferencia entre el juego finito y el infinito no
parece hallarse en los instrumentos materiales del juego; pues nos sentiríamos inclinados a decir que la infinitud no puede expresarse mediante ellos, es decir, que solamente podemos concebirla en nuestros pensamientos y que, por tanto, es en estos pensamientos donde tienen que
distinguirse el juego finito y el infinito. (Es curioso, sin embargo, que
estos pensamientos hayan de poderse expresar en signos.)
Consideremos dos juegos. Ambos se juegan con cartas que tienen
números, llevándose el triunfo el número más alto.
22) Uno de los juegos se juega con un número fijo de tales cartas,
digamos 32. En el otro se nos permite en determitadas circunstancias
aumentar el número de cartas a tantas como queramos, cortando trozos
de papel y escribiendo números sobre ellos. Vamos a llamar al primero
de estos juegos limitado y al segundo ilimitado. Supongan que se ha
jugado una vuelta del segundo juego y el número de cartas realmente
usadas fue de 32. ¿Cuál es en este caso la diferencia entre jugar una
vuelta a) del juego ilimitado y jugar una vuelta 6) del juego limitado?
La diferencia no será la que hay entre una vuelta de un juego limitado de 32 cartas y una vuelta de un juego limitado de un número
mayor de cartas. Dijimos que el número de cartas usadas fue el mismo. Pero habrá diferencias de otro tipo, por ejemplo, el juego limitado
se juega con un paquete normal de cartas y el ilimitado con una abundante provisión de cartas en blanco y lápices. El juego ilimitado se
abre con la pregunta: «¿Hasta qué número llegaremos?» Si los jugadores buscan las reglas de este juego en un libro de reglas, encontrarán
la expresión «y así sucesivamente» o bien «así sucesivamente ad infinitum» al final de determinada serie de reglas. Así, pues, la diferencia
entre las dos vueltas a) y b) se halla en los instrumentos que usamos,
si bien admitimos que no en las cartas con que se juegan. Pero esta
diferencia parece trivial y que no es la diferencia esencial entre los
juegos. Percibimos que tiene que haber en alguna parte una diferencia grande y esencial. Pero si observan atentamente lo que sucede
cuando se juegan las vueltas, encontrarán que solamente pueden detectar un cierto número de diferencias de detalle, cada una de las
cuales parecería accidental. Por ejemplo, los actos de manejar y jugar
las cartas pueden ser idénticos en ambos casos. Mientras jugaban la
vuelta a) los jugadores pueden haber considerado la posibilidad de
hacer más cartas, descartando luego la idea. ¿Pero cómo fue esta
consideración? Pudo ser un proceso semejante al de decirse a sí mismo o en voz alta: «No sé si no debería hacer otra carta». También
es posible que tal consideración no haya pasado por la mente de los
jugadores. Es posible que toda la diferencia entre lo sucedido en una
vuelta del juego limitado y otra del ilimitado consista en lo que se
dijo antes de que comenzase el juego, por ejemplo, «Vamos a jugar
el juego limitado».
Tero ¿no es correcto decir que las vueltas de los dos juegos diferentes pertenecen a dos sistemas diferentes?' Sin duda. Sólo que los
hechos a los que nos estamos refiriendo cuando decimos que pertenecen a sistemas diferentes son mucho más complejos de lo que podíamos esperar que fuesen.
Comparemos ahora juegos de lenguaje de los que diríamos que se
juegan con un conjunto limitado de numerales, con juegos de lenguaje
de los que diríamos que se juegan con la serie infinita de los numerales.
23) Como en 2), A ordena a B traerle un cierto número de materiales de construcción. Los numerales son los signos «1», «2»,
... ......... «9», escrito cada uno en una carta. A tiene un juego de estas
cartas y da la orden a B mostrándole una de ellas y gritando una de
las palabras «loseta», «columna», etc.
24) Como en 23), sólo que aquí no hay juego de cartas marcadas.
La serie de numerales 1, …, 9 se aprende de memoria. Los numerales
se gritan en las órdenes y el niño los aprende de viva voz.
25) Se usa un abaco. A coloca el abaco, se lo da a B, B va con él
a donde están las losetas, etc.
26) B ha de contar las losetas de un montón. Lo hace con un abaco que tiene veinte cuentas. Nunca hay más de 20 losetas en un montón. B ajusta el abaco al montón en cuestión y le enseña a A el abaco así colocado.
27) Como 26). El abaco tiene 20 cuentas pequeñas y una grande.
Si el montón contiene más de 20 losetas, se mueve la cuenta grande.
(La cuenta grande corresponde así de algún modo a la palabra «mu
chos».)
28) Como 26). Si el montón contiene n losetas, siendo n mayor
de 20 pero menor de 40, B mueve n-20 cuentas, le muestra a A el aba
co así colocado y da una palmada.
29) A y B usan los numerales del sistema decimal (escritos y ha
blados) hasta 20. El niño que aprende este lenguaje, aprende de me
moria estos numerales, como en 2).
30) Cierta tribu tiene un lenguaje del tipo 2). Los numerales usados
son los de nuestro sistema decimal. No puede observarse que ningún
numeral de los usados juegue el papel predominante del último numeral
en alguno de los juegos anteriores [27), 28)]. (Se está tentado a conti
nuar esta frase diciendo, «aunque, naturalmente, hay un numeral má
ximo entre los realmente usados».) Los niños de la tribu aprenden los
numerales del siguiente modo: se les enseñan los signos del 1 al 20
como en 2) y se les enseña a contar hileras de no más de 20 cuentas
cuando se les ordena: «Cuenta éstas». Cuando el alumno llega contando
al numeral 20, se le hace un gesto que sugiere «Sigue», tras lo cual
el niño dice (por lo menos en la mayor parte de los casos) «21». De
modo análogo, se hace que los niños cuenten hasta 22 y hasta números
más altos, sin que ningún número concreto juegue en estos ejercicios el
papel predominante del último. El último estadio del entrenamiento
consiste en que se ordena al niño que cuente un grupo de objetos, de
bastante más de 20, sin que se utilice el gesto sugestivo para ayudar
al niño a pasar del numeral 20. Si un niño no responde al gesto suges
tivo, se le separa de los otros y se le trata como loco.
31) Otra tribu. Su lenguaje es como el de 30). El numeral mayor
cuyo uso se observa es 159. El numeral 159 juega un papel peculiar en
la vida de esta tribu. Supongamos que yo dijese: «Ellos tratan a este
número como su número más alto», —pero ¿qué significa esto? ¿Po
dríamos responder: «Ellos dicen precisamente que es el más alto»?—
Ellos dicen ciertas palabras, pero ¿cómo sabemos lo que quieren decir
con ellas? Un criterio de lo que quieren decir sería el de las ocasiones
en las que se usa la palabra que nos inclinaríamos a traducir por nues
tras palabras «el más alto», el papel, podríamos decir, que observamos
que juega esta palabra en la vida de la tribu. De hecho podríamos
imaginar fácilmente que se usase el numeral 159 en ocasiones tales y
en conexión con tales gestos y formas de conducta que nos hiciesen
decir que este numeral jugaba el papel de un límite insuperable, aunque
la tribu no tuviese una palabra que correspondiese a nuestro «el más
alto», con lo que el criterio de que el numeral 159 era el numeral
más alto no consistiría en nada que se dijese sobre el numeral.
32) Una tribu tiene dos sistemas de contar. La gente aprendió
a contar con el alfabeto de la A a la Z y también con el sistema decimal
como en 30). Si una persona ha de contar objetos con el primer sis
tema, se le ordena que cuente «del modo cerrado», y en el otro
caso «del modo abierto»; y la tribu usa también las palabras «cerrado» y «abierto» para una puerta cerrada y una puerta abierta.
(Observaciones: 23) está limitado de un modo evidente por el bloque de cartas. 24): noten la analogía y la falta de analogía entre la
provisión limitada de cartas de 23) y la de palabras en nuestra memoria de 24). Observen que la limitación de 26) se halla, por una
parte, en el instrumento (el abaco de 20 cuentas) y en su uso en
nuestro juego, y por otra (de un modo totalmente diferente) en el
hecho de que en la práctica real del juego nunca hay que contar
más de 20 objetos. En 27) no se daba este último tipo de limitación,
pero la cuenta grande acentuaba bastante la limitación de nuestros
medios. 28) ¿Es un juego limitado o ilimitado? La práctica que hemos
descrito arroja el límite de 40. Nos inclinamos a decir que este juego
'puede de suyo' continuarse indefinidamente, pero recuerden que también podríamos haber construido los juegos precedentes como comienzos de un sistema. En 29) el aspecto sistemático de los numerales usados es todavía más aparente que en 28). Podría decirse que
no había limitación impuesta por los instrumentos de este juego, si
no fuese por la observación de que los numerales hasta 20 se han
aprendido de memoria. Esto sugiere la idea de que no se enseña
al niño a 'comprender' el sistema que nosotros vemos en la notación
decimal. Respecto de la tribu de 30) diríamos sin duda que están entrenados para construir numerales indefinidamente, que la aritmética
de su lenguaje no es una aritmética finita, que su serie de números
no tiene fin. (Es precisamente en estos casos en que los numerales
se construyen 'indefinidamente' cuando decimos que la gente tiene la
serie infinita de los números.) 31) Podría indicarles qué amplia variedad puede imaginarse de casos en los que nos inclinaríamos a decir
que la aritmética de la tribu maneja una serie finita de números, incluso a pesar del hecho de que la forma en que se entrena a los
niños en el uso de los numerales sugiere que no hay límite superior.
En 32) los términos «cerrado» y «abierto» (que con una ligera variación
del ejemplo podrían reemplazarse por «limitado» e «ilimitado») se
introducen en el lenguaje mismo de la tribu. Introducidos en este
juego sencillo y claramente circunscrito, naturalmente no hay nada
misterioso relacionado con el uso de la palabra «abierto». Pero esta
palabra corresponde a nuestro «infinito» y los juegos que jugamos
con esta última difieren de 31) solamente por ser mucho más complicados. En otras palabras, nuestro uso de la palabra «infinito» es exactamente igual de llano que el de «abierto» en 31) y nuestra idea de que
su significado es 'trascendente' descansa sobre un malentendido.)
Podríamos decir de un modo tosco que los casos ilimitados se caracterizan por lo siguiente: que no se juegan con una provisión definida de numerales, sino con un sistema de construir numerales (indefinidamente) en lugar suyo. Cuando decimos que se ha provisto a
alguien con un sistema de construir numerales, pensamos generalmente
en una de estas tres cosas: a) en darle un entrenamiento semejante al
descrito en 30), que, según nos enseña la experiencia, le hará pasar
pruebas de la clase allí mencionada; b) en crear en la mente de la
misma persona, o en su cerebro, una disposición a reaccionar de este
modo; c) en proporcionarle una regla general para la construcción de
numerales.
¿A qué llamamos una regla? Consideren el siguiente ejemplo:
33) B va de un lado a otro de acuerdo con las reglas que le
da A. A B se le ha entregado la siguiente tabla:
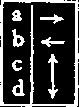
A da una orden construida con las letras de la tabla, por ejemplo:
«aacaddd». B busca la flecha que corresponde a cada letra de la
orden y se mueve en consonancia; en nuestro ejemplo, así:

A la tabla 33) la llamaríamos una regla (o también «la expresión de una regla». Más tarde se verá por qué doy estas expresiones sinónimas.) No nos sentiremos inclinados a llamar a
la frase misma «aacaddd» una regla. Naturalmentne, es la descripción del camino que ha de seguir B. Por otra parte, en determinadas circunstancias llamaríamos una regla a tal descripción, por
ejemplo, en el caso siguiente:
34) B ha de dibujar varios dibujos lineales ornamentales. Cada dibujo es una repetición de un elemento que le da A. Así, si A le da la orden «cada», B dibuja la línea del siguiente modo:
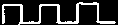
Pienso que en este caso dinamos que «cada» es la regla para
trazar el dibujo. En pocas palabras, lo que caracteriza a lo que llamamos una regla es el ser aplicada repetidamente, en un número indefinido de casos. Cfr., por ejemplo, con 34) el siguiente caso:
35) Un juego que se juega con piezas de varias formas sobre un
tablero de ajedrez. Una regla establece el camino que se permite se
guir a cada pieza. Así, la regla de una pieza particular es «ac», la de
otra pieza «acaa», etc. Por tanto, la primera pieza puede hacer un
movimiento como el siguiente: → ↑ la segunda, como éste → ↑ →→
Aquí podría llamarse regla tanto a una fórmula como «ac» como a
un diagrama semejante al que corresponde a tal fórmula.
36) Supongan que después de jugarse varias veces el juego 33)
tal como se describió antes, se jugase con esta variación: que B ya no
mirase la tabla, sino que al leer la orden de A las letras evocasen (por
asociación) las imágenes de las flechas y B actuase de acuerdo con
estas flechas imaginadas.
37) Después de jugarlo de este modo varias veces, B va de un lado
a otro de acuerdo con la orden escrita, como lo habría hecho si hubiese
mirado a o imaginado las flechas, pero sin que en realidad intervenga
ninguna imagen de este tipo. Imaginen incluso esta variación:
38) Al entrenarse a B a cumplir una orden escrita se le enseña
una vez la tabla de 33), a partir de lo cual obedece las órdenes de A
sin ulterior intervención de la tabla, del mismo modo que lo hace B
en 33) con la ayuda de la tabla en cada ocasión.
En cada uno de estos casos, podríamos decir que la tabla 33) es una regla del juego. Pero en cada uno juega esta regla un papel diferente. En 33) la tabla es un instrumento que se usa en lo que llamaríamos la práctica del juego. En 36) es reemplazada por el trabajo de la asociación. En 37) incluso esta sombra de la tabla ha desaparecido de la práctica del juego, y en 38) hay que admitir que la tabla es solamente un instrumento para el entrenamiento de B.
Pero imaginen este otro caso:
39) Una tribu utiliza un determinado sistema de comunicación.
Lo voy a describir diciendo que es similar a nuestro juego 38), salvo
en que en el entrenamiento no se usa tabla alguna. El entrenamiento
podría haber consistido en llevar de la mano al alumno varias veces
a lo largo del trayecto que se quería que él recorriese. Pero también
podríamos imaginar un caso:
40) en el que ni siquiera este entrenamiento fuese necesario, en
el que, como diríamos, la contemplación de las letras abcd produjese
naturalmente un impulso a moverse del modo descrito. A primera
vista, este caso parece desconcertante. Parecemos suponer un modo
de actuación de la mente completamente desacostumbrado. O podemos preguntar: «¿Cómo podrá saber nunca qué camino recorrer cuando se le muestre una letra?» Pero ¿no es la reacción de B en este caso
la misma reacción descrita en 37) y 38) y de hecho nuestra reacción
usual cuando oímos y obedecemos una orden, por ejemplo? Pues el
hecho de que en 38) y 39) el entrenamiento precediese a la realización de la orden no cambia el proceso de realización. En otras palabras, el 'curioso mecanismo mental' supuesto en 40) no es otro
que el que suponíamos que se creaba por el entrenamiento en 37) y
38). 'Pero ¿puede ser innato tal mecanismo?' Pero ¿encontraron alguna dificultad en suponer que era innato en B el mecanismo que
le permitió responder al entrenamiento del modo que lo hizo? Y recuerden que la regla o explicación dada en la tabla 33) de los signos
abcd no era esencial que fuese la última y que podríamos haber dado
una tabla para el uso de tales tablas, etc. [Cf. 21).]
¿Cómo se explica a una persona cómo debe realizar la orden: ¡«Siga este camino!» (señalando con una flecha el camino que debe seguir)? ¿No podría significar esto ir en la dirección que llamaríamos
la opuesta de la de la flecha? ¿No está en la posición de otra flecha
toda explicación de cómo debe seguir la flecha? ¿Qué dirían ustedes
de esta explicación: Una persona dice: «Si yo señalo esta dirección
(señalando con su mano derecha) quiero que vaya por aquí» (señalando hacia la misma dirección con su mano izquierda)? Esto les enseña
precisamente los extremos entre los que varían los usos de los signos.
Volvamos a 39). Alguien visita la tribu y observa el uso de los
signos en su lenguaje. Describe el lenguaje diciendo que sus frases
constan de las letras abcd usadas de acuerdo con la tabla [la de 33)].
Vemos que la expresión «Se juega un juego de acuerdo con tal y tal
regla» se usa no sólo en la variedad de casos ejemplificados por 36), 37)
y 38), sino incluso en casos en los que la regla no es ni un instrumento
del entrenamiento ni de la práctica del juego, sino que se halla con
él en la relación en que se halla nuestra tabla con la práctica de nuestro juego 39). Podría llamarse a la tabla en este caso una ley natural que
describe la conducta de la gente de esta tribu. O podríamos decir que
la tabla es un documento que pertenece a la historia natural de la
tribu.
Noten que en el juego 33) distinguí con precisión entre la orden
que había que ejecutar y la regla empleada. En 34), por el contrario,
llamamos a la frase «cada» una regla y era la orden. Imaginen también
esta variación:
41) El juego es semejante a 33), pero no se entrena al alumno a
usar nada más que una única tabla, sino que el entrenamiento tiene por objeto hacer que el alumno use cualquier tabla que correlacione letras con flechas. Ahora bien, con esto no quiero decir más que que el entrenamiento es de un tipo peculiar, aproximadamente análogo al descrito en 30). Me voy a referir a un entrenamiento más o menos semejante al de 30) como un «entrenamiento general». Los entrenamientos generales forman una familia cuyos miembros difieren grandemente
uno de otro. El tipo de cosa en que estoy pensando ahora consta fundamentalmente: a) de un entrenamiento en una esfera limitada de acciones, b) en darle una guía al alumno para extender esta esfera, y c) de ejercicios y pruebas al azar. Después del entrenamiento general,
la orden va a consistir ahora en darle un signo de este tipo:
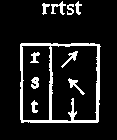
El ejecuta la orden moviéndose así:
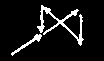
Yo supongo que aquí diríamos que la tabla, la regla, es parte de la
orden.
Noten que no estamos diciendo 'lo que es una regla», sino precisamente dando aplicaciones diferentes de la palabra «regla»: e indudablemente lo hacemos dando aplicaciones de las palabras «expresión
de una regla».
Noten también que en 41) no hay razón clara para no llamar a la
totalidad del símbolo dado la frase, aunque podríamos distinguir en él
entre la frase y la tabla. Lo que en este caso nos tienta más particularmente a hacer esta distinción es la escritura lineal de la parte que
está fuera de la tabla. Aunque desde ciertos puntos de vista llamaríamos meramente externo e inesencial al carácter lineal de la frase, este
carácter y otros similares juegan un gran papel en lo que, en cuanto
lógicos, nos inclinamos a decir sobre las frases y proposiciones. Y, por
tanto, si concebimos el símbolo de 41) como una unidad, esto puede
valer para darnos cuenta de aquello a lo que puede parecerse una frase.
Consideremos ahora estos dos juegos:
42) A da órdenes a B: son signos escritos formados por puntos y
rayas, y B las ejecuta realizando un paso de danza determinado. Así, la orden «—.» ha de efectuarse dando alternativamente un paso y un salto; la orden «. .- - -» dando alternativamente dos saltos y tres pasos, etc. En este juego el entrenamiento es 'general' en el sentido
explicado en 41); y me gustaría decir: «Las órdenes dadas no se mueven en un ámbito limitado. Comprende combinaciones de cualquier número de puntos y rayas». Pero ¿qué significa decir que las órdenes no se mueven en un ámbito limitado? ¿No es un sinsentido? Cualesquiera órdenes que se den en la práctica del juego constituirán el ámbito limitado. Bueno, lo que yo quería decir con «las órdenes no se mueven en un ámbito limitado» era que ni en la enseñanza del juego ni en su práctica juega un papel 'predominante' una limitación del ámbito [véase 30)], o, como podríamos decir, el ámbito del juego (es superfluo decir limitado) es precisamente la extensión de su práctica efectiva ('accidental'). (Nuestro juego es semejante a 30) en este aspecto.) Cfr. con este juego el siguiente:
43) Las órdenes y su ejecución son como en 42); pero solamente
se usan estos tres signos: "-», "-…", «.--». Decimos que en 42), al ejecutar la orden, B es guiado por el signo que se le ha dado. Pero si nos preguntamos a nosotros mismos si los tres signos de 43) guían a B al ejecutar las órdenes, parece que podemos decir tanto sí
como no, según la forma en que consideremos la ejecución de las
órdenes.
Si intentamos decidir si en 43) B es guiado o no por los signos,
nos inclinamos a dar respuestas como las siguientes: a) B es guiado
si no se limita a mirar una orden, por ejemplo, «.--», como un todo
y a actuar, sino que la lee 'palabra por palabra' (siendo «.» y "-» las
palabras utilizadas en nuestro lenguaje) y actúa de acuerdo con las
palabras que ha leído.
Podríamos aclarar estos casos si imaginamos que el 'leer palabra
por palabra' consistiese en señalar sucesivamente con el dedo a cada
palabra de la frase por oposición a señalar de una vez a toda la frase,
digamos señalando al comienzo de la misma. Y en aras de la sencillez
imaginaremos que el 'actuar conforme a las palabras' consiste en actuar (dar pasos o saltar) sucesivamente después de cada palabra de
la frase. b) B es guiado si realiza un proceso consciente que establece
una conexión entre el acto de señalar a una palabra y el acto de saltar
y dar pasos. Tal conexión podría imaginarse de muchos modos diferentes. Por ejemplo, B tiene una tabla en la que un punto está correlacionado con la imagen de una persona dando un paso y una raya
con una imagen de una persona saltando. Los actos conscientes que
conectan la lectura de la orden y su ejecución podrían consistir entonces en consultar la tabla o en consultar una imagen mnemónica
de la misma 'con la propia visión mental', c) B es guiado si no se limita
a reaccionar ante la contemplación de cada palabra de la orden, sino
que experimenta la tensión peculiar de 'intentar recordar lo que significa el signo' y luego la relajación de esta tensión cuando se presenta
ante su mente el significado, la acción correcta.
Todas estas explicaciones parecen insatisfactorias de un modo peculiar y lo que las hace insatisfactorias es la limitación de nuestro
juego. Esto se expresa mediante la explicación de que B es guiado
por la combinación de palabras concretas de una de nuestras tres frases
si pudiese haber ejecutado también órdenes consistentes en otras
combinaciones de puntos y rayas. Y si decimos esto, nos parece que la
'capacidad' de ejecutar las órdenes es un estado particular de la persona que ejecuta las órdenes de 42). Y al mismo tiempo en este caso
no podemos encontrar nada a lo que hubiésemos de llamar tal estado.
Veamos qué papel juegan en nuestro lenguaje las palabras «poder»
o «ser capaz de». Consideren estos ejemplos:
44) Imaginen que con uno u otro propósito la gente usase una
especie de instrumento o herramienta, consistente en un tablero con
una ranura que guía el movimiento de un taco. La persona que usa la
herramienta desliza el taco a lo largo de la ranura. Hay tableros con
ranuras rectas, ranuras circulares, elípticas, etc. El lenguaje de la
gente que usa este instrumento tiene expresiones para describir la actividad de mover el taco en la ranura. Hablan de moverlo en círculo,
en línea recta, etc. También tienen medios de describir el tablero usado.
Lo hacen de esta forma: «Este es un tablero en el que el taco puede
moverse en círculo.» En este caso podría llamarse a la palabra «puede»
un operador por medio del cual la forma de expresión que describe una
acción se transforma en una descripción del instrumento.
45) Imaginen un pueblo en cuyo lenguaje no haya la forma que
tienen las frases «el libro está en el cajón» o «el agua está en el vaso»,
y que en los casos en que nosotros usaríamos estas formas ellos di
jesen: «El libro puede sacarse del cajón», «El agua puede sacarse del
vaso».
46) Una de las actividades de los hombres de cierta tribu es la
de comprobar la dureza de los palos. Lo hacen intentando doblar los
palos con las manos. En su lenguaje tienen expresiones de la forma
«Este palo puede doblarse fácilmente» o «Este palo puede doblarse con
dificultad». Ellos usan estas expresiones como nosotros usamos «Este
palo es flojo» o «Este palo es duro». Quiero decir que no usan la ex
presión «Este palo puede doblarse fácilmente» como nosotros usaríamos
la frase «Estoy doblando el palo con facilidad». Ellos utilizan su ex
presión de un modo que nos haría decir más bien que están describiendo
un estado del palo. Es decir, utilizan frases como «Esta cabaña está
construida con palos que pueden doblarse fácilmente». (Piensen en la
forma en que nosotros formamos adjetivos a partir de los verbos me
diante la terminación «able», por ejemplo, «deformable».)
Podríamos decir ahora que en los tres últimos casos las frases de
la forma «puede suceder tal y tal» describían el estado de objetos,
pero hay grandes diferencias entre estos ejemplos. En 44) veíamos el
estado descrito ante nuestros ojos. Veíamos que el tablero tenía una
ranura circular o recta, etc. En 45) podíamos ver los objetos en la caja,
el agua en el vaso, etc., o por lo menos esto era lo que sucedía en
algunos supuestos. En estos casos usamos la expresión «estado de un
objeto» de tal modo que le corresponde lo que podríamos llamar una
experiencia sensorial estacionaria.
Por el contrario, observen que cuando hablamos del estado de
un palo en 46) a este 'estado' no le corresponde una experiencia sensorial particular que subsista mientras subsiste el estado. En vez
de esto, el criterio definidor de que algo está en este estado consiste
en ciertas pruebas.
Podemos decir que un coche recorre 20 millas por hora aunque
sólo ande durante media hora. Podemos explicar nuestra forma de
expresión diciendo que el coche viaja con una velocidad que le permite
hacer 20 millas por hora. Y también aquí nos sentimos inclinados a
hablar de la velocidad del coche como de un estado de su movimiento.
Yo pienso que no usaríamos esta expresión si no tuviésemos otras 'experiencias de movimiento' que las de un cuerpo que está en un lugar
determinado en un cierto tiempo y en otro lugar en otro tiempo;
por ejemplo, si nuestras experiencias del movimiento fuesen del tipo
de las que tenemos cuando vemos que la manecilla de las horas del
reloj se ha movido de un punto de la esfera a otro.
47) Una tribu tiene en su lenguaje órdenes para la ejecución de
ciertas acciones de los hombres en combate, algo así como «¡Dispa
ren!», «¡Corran!», «¡Arrástrense!», etc. Tienen también un modo
de describir la constitución de un hombre. Tal descripción tiene la
forma: «Puede correr rápidamente», «Puede arrojar lejos la lanza».
Lo que justifica que yo diga que estas frases son descripciones de la
constitución del hombre es el uso que ellos hacen de las frases de
esta forma. Así, si ellos ven a un hombre con grandes músculos en
las piernas pero que, como diríamos nosotros, por una u otra razón
no puede usar sus piernas, dicen que es un hombre que puede correr
de prisa. Ellos describen el dibujo de un hombre que tiene grandes
bíceps como representando un hombre «que puede arrojar lejos una
lanza».
48) Los hombres de una tribu están sujetos a una especie de
examen médico antes de ir a la guerra. El examinador hace pasar a
los hombres por una serie de pruebas normalizadas. Les hace le
vantar determinados pesos, mover los brazos, saltar, etc. El examinador
da entonces su veredicto bajo la forma «Tal y tal puede arrojar una
lanza» o «puede lanzar un boomerang» o «está preparado para per
seguir al enemigo», etc. En el lenguaje de esta tribu no hay expre
siones especiales para las actividades realizadas en las pruebas; refi
riéndose a ellas solamente como pruebas para ciertas actividades de
combate.
Una observación importante relativa a este ejemplo y a otros de
los que damos es que puede objetarse a la descripción que hacemos del
lenguaje de una tribu que en las muestras que damos de su lenguaje
les dejamos [11] hablar español, dando por supuesto ya con ello todo el trasfondo del lenguaje español, es decir, nuestros significados usuales de las palabras. Así, si yo digo que en un determinado lenguaje no
hay un verbo especial para «saltar», pero que este lenguaje usa en
su lugar la forma «hacer la prueba de lanzar el boomerang», puede preguntarse cómo he caracterizado yo el uso de las expresiones «hacer
una prueba de» y «lanzar el boomerang» para tener una justificación
al sustituir sus palabras reales, cualesquiera que éstas sean, por estas
expresiones españolas. A esto tenemos que contestar que solamente
hemos dado una descripción muy esquemática de la práctica de nuestros lenguajes ficticios, en algunos casos sólo alusiones, pero que estas
descripciones pueden hacerse con facilidad más completas. Así, en 48)
yo podría haber dicho que el examinador utiliza órdenes para hacer
realizar las pruebas a los hombres. Estas órdenes comienzan todas
con una expresión particular que yo podría traducir por las palabras
españolas «Haga la prueba». Y esta expresión va seguida por otra que
se usa en el combate real para determinadas acciones. Hay así una
orden tras la cual los hombres lanzan sus boomerangs y que, por tanto,
yo traduciría por «Lancen los boomerangs». Además, si un hombre da
cuenta de la batalla a su jefe, vuelve a usar la expresión que yo
he traducido por «lance un boomerang», esta vez en una descripción.
Ahora bien, lo que caracteriza a una orden como tal, o a una descripción como tal, o a una pregunta como tal, etc. es —como hemos dicho- el papel que la manifestación de estos signos juega en la práctica total del lenguaje. Es decir, el que una palabra del lenguaje de nuestra tribu
esté traducida correctamente por una palabra del idioma español depende
del papel que juegue esta palabra en la vida total de la tribu: las
ocasiones en que se usa, las expresiones de emoción que la acompañan
generalmente, las ideas que despierta generalmente o que impulsan a
decirla, etc., etc. Como ejercicio, pregúntense a sí mismos: ¿en que casos
dirían ustedes que una determinada palabra enunciada por la gente de
la tribu sería un saludo? ¿En qué casos diríamos que correspondía a
nuestro «Adiós» y en cuáles a nuestro «Hola»? ¿En qué casos
dirían ustedes que una palabra de un lenguaje extranjero corresponde a
nuestro «quizás»? —o a nuestras expresiones de duda, confianza,
certidumbre. Descubrirán ustedes que las justificaciones de llamar a
algo una expresión de duda, convicción, etc. consisten en buena
medida, aunque naturalmente no por completo, en descripciones de
gestos, el juego de las expresiones faciales e incluso el tono de la
voz. Recuerden en este punto que las experiencias personales de una
emoción tienen que ser en parte experiencias estrictamente localizadas;
pues si yo frunzo el ceño enfadado, siento la tensión muscular del ceño
en mi frente, y si lloro es evidente que las sensaciones
de los alrededores de mis ojos son una parte, y una parte importante, de lo que siento. Esto es, según pienso, lo que quiso decir William James cuando dijo que una persona no llora porque esté triste, sino
que está triste porque llora. La razón por la que muchas veces no se
comprende esta indicación es que pensamos en la expresión de una
emoción como si fuese algún recurso artificial que permite conocer a
los demás que la tenemos. Ahora bien, no hay una línea precisa entre
tales 'recursos artificiales' y lo que podrían llamarse las expresiones
naturales de la emoción. Cfr. a este respecto: a) llorar, b) levantar la
voz cuando se está enfadado, c) escribir una carta de protesta, d) tocar
el timbre para llamar a un servidor a quien se desea reprender.
49) Imaginen una tribu en cuyo lenguaje haya una expresión que
corresponda a nuestro «El ha hecho tal y tal» y otra expresión que corresponde a nuestro «El puede hacer tal y tal», si bien esta última
expresión solamente se usa cuando su uso está justificado por el mismo
hecho que justificaría también la primera expresión. Ahora bien, ¿qué
es lo que puede hacerme decir esto? Ellos tienen una forma de comunicación que nosotros llamaríamos narración de sucesos pasados, por
las circunstancias en que se emplea. También hay circunstancias en
las que nosotros preguntaríamos y responderíamos preguntas tales
como «¿Puede tal y tal hacer esto?» Tales circunstancias pueden describirse, por ejemplo, diciendo que un jefe elige hombres adecuados
para una determinada acción, digamos cruzar un río, escalar una montaña, etcétera. Como criterios definidores de «el jefe está eligiendo
hombres adecuados para esta acción», no voy a tomar lo que él dice,
sino solamente las otras características de la situación. En estas circunstancias, el jefe hace una pregunta que habría de traducirse, por lo
que se refiere a sus consecuencias prácticas, por nuestro «¿Puede tal
y tal cruzar a nado este río?» Sin embargo, esta pregunta sólo es
contestada afirmativamente por aquellos que de hecho han cruzado
a nado este río. Esta respuesta no se da con las mismas palabras con
las que, en las circunstancias que caracterizan la narración, diría él
que había cruzado a nado este río, sino que se da en los términos de
la pregunta hecha por el jefe. Por otra parte, no se da esta respuesta
en los casos en los que nosotros daríamos indudablemente la respuesta
«Yo puedo cruzar a nado este río», por ejemplo, si yo hubiese realizado proezas natatorias más difíciles, aunque no precisamente la de
cruzar a nado este río concreto.
Incidentalmente, las dos expresiones «El ha hecho tal y tal» y
«El puede hacer tal y tal», ¿tienen el mismo significado en este lenguaje o tienen significados diferentes? Si ustedes piensan sobre ello, habrá algo que les inclinará a decir lo primero y algo que les inclinará a decir lo segundo. Esto solamente indica que la cuestión no tiene aquí un significado claramente definido. Todo lo que yo puedo decir
es: Si el hecho de que ellos únicamente digan «El puede…» si él ha hecho… es su criterio sobre la existencia del mismo significado, entonces las dos expresiones tienen el mismo significado. Si las circunstancias en las que se usa una expresión constituyen su significado, los significados son diferentes. El uso que se hace de la palabra «puede» —la expresión de posibilidad en 49)— puede arrojar luz sobre la idea de que lo que puede suceder tiene que haber sucedido antes (Nietzsche). A la luz de nuestros ejemplos, será también interesante considerar el enunciado de que lo que sucede puede suceder.
Antes de que continuemos con nuestra consideración del uso de 'la expresión de posibilidad', logremos alguna mayor claridad sobre este departamento de nuestro lenguaje en el que se dicen cosas sobre el pasado y el futuro, es decir, sobre el uso de frases que contienen expresiones como «ayer», «hace un año», «dentro de cinco minutos», «antes de que hiciese esto», etc. Consideren este ejemplo:
50) Imaginen cómo podría entrenarse a un niño en la práctica de
la 'narración de sucesos pasados'. Primeramente se le entrenó para que
pidiese determinadas cosas [por así decirlo, a dar órdenes. Ver 1)].
Parte de este entrenamiento era el ejercicio de 'nombrar las cosas'.
Ha aprendido, pues, a nombrar (y a pedir) una docena de sus juguetes. Supongamos ahora que él ha jugado con tres de ellos (por ejemplo, una pelota, un palo y una carraca), luego se le quitan y entonces la persona mayor dice una frase tal como «El ha tenido una pelota, un
palo y una carraca». En una ocasión semejante se para a mitad de la
enumeración e induce al niño a completarla. En otra ocasión no dice
quizá más que «El ha tenido…» y deja que el niño haga la enumeración
completa. Ahora bien, el modo de 'inducir al niño a continuar' puede
ser el siguiente: él se para a la mitad de su enumeración con una
expresión facial y un tono de voz elevado que nosotros llamaríamos de
expectación. Todo depende entonces de si el niño reaccionará o no
a esta 'inducción'. Ahora bien, hay un curioso malentendido en el que
estamos muy expuestos a caer, consistente en considerar los medios
externos' que utiliza el maestro para inducir al niño a continuar como
lo que podríamos llamar un medio indirecto de hacerse comprender
por el niño. Consideramos la situación como si el niño ya poseyese un
lenguaje en el que pensase y como si la tarea del maestro fuese
inducirle a adivinar lo que él significa de entre el conjunto de significados que se hallan ante la mente del niño, como si el niño pudiese
hacerse en su propio lenguaje privado una pregunta como «¿Qué es lo
que él quiere: que yo continúe, o que repita lo que ha dicho, o
alguna otra cosa?» [Cfr. con 30).]
51) Otro ejemplo de un tipo primitivo de narración de sucesos
pasados: nosotros vivimos en medio de un paisaje que tiene puntos de
referencia naturales y característicos frente al horizonte. Por tanto,
es fácil recordar el sitio por el que sale el sol en una estación deter
minada, o el sitio sobre el que se encuentra cuando está en su punto
más alto, o el lugar por donde se pone. Tenemos algunas imágenes ca
racterísticas del sol en diferentes posiciones en nuestro paisaje. Lla
memos a estas series de imágenes las series del sol. Tenemos también
algunas imágenes características de las actividades de un niño: estar
en la cama, levantarse, vestirse, comer, etc. Llamaré a este conjunto
las imágenes de la vida. Yo imagino que el niño puede ver con fre
cuencia la posición del sol mientras está realizando las actividades del
día. Llamamos la atención del niño sobre el hecho de que el sol está
en un determinado lugar mientras él está ocupado de un modo par
ticular. Entonces le hacemos mirar una imagen representando su ocu
pación y una imagen que muestra al sol en su posición en este mo
mento. Podemos contar así a grandes líneas la historia del día del
niño colocando una fila de imágenes de la vida y encima de ella lo
que he llamado la serie del sol, guardando ambas filas la correlación
adecuada. Procederemos entonces a hacer que el niño complete una
historia en imágenes de este tipo que nosotros hemos dejado incom
pleta. Y quiero decir en este lugar que esta forma de entrenamiento
[ver 50) y 30)] es uno de los grandes rasgos característicos del uso
del lenguaje o del hecho de pensar.
52) Una variación de 51). En la guardería hay un gran reloj, que
para mayor simplicidad vamos a imaginar que no tiene más que la
manecilla de las horas. La historia del día del niño se narra como antes,
pero no hay serie del sol; en vez de ella, escribimos frente a cada
imagen de la vida uno de los números de la esfera.
53) Noten que hubiese habido un juego semejante en el que, como
podríamos decir, también estuviese implicado el tiempo: el de colocar
simplemente una serie de imágenes de la vida. Podríamos jugar este
juego con la ayuda de palabras que corresponderían a nuestros «antes»
y «después». Podemos decir que en este sentido 53) implica las ideas
de antes y de después, pero no la idea de una medición del tiempo.
No necesito decir que una sencilla operación nos conduciría de las
narraciones de 51), 52) y 53) a narraciones de palabras. Es posible que,
al considerar tales formas de narración, alguien pueda pensar que en
ellas no está implicada todavía en modo alguno la verdadera idea de
tiempo, estándolo solamente algún tosco sustituto de ella, las posiciones de una manecilla de reloj y cosas semejantes. Ahora bien, si una
persona pretendiese que hay una idea de ser las cinco que no es producida por un reloj y que el reloj es solamente el tosco instrumento
que indica cuándo son las cinco, o que hay una idea de una hora que
no es producida por un instrumento de medir el tiempo, yo no le voy
a contradecir, pero le voy a pedir que me explique cuál es el uso que
hace del término «una hora» o «las cinco». Y si no es un uso que implique un reloj, será otro diferente; y entonces le preguntaré por qué
usa los términos «las cinco», «una hora», «mucho tiempo», «poco tiempo», etc. en conexión con un reloj, en su caso, y con independencia de
él, en otro; será a causa de determinadas analogías existentes entre los
dos usos, pero ahora tenemos dos usos de estos términos y no tenemos
razón alguna para decir que uno de ellos es menos real y puro que
el otro. Esto podría resultar más claro considerando el siguiente
ejemplo:
54) Si nosotros damos a una persona la orden: «Diga un número,
cualquiera que se le ocurra», por lo general puede obedecerla inmediatamente. Supongamos que se descubriese que los números dichos como
consecuencia de la petición creciesen —en todas las personas normales— conforme avanzaba el día; una persona comienza cada mañana
con algún número pequeño y alcanza el número más alto antes de
quedarse dormido por la noche. Consideren lo que podría tentarle a
uno a llamar a las reacciones descritas «un medio de medir el tiempo»
o incluso a decir que son los hitos reales en el paso del tiempo, siendo
los relojes de sol, etc. únicamente indicadores indirectos. (Examinen
el enunciado de que el corazón humano es el reloj real que se encuentra detrás de todos los demás relojes.)
Consideremos ahora otros juegos de lenguaje en los que entran
expresiones temporales.
55) Se deriva de 1). Si se grita una orden como «¡loseta!», «¡columna!», etc., B está entrenado para cumplirla inmediatamente. Ahora
introducimos un reloj en este juego: se da una orden y entrenamos
al niño para que no la cumpla hasta que la manecilla de nuestro reloj
alcance un punto que hemos indicado antes con el dedo. (Esto podría
hacerse, por ejemplo, del siguiente modo: primero se entrena al niño a
cumplir la orden inmediatamente. Entonces se da la orden, pero se sujeta
al niño, soltándolo solamente cuando la manecilla del reloj haya alcan
zado el punto de la esfera que señalamos con el dedo.)
A esta altura podríamos introducir una palabra como «ahora». En
este juego tenemos dos tipos de órdenes: las órdenes utilizadas en 1)
y las órdenes que están formadas por éstas junto con un gesto de indicar un punto en la esfera del reloj. Para hacer más explícita la distinción entre estas dos clases, podemos añadir un signo particular a las
órdenes de la primera clase y decir, por ejemplo: «¡loseta, ahora!».
Resultaría ahora fácil describir juegos de lenguaje con expresiones
tales como «dentro de cinco minutos», «hace media hora».
56) Ocupémonos ahora del caso de una descripción del futuro,
una predicción. Por ejemplo, podría despertarse la tensión de expec
tación de un niño haciéndole prestar atención durante un tiempo con
siderable a ciertas luces de tráfico que cambien de color periódica
mente. También nosotros nos encontramos ante un disco rojo, uno
verde y otro amarillo y señalamos alternativamente a uno de estos
discos prediciendo el color que aparecerá a continuación. Es fácil ima
ginar ulteriores desarrollos de este juego.
Considerando estos juegos de lenguaje, no nos encontramos con
las ideas del pasado, el futuro y el presente en su aspecto problemático y casi siempre misterioso. Puede ejemplificarse de modo casi característico qué sea este aspecto y cómo es que se presenta si consideramos la pregunta: «¿A dónde va el presente cuando se hace pasado
y dónde está el pasado?» ¿En qué circunstancias tiene atractivo para
nosotros esta pregunta? Pues en determinadas circunstancias no lo
tiene y la rechazaríamos como un sinsentido.
Resulta claro que esta cuestión surge con la mayor facilidad si
estamos preocupados con casos en los que hay cosas que fluyen ante
nosotros, como bajan flotando los trozos de madera por un río. En
este caso podemos decir que los palos que nos han pasado están todos
abajo, hacia la izquierda, y los palos que nos pasarán están todos
arriba, hacia la derecha. Usamos entonces esta situación como símil
de todo lo que sucede en el tiempo e incluso incorporamos el símil a
nuestro lenguaje, como cuando decimos que 'el acontecimiento presente pasa de largo' (un palo pasa de largo), 'el acontecimiento futuro
va a venir' (un palo va a venir). Hablamos sobre el flujo de acontecimientos; pero también sobre el flujo del tiempo, el río sobre el que
viajan los palos.
He aquí una de las fuentes más fecundas de confusión filosófica:
hablamos del acontecimiento futuro de que alguien entre en mi habitación, y también de la futura llegada de este acontecimiento.
Decimos: «Sucederá algo», y también «Algo viene hacia mí»; nos
referimos al palo como «algo» y también a la venida del palo hacia mí.
Puede suceder así que no seamos capaces de liberarnos de las implicaciones de nuestro simbolismo, que parece dejar sitio para preguntas como «¿A dónde va la llama de una vela cuando se la apaga?»
«¿A dónde va la luz?» «¿A dónde va el pasado?». Hemos llegado a
estar obsesionados con nuestro simbolismo. Podemos decir que nos
vemos llevados a la confusión por una analogía que nos arrastra irresistiblemente. Y sucede también esto cuando el significado de la palabra «ahora» se nos aparece en una luz misteriosa. En nuestro ejemplo 55) se ve que la función de «ahora» no es comparable en modo
alguno con la función de una expresión como «las cinco», «mediodía»,
«la puesta del sol», etc. Yo podría llamar a este último grupo de
expresiones «especificaciones de tiempos». Pero nuestro lenguaje ordinario usa la palabra «ahora» y las especificaciones de tiempo en contextos similares. Así, decimos
«El sol se pone a las seis».
«El sol se está poniendo ahora».
Nos inclinamos a decir que tanto «ahora» como «las seis» 'se refieren
a puntos de tiempo'. Este uso de las palabras produce una confusión
que podría expresarse en la pregunta «¿Qué es el 'ahora'? —pues es
un momento de tiempo y, sin embargo, tío puede decirse que sea ni
el 'momento en el que yo hablo' ni 'el momento en el que el reloj da
las campanadas', etc., etc.»— Nuestra respuesta es: la función de la
palabra «ahora» es completamente diferente de la de una especificación de tiempo. Esto puede verse fácilmente si consideramos el papel
que esta palabra juega realmente en nuestra utilización del lenguaje,
pero resulta oscurecido cuando en lugar de considerar el juego de lenguaje completo consideramos solamente los contextos, las expresiones
del lenguaje en las que se utiliza la palabra. (La palabra «hoy» no es
una fecha, pero tampoco es nada que se le parezca. No se diferencia
de una fecha como se diferencia un martillo de un mazo, sino como
se diferencia un martillo de un clavo; y sin duda podemos decir que
hay una conexión tanto entre un martillo y un mazo como entre un
martillo y un clavo.)
Se ha sentido la tentación de decir que «ahora» es el nombre de
un instante de tiempo, y esto, desde luego, sería como decir que «aquí»
es el nombre de un lugar, «esto» el nombre de una cosa y «yo» el
nombre de una persona. (Naturalmente, también podría haberse dicho
que «hace un año» era el nombre de un tiempo, «allí arriba» el nombre de un lugar y «tú» el nombre de una persona.) Pero nada es más
distinto que el uso de la palabra «esto» y el uso de un nombre propio
—me refiero a los juegos jugados con estas palabras y no a las expresiones en que se usan. Pues efectivamente decimos «Esto es pequeño»
y «Jack es pequeño», pero recuerden que «Esto es pequeño» sería un
sinsentido sin el gesto de señalar y sin la cosa a la que estamos señalando—. Lo que puede compararse con un nombre no es la palabra
«esto», sino, si quieren, el símbolo consistente en esta palabra, el gesto
y la muestra. Podríamos decir: Nada es más característico de un nombre propio A que el hecho de que podemos usarlo en una expresión
como «Esto es A»; y no tiene sentido decir «Esto es esto» o «Ahora
es ahora» o «Aquí es aquí».
La idea de una proposición que dice algo sobre lo que sucederá en
el futuro es más apta todavía para confundirnos que la idea de una
proposición sobre el pasado. Pues al comparar acontecimientos futuros
con acontecimientos pasados uno casi puede inclinarse a decir que
aunque los acontecimientos pasados no existen realmente a la plena
luz del día, existen en un mundo inferior al que han pasado desde la
vida real, mientras que los acontecimientos futuros no tienen siquiera
esta existencia fantasmal. Naturalmente, podríamos imaginar un reino
de los acontecimientos no producidos y futuros, desde donde vendrían
a la realidad y pasarían al reino del pasado; y si pensamos en términos
de esta metáfora, puede sorprendernos que el futuro parezca menos
existente que el pasado. Recuerden, sin embargo, que la gramática de
nuestras expresiones temporales no es simétrica respecto a un origen
que corresponda al momento presente. Así, la gramática de las expresiones que se refieren a la memoria no reaparece 'con signo opuesto'
en la gramática del futuro. Esta es la razón por la que se ha dicho que las proposiciones que se refieren a acontecimientos futuros no son
realmente proposiciones. Y es correcto decirlo en la medida en que
no se piense que es más que una decisión sobre el uso del término
«proposición»; una decisión que, aunque no está de acuerdo con el uso
común de la palabra «proposición», puede resultar natural a los seres
humanos en ciertas circunstancias. Si un filósofo dice que las proposiciones sobre el fututro no son proposiciones reales es porque le ha
chocado la asimetría en la gramática de las expresiones temporales. El
peligro estriba, sin embargo, en que él se imagina que ha hecho una
especie de enunciado científico sobre 'la naturaleza del futuro'.
57) Se juega un juego del siguiente modo: Una persona arroja
un dado y antes de arrojarlo dibuja sobre un trozo de papel alguna de
las seis caras del dado. Si, después de haberlo lanzado, la cara del dado
que está hacia arriba es la que él ha dibujado, siente (expresa) satis
facción. Si sale hacia arriba una cara diferente, está descontento. O
bien, sean dos jugadores y cada vez que uno adivina correctamente
lo que sacará, su compañero le paga un penique, y si se equivoca es
él quien paga a su compañero. En las circunstancias de este juego se
llamará «hacer una adivinanza» o «una conjetura» al hecho de dibujar
la cara del dado.
58) En una tribu determinada se celebran torneos corriendo, arro
jando el peso, etc. y los espectadores apuestan bienes por los competi
dores. Las imágenes de todos los competidores están colocadas en una
fila y lo que llamé apuesta de bienes del espectador por uno de los
competidores consiste en colocar estos bienes (piezas de oro) bajo
una de las imágenes. Si una persona ha colocado su oro bajo la imagen
del vencedor en la competición, se le devuelve su apuesta doblada.
En otro caso, pierde su apuesta. A tal costumbre nosotros la llama
ríamos indudablemente apostar, incluso si la observásemos en una
sociedad cuyo lenguaje no tuviese esquema para enunciar 'grados de
probabilidad', 'casualidad' y conceptos semejantes. Doy por supuesto
que la conducta de los espectadores expresa mucha ansia y excitación
antes y después de que se conozca el resultado de la apuesta. Imagino
además que al examinar la colocación de las apuestas yo puedo com
prender 'por qué' se han colocado así. Quiero decir: En una competi
ción entre dos luchadores la mayor parte de las veces el favorito es
el mayor; o si lo es el más pequeño, descubro que ha mostrado mayor
fuerza en ocasiones anteriores, o que el mayor había estado enfermo
recientemente o había descuidado su entrenamiento, etc. Ahora bien,
esto puede ser así aunque el lenguaje de la tribu no exprese razones
de la colocación de las apuestas. Es decir, en su lenguaje no hay nada
que corresponda a cuando nosotros decimos, p. ej.: «Apuesto por
este hombre porque se mantiene en forma, mientras que el otro ha
descuidado su entrenamiento», y cosas semejantes. Yo podría describir
este estado de hechos diciendo que mi observación me ha enseñado
ciertas causas de por qué colocan sus apuestas como lo hacen, pero
que los apostantes no utilizaban razones para actuar como lo hacían.
Por otra parte, la tribu puede tener un lenguaje que comprenda el 'dar
razones'. Ahora bien, este juego de dar la razón por la que uno actúa
de un modo determinado no implica que se encuentren las causas de las
acciones propias (por observaciones frecuentes de las condiciones en
que se producen). Imaginemos esto:
59) Si un hombre de nuestra tribu ha perdido su apuesta y además
es objeto de burlas o de reprensión, él pondrá de manifiesto, posiblemente exagerando, determinadas características del hombre por el que
hizo su apuesta. Puede imaginarse una discusión de pros y contras
que se desarrolle del siguiente modo: dos personas destacando alternativamente determinadas características de los dos competidores cuyas posibilidades, como diríamos nosotros, están discutiendo; A señalando con un gesto la gran altura del uno, B encogiendo sus espaldas
como respuesta y señalando el tamaño de los bíceps del otro; y así
sucesivamente. Yo podría añadir fácilmente más detalles que nos harían decir que A y B están dando razones para hacer una apuesta por
una persona más bien que por la otra.
Ahora bien, alguien podría decir que el hecho de dar de este modo
razones para hacer sus apuestas presupone sin duda que ellos han
observado conexiones causales entre, digamos, el resultado de una lucha y determinadas características de los cuerpos de los luchadores o
de su entrenamiento. Pero es ésta una suposición que, razonable o no,
yo no he hecho ciertamente al describir nuestro caso. (Ni tampoco he
hecho la suposición de que los apostantes dan razones de sus razones.) En un caso como el que acabamos de describir, no nos deberíamos
sorprender si el lenguaje de la tribu contuviese lo que nosotros llamaríamos expresiones de grados de creencia, convicción o certidumbre.
Podríamos imaginar que estas expresiones consistiesen en el uso de
una palabra determinada pronunciada con entonaciones diferentes, o
en una serie de palabras. (No estoy pensando, sin embargo, en el uso
de una escala de probabilidades.) También es fácil imaginar que la
gente de nuestra tribu acompañase sus apuestas con expresiones verbales que nosotros traduciríamos por «Yo creo que tal y tal puede
ganar a tal y tal en lucha», etc.
60) Imaginen que, de un modo semejante, se hacen conjeturas
sobre si una determinada carga de pólvora será suficiente para volar
una roca determinada y que la conjetura se expresa en una frase de
la forma «Esta cantidad de pólvora puede volar esta roca».
61) Comparen con 60) el caso en el que la expresión «Yo podré
levantar este peso» se usa como una abreviatura de la conjetura «Mi
mano agarrando este peso se levantará si yo realizo el proceso (expe
riencia) de 'hacer un esfuerzo para levantarlo'". En los dos últimos
casos la palabra «puede» caracterizaba lo que llamaríamos la expresión
de una conjetura. (Naturalmente, no quiero decir que llamemos a la
frase una conjetura porque contega la palabra «puede»; pero al llamar
a una frase una conjetura nos referíamos al papel que jugaba la frase
en el juego de lenguaje; y traducimos por «puede» una palabra que
use nuestra tribu, si «puede» es la palabra que nosotros usaríamos en
las circunstancias descritas.) Ahora resulta claro que el uso de «puede»
en 59), 60) y 61) está íntimamente relacionado con el uso de «puede»
en 46) a 49); difiriendo, sin embargo, en esto: en que en 46) a 49) las
frases que decían que algo podía suceder no eran expresiones de con
jetura. Ahora bien, alguien podría objetar a esto diciendo: Induda
blemente estamos dispuestos a usar la palabra «puede» en casos tales
como 46) a 49) solamente porque en estos casos es razonable conjetu
rar lo que hará una persona en el futuro partiendo de las pruebas que
ha realizado o del estado en que se encuentra.
Ahora bien, es verdad que yo he construido deliberadamente los
casos 46) a 49) de modo que parezca razonable una conjetura de este
tipo. Pero también los he construido deliberadamente de modo que no
contengan una conjetura. Si queremos, podemos hacer la hipótesis de
que la tribu no usaría nunca una forma de expresión como la utilizada
en 49), etc., si la experiencia no les hubiese mostrado que…, etc. Pero
ésta es una suposición que, aunque posiblemente correcta, no está
presupuesta en modo alguno en los juegos 46) a 49), tal y como yo
los he descrito de hecho.
62) Sea este el juego: A escribe una fila de números. B la observa
y trata de encontrar un sistema en la sucesión de estos números.
Cuando lo ha hecho dice: «Ahora puedo continuar». Este ejemplo es
particularmente Instructivo porque 'poder continuar' parece ser aquí
algo que se presenta repentinamente en forma de un acontecimiento
claramente delimitado. Supongan que A hubiese escrito la fila 1, 5,
11, 19, 29. En este momento B exclama: «Ahora puedo continuar».
¿Qué ha sido lo que ha sucedido cuando ha visto de pronto cómo
continuar? Podrían haber sucedido muchísimas cosas diferentes. Supongamos, pues, que en el presente caso mientras A escribía un número tras otro, B se ocupaba en comprobar varias fórmulas algebraicas
para ver si se adaptaban. Cuando A escribiese «19», B se vería llevado
a probar la fórmula a n = n 2 + n -1. El hecho de que A escriba 29 confirma su suposición.
63) O bien, a B no se le ocurrió ninguna fórmula. Después de
mirar la fila creciente de números que A estaba escribiendo, posible
mente con una sensión de tensión y con ideas confusas flotando en
su mente, se dijo a sí mismo las palabras «El está elevando al cuadrado
y añadiendo siempre uno más»; construyó entonces el número siguien
te de la sucesión y encontró que coincidía con los números que A
estaba escribiendo entonces.
64) O bien, la fila que escribió A fue 2, 4, 6, 8. B la contempla
y dice: «Naturalmente, puedo continuar», y continúa la serie de los
números pares. O bien no dice nada y simplemente continúa. Quizá
cuando contemplaba la fila 2, 4, 6, 8 que había escrito A tuvo alguna
sensación, o sensaciones, de las que suelen acompañar a palabras como
«¡Es fácil!». Una sensación de este tipo es, por ejemplo, la experien
cia de una inspiración de aire suave y rápida, que podría llamarse un
comienzo suave.
Ahora bien, ¿diríamos que la proposición «B puede continuar la
serie» significa que se produce uno de los acontecimientos que acabamos de describir? ¿No está claro que el enunciado «B puede continuar…» no es lo mismo que el enunciado de que a B se le ocurre la
fórmula a n = n 2 + n -1 ? Esto podría haber sido todo lo que sucedió en
realidad. (Resulta claro, dicho sea de paso, que para nosotros no hay
aquí diferencia entre que B tenga la experiencia de que esta fórmula
se le presente ante su visión mental, o la experiencia de escribir o decir
la fórmula o de seleccionarla con sus ojos de entre varias fórmulas
escritas de antemano.) Si un loro hubiese enunciado la fórmula, no
hubiésemos dicho que podía continuar la serie. Por tanto, nos inclinamos a decir que «poder…» tiene que significar más que enunciar simplemente la fórmula y, en realidad, más que cualquiera de los acontecimientos que hemos descrito. Y esto, continuamos, muestra que el
decir la fórmula era sólo un síntoma de la capacidad de B para continuar y que no era la capacidad misma de continuar. Ahora bien, lo
que resulta desorientador en esto es que parecemos insinuar que hay
una actividad, proceso o estado peculiar llamado «poder continuar»
que está oculto de algún modo a nuestra vista, pero que se manifiesta
en estos sucesos que llamamos síntomas (como una inflamación de las
membranas mucosas de la nariz produce el síntoma del estornudo). Esta
es la forma en que, en este caso, nos desorienta el hablar de síntomas.
Cuando decimos: «Indudablemente tiene que haber algo más tras la
mera enunciación de la fórmula, ya que a esto solo no lo llamaríamos
'poder…'", aquí la palabra «tras» está usada sin duda metafóricamente,
y 'tras' la enunciación de la fórmula pueden estar las circunstancias en
las que es enunciada. Es verdad que «B puede continuar…» no es lo
mismo que decir «B dice la fórmula…», pero de esto no se sigue que la
expresión «B puede continuar…» se refiera a una actividad distinta de
la de decir la fórmula, del mismo modo en que «B dice la fórmula»
se refiere a esta bien conocida actividad. El error en que estamos es
análogo a éste: Se le dice a alguien que la palabra «silla» no significa
esta silla determinada a la que yo estoy señalando, tras lo cual él se
pone a mirar por la habitación en busca del objeto que denota la palabra «silla». (La situación sería una ilustración más sorprendente todavía
si él intentase observar el interior de la silla para encontrar el significado real de la palabra «silla».) Es claro que cuando usamos la frase
«El puede continuar la serie» con referencia al acto de escribir o decir
la fórmula, etc., esto tiene que ser a causa de alguna conexión entre
escribir una fórmula y continuar efectivamente la serie. Y la conexión
empírica de estos dos procesos o actividades es suficientemente clara.
Pero esta conexión nos tienta a sugerir que la frase «B puede continuar…» significa algo semejante a «B hace algo que, según nos ha
mostrado la experiencia, conduce generalmente a que él continúe la
serie». Pero cuando B dice «Ahora puedo continuar», ¿quiere decir
realmente «Ahora estoy haciendo algo que, según nos ha mostrado la
experiencia, etc., etc.»? ¿Piensan ustedes que él tenía esta expresión en
su mente o que habría estado dispuesto a dárnosla como una explicación
de lo que había dicho? Decir que la expresión «B puede continuar…»
está usada correctamente cuando está motivada por situaciones tales
como las descritas en 62), 63) y 64), pero que estas situaciones solamente justifican su uso en determinadas circunstancias (por ejemplo,
cuando la experiencia ha puesto de manifiesto ciertas conexiones) no es
decir que la frase «B puede continuar…» sea una abreviatura de la frase
que describe todas estas circunstancias, es decir, la situación completa
que constituye el fondo de nuestro juego.
Por otra parte, en determinadas circunstancias nosotros estaríamos
dispuestos a sustituir «B puede continuar la serie» por «B conoce la
fórmula» o «B ha dicho la fórmula». Del mismo modo que cuando
preguntamos a un doctor: «¿Puede andar el paciente?», a veces estaremos dispuestos a sustituir esta pregunta por «¿Está curada su pierna?». «¿Puede hablar?» significa en determinadas circunstancias «¿Está
bien su garganta?», y en otras (por ejemplo, si se trata de un niño pequeño) significa «¿Ha aprendido a hablar?». A la pregunta «¿Puede
andar el paciente?» la respuesta del doctor puede ser: «Su pierna
está perfectamente». Nosotros utilizamos la expresión «El puede andar,
por lo que al estado de su pierna se refiere», especialmente cuando
deseamos oponer esta condición del hecho de que ande a alguna otra
condición, por ejemplo, el estado de su columna vertebral. En este punto
tenemos que guardarnos de pensar que en la naturaleza de la situación
hay algo que pudiésemos llamar el conjunto completo de condiciones, por ejemplo, de su andar; de tal modo que, por así decirlo, el paciente no pueda dejar de andar, tenga que andar, si se cumplen todas
estas condiciones.
Podemos decir: La expresión «B puede continuar la serie» se usa
en circunstancias diferentes para hacer distinciones diferentes. Así,
puede distinguir: a) entre el caso en que una persona conoce la fórmula
y el caso en que no la conoce; o b) entre el caso en que una persona
conoce la fórmula y no ha olvidado cómo escribir los numerales del
sistema decimal y el caso en que conoce la fórmula y ha olvidado
cómo escribir los numerales; o c) [tal vez como en 64)] entre el caso
en que una persona se sienta en condiciones normales y el caso en
que esté todavía en una situación de aturdimiento; o d) entre el caso
de una persona que ya haya hecho antes este tipo de ejercicio y el caso
de una persona para la que sea nuevo. Estos son solamente unos
cuantos de una gran familia de casos.
La cuestión de si «El puede continuar…» significa lo mismo que
«El conoce la fórmula» puede contestarse de varias formas diferentes:
Podemos decir: «No significan lo mismo, es decir, en general no se usan
como sinónimas, tal como, por ejemplo, las expresiones «Estoy bien» y
«Tengo buena salud»; o podemos decir «En determinadas circunstancias
'El puede continuar…' significa que él conoce la fórmula». Imaginen el
caso de un lenguaje [en algún sentido análogo al de 49)], en el que se
usen dos formas de expresión, dos frases diferentes, para decir que
las piernas de una persona están en condiciones de trabajar. Una forma
de expresión se usa exclusivamente en las circunstancias en que se
están haciendo preparativos para una expedición, un paseo o algo semejante; la otra se usa en los casos en que no se hacen tales preparativos. En este caso, tendremos dudas sobre si decir que las dos frases
tienen el mismo significado o tienen significados diferentes. En cualquier caso, la verdadera situación de hecho solamente puede verse
cuando consideramos en detalle el uso de nuestras expresiones. Y resulta claro que si en nuestro caso presente decidiésemos decir que las
dos expresiones tienen significados diferentes, es indudable que no
podremos decir que la diferencia consiste en que el hecho que hace
verdadera la segunda frase es un hecho diferente del que hace verdadera a la primera.
Tenemos razón al decir que la frase «El puede continuar…» tiene
un significado diferente de la frase «El conoce la fórmula». Pero no
debemos imaginar que podemos encontrar una determinada situación
'a la que se refiere la primera frase', como si estuviese en un plano
superior a aquel sobre el que se realizan los acontecimientos especiales
(como conocer la fórmula, imaginar determinados términos posteriores, etc.).
Hagámonos la siguiente pregunta: Supongamos que, por una u otra
razón, B ha dicho: «Yo puedo continuar la serie», pero que al pedírsele que la continúe ha resultado que es incapaz de hacerlo: ¿diríamos
que esto demostraba que su afirmación de que podía continuar era
falsa o diríamos que era capaz de continuar cuando dijo que lo era?
¿Diría B mismo «Veo que estaba equivocado» o bien «Lo que dije
era verdad: podía hacerlo entonces, pero ahora no puedo»? Hay
casos en los que haría bien en decir lo uno y casos en los que haría
bien en decir lo otro. Supongan: a) que cuando dijo que podía continuar vio la fórmula ante su mente, pero que cuando se le pidió que
continuase encontró que la había olvidado; o b) que cuando dijo que
podía continuar se había dicho a sí mismo los cinco términos siguientes de la serie, pero ahora descubre que no se le ocurren; o c) que antes había continuado la serie calculando cinco términos más y que
ahora recuerda todavía estos cinco números, pero ha olvidado cómo
los había calculado; o d) que dice «Entonces sentí que podía continuar; ahora no puedo»; o e) «Cuando dije que podía levantar el peso
no me dolía el brazo y ahora me duele»; etc.
Por otra parte, nosotros decimos: «Pensaba que podía levantar este
peso, pero veo que no puedo», «Pensaba que podía decir este pasaje
de memoria, pero veo que me equivocaba».
Estas ilustraciones del uso de la palabra «poder» deberían complementarse con ilustraciones que mostrasen la variedad de usos que hacemos de los términos «olvidar» e «intentar», pues estos usos están
íntimamente relacionados con los de la palabra «poder». Consideren
estos casos: a) Antes, B se había dicho a sí mismo la fórmula; ahora,
«encuentra allí un vacío completo», b) Antes, él se había dicho a sí
mismo la fórmula; ahora, de momento no está seguro 'sobre si era
2 n o 3 n' . c) Ha olvidado un nombre y lo tiene 'en la punta de la lengua'.
O d) no está seguro de si ha conocido alguna vez el nombre o lo ha
olvidado.
Consideremos ahora la forma en que usamos la palabra «intentar»:
a) Una persona está intentando abrir una puerta empujando todo lo
que puede, b) Está intentando abrir la puerta de una caja fuerte intentando descubrir la combinación. c) Está intentando descubrir la combinación intentando recordarla, o d) haciendo girar los botones y escuchando con un estetoscopio. Consideren los diversos procesos que
llamamos «intentar recordar». Comparen e) intentar mover un dedo
contra una cosa que resiste (por ejemplo, cuando alguien la está sosteniendo), y f) cuando se entrelazan los dedos de ambas manos de un
modo determinado y se siente que 'no se sabe qué hacer para lograr que
se mueva un dedo determinado'.
(Consideren también la clase de los casos en los que decimos «Puedo
hacer tal y tal, pero no quiero»: «Podría si intentase», por ejemplo, levantar 100 libras; «Podría si quisiese», por ejemplo, decir el alfabeto.)
Podría sugerirse quizá que el único caso en el que es correcto
decir, sin restricciones, que yo puedo hacer determinada cosa es aquel
en el que, mientras estoy diciendo que puedo hacerlo, lo hago de hecho, y que en otro caso yo debería decir «Puedo hacerlo por lo que
a… se refiere». Se puede estar inclinado a pensar que solamente en el
primer caso da una persona una prueba real de que es capaz de hacer
una cosa.
65) Pero si consideramos un juego de lenguaje en el que la expresión «Yo puedo…» se use de este modo (es decir, un juego en el que hacer una cosa se tome como la única justificación de decir que uno es capaz de hacerla), vemos que no existe la diferencia metafísica entre este
juego y uno en el que se acepten otras justificaciones para decir «Yo
pudo hacer tal y tal». Un juego del tipo de 65), dicho sea de paso, nos
muestra el uso real de la expresión «Si algo sucede, es indudable que
puede suceder»; una expresión casi inútil en nuestro lenguaje. Suena
como si tuviese algún significado muy claro y profundo, pero, como la
mayor parte de las proposiciones filosóficas, carece de sentido, excepto
en casos muy especiales.
66) Vean esto con claridad imaginando un lenguaje [semejante a
49)] que tenga dos expresiones para frases tales como «Estoy levantando
un peso de cincuenta libras»; se usa una expresión siempre que se
ejecuta la acción como una prueba y la otra expresión se usa cuando
la acción no se ejecuta como una prueba.
Vemos que hay una amplia red de aires de familia que conectan
los casos en los que se usan las expresiones de posibilidad: «poder»,
«ser capaz de», etc. Determinados rasgos característicos, podemos decir, aparecen en combinaciones diferentes en estos casos: hay, por ejemplo, el elemento de conjetura (que algo se comportará de un modo determinado en el futuro); la descripción del estado de algo (como una
condición del hecho de que se comporte de un modo determinado en el
futuro); el cómputo de determinadas pruebas que ha realizado alguien
o algo.
Hay, por otra parte, varias razones que nos inclinan a considerar
el hecho de que algo es posible o de que alguien es capaz de hacer
algo, etc., como el hecho de que él o ello se hallan en un estado particular. En pocas palabras, esto viene a decir que «A se halla en el
estado de ser capaz de hacer algo» es la forma de representación que
con más fuerza nos sentimos tentados a adoptar; o, como también
podría decirse, tenemos una fuerte tendencia a usar la metáfora de que
algo está en un estado peculiar para decir que algo puede comportarse
de un modo determinado. Y esta forma de representación, o esta metáfora, está incorporada en las expresiones «El es capaz de…», «Es
capaz de multiplicar mentalmente grandes números», «Puede jugar al
ajedrez»: en estas frases el verbo se usa en el presente, sugiriendo que
las expresiones son descripciones de estados que existen en el momento en que hablamos.
Se manifiesta la misma tendencia en el hecho de que a la capacidad
de resolver un problema matemático, a la capacidad de disfrutar una
pieza de música, etc., les llamemos estados determinados de la mente;
con esa expresión no queremos decir 'fenómenos mentales conscientes'. Antes bien, un estado de la mente en este sentido es el estado
de un mecanismo hipotético, un modelo mental que se quiere que
explique los fenómenos mentales conscientes. (Cosas tales como los
estados mentales inconscientes o subconscientes son rasgos del modelo
mental.) De este modo, difícilmente podemos evitar concebir la memoria como una especie de almacén. Noten también lo segura que
está la gente de que a la capacidad de sumar o de multiplicar o de
decir un poema de memoria, etc., tiene que corresponderle un estado
peculiar del cerebro de la persona, aunque, por otra parte, no sepan
casi nada sobre tales correspondencias psico-fisiológicas. Nosotros consideramos estos fenómenos como manifestaciones de este mecanismo
y su posibilidad es la construcción particular del mecanismo mismo.
Volviendo ahora a nuestra discusión de 43), vemos que no era una
verdadera explicación del hecho de que B fuese guiado por los signos
el que dijésemos que B era guiado si también hubiese podido ejecutar
órdenes consistentes en otras combinaciones de puntos y rayas distintas de las de 43). De hecho, cuando estuvimos considerando la cuestión de si en 43) B era guiado por los signos, tuvimos tendencia a decir
durante todo el rato algo así como que solamente podríamos decidir
esta cuestión con certeza si pudiésemos inspeccionar el mecanismo real
que conecta el ver los signos con el actuar de acuerdo con ellos. Pues
nosotros tenemos una imagen definida de lo que llamaríamos en un
mecanismo ser guiadas ciertas partes por otras. En realidad, el mecanismo que se nos ocurre inmediatamente cuando deseamos mostrar lo
que llamaríamos «ser guiado por los signos» en un caso como 43) es
un mecanismo del tipo de una pianola. Aquí, en la actuación de la
pianola, tenemos un caso claro de ciertas acciones, las de los mazos
del piano, que son guiadas por la pauta de los agujeros del rollo de
la pianola. Podríamos usar la expresión «La pianola está leyendo el
registro hecho por las perforaciones del rollo», y podríamos llamar a
las pautas de tales perforaciones signos complejos o frases, oponiendo
su función en una pianola a la función que artificios similares tienen
en mecanismos de un tipo diferente, por ejemplo, la combinación de
muescas y dientes que forman el filo de una llave. Esta combinación
particular hace deslizarse al cerrojo de una llave, pero nosotros no diriamos que el movimiento del cerrojo estaba guiado por la forma en que
combinamos las muescas y los dientes, es decir, no diríamos que la
cerradura se movía de acuerdo con la pauta del filo de la llave. Ven ustedes aquí la conexión entre la idea de ser guiado y la idea de ser capaz
de leer nuevas combinaciones de signos; pues nosotros diríamos que la
pianola puede leer cualquier pauta de perforaciones, de un tipo determinado; no está construida para una melodía particular o para un conjunto de melodías (como una caja de música), mientras que el cerrojo de
la cerradura solamente reacciona a la pauta del filo de la llave que está
predeterminada en la construcción de la cerradura. Podríamos decir
que las muescas y dientes que forman el filo de una llave no son comparables a las palabras que constituyen una frase, sino a las letras que
forman una palabra, y que la pauta del borde de la llave no corresponde
en este sentido a un signo complejo, a una frase, sino a una palabra.
Resulta claro que aunque podríamos usar las ideas de tales mecanismos como símiles para describir la forma en que actúa B en los
juegos 42) y 43), tales mecanismos no están realmente implicados en
estos juegos. Tendremos que decir que el uso que hacemos de la expresión «ser guiado» en nuestros ejemplos de la pianola y de la cerradura es sólo un uso dentro de una familia de usos, aunque estos
ejemplos pueden servir como metáforas, modos de representación, de
otros usos.
Estudiemos el uso de la expresión «ser guiado» mediante el estudio
del uso de la palabra «leer». Con «leer» me refiero aquí a la actividad
de traducir lo escrito a sonidos y también a la de escribir al dictado
o la de copiar una página impresa escribiendo y otras semejantes; en
este sentido, leer no implica nada semejante a comprender lo que se
lee. Naturalmente, el uso de la palabra «leer» es extremadamente familiar para nosotros en las circunstancias de nuestra vida ordinaria
(sería extremadamente difícil describir estas circunstancias ni siquiera
aproximadamente). Una persona, digamos un español, tiene un niño
que, por uno de los modos normales de entrenamiento en la escuela
o en casa, ha aprendido a leer su lengua y posteriormente lee libros,
periódicos, cartas, etc. ¿Qué sucede cuando lee el periódico? Sus ojos
se deslizan a lo largo de las palabras escritas, las pronuncia en voz alta
o se las dice a sí mismo, pero ciertas palabras las pronuncia después
de haber visto solamente unas cuantas de sus primeras letras, y otras,
a su vez, las lee letra por letra. Diríamos también que había leído una
frase si no hubiese dicho nada en voz alta ni a sí mismo mientras se
movían sus ojos, pero al preguntársele después lo que había leído fuese
capaz de reproducir la frase literalmente o con palabras ligeramente
diferentes. El puede actuar también como lo que podríamos llamar una
mera máquina de leer, quiero decir, sin prestar atención a lo que diga,
concentrando tal vez su atención en algo totalmente diferente. En este
caso diríamos que leía si actuase sin errores, como una máquina de
confianza. Comparen con éste el caso de un principiante. Lee las palalabras deletreándolas penosamente. Sin embargo, algunas de las palabras se limita a adivinarlas por sus contextos o tal vez se sabe el trozo
de memoria. El maestro dice entonces que él está pretendiendo leer
las palabras o simplemente que no las está leyendo de verdad. Si, considerando este ejemplo, nos preguntásemos lo que era el leer, nos inclinaríamos a decir que era un acto mental consciente determinado. Es
en este caso cuando decimos «Solamente él sabe si está leyendo;
nadie más puede saberlo realmente». Sin embargo, tenemos que admitir que, por lo que se refiere a la lectura de palabras concretas, en
la mente del principiante cuando 'pretendía' leer podría haber ocurrido
exactamente lo mismo que sucedía en la mente del buen lector cuando
leía la palabra. Estamos usando la palabra «leer» de un modo diferente
cuando hablamos del lector experimentado, por una parte, y del principiante, por otra. Lo que en un caso llamamos un supuesto de lectura
no lo llamamos un supuesto de lectura en el otro. Naturalmente, tenemos tendencia a decir que lo que sucedía en el lector consumado y en
el principiante cuando pronunciaban la palabra podría no haber sido lo
mismo. Estribando la diferencia, si no en sus estados conscientes, sí
en las regiones inconscientes de sus mentes o en sus cerebros. Imaginamos aquí dos mecanismos, cuya actuación interna podemos ver, y esta
actuación interna es el verdadro criterio de que una persona lea o no
lea. Pero de hecho en estos casos no nos son conocidos tales mecanismos. Considérenlo del siguiente modo:
67) Imaginen que se utilizasen seres humanos o animales como
máquinas de leer; supongan que para convertirse en máquinas de leer
necesitan un entrenamiento particular. La persona que los entrena dice
de algunos de ellos que ya pueden leer y de otros que no pueden.
Tomen el caso de uno que hasta ahora no ha respondido al entrenamiento. Si ponen ante él una palabra impresa, a veces emitirá sonidos
y de vez en cuando sucede 'accidentalmente' que estos sonidos corresponden más o menos a la palabra impresa. Una tercera persona oye
que la criatura que está en entrenamiento pronuncia el sonido correcto
al mirar la palabra «mesa». La tercera persona dice «El está leyendo»
pero el maestro responde «No, no lo está haciendo; es simple casualidad». Pero supongan ahora que al mostrársele al alumno otras palabras y frases las sigue leyendo correctamente. Después de cierto tiempo
el maestro dice «Ahora puede leer». Pero ¿qué pasa con la primera
palabra «mesa»? ¿Diría el maestro «Estaba equivocado. También la
leyó»? ¿O diría «No, solamente comenzó a leer después»? ¿Cuándo
comenzó a leer realmente, o: Cuál fue la primera palabra, o la primera
letra, que leyó? Resulta claro que esta pregunta no tiene aquí sentido
a menos que yo dé una explicación 'artificial», tal como: «La primera
palabra que lee = la primera palabra del primer ciento de palabras consecutivas que lee correctamente». Supongan, por otra parte, que usásemos la palabra «leer» para distinguir entre el caso en que en la mente
de una persona se realiza un determinado proceso consciente de deletrear las palabras y el caso en que no sucede esto. Entonces, por lo menos la persona que está leyendo podría decir que tal y tal palabra fue
la primera que leyó realmente. También en el caso diferente de una
máquina de leer, que es un mecanismo que conecta signos con las reacciones a estos signos, por ejemplo, una pianola, podríamos decir «Solamente después de que se le hizo tal y tal cosa a la máquina, por ejemplo, se conectaron ciertas partes por medio de cables, la máquina leyó
realmente; la primera letra que leyó fue una d».
En el caso 67), al llamar a ciertas criaturas «máquinas de leer» solamente nos referíamos a que reaccionaban de un modo particular al
ver signos impresos. En este caso no interviene conexión alguna entre
el ver y el reaccionar, ningún mecanismo interno. Sería absurdo que el
entrenador hubiese contestado a la pregunta sobre si leía o no la palabra «mesa»: «Quizá la leía», pues en este caso no hay duda sobre
lo que realmente hacía. El cambio que se produjo fue lo que podríamos llamar un cambio en la conducta general del alumno, y en este
caso no hemos dado un significado a la expresión «la primera palabra
de la nueva era». (Comparen con éste el siguiente caso:
En nuestra figura, a una fila de puntos con espacios pequeños le
sigue una fila de puntos con espacios grandes. ¿Cuál es el último punto
de la primera serie y cuál el primero de la segunda? Imaginen que
nuestros puntos fuesen agujeros en el disco giratorio de una sirena.
Entonces oiríamos un tono alto seguido de un tono bajo (o viceversa).
Pregúntense: ¿En qué momento comienza el tono bajo y termina
el otro?)
Por otra parte, hay una gran tentación a considerar el acto mental
consciente como el único criterio verdadero que distingue el leer del
no leer. Pues tenemos tendencia a decir «Es indudable que una persona
sabe siempre si está leyendo o pretendiendo leer» o «Es indudable que
una persona sabe siempre si está leyendo realmente». Si A intenta hacer creer a B que es capaz de leer la escritura cirílica, engañándole
aprendiéndose de memoria una frase en ruso y diciéndola luego mientras mira la frase impresa, indudablemente podemos decir que A
sabe que está pretendiendo y que el hecho de que no está leyendo está
caracterizado en este caso por una experiencia personal particular, a
saber, la de decir la frase de memoria. También, si A comete un error
al decirla de memoria, esta experiencia será diferente de la que tiene
una persona que comete un error al leer.
68) Pero supongamos ahora que una persona que pudiese leer con
soltura y al que se hiciesen leer frases que no había leído nunca antes,
leyese estas frases, pero con la sensación peculiar durante todo el
tiempo de conocer de memoria la secuencia de palabras. ¿Diríamos en
este caso que no estaba leyendo, es decir, consideraríamos su experiencia
personal como el criterio distintivo entre leer y no leer?
69) O imaginen este caso: A una persona que está bajo la influencia de determinada droga se le muestra un grupo de seis signos, que
no son letras de ningún alfabeto existente; y observándolas con todos
los signos exteriores y las experiencias personales de pronunciar una
palabra, pronuncia la palabra «ENCIMA». (Este tipo de cosas sucede
en los sueños. Después de despertarnos, decimos «Me pareció que es
taba leyendo esos signos, aunque en realidad no eran en modo alguno
signos».) En un caso como éste, algunas personas podrían inclinarse
a decir que está leyendo y otras que no lo está. Podríamos imaginar
que después de que hubiese pronunciado la palabra «encima» le mostrásemos otras combinaciones de seis signos y que las leyese de un
modo consecuente con su lectura de la primera permutación de signos
que se le mostró. Mediante una serie de pruebas semejantes podríamos
descubrir que él usaba lo que nosotros podríamos llamar un alfabeto
imaginario. Si esto fuese así, estaríamos más dispuestos a decir «El
está leyendo» que «El imagina que lee, pero no lo hace realmente».
Noten también que hay una serie continua de casos intermedios
entre el caso en que una persona sabe de memoria lo que está impreso
ante ella y el caso en el que deletrea las letras de cada palabra sin la
ayuda de la adivinación por el contexto, el saberla de memoria ni cosas semejantes.
Hagan esto: Digan de memoria la serie de los cardinales de uno
a doce. Observen ahora la esfera de su reloj y lean esta secuencia de
números. Pregúntense qué es lo que llamaban leer en este caso, es
decir, ¿qué hicieron para convertirlo en leer?
Intentemos esta explicación: Una persona lee si deriva la copia
que está produciendo del modelo que está copiando. (Voy a usar la
palabra «modelo» para significar aquello que está leyendo, por ejemplo,
las frases impresas que está leyendo o copiando al escribir, o signos tales como "- -..-» en 42) y 43), que está «leyendo» con sus movimientos,
o las partituras que toca un pianista, etc. Uso la palabra «copia» para la
frase pronunciada o escrita a partir de la impresa, para los
movimientos hechos de acuerdo con signos tales como "- - . . -»,
para los movimientos de los dedos del pianista o la melodía que toca
de la partitura, etc.). Así, si hubiésemos enseñado a una persona el alfabeto cirílico y le hubiésemos enseñado cómo se pronunciaba cada letra,
si le diésemos entonces un trozo impreso en escritura cirílica y ella lo
deletrease de acuerdo con la pronunciación de cada letra que le habíamos enseñado, nosotros diríamos sin duda que estaba derivando el
sonido de cada palabra del alfabeto escrito y hablado que le habíamos
enseñado. Y éste sería también un caso claro de lectura. (Podríamos
usar la expresión «Le hemos enseñado la regla del alfabeto».)
Pero veamos: ¿qué nos hizo decir que ella derivaba las palabras
habladas de las escritas por medio de la regla del alfabeto? ¿No es
acaso todo lo que nosotros sabemos, que nosotros la enseñamos, que
esta letra se pronunciaba de este modo, ésta de este otro, etc., y que
después ella leyó palabras del escrito cirílico? Lo que se nos ocurre
como contestación es que ella tiene que haber mostrado de algún modo
que ella hacía realmente la transición de las palabras escritas a las
habladas por medio de la regla del alfabeto que nosotros le habíamos
dado. Y lo que entendemos por el hecho de que muestre esto resultará
sin duda más claro si alteramos nuestro ejemplo y:
70) suponemos que lee un texto transcribiéndolo, digamos de letra
de imprenta a escritura cursiva. Pues en este caso podemos suponer
que la regla del alfabeto ha sido dada en la forma de una tabla que
muestra el alfabeto de imprenta y el alfabeto cursivo en columnas paralelas. Entonces nos imaginaríamos la derivación de la copia respecto
del texto del siguiente modo: La persona que copia consulta la tabla
a intervalos frecuentes para cada letra, o se dice a sí misma cosas
tales como «¿A qué se parece ahora una a pequeña?», o intenta visualizar la tabla, procurando no mirarla realmente.
71) ¿Pero qué sucedería si, haciendo todo esto, transcribiese una
«A» por una «b», una «B» por una «c», y así sucesivamente? ¿No llamaríamos también a esto «leer», «derivar»? En este caso podríamos
describir su procedimiento diciendo que ella usaba la tabla como la
hubiésemos usado nosotros si no hubiésemos llevado la mirada en
línea recta de izquierda a derecha de este modo:

sino de éste:

aunque, de hecho, cuando consultaba la tabla, pasaba horizontalmente
de izquierda a derecha con sus ojos o con su dedo. Pero supongamos
ahora
72) que realizando el proceso normal de consulta, ella transcri
biese una «A» por una «n», una «B» por una «x», en resumen, que,
como podríamos decir, actuase de acuerdo con un esquema de flechas
que no mostrase una regularidad simple. ¿No podríamos llamar tam
bién a esto «derivar»? Pero supongan que
73) no se atuvo a este modo de transcribir. En realidad lo cambió,
pero de acuerdo con una regla sencilla: Después de haber transcrito
«A» por «n», la siguiente «A» la transcribe por «o», la siguiente por «p»
y así sucesivamente. Pero ¿dónde está la división clara entre este pro
cedimiento y el de hacer una transcripción sin sistema alguno? Ahora
bien, podría objetarse a esto diciendo: «En el caso 71) se dio por des
contado que ella comprendía la tabla de modo diferente». Pero ¿a qué
llamamos «comprender la tabla de un modo particular»? Pero cualquiera que sea el proceso que se imagine que es este 'comprender', es
solamente otro eslabón interpuesto entre los procesos externo e interno
de derivación que he descrito y la transcripción efectiva. En realidad,
es evidente que este proceso de comprender podría describirse por
medio de un esquema del tipo usado en 71), y podríamos decir entonces que en un caso determinado en que ella consultaba la tabla así

la entendía así

y la transcribía así:

Pero ¿significa esto que la palabra «derivar» (o «comprender») no
tiene realmente ningún significado, ya que al seguir de cerca su significado éste parece desvanecerse en nada? En el caso 70) el significado
de «derivar» se veía con bastante claridad, pero nos dijimos a nosotros
mismos que éste era solamente un caso especial de derivación. Nos parecía que la esencia del proceso de derivar se presentaba aquí bajo
un ropaje determinado y que alcanzaríamos la esencia despojándola
de él. Ahora bien, en 71), 72) y 73) intentamos despojar a nuestro caso
de lo que no parecía ser más que su ropaje peculiar, solamente para
descubrir que lo que habían parecido meros ropajes eran las características esenciales del caso. (Actuamos como si hubiésemos intentado
encontrar la alcachofa real despojándola de sus hojas.) El uso de la
palabra «derivar» se exhibe realmente en 70), es decir, este ejemplo nos
mostró un caso de la familia de ellos en que se usa esta palabra. Y
la explicación del uso de esta palabra, como la del uso de las palabras
«leer» o «ser guiado por símbolos», consiste esencialmente en describir una selección de ejemplos que exhiben rasgos característicos; algunos de los ejemplos muestran estos rasgos exagerados, otros muestran
transiciones y determinada serie de ejemplos muestra el desvanecimiento
de tales rasgos. Imaginen que alguien quisiese darles una idea de las
características faciales de una determinada familia, la de los Tal
y tal; lo haría mostrándoles un conjunto de retratos familiares y llamando su atención sobre ciertos rasgos característicos, y su tarea principal consistiría en la disposición adecuada de estos retratos, que, por
ejemplo, les permitiría ver cómo determinadas influencias cambiaban
gradualmente los rasgos, de qué modos característicos se hacían mayores los miembros de la familia o qué rasgos aparecían con más fuerza
cuando lo hacían.
La función de nuestros ejemplos no era la de mostrarnos la esencia
de 'derivar', 'leer', etc. a través de un velo de rasgos inesenciales; los
ejemplos no eran descripciones de un fuera que nos permitiesen barruntar
un dentro que, por una u otra razón, no podría mostrarse en su desnudez.
Nos sentimos tentados a pensar que nuestros ejemplos son medios
indirectos para producir una determinada imagen o idea en la mente
de una persona, que insinúan algo que no pueden mostrar. Esto sería
así en algún caso como el siguiente: Supongan que yo quiero producir en
alguien una imagen mental del interior de una determinada habitación del
siglo dieciocho en la que le está prohibido entrar. Para ello adopto este
método: Le muestro la casa por fuera, señalando las ventanas de la
habitación en cuestión y después le conduzco a otras habitaciones del
mismo período.
Nuestro método es pigramente descriptivo; las descripciones que
damos no son esbozos de explicaciones.
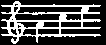 ". Una palabra onomatopéyica como «susurrar» puede ser llamada una pauta. Nosotros llamamos a
una gran variedad de procesos «comparar un objeto con una pauta».
Bajo el nombre de «pauta» comprendemos muchos tipos de símbolos.
En 7), B compara una imagen de la tabla con los objetos que tiene ante sí. ¿Pero en qué consiste el comparar una imagen con el objeto? Supongan que la tabla mostrase: a) una imagen de un martillo, de unas tenazas, de una sierra y de un escoplo; b) por otra parte, imágenes de
veinte tipos diferentes de mariposas. Imaginen en qué consistiría la comparación en estos dos casos y noten la diferencia. Comparen con estos casos un tercero c) en el que las imágenes de la tabla representan materiales de construcción dibujados a escala y la comparación ha de hacerse con regla y compás. Supongamos que la tarea de B es
traer una pieza de tela del color de la muestra. ¿Cómo han de compararse los colores de la muestra y de la tela? Imaginen una serie de
casos diferentes:
". Una palabra onomatopéyica como «susurrar» puede ser llamada una pauta. Nosotros llamamos a
una gran variedad de procesos «comparar un objeto con una pauta».
Bajo el nombre de «pauta» comprendemos muchos tipos de símbolos.
En 7), B compara una imagen de la tabla con los objetos que tiene ante sí. ¿Pero en qué consiste el comparar una imagen con el objeto? Supongan que la tabla mostrase: a) una imagen de un martillo, de unas tenazas, de una sierra y de un escoplo; b) por otra parte, imágenes de
veinte tipos diferentes de mariposas. Imaginen en qué consistiría la comparación en estos dos casos y noten la diferencia. Comparen con estos casos un tercero c) en el que las imágenes de la tabla representan materiales de construcción dibujados a escala y la comparación ha de hacerse con regla y compás. Supongamos que la tarea de B es
traer una pieza de tela del color de la muestra. ¿Cómo han de compararse los colores de la muestra y de la tela? Imaginen una serie de
casos diferentes: