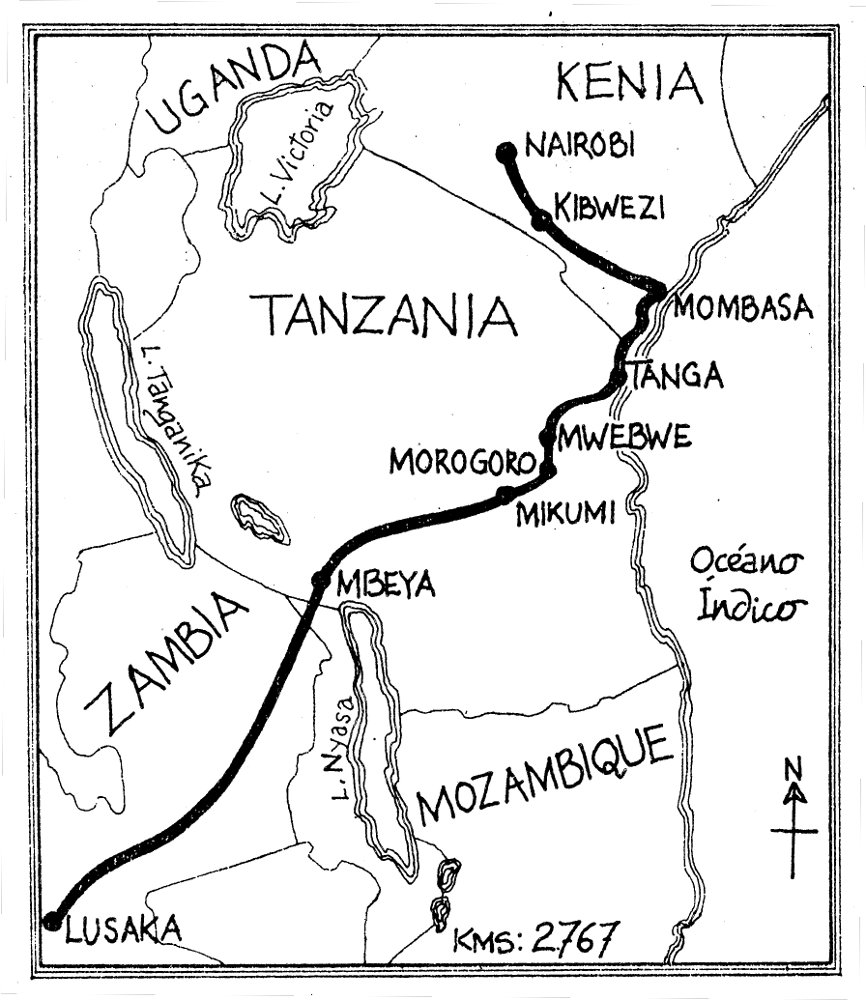
En el sur de Etiopía la situación es mejor. La carretera vuelve a ser terrible, pero la gente es más amable y no es tan paranoica. ¿Será siempre así, mejor cuando me alejo de los autopistas?
El último tramo hasta la frontera de Kenia es parcialmente el lecho de un río y he visto unos espectaculares montículos de termitas en rojo y blanco. Las blancas, diseminadas por todo el paisaje, son como una exposición al aire libre de esculturas de Henry Moore. Pienso inevitablemente en la mujer de Lot y las columnas de sal.
Es posible que el carácter etíope sea antipático, pero H paisaje montañoso ha sido soberbio. Ahora estoy volviendo a bajar hacia el valle africano del Rift y las desérticas provincias de Kenia y Somalia. Moyale es la ciudad fronteriza. Es el día de Año Nuevo y yo estoy en el lado etíope, pero un ingeniero de caminos conoce a los altos funcionarios del gobierno de Kenia y cruzamos la frontera para celebrarlo al otro lado. Un mundo distinto. Casi un «pub» inglés, bebiendo cerveza amarga y cerveza de malla Tusker, charlando con el comisario de distrito, tratando de llamar la atención del barman.
El comisario de distrito es un alto y elegante africano kikuyu llamado William. Me dice dos cosas muy interesantes. Una, que el turismo será lo único que salvará las especies salvajes de África puesto que los africanos no ven ninguna ventaja en conservar la vida de las especies en peligro de extinción como no sea para sacarles dinero a los extranjeros sentimentales. Y otra, que los africanos no pueden soportar a los «hippies». Cuando un africano ve a cinco estadounidenses andrajosos compartiendo la misma botella de Coca-Cola, sabe que todos tienen unos padres millonarios en Milwakee y se considera estafado.
Al día siguiente cruzo la frontera oficialmente. Dos autocares llenos de testigos de Jeová están regresando a Addis Abeba tras haber asistido a un congreso en Nairobi. Todas sus pertenencias se hallan diseminadas por el suelo y los funcionarios de aduanas lo están registrando todo implacablemente. Les confiscan toda la literatura, enormes montones de folletos y libros y «boletines de noticias» listos para ser quemados. Me sorprende observar el próspero aspecto que ofrecen todos ellos.
En Moyale se inicia la última y larga etapa hasta Nairobi, quinientos kilómetros de abrasadora zona semidesértica y después el ecuador. Estoy muy emocionado. Esta vez hay una auténtica carretera que forma parte de una nueva y gran autopista, pero no está allanada. Hay camellones casi todo el rato, pero en cierto modo eso ya no me preocupa tanto. A medio camino, se rompe la rejilla del equipaje de la parte posterior de la «Triumph», destrozada por la vibración.
Me quedo allí, preguntándome cómo voy a llevar mis cosas a la próxima etapa para que me arreglen el desperfecto cuando aparece un hombre del Cuerpo de Paz con una camioneta y me lleva el equipaje a Marsabit. Allí un curtido instructor danés de carpintería me ayuda a arreglar la red en su taller. Empiezo a comprender que en África, de una u otra manera, siempre hay una solución. Este país no es propiamente un desierto, sino una sabana. Hay matorrales y árboles achaparrados y también hay caza. Ya he visto unos avestruces con unos preciosos plumajes rosados y después, poco antes de llegar a Marsabit, me tropiezo con una manada de jirafas. Cuando me detengo, me observan inquisitivamente durante un rato por encima de las copas de los árboles y después se alejan corriendo. Me quedo totalmente asombrado. La única clase de movimiento con la que puede equipararse este incomparable espectáculo es el que se produce en el momento en que un avión de gran tamaño, tras haber despegado, parece permanecer en suspenso sobre el extremo de la pista en un desafío complejo a las leyes de la Naturaleza. La jirafa se desliza por el aire como en una caída libre.
A unos ciento cincuenta kilómetros del ecuador, el terreno empieza a escapar del desierto. El 5 de enero y a tan sólo cincuenta kilómetros del ecuador, me resulta difícil dar crédito a mis ojos. Me parece estar recorriendo el sur de Inglaterra, Sussex tal vez. El aire es fresco y vigorizante. Hay flores en los setos vivos. A ambos lados, granjas muy bien cuidadas con verjas y vacas pastando en la verde hierba y casitas de campo con céspedes y, en las entradas, letreros de madera muy bien pintados en los que figuran los apellidos Smith y Clark y Thompson. Al llegar a la casa de los Thompson, no puedo seguir adelante y enfilo impulsivamente la calzada cochera. Ésta termina delante de una casa construida parcialmente en piedra y parcialmente en madera. Hay un palomar en lo alto de un poste, un césped con rosales, un riachuelo discurriendo allí cerca. Más allá del césped, como una postal en el cielo, puede verse el nevado monte Kenia. Me recibe una criada africana. El señor y la señora no han regresado a casa todavía. Espere, por favor, y tome una taza de té. En un sillón tapizado en calicó, entre muebles rústicos ingleses, como un toro muy tímido en una tienda de objetos de porcelana, espero pacientemente y lleno de asombro.
Arthur Thompson y su esposa Ruth no parecen sorprenderse en absoluto de verme sentado allí. Conversan un rato conmigo y me invitan a pasar la noche en su casa. Él era soldado, de Northumberland, más mayor, cabello canoso, úlceras. Hablando con cierto acento de su tierra mezclado con inglés colonial, hace hincapié en la «falta de clase» de la comunidad blanca de aquí. Ella es más joven. Bonita y enérgica. Cultivan maíz, trigo, cebada, pelitre, tienen ocho vacas de Jersey y unas mil ovejas. Todo ello sobre mil trescientas hectáreas.
—Nos ha ido muy bien durante treinta años —dice él— pero ahora ya casi ha terminado. El gobierno de Kenia nos va a expropiar muy pronto. Ahora están asentando aquí a la población africana.
—¿Adónde irán entonces?
—Sudáfrica parece que no está mal. No creo posible que Europa se la deje escapar. En caso afirmativo, los transportes no podrían circular. Demasiado importante desde el punto de vista estratégico. Creo que Rhodesia no tendrá más remedio que conservarse blanca por esta misma razón.
Ilusiones, pero estamos en enero de 1974. Incluso los portugueses están todavía en África.
Thompson habla claro, pero no con amargura. No me parece un fanático. Le tiene cariño a su tierra como todo buen granjero.
—Eso no resulta adecuado para el asentamiento de los campesinos kikuyu —dice—. No llueve lo suficiente. El kikuyu necesita lluvia. Su método consiste en agotar una zona y después desplazarse más allá y dejar que vuelvan a crecer los matorrales. Se desplaza en círculos. Una choza redonda. La mujer cultiva ñame a su alrededor. Fuera, en un círculo más grande, el hombre cultiva maíz y se dedica a la caza a su alrededor.
»Pero, sin riego no va a conseguir nada aquí y la tierra se estropeará.
¿Cierto o falso? No puedo saberlo, pero comprendo su preocupación y sé que es sincera. Está recuperando todavía tierras inundadas antes de que él llegara, pese a estar seguro de que nunca les sacará provecho. Comprendo su identificación con estas hectáreas y me pregunto cómo podrá apartarse de ellas. En todo el territorio de África el hombre blanco está siendo arrancado de raíz. Escardado como las malas hierbas. Habrá mucho dolor.
¡Al día siguiente, llego a Nairobi! A medio camino de mi recorrido por África. Otro hito mágico. Como todos los hitos, algo digno de ser esperado con ansia, algo digno de ser recordado, pero, al mismo tiempo, un simple pretexto para ceder a los caprichos. Hoteles, restaurantes, bebidas, agasajos, bancos, clubs, publicidad.
De Londres a Nairobi. Once mil kilómetros. Algo que proclamar a los cuatro vientos.
Todo eso no significa nada para mí. Nada de mi viaje significa nada para nadie de aquí. Formamos una conspiración, simulando comprendernos los unos a los otros. ¿Acaso no es eso lo que permite que el mundo siga dando vueltas? Me tropiezo con un hombre a quien conocí en Londres. Se está frotando las manos a propósito de los mismos negocios, encurtidos y conservados con la misma cortesía. Nairobi y Londres se encuentran unidas por un tubo plateado que atraviesa el éter pasteurizado y de cuyos dos extremos brota la misma sustancia.
Me visto para el «Muthaiga Counti’y Club», una reliquia de la época anterior al cambio de tornas. Ahora cualquiera puede ser socio, pero, en la práctica, sigue habiendo las mismas gentes de ojos azules que gozan todavía de privilegios aunque hayan perdido el poder.
Reluciente madera oscura, salones espaciosos, suelo de parquet y columnas y una bodega de vino todavía intacta.
—Bueno, amigo, dicen que su barco está perfectamente en orden.
Pescadores deportivos, neozelandeses, hablando del pez aguja en aguas de Kilifi.
—Por mucho que se diga, aquí la vida es todavía muy colonial. Los africanos hacen como que protestan, pero…
Pez aguja ahumado y riñones de cordero Turbigo para almorzar, con un buen clarete.
En mi hotel, por la tarde, hay tres personas sentadas cerca de mí: un africano, un indio con turbante y una mujer asiática.
ELLA: Mira, puedes verlo, un ojo está más arriba que el otro.
AFRICANO: Bueno, tienes la nariz torcida.
ELLA: Si, ya lo sé, fue un mal accidente que tuve. Muy malo. Ahora tengo la sensación cuando miro de que un lado está más alto que el otro.
AFRICANO: Tendrías que tomar un martillo para arreglarlo.
ELLA: No deberías tomarlo a broma.
AFRICANO: Es mejor ver algo que no ver nada. Pero, si te tiendes en el suelo, le daré un buen puntapié.
En la terraza, cuando se pone el sol, los africanos con pantalones de franela gris y camisas de manga corta llevan sentados alrededor de una pequeña mesa desde la hora del almuerzo, mientras les van sirviendo cerveza a un ritmo de dos o dos litros y medio por hora. Están hablando swvahili, sazonado con algunas frases y palabras en inglés. «De todos modos, vamos a compararlo» o «Tenemos que analizarlo». De la misma manera que nosotros solíamos considerar de buen tono utilizar el francés.
—¿Qué es mejor —estalló uno en inglés—; adoptar una decisión errónea en el momento adecuado o adoptar una decisión acertada en el momento inadecuado?
Experimento una sensación de simpatía y afinidad. Yo también estoy participando en este juego del hombre blanco, simulando que es importante.
Mi anfitrión, el representante de la Lucas en Nairobi, está por encima de todas las simulaciones. Él es lo auténtico, un hombre alto y colorado y con un gran apetito que ama la vida, los negocios y toda la ridícula mezcla.
—Acabamos de comprar un avión —me dice—. Nuevo a estrenar. Llegó ayer. Treinta y cuatro mil libras. ¿Adónde quiere ir?
—Bueno, hay un médico irlandés que me ha invitado a Lodwar. ¿Podría ser?
—Muy bien. No habrá ningún problema. Le llevaremos allí el martes y acudiremos a recogerle el jueves. ¿Le parece bien?
Lodwar, en el extremo noroccidental de Kenia, a cientos de kilómetros de Nairobi, al borde de nada. Desierto al norte, desierto al oeste, desierto al sur. Al este, el lago Rodolfo y, más allá, el desierto. Las tribus turkana viven allí, a lo largo del lecho de un río ahora seco; alargados y esbeltos cuerpos negros, oscilando con indolencia sobre un trasfondo de ardiente arena y hierba requemada. Tienen cabras, cultivan un poco de mijo, viven del desierto, contribuyen a crear el desierto. Por la noche danzan en un gran círculo, hombres y mujeres, golpeando los pies contra el suelo, entonando una quinta descendente, jomm-jommmmm, el hombre del centro brinca y canta, mirad, soy una jirafa, soy un león, soy un antílope, y lo es, efectivamente, todos lo comprenden, mira cómo coloca los hombros, ladea la cabeza y salta cada vez más alto, nuestro hermano, nuestra presa. Los turkana eran cazadores, pero la caza está prohibida y apenas queda algo que cazar. Por la noche danzan y lucen plumas de avestruz y adornos de huevos de avestruz y cascabeles en los tobillos y manteles indios de brillantes colores y las muchachas lucen largos atuendos de piel de cabra cuidadosamente constelados de cuentas y collares que parecen bridas y barro rojo en el cabello. Y a veces, en secreto, toman sus lanzas y cruzan el borde de nada y se apoderan de algunas cabezas de ganado pertenecientes a otros.
De día, un herrero en una choza de paja fabrica lanzas con ballestas de carro para venderlas a los turistas de Nairobi. Yo soy el único visitante blanco de aquí, pero me hacen sentir como un turista. Las muchachas se me acercan con los brazos extendidos, suplicando y vendiendo. Por unos cuantos chelines, podría conseguir que cualquiera de ellas se despojara del sucinto atuendo que luce.
¿Quiénes son los turkana?
«Los turkana son muy traidores… engreídos y perezosos».
H. JOHNSTON, 1902
«El turkana es un pastor descuidado y cruel y un embustero redomado».
E. D. EMLEY, 1927
«Una característica de la vida social… es la súplica constante… los únicos límites que yo conozco consisten en que un hombre no puede suplicarle a otro que le entregue su mujer».
P. K. GULLIVER, 1963
El tiempo se detuvo bruscamente pocos años después de haberse escrito estas últimas palabras, con la terrible sequía y el cólera de los años sesenta. Hasta entonces, los imkana se habían visto libres de ayudas o interferencias. No había escuelas ni clínicas ni administración. Sólo alguna que otra expedición de castigo para controlar las luchas tribales. Pero el hambre y las enfermedades convencieron al gobierno de la necesidad de abrir la provincia de la frontera norteña a los misioneros y a las organizaciones benéficas.
Hoy en día vienen médicos de Nairobi, hay hospitales de las misiones y escuelas. Hay tejados de hojalata y recuerdos turísticos y se adopta un afectado aire de orgullo delante de las cámaras, seguido de una mano extendida que pide el pago de la tarifa. La vida parece discurrir más o menos como antes, con danzas, risas, súplicas y mentiras, sólo que ahora hay más cosas que pedir, no se muere uno tan fácilmente y hay blancos paseando en calzones cortos y vestidos. No es como en los viejos tiempos bajo el comisario de distrito Whitehousc que obligaba a los nativos a vestirse de rigueur para todo el mundo, pero lo que se dice para todo el mundo.
Y los turkana siguen creyendo que nada ha cambiado. Creen de veras que son el centro del universo. Oigamos hablar al viejo jefe, el M’zee:
—Con una lanza podemos matar un león, un elefante o una jirafa. Con toda precisión a seis metros de distancia. Los turkana nunca cambiarán sus costumbres. Si cualquier otra tribu intenta conquistarnos, la venceremos.
¿Indómitos y salvajes hasta el fin de los tiempos? Pero el M’zee viste pantalón de pana, por el amor de Dios, y camisa a rayas. ¿Acaso no comprendes, viejo, que fuiste comprado y vendido por un puñado de medicinas blancas y unos papeles rayados de ejercicios? Tus hijos no matarán un león ni siquiera con veinte lanzas y a cincuenta centímetros de distancia. ¿Por qué quisisteis escuelas?
—Para que los hijos puedan conseguir buenos empleos en la ciudad y envíen dinero a sus padres. Pero ellos nunca se olvidarán de su tribu…, sólo los malos.
Pues habrá muchos malos en los barrios pobres de Nairobi en los que olías tribus ganaron la batalla hace tiempo y también casi todos los buenos empleos.
En el Hospital del Distrito, el doctor Gerry Byrne de Dublín aparta los ojos de un paciente, tendido en una cama y yo diagnostico asombro en todo su rostro de querubín. Hacía seis meses, había escrito al Sunday Times:
«Apreciado señor Simon. Si, en su viaje alrededor del mundo, acertara a pasar cerca de Lodwar…» pero no lo creyó ni por un momento.
Está realmente encantado y sus grandes gafas brillan de placer. Los cuerpos negros permanecen tendidos por todas partes con unas modestas mantas verdes de algodón hasta la cintura. Es la sala de las mujeres; arrugados pechos colgantes, polvo en las plantas de los pies. Se ven muchos vendajes recién colocados sobre heridas, una remesa de personas recién operadas y dejadas allí para que las cuiden los médicos que mensualmente llegan desde Nairobi. Se trata, en general, de extirpaciones de quistes hidatídicos, la amenaza local; llegan a adquirir un enorme tamaño, a menudo en el hígado o en el bazo, como racimos de uva en jarabe, y, cuando revientan, la persona se muere. Dicen que los llevan los perros.
Hay una bonita muchacha de huesudas piernas que se está muriendo a causa de un tumor maligno, pero no se puede decir a nadie y tanto menos a la familia porque su cólera, dice Gerry, sería incontrolable. Además, dice, cuando se acaba el dolor, no queda nada. Cuando unos progenitores turkana saben que un hijo suyo se está muriendo, lo abandonan para que se muera de hambre. Nunca hubo demasiada comida por allí. No entierran los cadáveres. Los dejan para que los devoren las hienas, para mantener la carne en circulación por así decirlo.
Hace calor en Lodwar, un calor excesivo. A veces se puede ver el calor agitándose en el aire.
Fuera del hospital hay muchos otros pacientes tendidos en el suelo con sus familias, no tanto a causa de la falta de camas cuanto porque les gusta estar allí y sus familias vienen y les preparan la comida. ¿Higiene? ¿Qué más da? El índice de recuperación es alto. El umbral del dolor es también muy alto.
—A los hombres les gusta que les corten los pies —dice Gerry.
—¿Cómo? —exclamo casi gritando.
—Hay una enfermedad que les hincha los pies. Podemos atajarla, pero la hinchazón del pie no desaparece. Pero ellos prefieren que se lo amputen.
La Medicina Blanca es Asombrosa, dice Gerry lleno de admiración y recelos. Quiero decir que en Dublín no ocurría lo mismo. Aquí una medicina milagrosa sigue obrando milagros. La penicilina es lo que era en los tiempos tic Fleming; una inyección cura casi a todo el mundo instantáneamente, sobre todo a los niños. Lo malo es que uno se pregunta a veces: ¿para qué los estoy salvando? Casi toda la población de Kenia tiene menos de dieciséis años. No tienen gran cosa que hacer, no hay demasiada comida, ni siquiera en las zonas más prósperas del desierto. Multiplicar la población de aquí, en el desierto, parece una locura. Oh, mi Juramento Hipocrático, dice el doctor Gerry, no sé. ¿Por qué no le pregunta al obispo?
Los gastos y el modesto salario del médico los pagan las Misioneras Médicas de Santa María y hay realmente un obispo en Lodwar, monseñor Mahon. ¿Conoce él las respuestas? De ninguna manera.
—He dejado de pensar —dice—. Nunca pensé demasiado y ahora ya no me preocupa. Me limito a ir tirando. El futuro se encargará de sí mismo.
Habla con humor y vigorosa humildad. Ya ha adivinado mis verdaderas intenciones. Si él tuviera las respuestas, yo no las creería.
Se muestra dispuesto a aceptar que posiblemente esté creando más problemas de los que resuelve.
—¿Qué se puede hacer? No se puede dejar morir a la gente, ¿no?
No tengo el valor suficiente para decirle: Sí, se hace constantemente.
Nos encontramos sentados en una casa que el obispo construyó. Él sabe exactamente dónde sentarse, de espaldas a una pared de cemento tipo celosía que él mismo proyectó, partiendo de unas piezas de fácil diseño. A él le llega la brisa, pero a mí no, y me veo acosado por unas sedientas moscas que vuelan fanáticamente en enjambre alrededor de mis ojos y mis labios. Soy dolorosamente consciente de que al obispo no le molestan las moscas.
Es un hombre fuerte, delgado y vigoroso, con dientes amarillentos por el tabaco y el cabello canoso, vestido con calzones cortos y una camisa manchada de té. Nueve años en Nigeria, seis en Turkana, y una visita ocasional a los Estados Unidos para allegar fondos. Tiene pequeños hospitales en distintas aldeas remotas, atendidos por voluntarios daneses y por sus propios pastores y hermanas irlandesas.
No puede explicar cuáles son las motivaciones de los daneses (la religión desde luego que no), pero dicen que resultan mucho más adecuados para el trabajo y menos exigentes que los miembros de su Iglesia. Teme que sus monjas sean a menudo demasiado doctrinarias y entremetidas, y su inflexibilidad les impide soportar las tensiones. Todos aquellos pechos al aire, por ejemplo, aunque ahora ya no andan por ahí convenciendo a las indígenas de que se cubran. El obispo sonríe levemente al recordar las escenas de escándalo que se produjeron a propósito de la piscina donada por los noruegos en la que unas inflexibles monjas enfundadas en recalados trajes de baño se exponían al sencillo naturalismo de los dúctiles daneses.
La postura de «hombre de acción» del obispo no le ha apartado de sus responsabilidades. Tras haber obrado los milagros de la medicina moderna, se sintió obligado a buscar también los panes y los peces. Un experto de la FAO señaló que el lago Rodolfo estaba en condiciones de producir y suministrar entre cincuenta y ciento cincuenta mil toneladas de percas del Nilo anuales y el obispo puso manos a la obra. Unos ambiciosos hombres de negocios asiáticos destrozaron un avión y un camión para transportar el refrigerador. Ya había una jábega en el lago, traída e instalada por los británicos en tiempos más tranquilos. Hubo unas buenas capturas iniciales, pero después el rendimiento bajó y el plan no se llevó a cabo. Entonces el obispo decidió recurrir a los panes, con proyectos de riego río arriba.
—En las próximas lluvias de abril, podríamos poner en cultivo unas veinticinco hectáreas. Aspiramos a varios cientos, pero cuesta mucho. No son muy diligentes.
Sin que nosotros les dirigiéramos, no creo que ellos pudieran conseguirlo por sus propios medios. Me temo que las acequias se atascarían muy pronto.
Pero eso es preocuparse por el futuro y nosotros no hacemos eso, ¿verdad?
Mahon me cuenta los altibajos de su vida de misionero al modo en que los hombres mayores describen las esperanzas y decepciones que les han causado sus hijos con nostálgico afecto y confianza en la bondad de su vida e intenciones esenciales, independientemente de cuál haya sido el resultado. No regresaría de buen grado a la vida occidental (y tampoco lo haría ninguno de los voluntarios; su egoísta y complaciente naturaleza resulta demasiado descarada vista desde aquí), pero tiene pocas esperanzas. Está resignado a que le critiquen por sus «injerencias» en cuestiones de carácter extramédico. Parece ser que los tecnócratas del OXFAM y los organismos especializados de ayuda han humillado a menudo a su gente y él piensa que todos ellos son vulnerables.
—Proyectamos una imagen terrible sobre estas gentes, desplazándolos en «Landrover», viviendo en edificios de hormigón; pero, si construimos en barro, las termitas se abren camino por las paredes, se comen las jambas de las puertas y atacan el tejado. Lo hemos probado casi todo. Hay un individuo que ahora vive aquí en una tienda. Está muy contento, pero creo que nos causará un perjuicio porque, cuando se vaya, no podré encontrar a nadie que le sustituya viviendo en estas condiciones.
Advierte a su gente en contra de la imposición de sus hábitos a los turkana.
—Mi única esperanza consiste en que, al cabo de algunos años, podamos superar los malos efectos, demostrándoles que les apreciamos como personas.
Una esperanza auténticamente piadosa.
Mi pueblo es traidor, engreído, indolente, cruel, mentiroso y pedigüeño. ¿Habéis venido para conservarnos o para cambiarnos? ¡Ja! Mi pueblo es alto, bello, vigoroso, un pueblo indómito y salvaje; nuestros hombres pueden moverse como el león, el antílope y la jirafa, y nuestras mujeres pueden moverse de una manera que vuestras mujeres ya han olvidado. ¿Queréis encima que os apreciemos?
No obstante, el obispo me gusta mucho y prefiero incluso sus monjas a las muchachas de ojos saltones de las Naciones Unidas que vi rondando por Etiopía con sus cascos tropicales contra el sol y sus preciosos atuendos estilo safari.
Y me gustan de veras los horribles turkana. Aparte todo lo que son, yo les encuentro sexualmente atractivos. Hablo por experiencia: hemos danzado juntos. Canté «homm-hommmmm» y golpeé el suelo con los pies. Estaban decididos a convertirme en un turista. Pues muy bien, dije, será un maldito turista y empecé a regatear a propósito de todo lo que había. Por la noche, me iba a la zona reservada a las danzas más allá de altas chozas, donde encendían la hoguera y les observaba mientras interpretaban sus mágicos números de zoo. Extraordinario, me digo. Fotografías, tengo que sacar fotografías.
El hijo y heredero del jefe y posible miembro del Parlamento por Lodwar me habla suavemente en susurros a través del orificio que todos tienen en sus dientes frontales en previsión de un ataque de trismo.
—Dos cabras y un poco de cerveza de maíz y creo que podríamos organizar algo —dice.
—De acuerdo —digo—. Búsqueme las cabras.
Dos suaves cabritas negras y suficiente maíz para obtener cinco litros de cerveza para una noche cuestan noventa chelines, deducibles de los gastos. Emmanuel, el hijo del jefe, está siendo muy amable conmigo. Es un precio muy bajo por una fiesta. Su ayudante, el Guardián de Lodwar, con sus calzones color caqui y sus sandalias, ya ha organizado toda una intriga. Dos cabras, dice, no pueden alimentar a toda la tribu; por consiguiente, elegiremos tan sólo a los mejores y más audaces danzarines y a las mejores muchachas casaderas y concertaremos una cita secreta lejos de aquí.
Me doy cuenta de que no habrá posibilidad de conservar el secreto. A este individuo le gusta intrigar y todo el mundo se muestra encantado de participar en la travesura. A la tarde siguiente se reúne a los escogidos. Los hombres se encierran en uno de los recintos donde simulan que no les observan mientras sacan sus mejores tocados guerreros y los mejores manteles para envolvérselos alrededor de la cintura. Las muchachas ya se han puesto en camino, parloteando emocionadas entre sí como hacen en todas partes las muchachas que acuden a un baile, con los largos pellejos de cabra relucientes y constelados de cuentas rojas, blancas y azules, oscilando impresionantemente de uno a otro lado, envolviendo tensamente las nalgas que tanto entusiasman a los turistas, tan femeninas y prominentes que no puedo evitar hacer una incongruente comparación con los polisones de un salón de baile de la Regencia. Aparte las cuentas, collares y brazaletes y delantales de adorno que sirven para indicar su riqueza y su carácter de muchachas casaderas, se adornan las cabezas parcialmente afeitadas con brillante y fresco barro de color rojo. La cerveza de maíz recién fermentada se encuentra en dos relucientes y cuadrados bidones de dos litros y medio de capacidad llamados «debbies» que dos muchachas portan sobre sus cabezas con impresionante soltura y gracia, haciéndolos danzar al ritmo de sus cuerpos y confiriendo a aquellos toscos bidones de hojalata la elegancia de hermosas ánforas mientras sus brazos oscilan tentadoramente en el aire y ellas se dirigen, casi corriendo, pero con hermoso comedimiento, al lugar en el que tendrá efecto la danza. Mientras los hombres avanzan formando un grupo aparte con sus coronas de plumas de avestruz y sus brillantes capas de lord, no me importa que los manteles que lucen se hayan tejido en Birmingham.
Toda la aldea sabe, como es lógico, que se está fraguando algo. Unos pequeños y desnudos negros llevan varias horas merodeando alrededor del recinto. Mientras avanzamos a través de las dunas, un grupo de curiosos nos sigue a respetuosa distancia. Lo que les desconcierta es la hora. Es demasiado temprano para la danza, pero yo he insistido en sacar fotografías de día. En el lugar elegido, se enciende inmediatamente una gran hoguera y los dos inocentes animales negros son alanceados ritualmente, destripados y arrojados al fuego enteros, con pellejo y todo.
Las muchachas están ensayando tomadas de la mano mientras entonan un canto y efectúan carrerillas sobre la arena. Los hombres insisten en posar para interminables fotografías en grupo, adoptando severas expresiones con la excepción del Guardián que anda tonteando constantemente con sus calzones cortos de color caqui, estropeando la falsa autenticidad de la escena y convirtiéndola en real. Después empiezan a danzar y yo tengo que saltar y agacharme y rodar por el suelo con mi cámara de 28 mm, en un intento de recordar cómo lo hizo David Hemmings en Blow Up, hasta que se desvanece la luz y llega el momento de trinchar las cabras.
Ahora los seguidores ya han captado el olor del crujiente pellejo y se han reunido en una elevación de terreno, observándolo todo con envidia, precedidos por una fila de vejestorios con expresiones expectantes. Los carniceros tribales empiezan a despedazar los animales, dejando los trozos sobre una mesa de ramas y hojas verdes, pero se respira una atmósfera de peligro y oigo que se levantan voces entre los guerreros. No demasiado fuertes todavía porque sus bocas están llenas de carne y cartílagos, pero, a medida que se va terminando la carne, las disputas se hacen más acaloradas y, para mi asombro, la mitad del primer grupo se levanta y se aleja enfurecida.
—Ah —dice Emmanuel—, lo siento, pero ahora tenemos que terminar.
Se ha producido un cisma en la tribu. Se ha descubierto una herejía. Según la tradición tribal, las cabras hubieran tenido que trocearse de una determinada manera y los mejores trozos hubieran tenido que ofrecerse primero a los ancianos de la tribu (que sin duda los hubieran aceptado). Al diablo con todo eso, dijo el Guardián y su Consejo Revolucionario, por qué tienen los vejestorios que disfrutar de los mejores trozos. Ni siquiera han sido invitados. Sin embargo, algunos de sus seguidores no son tan enérgicamente progresistas. Tras haber chupado sus chuletas, deciden que ha llegado el momento de dar jabón a los viejos y montan una Manifestación y Huelga de Adhesión. Se murmura que, bajo los manteles, se han llevado otros pedazos de cabra para más tarde.
Una tarde de buen trabajo. He sacado mis fotos; he mostrado que los turkana son efectivamente engreídos, traidores y todo lo demás. Y he demostrado lo que puede hacer un turista con un par de cabras para destruir la estructura de una sociedad tribal. Mañana los visitantes podrán venir en sus 747 desde Francfort y Chicago y acabar con los restos.
No me queda más que recoger mis recuerdos turísticos y regresar en avión a Nairobi. Me pregunto si hubiera ocurrido lo mismo en caso de haber llegado con mi moto. No. Estoy seguro de que no. Comprendo que el volar puede ser muy, pero que muy peligroso. Oigo que los turistas se burlan de mí. Las motos, dicen, son tan alienantes como los aviones, es la misma tecnología aplicada de distinta manera. No lo entienden. Estoy hablando del efecto que se produce en mí. El largo, duro y solitario viaje da lugar a una clase de respeto distinta. Me propongo seguir así a partir de ahora.
Pero entonces no hubiera podido conseguir las fotografías. Dios mío, no lo sé y de nada sirve preguntárselo al obispo…
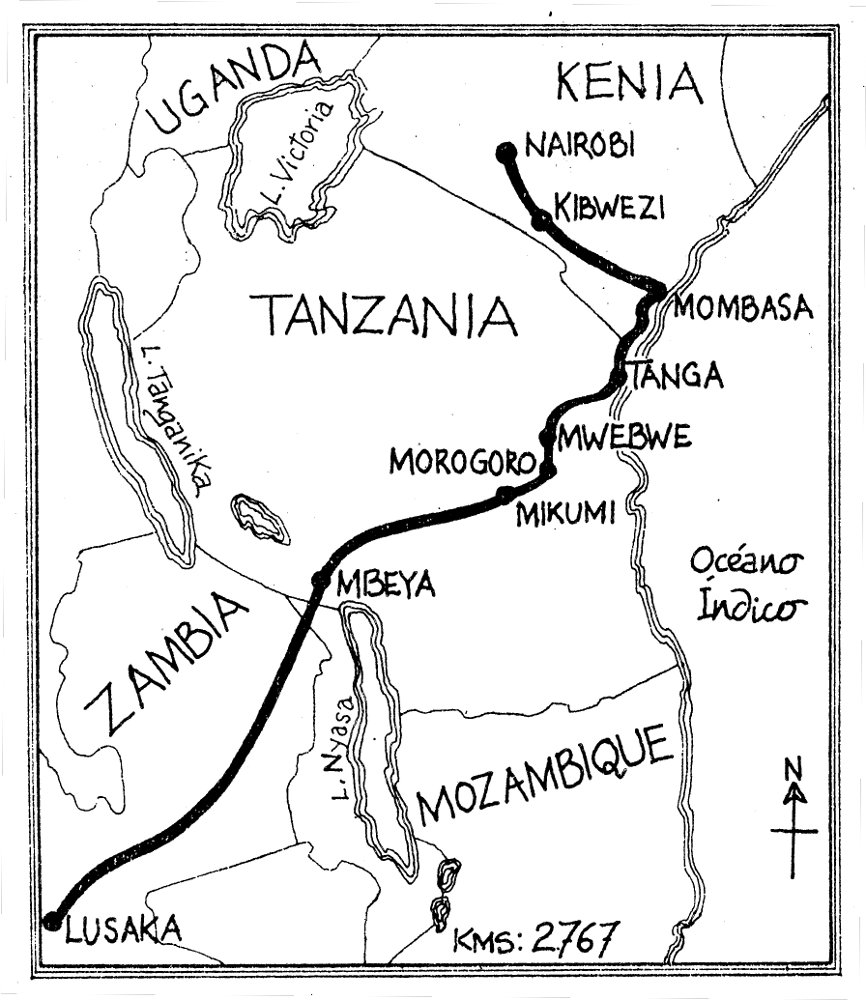
Quería ir a Mombasa y beberme una cerveza.
No sólo lo quería, sino que lo esperaba. La vida en Nairobi me había ablandado. En lugar de una cerveza, conseguí una rueda pinchada.
—Maldita sea —dije amargamente—. Justo lo que esperaba.
Malhumorado. Decepcionado. Empecé a gritar. ¿Por qué no? La autopista estaba desierta. No había nadie.
—¿No es cochinamente perfecto? —grité.
«Sí», contestó Dios, pero yo no le oí.
Solté una palabrota con toda la fuerza de mis pulmones y ésta se perdió en la maraña de matorrales al borde de la carretera. Había llegado el momento de hacer algo útil.
Estaba furioso porque había tenido dos semanas en Nairobi para revisar y reparar la «Triumph», para lavarla y engrasarla y colocar unas bolsas nuevas de cuero sobre el depósito y cambiar los neumáticos y las cámaras de aire de las ruedas y, sin embargo, aquí estaba, a doscientos cuarenta kilómetros de distancia en la carretera de Mombasa con un pinchazo y la perspectiva de una sucia y enojosa tarea por delante. Además, era mediodía y me encontraba a dos grados al sur del ecuador, casi al nivel del mar en la época más calurosa del año y enfundado en una chaqueta de piloto.
Aunque hiciera calor, la chaqueta me resultaba cómoda de llevar siempre y cuando la moto se moviera. Su rigidez me salvaba del cansancio que produce el hecho de ser azotado constantemente por el aire y, por otra parte, me ahorraba el problema de tener que encontrar un sitio donde guardarla. Sabía que resultaba raro lucir una chaqueta de piel de oveja en los trópicos y me gustaba el efecto, pero, cuando cesaba la corriente de aire, disponía de aproximadamente treinta segundos antes de alcanzar el punto de ebullición y mis treinta segundos se habían agotado.
Hice rodar cuidadosamente la moto sobre la llanta de la rueda hacia el borde de la carretera, empujé el soporte, desmonté y arrojé la chaqueta al suelo. Después los guantes. Después el casco. Y después empecé con el equipaje.
«Ni siquiera un perro loco haría semejante cosa bajo el sol del mediodía», pensé.
En Nairobi me habían avisado. Hay una buena carretera asfaltada para ir a Mombasa, dijeron, cuatro o cinco horas en automóvil, pero la superficie de la carretera se calienta tanto que provoca pinchazos. En Nairobi había dejado que otras personas me colocaran unas nuevas cámaras de aire, pero la de atrás había quedado pellizcada por las palancas del neumático y se habían producido tantos agujeros que había tenido que poner de nuevo en su lugar la antigua cámara llena de parches. Ahora el calor había derretido los parches. Eso es lo que yo creía que había ocurrido, cosa que me ofrecía la ocasión de echarle la culpa a otros.
—Maldito estúpido —dije.
Pero el maldito estúpido era yo por haber sido demasiado holgazán para hacerlo yo mismo y por no haberme puesto en marcha a primeras horas de la mañana cuando la carretera estaba más fría.
Normalmente, un pinchazo no era un desastre. Con un poco de práctica y una hora de enérgico trabajo se podía resolver. Primero tenía que retirar todas las cosas pesadas de encima de la moto porque, con el neumático de atrás pinchado, me era imposible levantarla sobre el soporte central. Y, sobre una superficie blanda, tenía que encontrar también algo firme sobre lo que poder apoyar el soporte central. Saqué las herramientas, el jabón, un poco de agua y un trapo. Después tenía que retirar el silenciador del tubo de escape derecho, lo cual significa desenroscar un par de pequeñas tuercas con sus arandelas y dejarlas cuidadosamente sobre el trapo extendido. Una vez hecho esto, se podía desenroscar el mandril y retirarlo del eje y, con él, el espaciador y el regulador de la rueda, dejándolo todo sobre el trapo para no perderlo entre la arena y la hierba. Procuraba pensar como un manual.
Entonces eché mano de un buen truco que había descubierto. Retirando también el soporte oscilante, la moto se inclinaría en ángulo hacia la izquierda y entonces quedaría espacio para retirar la rueda de las ranura y sacarla por debajo del guardabarros. Sin este truco u otro parecido, resultaba imposible que un solo hombre pudiera retirar la rueda de atrás. La llamaban rueda Rápidamente Desmontable y era ciertamente más fácil que retirar también el diente de engranaje y la cadena, pero yo pensaba que no había alcanzado un grado excesivo de refinamiento.
Una vez retirada la rueda, tras haber recordado en el último minuto de desconectar el cable del cuentakilómetros, había que aflojar los tornillos de seguridad. Eran dos tornillos que sujetaban el neumático a la llanta e inducían a muchos espectadores a preguntarse por qué llevaba yo tres válvulas de aire en la rueda en lugar de la habitual válvula única. Las tuercas podían ser difíciles de desenroscar a causa del polvo acumulado, pero yo había colocado sobre las tuercas dos trozos de tubo de plástico untados de grasa para que, una vez aflojadas, las tuercas se pudieran desenroscar rápidamente con el dedo. Eso me ahorró unos diez minutos al principio y al final.
Los neumáticos nuevos cuestan de sacar, sobre todo con las palancas de tamaño más bien reducido que yo me veía obligado a llevar, pero el agua jabonosa me fue muy útil. Por desgracia, cuando saqué la cámara, se rompió la correa de la llanta. La correa protege la cámara desde el interior de la llanta de donde salen todos los rayos de la rueda y, evidentemente, es más seguro tener una. Yo no tenía otra de repuesto, otro motivo para soltar maldiciones.
Resultó que a los viejos parches no les había ocurrido nada. Había dos nuevos pinchazos en el interior de la cámara, unas diminutas rendijas, y junto a ellos descubrí unas marcas y unos puntos en los que la goma se había ampollado.
—Rayos y truenos —exclamé y también—: Merde puissance treize.
Soltaba muchos tacos aquellos días, de una manera un poco estúpida, pero con mucho sentimiento.
Estaba claro que la vieja cámara ya no servía y tendría que arreglar los nuevos pinchazos. Resultaba difícil en medio de aquel calor, con las moscas refrescándose en mi sudor, teniendo en cuenta sobre todo los parches tan malos que llevaba.
El mejor sistema de mi repertorio me lo había proporcionado una empresa de Birmingham llamada Schrader. Hacían una válvula con un tubo largo que se podía conectar con el motor en lugar de una bujía de encendido. Siempre y cuando hubiera por lo menos dos cilindros, se podía hacer funcionar el motor con uno de ellos e inflar el neumático con el otro pistón. Pude por tanto inflar el neumático y pareció que todo iba bien.
Repetí todo el proceso a la inversa. Las llantas volvieron suavemente a su sitio gracias al jabón y la rueda quedó levantada. Veinte minutos más tarde, la moto ya estaba nuevamente a punto y yo me estaba lavando las manos con la última agua jabonosa que me quedaba cuando observé que el neumático estaba medio desinflado.
En aquel momento, pareció que se me acababa la vida. No tenía fuerzas siquiera para soltar una maldición. Me dejé caer sobre la chaqueta, saqué los cigarrillos y traté de pensar en otras cosas. Aquel lugar era muy agradable, pensé, si uno no tenía nada que hacer. Más caluroso que Nairobi, desde luego. Pero no demasiado. En absoluto. Y agradablemente seco.
Contemplé la vegetación del borde de la carretera, tratando de identificarla o de grabarla en mi memoria, pero no pude descubrir nada lo suficientemente característico para llamarme la atención. Había unas flores silvestres que se me antojaban parecidas a las flores silvestres de todas partes y unos achaparrados matorrales y arbustos que eran como los de otros lugares. Me molestaba mi incapacidad de distinguir claramente las plantas y recordarlas. Era un gran inconveniente. Por encima de cualquier otra cosa, un viajero tendría que tener buen ojo para los detalles naturales, pensaba yo, porque eso es lo que ve casi constantemente. Había unas plantas de bambú y me alegré de encontrar por lo menos una cosa que pudiera reconocer, sin saber que había más de doscientas especies distintas.
Más allá de los matorrales, donde el terreno se había desbrozado para las obras de construcción de la carretera, había unos árboles igualmente desconocidos para mí, frondosos y de altura media. Me acerqué al borde del bosque para orinar y me pregunté si alguna enorme bestia se abalanzaría sobre mí avanzando por entre la maleza. Probablemente no, pensé, porque había visto algunas pequeñas granjas entre los árboles mientras circulaba por la carretera. En realidad, hacía cosa de un kilómetro y medio, había pasado frente a una estación de servicio en una encrucijada donde había un letrero. ¿Qué decía? Miré el mapa. Eso debía ser. El Cruce de Kibwezi.
Me estaba preguntando qué iba a hacer cuando vi acercarse a Pius, aunque entonces no sabía todavía naturalmente cómo se llamaba. Era un hombre gordo en el mejor sentido de la palabra, no voluminoso, obeso, fofo o hinchado, sino de una magnífica y carnosa corpulencia capaz de hacerle la boca agua a un caníbal. Su negro cuerpo aparecía encantadoramente envuelto en una alegre camisa floreada e iba montado en su pequeña moto «Yamaha» en cordiales relaciones con el mundo y con un mesurado sentido de su propia importancia a bordo de aquella máquina. Le hice señas y se detuvo junto a mí.
—No sé si podrá usted ayudarme… —dije.
—Ciertamente —dijo—. Con toda seguridad. Veo que tiene dificultades, ¿verdad? Un ligero inconveniente.
—Bueno, tengo el neumático desinflado…
Y le expliqué lo ocurrido.
—Le presentaré al señor Paul Kiviu —estalló él con entusiasmo—. Con toda seguridad es el hombre que hace falta en este momento. Es el gerente de la gasolinera BP del Cruce de Kibwezi y es amigo mío.
Menos mal que la carretera era llana en aquella zona. Mientras yo empujaba la moto cargada sobre su neumático desinflado, Pius empezó a revolotear a mi alrededor como una mariposa, gritándome palabras de aliento, suplicándome que creyera que mis problemas iban a terminar muy pronto. Su bondad era irresistible y empecé a creer en él.
En cualquier caso, me alegré de que hubiera ocurrido algo y de que pudiera establecer contacto con la gente. Me parecía entonces que lo que yo deseaba era resolver rápidamente mi problema y poder seguir adelante. Tenía que embarcar en Ciudad de El Cabo y el viaje seguía siendo lo principal. Lo que ocurriera por el camino y las personas que pudiera conocer, todo eso era accidental. Aún no había comprendido del todo que las interrupciones eran el viaje.
Paul Kiviu comprendió mi problema. No podía hacer nada al respecto, pero lo comprendía y se dice que un problema compartido es un problema resuelto. Más que comprender mi problema, Pius lo apreciaba. Se gozaba con él, lo celebraba; en cambio, Paul lo comprendía porque él también tenía problemas. Estaba acostumbrado a ellos y era el primer africano con problemas que me echaba a la cara. Era menudo, delgado y vehemente y daba muestras de estar preocupado.
Su gasolinera de la BP tenía una zona de servicio y unas bombas. El edificio principal estaba resguardado y tenía sillas y mesas de metal de color, siendo los clientes atendidos desde una pequeña cocina en la que una muchacha con un pañuelo en la cabeza hacía deslizar dulces, bebidas y bocadillos sobre un mostrador. Todo estaba limpio y ordenado y era lo más moderno que había en varios kilómetros a la redonda. Tomamos unas bebidas carbónicas con patatas fritas y reflexionamos acerca de lo que habría que hacer.
En realidad, era muy sencillo. Necesitaba una cámara nueva y ésta tendría que venir de Nairobi. La cámara pinchada se podía arreglar, desde luego, pero tendría que recorrer un largo camino antes de poder abrigar la esperanza de conseguir una cámara nueva. Suponía que no encontraría nada en Tanzania o Zambia, y en Rhodesia, con el bloqueo, tal vez me fuera difícil. El hecho de haber visto cómo perecía la vieja cámara me hacía lamentar no tener otra nueva así como otra aceptable de repuesto. Por consiguiente, llamaría a Mike Pearson, el representante de la «Lucas» en Nairobi, y le preguntaría si podía conseguirme una cámara de aire. Y también una correa de llanta.
Entretanto, la moto podría quedar a buen recaudo en la gasolinera de la BP y yo esperaría en Kibwezi.
—Con toda seguridad. Ésta es la solución —exclamó Pius y tomamos otra bebida carbónica y nos fumamos unos cigarrillos.
Un poco más tarde, cuando una persona ya podía volver a ver su propia sombra, me acomodó en el sillín posterior de la «Yamaha» de Pius y nos dirigimos a la ciudad.
Kibwezi era un revoltillo de casas de madera pintada con tejados de hojalata, casi todas ellas de una sola planta, en una encrucijada de tierra reseca. Estaba muy lejos de la carretera de Mombasa y no podía verse desde la misma, pero los autocares llegaban y daban la vuelta, levantando una fina polvareda. Kenia era un país muy seco y necesitado de lluvia. Muchos animales de las reservas ya habían muerto de sed.
En una esquina destacaba el «Curry Pot Hotel». En la otra había la tienda principal, regentada como de costumbre por unos comerciantes asiáticos. Había otras pequeñas tiendas y bares, y en la calle tenderetes de fruta y verduras.
Apretujada entre esta tienda y la siguiente, en un espacio no más grande que un compartimiento de un vestuario, se encontraba la Oficina de Correos de Kibwezi. Buena parte del espacio estaba ocupada por una antigua centralita de madera y frente a ella, con los auriculares pegados a la cabeza, podía verse al resuelto administrador de correos de Kibwezi. Estaba reprendiendo a uno de sus clientes por teléfono. Llevaba años esforzándose por arrastrar a los habitantes de Kibwezi al siglo XX. Les había echado sermones y les había convencido acerca de la manera más adecuada de escribir la dirección en un sobre, de la falta de respeto que significaba el hecho de pegar primero la cabeza de la reina y después la cabeza de Kenyatta al revés, de la necesidad, cuando se enviaba un telegrama, de tener alguna idea de adonde se tenía que mandar.
—¿Quién es este Thomas N’Kumu? No conozco a este hombre. No es el primer ministro, ¿verdad? Lo más importante es su lugar de residencia. Primero tenemos que saber dónde está el tal N’Kumu y después ya buscaremos los mensajes —su paciencia se había agotado—. Éste es el método más correcto para manejar este asunto —gritó despectivamente contra el pequeño tubo negro y, con la cólera de un dios en el día del Juicio Final, retiró la clavija.
Me enfrenté con el tirano con el número, la central y el nombre del sujeto en impecable orden y no tuvo más remedio que atenderme. Manipuló los controles de la máquina a través de la cual gobernaba el mundo y, con sorprendente eficiencia, pude establecer contacto con Nairobi y resolver la cuestión. Harían todo lo que pudieran por encontrar las cámaras y enviármelas. Me enviarían un telegrama al día siguiente. Decidí alojarme temporalmente en el «Curry Pot Hotel».
Pius me acompañó de nuevo a la gasolinera de la BP para recoger la bolsa roja en la que guardaba el neceser y los calcetines limpios. En Kibwezi casi todo el mundo iba descalzo o utilizaba sandalias, pero yo no tenía sandalias y había leído en alguna parte que había unos parásitos que penetraban en los pies, razón por la cual prefería llevar zapatos y calcetines. Las sandalias hubieran sido más cómodas para mis doloridos pies y para todos cuantos me rodeaban, al tiempo que hubiera podido ahorrar calcetines, pero ocupaban un lugar muy bajo en mi lista. Yo tenía una larga lista de deberes que pensaba cumplir cuando tuviera tiempo. En ella figuraban notas, cartas, y artículos que pensaba escribir, mejoras que pensaba introducir en la moto y modificaciones de mis distintos «sistemas», y todo ello tenía prioridad sobre las sandalias. Una vez había tenido unas sandalias y no las había podido usar porque me arrancaban la piel de los dedos y por este motivo las había vuelto a colocar en uno de los últimos lugares de la lista. Sólo destinaba una porción de mi tiempo a las cosas que no me apetecía hacer dado que la lista de cosas por hacer era interminable y, de otro modo, hubiera perdido toda la alegría de vivir. Si en algún momento deseaba hacer algo de la lista, lo hacía sin preocuparme de la prioridad, pero las sandalias nunca habían entrado en esta categoría a causa del doloroso recuerdo de los dedos despellejados de mis pies. De esta manera organizaba más o menos mi vida. La lista no estaba escrita, sino que la llevaba en la cabeza y me bajaba por la columna vertebral donde a veces me producía dolor de espalda.
Paul recibió la visita de otro amigo en la gasolinera de la BP, un sujeto corpulento y musculoso llamado Samson con un rostro muy apacible. Era un policía, pero no estaba de servicio y nos entretuvimos un rato hasta que Paul pensó que ya se había preocupado demasiado por aquel día y regresamos juntos a la ciudad.
Fuimos al bar que había unas puertas más abajo de la Oficina de Correos. Ya había anochecido y la estancia aparecía iluminada por lámparas de parafinas que sibilaban suavemente. Aquella luz me gustaba mucho y la prefería a las bombillas y a los horribles tubos fluorescentes que ahora ya habrán instalado probablemente.
Era una estancia cuadrada con un mostrador a un lado y una media docena de mesas sobre un sencillo pavimento de madera. Las puertas y las ventanas estaban abiertas, al igual que en todas partes. Ya había varios grupos de hombres, elegimos una mesa vacía y pedimos que nos sirvieran. La cerveza la servían las chicas de la barra y, puesto que había tres, no estaban muy ocupadas. Les gustaba estar allí porque a veces podían irse con un hombre cuyo aspecto les gustara y pasarlo bien y, en caso de que el hombre fuera generoso, podían ganar de paso algunos chelines.
No sabía lo de las chicas cuando nos sentamos, pero me enteré a medida que iba pasando el rato. La conversación fue muy animada y estuvo llena de diversión y de risas mientras contestaban a mis preguntas y yo a las suyas.
Las muchachas lucían las mismas batas holgadas de color de rosa abrochadas por la espalda y unos pañuelos en la cabeza. Debajo de las batas sólo llevaban unas braguitas de nilón. Como es lógico, ahora ya me había acostumbrado por completo a la desnudez, no según la costumbre europea de sentirse libre de turbación y de no salírsele a uno los ojos de las órbitas al contemplar un muslo, sino según la costumbre africana de no establecer diferencia entre las distintas partes de la anatomía puesto que, cuando todas ellas se exhiben conjuntamente, una espalda suavemente arqueada o una cabeza bellamente en equilibrio pueden ser tan estimulantes como un busto o unas nalgas. Únicamente los órganos sexuales se mantenían ocultos para las ocasiones especiales.
Las botellas de cerveza «Tusker» seguían llegando desde la nevera y Paul estaba empeñado en organizarme una cita con una de las muchachas de la barra. Al principio, sus esfuerzos me hicieron simplemente gracia. Llevaba varios meses sin estar con una mujer, pero no me parecía un período muy prolongado y, en otro sentido, me había acostumbrado al celibato. El viaje era tan intenso y me proporcionaba tantos estímulos que resultaba completamente satisfactorio en sí mismo. Una vez fuera de Europa, había encontrado muy poco estímulo erótico artificial, sobre todo en los países musulmanes, y había empezado a pensar que en Occidente exageramos mucho a este respecto. En cualquier caso, la prostitución hubiera sido mi único recurso y, puesto que no experimentaba esta necesidad y el riesgo me parecía demasiado grande, había prescindido de las putas.
Pero aquellas chicas de la barra me gustaban. Me gustaba la indolente forma en que movían las piernas, sus andares desmadejados. Y resultaba evidente que eran melindrosas. Había una libertad de expresión y movimiento que también me liberaba a mí y una de ellas me atraía especialmente, razón por la cual se lo dije a Paul y éste redobló sus esfuerzos.
—Lo malo —dijo Paul en un afán de buscar problemas— es que estas chicas nunca se han acostado con un M’zungo. Tienen miedo. Piensan que un M’zungo será distinto. Pero yo las convenceré.
Nos reímos de buena gana ante una ignorancia tan absurda y, al final, una de las chicas le prometió a Paul que vendría más tarde, pero no lo hizo y yo me quedé un poco triste.
Por la mañana se recibió un telegrama en el que se me anunciaba que la cámara de aire sería entregada aquel mismo día en la gasolinera de la BP, por lo que me dirigí al cruce y empecé a trabajar de nuevo con la rueda. El día se fue desarrollando lentamente y yo me acomodé a su ritmo, trabajando un poco y hablando y observando a la gente que iba y venía por gasolina. A primera hora de la tarde, llegó una reluciente y rápida furgoneta de la ciudad con dos cámaras y dos correas de llanta y yo contemplé Nairobi con ojos de Kibwezi como algo pavorosamente eficiente y lejano.
Las horas fueron pasando en medio del trabajo y el ocio hasta que oscureció y llegó el momento de ir a beber. El «Curry Pot Hotel» tenía varios rasgos que lo distinguían como uno de los principales lugares de Kibwezi. El primero de ellos era un impresionante grill de madera a lo largo de la barra que era lo que veía el visitante al entrar. Allí me habían proporcionado una habitación a cambio de unos pocos chelines y un impreso en el que yo había escrito: «535439A, 10 de sept. del 73 10 de sept. del 83, Londres, Foreign Office, británica, Hamburgo, Alemania, St. Privat, Francia, Constructor, Nairobi, Mombasa, 18 de enero del 74, Edward J. Simon», sin mirar siquiera mi pasaporte ni levantar el bolígrafo del papel.
Desde allí uno franqueaba una puerta abierta que daba acceso al bar y, desde el bar, pasaba a un patio cerrado. Las provisiones del bar eran rudimentarias, pero satisfactorias. Se podía tomar cerveza o ponche. Supongo que debía de haber whisky y ginebra para los mejores clientes y quizás otras muchas cosas.
Al final del patio, había otro detalle que me llamó la atención. Era el lavabo de caballeros bajo su propio tejado de hojalata, una cosa muy bonita de carbón en un hueco de cemento. Las habitaciones de los clientes se encontraban en el extremo más alejado del patio. Había una serie de compartimientos hechos de hierro acanalado fijado a una estructura de madera con pavimento de tierra endurecida. Mi habitación tenía una estera, una cama con una sábana y un colchón protegido todavía por su envoltura de plástico, una mesita con una jarra y una jofaina y creo que incluso un espejo. Era totalmente adecuado y lo consideraba de bastante categoría. Las paredes metálicas estaban pintadas de plateado por fuera para adornar el patio y proporcionar placer a los bebedores.
La pintura plateada brillaba suavemente a la luz de la lámpara cuando volvimos a reunirnos la segunda noche, Paul, Pius, Samson y yo. Paul lucía una camisa blanca y un alegre sombrerito de fieltro de ala curvada hacia arriba, Samson iba vestido con pantalones negros y una camisa azul oscuro con botones forrados de tela. Era el más oscuro de los tres y, a medida que avanzaba la noche, su negrura se fue disolviendo en la negrura de las sombras. Pius lucía como de costumbre una camisa floreada y su ancho rostro de calabaza brillaba alegremente.
Paul y Samson habían estado trabajando hasta la puesta de sol y estaban abrumados por sus ideas acerca de la servidumbre humana.
—El empleo es un auténtico fastidio —dijo Samson, balanceándose en su asiento mientras estiraba las piernas bajo la mesa de superficie de hojalata.
—Vaya si lo es —dijo Paul; ladeó su garboso sombrero y se volvió hacia mí para explicármelo—. Mire, este hombre no es libre. Anda por la ciudad incluso cuando ha terminado el servicio y puede acudir cualquier persona en cualquier momento, alegando que su presencia es absolutamente necesaria en caso de que se haya producido un crimen inesperado, o un fatal accidente o qué sé yo.
Paul, por su parte, se veía obligado a permanecer en su puesto del Cruce de Kibwezi desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche todos los días de la semana, incluidos los domingos.
—Ya vio usted que anoche tuve que abandonar este grupo durante dos horas. Tuve que ir, ¿comprende? Llegaron algunos suministros para la cantina y tuve que ir a revisar las existencias. Eso puede ocurrir en cualquier momento… y no sé si mañana tendré trabajo.
La voz no sonaba enojada ni quejumbrosa. Describía con tristeza la pérdida de la tranquilidad. La responsabilidad y la culpabilidad devoraban sus vidas y no aportaban seguridad, sino una creciente incertidumbre.
A unos cuarenta y ocho kilómetros carretera de Nairobi arriba se encontraba la shamba de Paul, una parcela de tierra en la que vivían su mujer y sus hijos. Conseguía visitarlos aproximadamente una vez al mes.
—Lo que hace falta aquí —añadió— son mil quinientos chelines. Entonces podría construir un depósito de agua en mi granja y cultivar muchas cosas.
«Doscientos dólares», pensé. Llevaba conmigo en aquellos momentos una cantidad cinco veces superior. ¿Qué repercusión podían tener en mi futuro doscientos dólares más o menos? Mañana podía perderlo todo y esta noche podía transformar la vida de un hombre. La excitación fue creciendo en mi interior, pero no acertaba a darle salida. «¿Y qué vas a hacer mañana —me pregunté—, cuando conozcas a alguien que lo necesite para salvar su vida? ¿No es eso? O lo guardas todo o lo das todo. ¿Cómo puedes abrigar la esperanza de viajar como si fueras un filántropo?». Decidí pensarlo con más detenimiento más tarde. En el fondo de mi mente se albergaba la duda de si las cosas serían exactamente tal y como Paul decía.
Entretanto, Pius se estaba extendiendo a propósito de un plan de seguros que Paul no podía permitirse el lujo de suscribir. Aquel trío se me antojaba a un tiempo conmovedor y simbólico, el pequeño africano tratando de ganarse honradamente un dinerillo con las musculosas fuerzas de la ley y el orden a un lado y el rechoncho poder de las finanzas al otro. ¿A quién estaba protegiendo Samson realmente y a quién estaba tratando Pius de embaucar?
—¿Qué es este seguro que está vendiendo? —le pregunté a Pius, cayendo involuntariamente en su jerga.
—Las personas me buscan para proteger su vida y sus propiedades —replicó él orgullosamente.
Me pregunté qué clase de accidente sería el más habitual.
—Las mordeduras de serpiente son muy comunes. Mis pólizas no cubren las mordeduras de serpiente —añadió como si ello fuera un tanto a su favor.
Observé que Samson mostraba interés por la información. Se agitó y dijo en tono sorprendido:
—¿Qué es eso? ¿Vendes seguros de accidente y no cubres las mordeduras de serpiente?
Yo también estaba asombrado.
—La mordedura de serpiente no es un accidente —dijo Pius—. ¿Cómo puedes decir eso? La serpiente no muerde por accidente. Quiere morder —ante nuestro asombro conjunto, añadió—: Cuando se trata de la obra de un ser viviente, no es un accidente. Éste es el criterio de mi compañía.
A todos nos pareció una atrocidad.
—¿Y qué me dice del hombre que murió a causa de la caída de un cerdo? —grité—. El cerdo lo tenían en un balcón de Nápoles, el balcón se rompió y el cerdo cayó sobre un peatón y lo mató. ¡Eso fue un accidente!
—Eso fue provocado por las personas que dejaron el cerdo en el balcón —replicó él en tono relamido—. No fue en modo alguno un hecho accidental. Da lo mismo que sea un cerdo, un león, una serpiente o cualquier otra cosa.
—Bueno —terció Paul—, cuando cayó encima del hombre, es posible que el cerdo ya hubiera muerto de un ataque al corazón, ¿no? Por lo tanto, morir a causa de un cerdo muerto es un accidente.
—Se llevará a cabo también una investigación acerca del cerdo y habrá un certificado en el que se indicará la hora de la muerte —comentó misteriosamente Samson desde las sombras.
—Yo no aseguro contra caídas de cerdo o mordeduras de serpiente en la región de Kibwezi —dijo Pius con vehemencia—. Desde luego que no.
—Espero que le explique todo eso a sus clientes —le dije.
—Pues claro. Y les gusta mucho —contestó él.
Cesaron las tonterías y nos sumergimos de nuevo en la paz de la noche de Kenia. Nos sirvieron más «Tuskers». Parecía posible beber cualquier cantidad de cerveza sin que ello nos hiciera demasiado efecto. La mesa resultaba ahora casi invisible bajo las botellas vacías, pero yo sólo experimentaba un sosegado afecto por mis compañeros y una frecuente necesidad de visitar el agujero de carbón.
Les entristecía mi partida. Habíamos llegado a apreciarnos rápidamente porque nuestra amistad no había tropezado con ningún obstáculo. Lo único que queríamos los unos de los otros era tiempo y respeto. Cierto que mi atención les halagaba y les inducía a mostrarme sus mejores facetas. Yo, que ya había llegado tan lejos en un viaje tan inimaginable, me había detenido y había dedicado toda mi atención a aquellos tres hombres cuyas vidas enteras se hallaban inscritas dentro de un radio de ciento cincuenta kilómetros alrededor de Kibwezi. No era momento para comportarse con vileza o mezquindad.
El Espíritu Encarnado del Gran Mundo de los Sueños se reúne con los Tres Sabios de Kibwezi y, durante cuarenta y ocho horas, todo es luz y verdad. Un hombre puede vivir de acuerdo con sus ideales durante este tiempo. Y aquellos tres hombres tenían efectivamente ideales y por eso éramos iguales y ellos se mostraban corteses y pagaban sus consumiciones de cerveza. Y guardaban una lágrima para el momento en que el gran pájaro reemprendiera su vuelo.
Me estaba convirtiendo en un mensajero de los sueños de los hombres. Los reunía como polen y los fertilizaba al pasar. Pero aún no había comprendido del todo mi poder ni tampoco el transformador efecto que ejercía sobre las personas, y seguía pensando que éstas eran tal y como yo las veía.
Paul había vuelto a sumirse en una suave tristeza.
—Mañana se va usted, ¿verdad? —dijo.
—Sí. Tengo que seguir hasta Mombasa.
Adoptó una decisión.
—Esta noche va a tener una chica —dijo, llamando a la chica de la barra que tenía más cerca.
Estaba hablando rápidamente en swahili y ella se acercó a nosotros riéndose un poco y protestando, si bien dirigió a mi sonriente rostro varias miradas favorables. Hubo ulteriores escaramuzas en el transcurso de la siguiente ronda de «Tuskers» y después Paul dijo:
—El asunto está resuelto. Irá.
Estaba demasiado oscuro para poder ver su rostro con claridad. Sólo vi que era menuda y que daba la impresión de estar un poco gorda. No me preocupé porque tuve la certeza de que, al igual que la noche anterior, el miedo al temible M’zungo la induciría a huir.
Poco después, ya no quedó sitio en la mesa para más botellas y decidimos terminar. Mis amigos se retiraron y yo me fui a mi habitación y encendí el quinqué. Hacía mucho calor incluso a medianoche y el aire estaba inmóvil. Afortunadamente, daba la impresión de que no había mosquitos. Me despojé de toda la ropa y me tendí sobre la sábana, dispuesto a dormir de aquella guisa. Pensé por un instante en la muchacha y, aunque sabía que no iba a venir, la idea me estimuló. Llamaron a la puerta. Otra vez. Me levanté, buscando algo que ocultara mi erección. Después pensé «al diablo con ello» y me acerqué a la puerta tal como estaba, abriéndola cautelosamente.
La muchacha estaba allí, entró y se me quedó mirando con expresión de leve asombro. Después, con el nudillo de su dedo índice, dio a mi rígido miembro un par de golpecitos de aprobación. Había superado la prueba. Estaba totalmente sorprendido de mi propio comportamiento y éste me encantaba.
Tenía un bonito y joven rostro, aunque no hubiera podido adivinar hasta qué extremo era joven. Se acercó un dedo a los labios como si prestara atención a algún rumor.
—Mamá —murmuró—. Vuelvo en seguida.
Y desapareció en la noche.
Cuando regresó, entró directamente en la habitación, se quitó la bata azul y se sentó en el borde de la cama con expresión un poco tímida e insegura. No estaba gorda en absoluto. El arqueo de su espalda era tan pronunciado que sus firmes pechos empujaban hacia delante la holgada bata y sus prominentes nalgas sobresalían por detrás y, entre ambas cosas, parecía ocultarse un enorme vientre. En realidad, poseía un cuerpo flexible y encantador. Llevaba puesta todavía la braguita, pero se la quitó muy pronto, cayendo de este modo todo baluarte de prejuicios raciales puesto que parecíamos compenetrarnos a la perfección y nada de lo que yo hacía parecía sorprenderla terriblemente.
Mi primera preocupación fue la de si besarla o no, pero ella no parecía esperarlo y, en su lugar, le besé el cuerpo porque me pareció bonito.
El principal obstáculo no estaba entre nosotros, sino debajo de nosotros. La sábana se deslizaba sobre la funda de plástico del colchón y nosotros resbalábamos hacia arriba y hacia abajo sobre la sábana en un éxtasis de imprevisibles movimientos. Tal vez fuera como hacer el amor sobre esquís. En cualquier caso, daba la impresión de que no tendríamos más remedio que acabar en el suelo en medio de un revoltijo de brazos y piernas. Varias veces evité que resbaláramos hacia el desastre y, al final, la travesía llegó a buen puerto. Al cabo de un rato, ella se levantó, me acarició suavemente el rostro con la mano y abandonó la estancia en silencio.
Jamás volví a verla. Tenía intención de buscarla a la mañana siguiente, pero me hallaba sumido en aquellos momentos en una gran confusión y no sabía qué hacer. Me sentía muy atraído por ella, pero sabía que tenía que irme y me parecía una insensatez sentimental armar un alboroto al respecto. Ella no me había pedido nada, no había hecho la menor insinuación. Quería darle algo, y no podía dar otra cosa más que dinero. Al final, me vacié los bolsillos y dejé sobre la mesa lo que había. Eran siete chelines y unos cuantos peniques. Deseaba que el carácter arbitrario de mi gesto no pareciera un pago, pero en ningún momento me pareció adecuado y abandoné el hotel muy descontento de mi conducta.
Me sentía estúpido a causa del temor a parecerlo porque deseaba ir en su busca y abrazarla.
«Menuda manera de enredarme», pensé tristemente.
Mientras bajaba por la carretera de Mombasa vi mis primeros elefantes salvajes.
Había diez y se encontraban a unos trescientos metros de distancia, congregados bajo un árbol. Estaban muy quietos. El árbol era un baobab y su suave y grueso tronco se elevaba muy por encima de los animales antes de estrecharse bruscamente y abrirse en todo un ancho abanico de ramas. El baobab es conocido también con la denominación de árbol botella; sus hojas tiernas se usan para preparar una sopa y con su fruto se elabora una bebida.
Detuve la moto y observé los elefantes en silencio largo rato mientras el corazón me estallaba de emoción, sin saber del todo por qué me sentía tan profundamente afectado. Aunque estaban un poco lejos, no había nada que me obstaculizara la vista. La tierra era una sabana, herbosa y ligeramente arbolada.
La contemplación de aquellos elefantes me provocó un anhelo que pareció extenderse hasta el infinito en el pasado. Podía incluso creer que estaba viendo algo observado en otros tiempos a través de un remoto ojo ancestral.
Los elefantes eran pardos y, en aquellos momentos, yo no puse en tela de juicio su color. Me pareció muy adecuado y totalmente en consonancia con mi imagen y sólo más tarde recordé que los elefantes eran grises. Estaba claro que se habían embadurnado de polvo. Estaban muy apretujados entre sí, unas formas maravillosamente satisfactorias, suaves y sólidas, superpuestas en un arracimamiento de curvas; tanto más vivas por el hecho de estar tan absolutamente inmóviles.
Unos elefantes agrupados a la sombra de un baobab, un espectáculo habitual en esta tierra durante millones de años y yo había estado esperando toda mi vida y había viajado hasta tan lejos para verlo.
África.
La carretera era fácil, sin tráfico. Podía contemplar el paisaje mientras circulaba. Vi más jirafas. Y después una gasolinera habitada, al parecer, por una tribu de mandriles. Me detuve de nuevo para observarles; las madres cuidando a los pequeños, los hijos más adultos jugando ruidosamente, los padres conservando su dignidad. No me hacían el menor caso, les importaba un bledo.
¿No se dice que son ariscos? ¿Qué haría yo si se acercaran corriendo?
La carretera descendía al nivel del mar. Se formaron unas nubes en el cielo y yo llevé la primera lluvia de la estación a Mombasa, unas cuantas gotas de gran tamaño sobre el polvo.
Me detuve en el centro de la ciudad y un Mini descapotable con una capota de lona adornada con borlas se me acercó. El conductor era un danés llamado Kaj que enseñaba en el Politécnico. Fuimos a almorzar al «Castle Hotel», una comilona de siete platos por catorce chelines con suficientes entremeses variados como para que los otros seis platos fueran superfluos. Después conseguí una habitación barata en el «Jimmy’s». Todo el mundo comentaba que hacía mucho calor, pero en los dos primeros días yo no lo noté. Después el calor empezó a resultar muy pegajoso.
Kaj me acompañó al «Sunshine Club» de la calle Kilindini. En cuanto entré, mis sentidos empezaron a agitarse y comprendí por qué nunca iba a las salas de fiestas. Allí había lo que nunca hay en los clubs de Londres y Nueva York, por mucho dinero que gasten tratando de simularlo, porque es ilegal. El «Sunshine» tenía vida. Una vida alegre, licenciosa, repugnante y decadente. Era un local espacioso y descuidado, lleno de gente y de joviales rumores. Había un estrado y en él una orquesta tocando a pleno volumen detrás de un cantante «soul». Había una pista, unas mesas y una alargada y reluciente barra, todo ello bajo un elevado techo y, al final de la sala, se estaban desarrollando otras actividades que no se podían distinguir del todo. El lugar poseía profundidad e intriga y cierto asomo de peligro.
Había marineros y turistas y buscavidas y chicas de alterne. Por lo que yo sabía, eran traficantes de armas, cazadores furtivos de elefantes que después vendían el marfil, individuos que estafaban divisas, traficantes de esclavos, asesores militares cubanos y representantes del FMI.
Había incluso hombres que habían entrado simplemente a tomarse una cerveza.
Las chicas de alterne no simulaban siquiera servir cerveza en el «Sunshine», para eso tenían camareros. Las chicas se paseaban con llamativas pelucas y largos trajes de noche de lamé plateado con profundos cortes o mallas de red o cualquier otra basura sugestiva que se les pusiera por delante, despertando interés y calentando la atmósfera. Kaj las conocía a casi todas. Vivía en el «Sunshine Club» tal como Toulouse-Lautrec vivía en el «Moulin Rouge» y la comparación no era excesivamente rebuscada. Cuando las chicas no tenían ningún negocio urgente, iban con él por gusto. Decía que las chicas se lo pasaban bien allí. Venían de Nairobi o de algún otro sitio de por allí, dejaban a sus hijos con las otras esposas y se quedaban unos cuantos meses en Mombasa, divirtiéndose y ganando un poco de dinero para mandar a casa. A nadie le interesaba decirles que eso estaba mal y no parecía tampoco que ellas lo creyeran así. Cada semana les hacían un análisis de sangre y les sellaban la tarjeta sanitaria de color verde. Que yo supiera, eran independientes y no tenían que responder ante nadie, pero no podía estar seguro, y en cualquier caso estaba claro que la situación iba a cambiar y a hacerse más desagradable.
Una importante agencia de viajes alemana ya había descubierto «el sol y el sexo» de Mombasa. Con repugnante lógica teutónica, organizaba viajes de «solteros» con un hotel en la playa y una negra para amenizarlo. Había dinero en abundancia y las chicas iban aunque no les gustara. Aborrecían perder su libertad a manos de aquellos despreciables solteros.
—Y si le contagio a este hombre la gonorrea, estaré encantada y él recibirá lo que le corresponde por el precio que ha pagado, ¿no es cierto?
Mombasa es un gran puerto comercial en una costa preciosa y parecía el ideal de lo que debiera ser una ciudad tropical. Desde tiempos muy antiguos, los mundos árabe, indio y africano se han estado mezclando aquí. Los portugueses la llamaron Mombaça y levantaron una impresionante fortaleza y más tarde los ingleses establecieron el orden y proporcionaron un mínimo de comodidades.
Tenía una vida auténticamente cosmopolita que podía descubrirse en las caras, la comida, la música, los edificios y las tiendas. Estaba mucho menos contaminada que Nairobi por las viles imágenes del negocio internacional, la cultura de la tarjeta de crédito, los inventos de los banqueros, la etnia ersatz, los híbridos Hilton y el resto de los hongos que se extienden desde los aeropuertos y pudren las principales ciudades del mundo. El comercio marítimo mantenía vivo el espíritu de Mombasa.
Kaj me acompañó una noche en un recorrido por el puerto bajo las luces. Un guardia kikuyu que se encontraba en una garita de centinela dijo:
—Pueden pasar.
Recorrimos aproximadamente un kilómetro y medio por entre las cobertizos y los apartaderos, serpeando entre montones de lingotes de cobre de Zaire, bidones de petróleo de Kuwait, sacos y embalajes y largas hileras de camiones y remolques yugoslavos. Unos cargueros brillantemente iluminados y provistos de grúas descargaban bajo los focos. Una locomotora con un enorme ojo ciclópeo nos persiguió durante un rato.
Más tarde bordeamos la costa para dirigirnos a Fort Jesús y allí dimos un paseo bajo la luz de la luna, suspendida por encima de nosotros, demasiado enorme para que se pudiera abarcar, grande y oscura y cruel, contemplando el océano Índico, y entonces se borraron de golpe cuatrocientos años sin dejar rastro.
Al regresar a casa aquella noche bajo las farolas, se me acercó un muchacho africano de inteligente y agradable rostro, arrastrando una pierna torcida.
—No pido ayuda —me dijo—. Sólo quiero encontrar una persona amable que comprenda mi problema. Tengo certificados de matemáticas, geografía, historia, inglés y carpintería y necesito buscar ayuda donde pueda. Creo que Dios cuidará de mí. Usted no puede entenderlo ahora, pero un día, cuando tenga dificultades, lo verá. No me ofrezca un cigarrillo. ¿Cómo voy a querer un cigarrillo si me estoy muriendo de hambre? Aunque no tengo un céntimo en el bolsillo, no pediré dinero, sólo un poco de comida. Pero, si pudiera pagarme el viaje para regresar a mi shamba, no me vería obligado a buscar ayuda aquí. Lo único que necesito son cuatro chelines y cincuenta peniques.
Valoré su inteligencia más que su problema y le di un chelín.
—Ahora deme un cigarrillo —dijo.
Lo hice y él lo encendió, empezó a fumar y se alejó renqueando. Algunos metros calle abajo, la pierna se enderezó milagrosamente y el muchacho empezó a bailar.
La costa de Kenia es irresistible. Me dirigí a Malindi y tomé un pequeño avión para trasladarme a Lamu. Allí conocí al primer motorista que había recorrido una distancia análoga a la que yo tenía intención de cubrir. El hecho de conocerle fue extraordinariamente interesante para mí. Era un joven neozelandés de Hamilton llamado Ian Shaw. En cuatro años, había recorrido el sudeste asiático, la India y África, cubriendo unos cien mil kilómetros.
Había sufrido un grave accidente. Un vehículo que circulaba a gran velocidad en Thailandia le había arrastrado unos treinta metros sobre un camino sin asfaltar y le había despellejado «como una patata». En un hospital tai, le habían tendido en el suelo, le habían derramado sal encima, después le habían lavado, le habían aplicado mercurocromo y le habían mandado a la calle. Se dirigió a la mayor rapidez que pudo a Malasia, en la esperanza de que la prestaran mejores cuidados antes de que se quedara tieso.
No mostraba la menor señal de las penalidades que había sufrido cuando yo le conocí, ni siquiera de la enfermedad del sueño que había contraído en Botswana y que había estado a punto de llevarle a la tumba. La policía de Tanzania había amenazado con dispararle un tiro, una muchedumbre le había perseguido por las calles de Karachi, pero él estaba vivo y coleando aunque temía haber pillado la bilharzosis.
Como es natural, yo me estaba preguntando cómo podía comparar mi experiencia con la suya. Siempre había supuesto que, más tarde o más temprano, no tendría más remedio que ocurrirme algo muy doloroso. No obstante, tal vez mis apetitos fueran menos agresivos que los suyos. Ya me parecía adivinar de qué manera muchos incidentes, sobre todo los relacionados con la «hostilidad de los nativos», eran provocados por el comportamiento de la víctima. Su estilo de conducir era ciertamente mucho más extrovertido que el mío.
En otros sentidos, nos llevábamos francamente bien.
Comprendía por su manera de describirme los lugares, las gentes y los acontecimientos que ambos habíamos aprendido y experimentado unas verdades similares. Ambos nos lo estábamos pasando bastante bien allí en la costa y nos habíamos reunido como soldados que hubieran abandonado las trincheras para disfrutar de un permiso. Cuando nos despedimos para reanudar la marcha, pero en direcciones contrarias, me dijo medio suspirando:
—Bueno, otra vez a lo mismo.
Sabía que se refería al tiempo que necesitaría para sudar la cerveza y sustituirla por agua, para que el estómago se le encogiera lo bastante para darse por satisfecho con un puñado de mijo y salsa de cordero, para olvidarse durante una temporada de lavarse y limitarse a lo más imprescindible. «Qué bien me sentará —pensé—, una vez hayan desaparecido los síntomas de la abstinencia y me vuelva a sentir a gusto con lo mínimo indispensable para vivir».
Elegí un domingo por la mañana para abandonar Mombasa, hacer el equipaje y marcharme. Cuando llegó aquella mañana, me mostré reacio. El tiempo coincidía con mi estado de ánimo. Era triste e inseguro. Cualquier excusa hubiera bastado para retenerme, pero no había ninguna y yo no tenía el suficiente ingenio para inventármela.
La moto estaba también desequilibrada, tal como solía ocurrirle cuando mi estado de ánimo era inestable. Tenía una impresión de confusión, como si la fuerza motriz no se transmitiera con toda pulcritud, y mi oído captaba rumores y vibraciones que alimentaban mis dudas. Las respuestas eran infinitesimalmente menos positivas, las marchas estaban menos ágiles, el manejo me fallaba y todo parecía funcionar de manera inconexa, en lugar de ser la máquina perfectamente acoplada a la que yo estaba acostumbrado.
No quería creer que todo aquello procedía de mi mente y trataba de diagnosticar defectos. Comprobé la distribución del encendido y las bujías en busca de alguna pérdida de potencia, preguntándome si alguna boquilla estaría atascada o si la humedad estaría afectando la mezcla. Examiné la alineación de las ruedas y varias veces eché un vistazo al neumático posterior, en el convencimiento de que debía estar pinchado.
No ocurría nada y ninguna de mis conjeturas estaba justificada, pero mi inquietud seguía aumentando. La carretera se hallaba mojada a causa de un reciente aguacero y yo avanzaba con mucho cuidado, temiendo patinar en cualquier momento. Hay un pontón que cruza al sur de Mombasa y yo me acerqué a la empinada y resbaladiza rampa de húmedas tablas con tal nerviosismo que a punto estuve de caer.
La carretera que se dirigía hacia el sur era buena y no constituía ningún motivo de preocupación, pero yo la observaba como si fuera una serpiente venenosa al tiempo que crecían en mi interior los presentimientos de desastre. Las nubes empezaron a condensarse en el cielo. En cuestión de minutos, se volvieron negras como la pez mientras se escuchaba el siniestro rumor de los truenos y yo parecía estar dirigiéndome hacia el mismo centro de la tormenta. Me sentía apresado por la carretera, como si ésta fuera un túnel de una sola dirección y yo tuviera que adentrarme por él, sucediera lo que sucediese.
Unas oleadas de aire fétido atravesaban la carretera procedentes de la selva recién empapada por la lluvia. Era la primera vez que percibía aquel característico y tibio olor de la vegetación podrida que previamente había conocido tan sólo en los invernaderos de los jardines botánicos. Me emocionó y me recordó el asombro y la excitación que solía experimentar de chico entre aquellas lujuriantes plantas de los trópicos y me percaté con sobresalto de que me estaba hundiendo tan profundamente en mi estado de alarma que había olvidado la suerte que tenía por el hecho de estar experimentando aquellas maravillas por mí mismo.
Por consiguiente, me aparté un rato de mi desánimo. En aquel momento, la carretera giró bruscamente hacia el oeste, alejándome de la tormenta, y la moto pareció rodar mucho mejor. Apenas podía luchar contra la extraña sensación de haber sido premiado por algún preparador invisible que me había animado y engatusado con terrones de azúcar y algún golpecito de fusta.
Decidí identificar el origen de mi inquietud. ¿De qué tenía miedo?
¿Tenía miedo de sufrir un accidente? Eso parecía. Tenía la impresión de que me iba a caer de un momento a otro. Pero ¿por qué? La carretera era buena. No había tráfico. La moto funcionaba perfectamente bien, a pesar de todas mis figuraciones. ¿Sería acaso el piso mojado? ¿Cómo era posible? Los neumáticos eran nuevos y se agarraban muy bien a la carretera. En Libia había recorrido cientos de kilómetros bajo la tormenta a velocidades mucho más altas y sin la menor inquietud. Y aún no había caído nunca bajo la lluvia. ¿Qué era entonces? ¡Vamos, sigue escarbando! ¿Serían las historias que Ian Shaw me había contado? ¿Me habrían acobardado de alguna manera? Sin duda que no. Yo siempre había supuesto que se producirían accidentes. Y había imaginado unos accidentes mucho más terribles que cualesquiera de los que él me había descrito. En cualquier caso, su ejemplo resultaba tranquilizador. Pero, bueno, ¿qué decir de aquel momento tan desagradable que había tenido con la policía de Tanzania? La frontera estaba ahora a muy pocos kilómetros de distancia. ¿Y eso qué?
Por un momento, me pareció probable. Siempre me acercaba a las fronteras con gran precaución. Eran potencialmente peligrosas. Demasiado poder en muy pocas manos. Demasiada codicia. Demasiado poco control. Siempre me mostraba cauteloso ante los uniformes. Y, sin embargo, la perspectiva de una frontera nunca me había atemorizado. Ya había cruzado cinco fronteras en África, dos veces en circunstancias imprevisibles y cada vez había recibido una agradable sorpresa. Estaba claro que mi sistema daba resultado. Llegaba temprano, preparado para cualquier cosa y siempre dispuesto a pasarme el día allí en caso necesario. Siempre era recibido con curiosidad y buen humor. ¿Por qué iba a ser distinta esta frontera? Y, aunque lo fuera… me encogí de hombros. Eso no era lo que me preocupaba. Estaba seguro.
Pues entonces, ¿qué? Traté de simular que no era nada, una simple fantasía pasajera que había que desechar, pero sabía que no era verdad. Y quería averiguarlo. El hecho de desentrañar aquella cuestión empezó a parecerme apasionadamente importante. Se albergaba en mi interior un temor sin nombre y ahora había llegado el momento de identificarlo.
¿Cuándo había experimentado por última vez aquella sensación? Para mi asombro, recordé que hacía muy poco, durante la segunda semana en Nairobi, hacía apenas diez días. ¿Qué había sido? No recordaba nada, como no fuera la perspectiva de la partida. Pero el caso era que había abandonado Nairobi de muy buen humor. No había nada que pudiera identificar.
¿En qué otra ocasión había experimentado lo mismo?
Mi mente voló de inmediato a aquel instante en Mersa Matruh en que me había cruzado con el taxista que había recogido mi billetero, en que de una manera inexplicable y vergonzosa había obedecido su orden y había pasado de largo, simulando no haber visto nada. El incidente se había enconado profundamente en mi interior. Me agité como si hubiera tocado algo podrido. Entonces apareció ante mis ojos el puesto fronterizo de Lunga Lunga y, durante un rato, mis conjeturas tuvieron que cesar.
La entrada en Tanzania parecía una cuestión delicada sólo en un sentido, a saber, el de la hostilidad entre los estados del África negra y la Rhodesia blanca. Mozambique por aquel entonces pertenecía todavía a Portugal y Botswana observaba una provechosa neutralidad, pero Zambia estaba totalmente enfrentada con Rhodesia, apoyada poderosamente por Tanzania y Kenia. La frontera con Rhodesia estaba cerrada y yo tendría que dar un rodeo a través de Botswana para llegar hasta allí y pasar posteriormente a Sudáfrica. No estaban muy claras por aquel entonces las actitudes de Tanzania y Kenia en relación con el tráfico de entrada y salida de Rhodesia. Oficialmente, no tenían más remedio que mostrarse disconformes, sobre todo Tanzania con su ideología de inspiración fuertemente marxista y su rígida administración.
Lo que hacía tan extraordinario el viaje por África era el hecho de no saber nunca, de una semana para otra o de una frontera a la siguiente, lo que estaba ocurriendo. La única manera de averiguarlo consistía en ir a verlo. Yo sabía que unas pocas personas habían pasado por aquel camino en dirección al norte y me habían contado algunas historias acerca de lo fácil o lo difícil que era, pero lo único que había podido deducir era que merecía la pena probarlo.
El funcionario de aduanas del sector de Kenia despertó mis recelos, interrogándome con todo detalle acerca de mi viaje, mis planes y mis puntos de vista sobre Kenia y acerca de los cambios que se habían producido en Gran Bretaña desde que había perdido sus colonias. Era casi con toda certeza una curiosidad inofensiva, pero parecía un civilizado interrogatorio político. No tuve que mentir, pero me mostré bastante comedido con la verdad hasta que me dejó ir.
Al otro lado fui recibido por un sujeto con gafas y pinta de director de escuela, enfundado en un traje de estambre. Me tranquilicé al comprobar que sólo le interesaba mi dinero. Solicitó examinar mis cheques de viaje que tenían que anotarse en un impreso relativo a las divisas. Después se apresuró a sugerirme que él mismo me podría cambiar la moneda de Kenia que me quedaba.
—No será necesario anotarlo en el impreso —dijo— porque no cabe duda de que lo gastará usted enseguida.
Estaba claro que pretendía cambiar el dinero en el mercado negro y, puesto que no era una cantidad muy elevada, dejé que se saliera con la suya, guardándome tan sólo unas cuantas monedas. Mientras atendíamos este asunto, empezó a llover con gran intensidad. Permanecí de pie bajo el alero de la cabaña, contemplando tristemente la carretera convertida en un barrizal. El agua de la lluvia se posaba sobre la misma como en estratos. El piso parecía resbaladizo y difícil, como barro rojo. Se me ocurrió pensar que había penetrado en la zona de los monzones y que, durante varios miles de kilómetros, tal vez tuviera que rodar sobre superficies mojadas. No tenía idea de qué porcentaje de ellas iba a ser de tierra sin asfaltar, pero la perspectiva me inquietaba. No tenía prácticamente ninguna experiencia con las carreteras de tierra mojada y no era un buen día para aprender.
Además, se me había acabado la gasolina. La gasolinera de Lunga Lunga que se indicaba en el mapa estaba cerrada. Mientras esperaba, preguntándome qué iba a hacer, dos africanos altos y elegantemente vestidos que se dirigían a Kenia descendieron de un sedán Mercedes y les pedí un litro o dos de gasolina para poder llegar a Tanga.
—Será mejor que espere a ver primero si nos dejan pasar —dijo uno de ellos—. En caso contrario, puede llevarse todo el maldito coche.
Pero consiguieron negociar el paso y yo obtuve mi litro de gasolina, cedido a regañadientes a muy elevado precio.
La carretera se desviaba de nuevo hacia la costa y discurría por un terreno arenoso de color rojo claro, con peraltes y zanjas que canalizaban el agua. A cierta distancia de la carretera, las cabras se habían comido toda la hierba. Unas chozas con techumbres de cocotero se levantaban entre los árboles y las palmeras, pero se veía muy poca gente. Las pocas personas que vi mostraban un aire apagado y arisco. Aunque estaba circulando mejor de lo que había imaginado, los húmedos cielos grises y las gentes malhumoradas volvieron a sumirme en mi sombrío estado de ánimo anterior. Pasé junto a un hombre que llevaba una panga en la mano. Su aspecto era desdichado y hostil. La afilada hoja de acero de sesenta centímetros de longitud me produjo un sobresalto. Imaginaba el daño que podía producir aquella arma manejada con perversidad. Me podía cortar un pie, pensé.
Me imaginé bregando con los vendajes, montado en la moto con un solo pie. Cruzó por mi mente la imagen de un motorista dirigiéndose a un hospital y desplomándose junto a la entrada. La enfermera le quita la bota y encuentra sólo un muñón en carne viva. «Nunca sabremos hasta dónde llegó —dice el cirujano junto al quirófano—. Murió sin recuperar el conocimiento».
«Eso es ridículo», pensé. La panga también hubiera cortado la bota.
Después, una vez más, descubrí lo que estaba ocurriendo. Parecía increíble que pudiera estar circulando por una carretera sin asfaltar de África, perdido en estas macabras fantasías. ¿Qué demonios me impulsaba a inventarlas? Bien estaba adelantarse a las dificultades, pero el hecho de inventarme historias de horror capaces de ponerme la carne de gallina era terrible.
No se me ocurrió preguntarme si estaría loco. Sabía que estaba más o menos tan cuerdo como la mayor parte de la gente porque tenía décadas de experiencia que apoyaban mi punto de vista. Podía desenvolverme en la sociedad y ganarme la vida. ¿Qué otra definición de la cordura podía haber?
Todo ello formaba evidentemente parte de la historia que se había estado desarrollando anteriormente: la inquietud de toda una vida aflorando poco a poco a la superficie.
Empecé a comprender que todos estos temores concretos de caer, de tropezar con conductas violentas o de peligros tremendamente improbables no eran más que sucedáneos de un temor que no acertaba a identificar. Llegué a la conclusión de que eran falsos mensajeros que ocultaban inquietudes de muy distinta naturaleza. Aquellos malsanos vapores que surgían de algún profundo pozo de duda y desesperación se retorcían y se curvaban hasta adquirir la forma que fuera más conveniente para amargarme la fiesta. Y yo les facilitaba la labor, ofreciéndoles disfraces ya confeccionados.
Adopté la decisión de acabar con ello. A partir de aquel momento, que hicieran lo que pudieran pero sin ayuda. Ya no les prestaría el soporte de mi imaginación.
De este modo, mi mente racional dio las correspondientes instrucciones y quedó completamente abrumada por las consecuencias. El temor surgió rugiendo y me sumió en una pesadilla en estado de vela en la que, tras haber apartado a un lado todas las simulaciones, me vi envuelto en un pegajoso terror grisáceo cuyo nombre u origen no pude establecer.
Poco después se desvaneció y me dejó en paz durante el resto del día y yo experimenté cierta satisfacción por el hecho de haber logrado expulsar por lo menos al enemigo. Me sentía muy emocionado a causa de todo este tumulto mental. Me parecía claro que mi viaje, todo el concepto del mismo, estaba estrechamente relacionado con mis luchas contra el temor. Me había lanzado a un viaje alrededor del globo, pero parecía estar realizando también otro viaje, un gran viaje de descubrimiento en mí propio subconsciente. Y temblaba un poco ante la idea de los monstruos con que tal vez pudiera tropezarme allí.
Las nubes se levantaron y se dispersaron y la carretera se aproximó de nuevo al mar en Tanga. La diferencia entre ambos regímenes resultó inmediatamente visible. La ciudad se había proyectado espaciosamente en la época colonial y no había experimentado físicamente ningún cambio. No registraba ni el bullicio ni la actividad que yo había observado en Mombasa. Pocos anuncios, poco tráfico, menos tiendas, menos productos, una tranquila y atrasada ciudad provinciana en digna decadencia, por lo menos eso creyó ver mi ojo indiferente.
Me senté solo en un viejo y bonito café en el que hacía años que no ocurría nada. Unos muebles bellamente fabricados en maravillosas maderas duras africanas se iban curtiendo mientras el propietario envejecía y se sumía en un letargo cada vez mayor, presidiendo un surtido cada vez más limitado de comidas y bebidas. Me comí unas sambusas, es decir, una especie de empanadas fritas rellenas de verduras sazonadas que son el equivalente asiático de una hamburguesa. Tras beberme una taza de té, me fui. Era una lástima no quedarse, pero llevaba inmóvil demasiado tiempo y necesitaba recorrer alguna distancia.
A partir de Tanga, la carretera volvía a ser una buena autopista asfaltada y se adentraba hacia el interior para reunirse con la carretera principal entre Nairobi y Dar es Salaam. La tierra era de un intenso color verde con montañas que se elevaban a mi derecha y grandes plantaciones de pita todo alrededor.
Después giré al sur hacia Dar y Morogoro y avancé velozmente por las verdes colinas y bajo un cielo encapotado hasta llegar a Mwebvve, a orillas del río Wami.
Había dos hileras de chozas, una a cada lado de la carretera. Me llamó la atención una de las de la derecha, pintada de un alegre color y llamada hotel. Unas simpáticas mujeres que estaban sentadas cosiendo en la puerta me sonrieron al verme pasar y yo me detuve y les pregunté cuánto costaría una cama. Me sugirieron cinco chelines y me mostraron una considerable porción de la choza subdividida por tabiques. Extendí la mosquitera y me acerqué a un lugar situado al borde de la carretera en el que comían los conductores de camión. La comida principal era el posho, una masa de maíz cocido, semejante a la polenta italiana. Lo servían con un poco de carne de cordero picada y una salsa picante. Se podía lomar una cucharada si uno quería. Había también sambusas y unos pegajosos dulces y té.
Al caer la noche, las lámparas de baja potencia y los pabilos dieron lugar a los habituales misterios nocturnos, arrojando sombras para entretener la imaginación. Contemplé unos relucientes dedos oscuros introduciéndose en el posho y acercándose rápidamente a unos rostros africanos de nítido perfil, presté atención al fluido parloteo de unas voces africanas que de vez en cuando utilizaban algún que otro peregrino tópico inglés y reflexioné acerca de mis descubrimientos de aquella mañana. Sabía que jamás había conocido un período más intenso de actividad mental. Ello poseía un carácter casi físico, como si me encontrara montado imaginariamente en un tigre. Sabía que aquello no podía ser más que el principio.
Aquella noche, mis sueños fueron interrumpidos varias veces por una amenazadora presencia. Me encontraba sumergido en unas actividades totalmente inofensivas o placenteras cuando aquella impresionante figura surgía ante mí, llenándome de miedo y desamparo. No podía reconocerla, pero sabía que pertenecía al sexo masculino. Unas oscuras alusiones a una infancia olvidada resonaron en el túnel del tiempo.
Al día siguiente, la sensación de temor se prolongó durante un rato mientras trataba conscientemente de averiguar la identidad del atacante y a ello siguió una sensación de insólita tranquilidad. Tenía la impresión, sin saber del todo por qué, de haber hecho un significativo progreso. No se había alcanzado ninguna victoria, la batalla se reanudaría en otro momento, pero creía haber vislumbrado al enemigo que se ocultaba en mi interior y sabía que éste no pertenecía ni al presente ni al futuro, sino a mi propio pasado enterrado. No lo había vencido, pero, en el transcurso de aquel episodio, el enemigo había perdido una considerable parte de su capacidad de abrumarme.
Aquellos que se emocionan con las comunicaciones y que se complacen simplemente en la idea de recorrer largas distancias, deben soñar con la autopista desde El Cairo a Ciudad de El Cabo. Cuando se realice, si es que llega a construirse, será ciertamente una de las más grandes vías de comunicación del mundo, comparable a la autopista Panamericana y a la ruta Bombay-Estambul. El proyecto existe desde hace algún tiempo. Yo circulé por alguno de sus tramos; en el sur de Etiopía, vi unos tramos en construcción por parte de unos equipos israelíes y etíopes; al norte de Nairobi, el firme ya estaba a punto y en uso aunque no había sido asfaltado. En el sur, la carretera estaba mucho más avanzada, pero en ambos hemisferios se hallaba irremediablemente en peligro a causa de los trastornos políticos.
En cuanto a mí, la sola idea de una autopista discurriendo todo a lo largo de África se me antojó muy pronto aburrida y sin mérito intrínseco. Un libro que había encontrado casualmente en Bengasi y que había llevado conmigo en mi viaje por África decía algunas cosas interesantes, pese a haber sido escrito en un continente distinto y en un siglo anterior por un hombre que había convertido en virtud el hecho de permanecer en un mismo sitio. Era una colección de las obras de Henry Thoreau, incluido el diario que había escrito cuando vivía junto a una laguna llamada Walden.
Escribió lo siguiente: «Tenemos mucha prisa en construir un telégrafo magnético entre Maine y Texas; pero puede ser que Maine y Texas no tengan nada importante j que comunicarse».
Si Thoreau viviera hoy en día, podría confirmar plenamente sus temores. La información instantánea queda, instantáneamente anticuada. Sólo las ideas más triviales pueden atravesar con éxito grandes distancias a la velocidad de la luz. Y cualquier cosa que viaje muy lejos y muy rápido no merece ser transportada, sobre todo el turista.
La autopista de Dar es Salaam a Livingstone tiene dos mil quinientos kilómetros de longitud. En 1973 la llamaban la «carrera del infierno» y era conocida como la autopista de Tanzam. Cuando Rhodesia y Zambia cerraron su frontera, se convirtió en la única ruta natural desde Zambia a la costa. Zambia tenía que exportar sobre todo cobre e importar combustible y la autopista de Tanzam se utilizaba al máximo. Por desgracia, no estaba al principio en muy buenas condiciones dado que sólo la habían asfaltado parcialmente. Los camiones cisterna bajaban por la autopista a velocidades suicidas. Cuanto antes se llegara, tanto más dinero se ganaba. Los conductores temerarios, medio dormidos, borrachos o drogados se lanzaban por la carretera sin asfaltar y a menudo se estrellaban contra las rocas, los árboles y los barrancos o bien chocaban entre sí.
Así me imaginaba yo que era entonces aquella carretera: un camino sin asfaltar bajo las lluvias monzónicas, surcada por conductores dispuestos a arriesgar cualquier cosa a cambio de una carga extra. En realidad, cuando llegué, la carretera estaba siendo reconstruida como parte de un plan de ayuda canadiense, lo cual, por cierto, había agravado la situación. La superficie era provisional y terrible y había frecuentes desvíos por la campiña de los alrededores, pero el tráfico de la Carrera del Infierno se había convertido en un paso cansino y había perdido buena parte de su terror. La circulación me resultó cómoda y, cuando llegué a Morogoro, me sentía muy a gusto.
Frente a la entrada del banco en el que había cambiado moneda a un ritmo sofocantemente pausado, un europeo se acercó para admirar la moto. Me gustó inmediatamente, tal como me gustaban casi todos los blancos que habían optado por seguir viviendo en los países africanos tras haber alcanzado éstos la independencia. Se llamaba Creati. Era un italiano que había sido hecho prisionero durante la guerra en el desierto; enviado a un campo del África oriental, había decidido quedarse una vez finalizada la guerra. Era mecánico de motos y tenía un taller en Morogoro. Y lo más sorprendente era que había adquirido hacía poco todo el surtido de piezas de recambio que tenía el representante de la «Triumph» en Dar es Salaam que se había visto obligado a cerrar el negocio.
Fue un encuentro providencial, puesto que un pequeño accidente me había estropeado el cable del cuentakilómetros. No es que el registro de la velocidad tuviera demasiada importancia. Los límites de velocidad, en caso de que existieran, eran puramente nominales y, de todos modos, el simple palpito del motor me permitía establecer a qué velocidad estaba circulando. Pero me resultaba desconcertante no registrar la distancia. Las gasolineras estaban muy separadas unas de otras y la calidad del combustible era baja. Me habían dicho que el octanaje tal vez rondara los setenta o incluso menos y yo necesitaba conocer la cifra correspondiente al consumo para evitar quedarme seco en medio de los matorrales. Creati tenía un cable.
—Le costará cuarenta y cinco chelines —me advirtió.
Accedí gustoso. De todos modos, era barato. En tales circunstancias, uno no discute a propósito de los chelines. Fuimos a su taller y le dije de dónde había venido y adonde me proponía ir.
—¿Qué le parecen cuarenta chelines? —me preguntó.
—Muy bien, estupendo —contesté.
—Bueno, mire —dijo, reconociendo mis méritos—, deme treinta chelines.
Así lo hice. Era un hábil regateador el tal Creati.
Después de Morogoro, pensaba que la carretera iba a ser cada vez peor. En su lugar, mejoró rápidamente, y, tal como Creati me había prometido, muy pronto se convirtió en una amplia autopista recién asfaltada.
Por encima de mí, el ciclo se hallaba en un constante tumulto de nubes en formación, condensándose, cayendo sobre la tierra y volviéndose a formar. Cuando no llovía, el cielo estaba generalmente encapotado. El aire era muy cálido y húmedo. A mi alrededor se extendían las lujuriantes plantas y los verdes árboles del Parque Nacional de Mikumi. Seguí avanzando y topé con un elefante. Se encontraba un poco alejado de la carretera y me miró, interrumpiendo su tarea de comerse una carretada de hierba. La hierba asomaba por ambos lados de su boca y por debajo de la trompa como si fueran los bigotes de un gato, confiriéndole un aspecto un poco lúgubre e indigno. Nos pasamos un rato mirándonos el uno al otro. Después tuve la clara impresión de que se había hartado de mí y se proponía hacer algo al respecto. Puse en marcha el motor y seguí adelante.
Algo más allá, vi una pequeña manada de cebras pastando y me detuve de nuevo. Todas se quedaron inmóviles como estatuas, con las cabezas dirigidas hacia mí desde cualquier posición que ocuparan. Sus pequeñas orejas redondeadas estaban erguidas y parecían temblar en un intento de captar la menor señal. Los dibujos de su pelaje eran perfectos, como acabados de pintar con inmenso cuidado. Todos los animales salvajes producían esta misma impresión de nitidez y claridad que era nueva para mí y empecé a recordar los animales del zoo y pensé que habían perdido esta característica y ofrecían, en su lugar, un aspecto marchito y descuidado.
Nada me encantaba más que el hecho de tropezarme con animales salvajes. Pensaba a menudo hasta qué punto la sociedad humana se había depauperado eliminando este elemento de su vida. En África me parecía ver a veces a la raza humana como una especie de tumor canceroso tan desproporcionado en relación con su huésped la tierra que inevitablemente provocaría la destrucción de ambos. No era una idea original, pero acudía a mi mente sin cesar.
Vista de pasada, la ondulante campiña me atraía muchísimo. Hasta entonces, pensé, no había acampado ni una sola vez entre los chaparrales africanos y detuve la moto para considerar de qué manera lo podría hacer. La campiña adquirió de inmediato un aspecto totalmente distinto. La hierba que tan tentadora me había parecido, resultaba ahora muy alta, áspera y extremadamente mojada. Mi pequeña tienda individual se hubiera perdido en ella. Incluso el hecho de alcanzarla constituía un problema. Una zanja demasiado honda para cruzarla con la moto discurría a lo largo de la carretera. Seguí avanzando unos treinta kilómetros en busca de un terreno más elevado, o un claro, y un lugar por el que poder cruzar. Entonces apareció una pequeña carretera secundaria y la seguí hasta el Albergue del Parque de Mikumi. El albergue era un lujoso hotel destinado a despojar de sus divisas extranjeras a viajeros más acaudalados que yo. Luché brevemente contra la tentación y sucumbí a la tarifa especial de temporada baja. Mis luchas con la alta hierba las podría reanudar otro día.
Como es natural, la temporada de lluvias alejaba a los visitantes y había muy pocos clientes: dos ingenieros canadienses que trabajaban en unas instalaciones de tendido eléctrico a lo largo de la autopista; dos esposas de funcionarios de embajada estadounidenses que regresaban a Lusaka y un joven indio que, como parecen hacer todos los indios, estaban efectuando un «viaje de negocios».
El paisaje se extendía hasta las lejanas colinas y, al pie del albergue, había pastos y un estanque junto al cual se podía ver un elefante en estado de meditación. Me pasé buena parte de la tarde en la terraza, contemplando y fotografiando una bandada de marabúes en una cercana loma. Probablemente estaban esperando las sobras de la cocina. Se les veía aburridos y malhumorados, chirriando y brincando sin rumbo sobre sus patas de apariencia artrítica mientras erizaban de vez en cuando sus miserables plumas. Traté de no dejarme engañar por los imaginarios parecidos entre los animales y los seres humanos, pero los marabúes me derrotaron. Con sus alas dobladas por detrás como los faldones de un viejo frac y sus encorvados andares reumáticos, no pude evitar compararlos a un grupo de ancianos camareros manchados de sopa en busca de trabajo.
Los ingenieros me facilitaron información acerca de Tanzania. El país tenía once millones de habitantes que vivían de un régimen muy primitivo integrado sobre todo por maíz, aunque no pasaban hambre, según me dijeron.
No se conocía ninguna riqueza minera y Tanzania dependía enteramente de la agricultura. El producto bruto per cápita era de unos 60 dólares y se estaban realizando algunos esfuerzos encaminados a la introducción del cooperativismo. Creían que el presidente Nyerere era escrupulosamente honrado y, aunque había algún tribalismo en el gobierno, no era nada comparado con lo de Kenia.
El indio vino a sentarse conmigo más tarde a la hora de cenar. Era un joven muy vehemente y con el cabello muy negro. Escuchó su relato fascinado. Había abandonado Zanzíbar, dijo, tras la revolución que había sido muy poco favorable a las familias asiáticas. Su pasaporte de Zanzíbar le había sido anulado al marcharse, pero tenía también un pasaporte británico y, con la ayuda de unos amigos, esperaba trasladarse a Gran Bretaña. Primero habían tratado de llegar a Sudán a través de Kenia, pero les habían detenido en Juba y habían sido obligados a regresar. Después habían probado Uganda, pero de nuevo les habían enviado a Kenia. Posteriormente se había dirigido al Alto Comisariado británico en Kenia, sabiendo probablemente que era una jugada desesperada. Allí le cogieron el pasaporte, dice, y le dijeron: «Eso no volverá a verlo». Suponía que lo habían quemado.
Eso había sido en 1963. Ahora el sueño de su vida, me dijo, era construirse una balsa de madera de mangle de tres metros y medio de anchura por catorce de longitud (tenía el dibujo) con la cual decía que flotaría sobre las corrientes desde la costa de Zanzíbar hasta Australia.
Abandoné el albergue a la mañana siguiente, deseoso de conocer mejor el país. El primer tramo de carretera era especialmente hermoso. La carretera discurría a lo largo de unas montañas de escasa altura a la izquierda y después las cruzaba. Durante una media hora, el gran río Ruaha me acompañó, muy crecido y con las aguas rojizas a causa de la lluvia. Algunas tribus de mandriles aparecían de vez en cuando junto al borde de la carretera o en las rocosas laderas y todo el país parecía vivir en los constantes cambios de paisaje, las elevaciones y los descensos de las montañas y las impetuosas aguas de los ríos. Recorrí doscientos cuarenta kilómetros sin ver una sola persona. A veces vislumbraba una choza entre los árboles. En determinado momento, me detuve, pensando que tenía que establecer algún contacto con la gente, pero el silencio general, el cielo encapotado y la humedad debilitaron mi decisión. Me agité inquieto al borde de la carretera como si fuera un intruso, buscando en un pequeño poblado algún signo de vida y, al no descubrir ninguno, volví a montar con gratitud en mi máquina y me alejé.
La lluvia se mantuvo en suspenso c incluso llegó a lucir un poco el sol cuando llegué a Iringa al mediodía. Subí a la ciudad, un bullicioso cruce en la carretera de Nairobi a Lusaka. Los camiones y autocares que iban y venían producían mucha animación, pero, examinándolo todo con más detenimiento, casi no había nada: unas cuantas tiendas con muy pocos artículos, ningún edificio de interés, nadie a quien pareciera merecer la pena abordar. Comí las inevitables sambusas con un kebab y una taza de té, y reanudé la marcha. Casi inmediatamente, empezó a caer la primera lluvia y me enfundé en mi equipo impermeable, el cual parecía alejarme y aislarme todavía más del mundo.
La campiña se volvió llana y monótona. De vez en cuando, aparecían junto a la carretera algunas pequeñas agrupaciones de chozas, cada vez más miserables y empapadas de agua. Había también de vez en cuando una cabaña cuadrada con el agresivo rótulo de Tienda de Botellas. Sólo en una ocasión me detuve en una de ellas en la esperanza de encontrar un poco de vida, pero no la había. Un mostrador. Calientes bebidas gaseosas norteamericanas tan a menudo recicladas que el cristal estaba opaco. Unos cigarrillos. Y un hombre cuyo rostro no denotaba ni el menor asomo de vida o interés.
Seguí avanzando. La lluvia arreció y se prolongó. Las nubes estaban más bajas y más negras. Cada vez parecía más imposible imaginar algún contacto con alguien. Sin que el sol me facilitara la tarea y llevara una sonrisa al rostro de un desconocido, me sentía totalmente desconcertado de aquellas apagadas gentes de aspecto desdichado.
Mi última esperanza era un lugar llamado Igawa. En el mapa se indicaba la posibilidad de algún primitivo alojamiento, pero no pude encontrar nada. Recorrí arriba y abajo la hilera de chozas y me di por vencido. Mucho después de haber anochecido llegué a Mbeya junto a la frontera y me fui directamente a la Casa de Huéspedes Europea. Encontré a unos ingenieros agrónomos finlandeses que me facilitaron más información acerca de las cosechas de maíz y los planes cooperativistas y a otros indios que se encontraban en viaje «de negocios». Había recorrido quinientos setenta kilómetros desde un oasis de lujo a otro. A la mañana siguiente, crucé la frontera de Zambia.
Tanzania adquirió importancia para mí más tarde en su calidad de mi primer auténtico fracaso. Durante tres días y noches, había atravesado un país tan grande como Venezuela o el estado de Maine o como la mitad de Francia. Y había aprendido menos acerca de él de lo que hubiera podido averiguar leyendo cualquier artículo de periódico medianamente aceptable, y lo que había aprendido había sido de oídas. Cuando al final lo dejé atrás, me asombró tener que reconocer que no había hablado con un solo habitante africano como no fuera para pagar el alojamiento o para comprar gasolina.
En parte, le eché la culpa a la autopista. Era demasiado buena, demasiado rápida y me alejaba demasiado de aquellas gentes tan pausadas. Sin embargo, ello se debió sobre todo a que había permitido que la lluvia me penetrara en el alma.

Los primeros mil quinientos kilómetros de viaje se alcanzan aproximadamente hacia la mitad de la carretera que se dirige a Bulawayo desde las cataratas Victoria. Lo menos que puedo hacer es detenerme a contemplarlas durante el rato que se tarde en fumar un cigarrillo.
Ayer llegué a Rhodesia y me siento fuera de lugar. Aquí ocurre algo raro y estoy ti atando de averiguar qué es. Pasando por Kenia, Tanzania y Zambia, tuve ocasión de conocer a blancos, granjeros, hombres de negocios y profesionales que han vivido toda su vida en África. Casi todos ellos se mostraban dispuestos a aceptar lo inevitable y a seguir trabajando bajo un gobierno africano. Estaba claro que África no podía pertenecerles y jamás les había pertenecido.
Desde Kibwezi, no he podido establecer contacto con los africanos en términos de igualdad. Su situación económica y social es demasiado primitiva y, tal como ya he dicho antes, la lluvia se interpuso en mi camino. Somos como peces distintos en una misma pecera, pasando los unos junto a los otros, incluso chocando unos con otros, pero incapaces de establecer comunicación. Cierto que siempre puedo encontrar a un africano «instruido» con quien poder hablar, pero él no me dice nada porque, para poder hablar conmigo, tiene que dárselas de blanco. Yo ni siquiera sé cómo empezar a dármelas de negro. Así de estúpido soy.
En Zambia hay una tercera clase de peces nadando en la pecera. Los chinos. Los hay a montones a lo largo de la autopista de Tanzam, construyendo una nueva finca de ferrocarril hasta la costa. Se muestran totalmente deliberados en su alejamiento. Cuando me detuve para admirar su trabajo y contemplar con asombro sus ojos oblicuos, las manos apretadas en puño de un hombre enfundado en un mono azul, cuya tez era más oscura que la de los demás, me indicaron por medio de gestos que me alejara. Tal vez fuera el «representante del pueblo».
Me hubiera encantado ver el proyecto de aquel ferrocarril. Estoy casi seguro de que lo debían haber dibujado en un rollo de papel con pincel y tinta, sombreándolo delicadamente. Las proporciones del viaducto de piedra que les vi construir poseían una ligereza que sugerían vestidos de seda y sombrillas más que trenes de mercancías pesadas. Los chinos construían sus propias ciudades, constituían ellos mismos la mano de obra y traían a sus mujeres. Los africanos les respetaban, pero no experimentaban en relación con ellos la menor cordialidad. Peces fríos y aburridos.
Si África nunca ha pertenecido al Hombre Blanco (y ciertamente nunca pertenecerá al chino), está claro también que tampoco pertenece al Negro. Él es quien pertenece a ella. Personas normalmente poco religiosas que llevan viviendo aquí algún tiempo dicen que África pertenece a Dios. Dicen que si uno se detiene y presta atención por un instante, la verdad surge directamente. Ello se debe sin duda a que la población no es todavía lo suficientemente numerosa para perturbar las ondas del aire. Hay todavía espacio para la transmisión de otros mensajes.
Cerca de Lusaka, a unos tres mil kilómetros de Kibwezi, descansé unos días con una familia inglesa en una pequeña granja. Eran personas cuyas vidas estaban completa y conscientemente dedicadas al servicio del Dios cristiano en la manera habitual en que semejante compañía me hubiera resultado incómoda. En aquellas circunstancias, no me lo resultó. Dios formaba parte de sus vidas y a menudo hablaban de «Él» en mi presencia, pero era como oír hablar de otro miembro de la familia a quien yo no hubiera conocido y nadie se sorprendía ni se molestaba por el hecho de que no le conociera.
Su aspiración era la de poder ampliar, en la mayor medida posible, su capacidad de dar cobijo a personas que necesitaran o desearan permanecer allí algún tiempo. Estaban reconstruyendo una casa que se había incendiado y preparando una zona para acampar al otro lado del río. La casa, con todos sus niños, se encontraba en un estado crónico de desorden, pero las tierras estaban muy bien cuidadas. Tenían una vasta y creciente red de amigos por todo el mundo y me daba la impresión de que lo que pretendían realmente era fomentar la bondad más que la santidad. En cualquier caso, yo pude percatarme de que los frutos eran buenos.
Se veían frecuentemente amenazados por la ruina económica, pero «Él» siempre acudía en su ayuda. Los Combatientes Negros por la Libertad de Rhodesia organizaban mortales tumultos bajando a la carretera desde sus campos de adiestramiento y la granja era un refugio para los africanos asustados de la zona, pese a lo cual jamás habían sufrido ningún daño. Las ineptitudes y deficiencias y las políticas contradictorias de un país recién nacido hacían que las labores agrícolas resultaran decepcionantes y muy poco rentables, pero ellos lo consideraban parte de «Sus» planes y se mostraban complacidos.
Para vivir en el África negra (Nairobi no cuenta) hay que aceptar una existencia muy básica. Casi todos los lujos y seguridades habituales de Occidente hay que echarlos por la borda. Si uno puede librarse de sus costumbres más sofisticadas, los placeres naturales de África constituyen una recompensa tan extraordinaria (lo he oído decir a menudo) que es fácil ver la obra de la mano de Dios. Para algunos, África es una demostración cierta de la existencia de Dios. A pesar de que mi propio Dios sigue siendo tan escurridizo como siempre, mi experiencia corrobora esta teoría desde un punto de vista práctico. Aquí es un error preocuparse. Hay que dejar hacer a África y parece que automáticamente se encuentra la solución. Un problema aquí es como aquella evasiva ciudad de Diss del condado de Norfolk: en cuanto te acercas, desaparece[1]
Me preocupaba la manera en que podría pasar de Zambia a Rhodesia, teniendo en cuenta que ambos países eran enemigos mortales. No hubiera tenido que preocuparme. Se hace lo siguiente: vas a Livingstone por el Zambeze y te pasas un día estupendo, pascando por los alrededores de las cataratas Victoria, el viejo cementerio de locomotoras y las orillas del río, observando a los hipopótamos, escuchando los líquidos trinos de los pájaros botella y la melodía de «The Shadow of Your Smile» surgiendo del magnetófono a «cassette» de una furgoneta Toyota de color rojo y hablando con este pescador que ha pescado varios barbos y bremas y que ahora está sacando otra cosa.
—A este pez lo llamamos Gruñidor —dice y, para demostrarlo, le quita el anzuelo, le da un golpecito en el dorso y el pez gruñe.
A la mañana siguiente, te acercas al guardia del puente de Livingstone por si acaso le diera casualmente por dejarte pasar, pero él te rechaza amablemente con su rifle y entonces tú recorres unos ochenta kilómetros río arriba y tomas el transbordador que lleva a Kazangula en Botswana. Allí te venden una póliza de seguros obligatoria para protegerte contra las colisiones a lo largo de los diez kilómetros que faltan para la frontera de Rhodesia. Y ya está.
A veces pienso en aquellos dos guardias que se miran el uno al otro desde los dos extremos del puente de Livingstone y me pregunto si conocerán el uno el nombre de pila del otro. Porque no cabe duda de que ambos están bautizados.
Lo raro empieza justo en la misma frontera de Rhodesia. Ante todo, hay una valla recién instalada de alambre galvanizada, perfectamente colocada y asegurada, sin ningún trozo suelto u oxidado. Después, al otro lado de la valla, ves que no hay maleza. Ninguna clase de vegetación superflua o inadecuada. El cemento es suave, la grava está limpia y libre de hierbas y todo tiene contornos bien definidos. Pulcro, arreglado y en perfecto orden.
Contemplo este modelo de pulcritud, este dechado de «cómo debe hacerse» como un andrajoso pilluelo con la nariz pegada a la ventana de la casa de un señor de alcurnia. Tal vez sea mi primera noción de lo que significa ser negro.
«Domínate, hombre —me digo—. ¿Dónde está tu pasaporte? Tu pasaporte británico».
Al otro lado de la valla, tras haber penetrado en la mansión del gran señor, hay un despacho limpísimo, pero lo que te azota en la misma retina, lo que te induce a querer cubrirte los ojos por miedo a que se derritan en sus órbitas son estos dos Hombres Blancos. ¡Madre, lo Blancos que son! Son tan deslumbradores como ángeles o algo por el estilo. Y son Blancos en Blanco. Llevan unos calcetines Blancos y unos calzones elásticos Blancos, perfectamente ajustados a sus rollizos muslos Blancos y a sus ceñidas camisas Blancas. Juro que, una vez me percato de que son de verdad y están vivos, no veo a unas personas. Veo carne y sé que es totalmente Blanca, como la de cerdo o pollo, protegida por unos rizados envoltorios Blancos tal como suelen entregarla ya preparada en las charcuterías.
Bueno, pues, uno de estos sorprendentes seres lleva un rifle contra el pecho, con el cañón apuntando directamente más allá de su nariz. Yo no sé lo que hay en el rifle, pero éste podría estar lleno hasta el borde de polvo instantáneo de bomba atómica o algo así porque lo agarra con ambas manos y camina pisando uvas como si una variación de un solo grado de la vertical pudiera lanzarnos a todos en pedazos hasta Zimbabwe. Tiene una relamida cara de alumno de escuela primaria que me está diciendo simultáneamente: «Mírame, papi» y «Ojo, no vengas a fastidiarme» y se dirige rígidamente al otro lado del mostrador y franquea una puerta como una de aquellas figuritas de una vieja torre de reloj.
Después el otro ser se vuelve a mirarme con su cara de palo y me dice con voz forzada:
—¿En qué puedo ayudarle, señor?
Mis ojos se están acostumbrando al resplandor y ahora puedo mirarle sin dificultad y entregarle mi documentación.
—¿Tiene usted el Seguro del Rhodesian Third Party, señor Simon? —me pregunta, sabiendo perfectamente bien que no.
—No —contesto—. ¿Puedo conseguirlo en las Cataratas Victoria?
—Lo malo es que la carretera que hay desde aquí a las Cataratas Victoria es mala. Si tuviera un accidente, tal vez no le quedara una pierna sobre la que poder sostenerse.
No se produce ninguna carcajada de caballo tras este gracioso comentario. Tal vez el sentido del humor de los rhodesianos sea inconsciente. Mientras ocurre todo eso y yo me muestro asombrado, comprendo que, de no ser por el viaje que acabo de realizar, la situación me parecería perfectamente normal. Así debería ser una oficina de inmigración blanca, aparte el orden adicional que procede de las actuales circunstancias de emergencia. Está claro que África ha influido en mí sin que me diera cuenta y veo que todos los blancos con los que me he tropezado recientemente, aunque no sean realmente africanos, han perdido los perfiles de su blancura y pueden armonizar más o menos con el espectro racial.
Eso es lo que significa realmente ser Blanco. La experiencia se prolonga en las Cataratas Victoria. El carnicero me vende un delicioso filete por un precio irrisorio y me dice:
—Sin duda creerá usted, igual que yo, que somos las víctimas de una conspiración comunista a nivel mundial.
Lo que hay aquí, según veo, es una Tribu Blanca. ¿Cuáles son sus costumbres? Rígida fidelidad a los modos de vida británicos de antes de la Caída. Eficacia, limpieza, economía, pro bono publico, monogamia y criquet. Como los turkana, creen que, mientras conserven sus costumbres y sus rituales, podrán seguir dominando. No hay otra alternativa. Puedo imaginarme fácilmente a un antropólogo negro visitando Rhodesia hace diez años y escribiendo:
«Arrogante y superior como el país del que procede, así seguirá, en mi opinión, hasta el fin de los tiempos».
El tiempo está pasando en todas partes, pero no es sólo la presión exterior lo que constituye una amenaza para esta cultura. Una mujer me preguntó ayer, con una satisfecha sonrisa iluminándole el agraciado rostro, si sabía que Rhodesia registraba el índice de divorcios más elevado del mundo. El Adulterio es el Enemigo Interior.
Mientras me termino de fumar el cigarrillo, se me acerca una figura desde el otro lado de la carretera, un africano con un sombrero de tela y una chaqueta blanca holgada abrochada al cuello. La campiña se extiende por todos lados, abierta, vacía y llana, como en Tanzania y Zambia. Nunca hubiera imaginado que quedara tanto espacio en el mundo. La carretera está asfaltada y muy caliente. El africano camina descalzo.
—¿Adónde va? —le pregunto.
—A buscar trabajo a Bulawayo.
Me pregunta de dónde vengo y dice:
—¡Vaya, es usted muy listo, señor!
Bulawayo se encuentra a unos ciento cincuenta kilómetros de distancia. Cuando pienso que alguien puede dirigirse a pie descalzo a Bulawayo, mi propia hazaña se me antoja menos espectacular.
Desde Bulawayo a Salisbury sigue persistiendo la misma impresión. Las granjas están muy bien explotadas. Las ciudades funcionan a la perfección. «No lo vamos a dejar. El gobierno africano sería un desastre. Se matarían unos a otros en un santiamén. Todo quedaría reducido a escombros. Y, en cualquier caso, ahora ya es demasiado tarde. ¿Quién compraría nuestras propiedades? Nos mantendremos firmes. Al final, saldremos vencedores. Alguien acudirá en nuestra ayuda. Gran Bretaña. Sudáfrica. Alguien. No pueden abandonarnos».
Desde Umtali a Melsetter hay una carretera famosa por su belleza que discurre a través de las montañas y a lo largo de la frontera de Mozambique. A medio camino, se encuentra la «Posada de la Montaña Negra», conocida en todo el sur de África. Recientemente ha cambiado de dueño. El nuevo propietario se llama Van den Bergh y es un holandés que trabajaba en Indonesia y se ha retirado de los negocios. Él y su mujer han corrido un riesgo viniendo aquí, pero querían cambiar de vida.
—No podría usted imaginar el fanatismo que hay por aquí. No tanto en las ciudades cuanto en los distritos rurales periféricos y entre los afrikaneers. Hay un granjero a quien llaman «Baas M’Sorry». [Baas Perdone]. Se trae la mano de obra desde Malawi bajo contrato… hay muchos que lo hacen. Cuando llega la nueva remesa, envuelve a cada uno de ellos en un saco de yute y lo pesa. Y después distribuye la comida según el peso. Como si fueran ganado.
»Lleva estas botas grandes contra las mordeduras de las serpientes, ¿sabe usted?, unas botas de cuero hasta la rodilla, porque hay serpientes en los campos. Cuando se tropieza con algún mundt descarado —es decir, un cafre que le replica—, le pisa el pie y se lo machaca con el tacón de la bota hasta que el individuo dice: “Baas M’Sorry”.
»Ahora sabe usted que hay una ley por la cual a los negros hay que llamarles Caballeros Africanos y Damas Africanas. “Damas africanas”, dice este sujeto. “No hay tal cosa. Simplemente perras cafres”.
Van den Bergh me cuenta todas estas historias como si fueran un vodevil. Hace tiempo que no hablaba con alguien capaz de comprenderle.
—Cuando llegamos aquí, fuimos a comprar carne para nosotros y los criados. «Ah», dijeron, «para ellos querrán ustedes carne de mozo», y nos sacaron un picadillo de huesos, cartílagos y tendones. Era más barato que la carne para el perro. «No podemos darles eso», pensamos, y les compramos bistecs. Al cabo de un rato, se produjo un tumulto porque no les dábamos la carne adecuada.
La situación es un poco peligrosa aquí, sobre todo de noche. Se producen incursiones a ambos lados de la frontera.
—La Policía viene aquí todas las noches a emborracharse. El ejército hace lo mismo. Me temo que los blancos de Rhodesia son demasiado flojos. Si algún día se enfrentan con un ejército negro auténticamente motivado, les van a dar una buena paliza.
¿Qué va a ocurrir entonces?
—Los negros llegarán a obtener la independencia… pero eso llevará unos diez años.
La posada es un lugar encantador y más agradable que cualquier otra cosa que haya visto hasta ahora, en medio de flores y extensiones de césped. Los Van den Bergh me parecen también las personas más adecuadas para estar allí. Es triste pensar en el destino que les aguarda. Creo que sus previsiones son excesivamente optimistas. En Chipinga, la siguiente ciudad, un hombre de negocios llamado Hutchinson, cuyo abuelo fue gobernador de El Cabo, se muestra de acuerdo conmigo.
—Mi fecha es 1980 —dice—. Para entonces habrá un gobierno africano.
Sus argumentos son convincentes. Parece estar al tanto de la situación. No tengo idea de lo que piensan los africanos. Sigo abrigando la esperanza de que el azar me permita entrar en contacto con ellos tal como ocurrió en Kenia, pero no ocurre tal cosa. Se presentan ante mí sólo en calidad de criados, figuras que desarrollan actividades serviles. Lo único que oigo es Sí, señor, No, señor, Tres bolsas llenas, señor. Habitan en otro mundo que no consigo captar. En mi camino de regreso a Fort Victoria, me detengo en una aldea negra del Territorio del Consorcio Tribal. El lugar posee cierta magia. Hay unas enormes y suaves rocas amontonadas, como símbolos de poder y protección, con trozos resguardados de terreno entre ellas. No estoy muy lejos de Zimbabwe y hay como una especie de brujería en la tierra, pero lo único que veo son suplicantes manos incesantemente extendidas. Una rechoncha dama corre frenéticamente a buscar una gran vasija de cobre y se la coloca en equilibrio sobre la cabeza en la esperanza de que le pague un precio a cambio de posar, supongo. Lo hace con tal apresuramiento que se la coloca mal y tiene que mantener la cabeza ladeada para que no se caiga. La inquietud de su rostro resulta cómica y me deja un mal sabor de boca. No, señora, no es a eso a lo que he venido.
Fort Victoria es la trampa turística de Rhodesia para los sudafricanos. E inmediatamente les encauzan hacia las tiendas de objetos curiosos.
«¡¡¡Compren algo original, algo artístico!!!».
Para llegar al puente de Beit, el puesto fronterizo de Sudáfrica, hay que efectuar un largo y seco recorrido en dirección sur. Por el camino, un millón de cigüeñas forman una enorme y turbulenta columna en el cielo, preparándose para su viaje a Europa.
Las autoridades de aduanas y de la oficina de inmigración de Sudáfrica pueden permitirse el lujo de ser mucho más quisquillosas que las rhodesianas.
—¿Tiene usted el billete de vuelta para salir de Sudáfrica, señor Simon? —pregunta el primer funcionario.
—Pues no, la verdad. Tenía pasaje reservado en un barco que iba a Río, pero el viaje ha sido anulado.
—En tal caso, debo decirle que se halla usted clasificado como Persona Prohibida.
Me entrega un folleto y un impreso y veo que aquí hay esperanza incluso para las personas prohibidas. Lo único que tengo que hacer es efectuar un préstamo sin intereses al gobierno sudafricano por valor de 600 dólares mientras dure mi estancia. Este dinero puede utilizarse para la adquisición de un billete no anulable o bien me será devuelto al salir. Bueno. Supongo que serán honrados y me devolverán el dinero, pero sé que habrá complicaciones. Afortunadamente, dispongo de los 600 dólares.
Ahora la aduana. Me toca un joven arrogante. Es más Blanco que el Blanco, pero ahora ya estoy acostumbrado, claro. Luce el habitual atuendo gimnástico blanco, pero, a diferencia de los demás funcionarios que llevan algún distintivo de su rango en las charreteras, éste no tiene ni siquiera charreteras. Es tan joven que apenas existe y trata de compensarlo.
Primero me envía al otro lado de la carretera para que me den una insignia de la seguridad en carretera, que quién sabe lo que puede ser. Al volver, les veo a todos congregados alrededor de la moto. Estoy tan acostumbrado al espectáculo que imagino que la están admirando, tal como hace todo el mundo.
En el interior del despacho, Billy el Niño me mira fijamente con sus apagados ojos azules.
—Bueno, señor, ¿lleva usted carne, plantas, armas de fuego, medicamentos, libros o revistas, cigarrillos o tabaco?
—Sí, tengo un libro sobre el cristianismo.
—¡¿El cris-tia-nis-mo?! —pregunta con incredulidad.
Le pregunto si ha oído hablar de él, pero está demasiado ocupado pensando en la próxima jugada.
—¿Lleva alguna otra cosa que declarar?
—No.
Tiene una voz débil que se eleva a un registro más alto cuando pronuncia ciertas palabras.
—Entonces, señor —dice enérgicamente—, ¿por qué no declara la espada?
¿La espada? Santo cielo, sí, la espada. Había olvidado que llevaba una espada. La espada no es mía. En El Cairo conocí a un hombre que quería emigrar a Brasil, pero no se lo permitían y, por esta razón, estaba tratando de sacar primero todas sus cosas del país. Me dio 2000 dólares para que se los enviara a su hermano y después me preguntó si podría llevar la espada ceremonial de su padre. Me pareció una idea ingeniosa y sujeté la espada al otro lado del parasol, sin volver a pensar en ella.
El Niño me enseña su colección de armas confiscadas. Está muy orgulloso de ella, sobre todo de un puñal de diez centímetros que confiscó precisamente el otro día. ¡Pero una espada! Eso es un auténtico trofeo.
—Tendré que quedarme con ella, señor. Lo siento.
Me lo dice muy contento.
—Me temo que no es posible —digo—. Verá usted, es que no es mía. En cualquier caso, no es un arma verdadera. Es una herencia familiar.
—No puedo permitirle llevar esta espada, lo siento.
—Bueno, ¿cómo la podré recuperar? Está claro que no puedo dejarla. No me pertenece.
—Veremos si podemos envolverla en un paquete y enviarla con sello lacrado a Brasil con gastos a su cargo.
Adivino que ahora está improvisando. El terreno está cediendo bajo sus pies.
—¿Por qué no puedo recogerla en la aduana de Ciudad de El Cabo?
Su expresión es muy perpleja. Su vecino del escritorio de al lado que lleva una ancha franja dorada en el hombro y parece estar vigilándole, se inclina hacia él y le dice suavemente:
—¿Por qué no vas a preguntárselo a tu padre?
Papá, como es lógico, es el jefe. (Anda, papaíto, déjame ir a la aduana a confiscar cosas como haces tú).
Un grupo se reúne en su despacho para inspeccionar el arma con entusiasmo. Papá la saca de la vaina y prueba a dar unos golpes.
—¿Cómo podemos prohibir a los nativos que las tengan, si a usted le permitimos que entre con eso? —dice el Número Dos.
¿Se imagina a los «nativos» participando en combates caballerescos, haciendo fintas, dando estocadas y haciendo quites según las normas de la caballería? Los «nativos» no necesitan espadas. Tienen pangas que utilizan para cortar cañas y hierbas y, en caso necesario, gargantas. Creo que estos caballeros blancos están locos, pero tal vez no sea el momento de decirlo.
Ahora a papá se le ocurre una idea.
—Hijo, mira a ver si puedes precintarla en la vaina y envolverla bien para que nadie puede ver lo que es.
El Niño está contento. Le han dado una orden que puede cumplir al pie de la letra con toda perfección.
—Venga por aquí, señor, por favor. Mire, señor, voy a sujetar con alambre esta empuñadura a la vaina y voy a precintarla. Como ve usted, hay un número en este precinto de plomo. Si rompe el precinto, irá directamente a la cárcel.
—¿Y qué ocurrirá —pregunto— si alguien me la roba?
—Irá usted directamente a la cárcel. Lo mismo sucederá si la pierde o la vende. Directamente a la cárcel. Bueno, señor, voy a envolver esta espada en un papel marrón que llevará también el precinto de la aduana y tengo que advertirle que, en caso de que ello sea manipulado de alguna manera…
—Directamente a la cárcel —decimos ambos al unísono.
Se las apaña muy bien con el papel, pero la cera del lacre es demasiado. Las gotitas le van cayendo sobre los rollizos muslos blancos y él empieza a brincar a causa del dolor y la frustración. Consigue, al final, que un poco de cera se pegue al papel, pero yo comprendo con toda claridad que el primer aguacero me la va a empapar y convertir en papilla.
—Por regla general —dice muy estirado—, estas cosas las hacen los nativos. Ahora tengo que pedirle un depósito para que podamos estar seguros de que declarará la espada en Ciudad de El Cabo.
Eso ya es demasiado para mí, pero tengo la alegría de ver cómo el hombre mayor sacude repetidamente la cabeza en silencio.
—Muy bien —dice el Niño como si la idea se le hubiera ocurrido a él—. Puede irse.
Entre el puente de Beit y Johannesburgo hay sólo quinientos cuarenta kilómetros. Imagino que llegaré allí mañana por la noche y me dispongo a cubrir hoy la mayor distancia posible. Una impresionante cordillera de montañas, el Soutpansberg, me cierra el paso y la carretera asciende hacia una fría nube. Hay que atravesar unos túneles y, al otro lado, está lloviendo un poco. En una pequeña ciudad llamada Louis Trichardt decido detenerme y buscar un hotel que resulta ser memorable a causa del comedor. Es una gran sala cuadrada con otra más pequeña en su interior, como aquellas cajas en cuyo interior se albergan otras. La sala más pequeña tiene las paredes de cristal y es la cocina cuya actividad puede observarse desde el comedor. En un restaurante de Londres podría ser una idea ingeniosa e incluso atractiva, si bien bastante audaz. Aquí en Sudáfrica resulta un poco desagradable porque, como es natural, el personal de la cocina es negro. Nosotros los comensales somos blancos. El propietario patrulla por el comedor enfundado en un atuendo de safari como los que lucen los dueños de las plantaciones y supervisa simultáneamente ambos sectores de su negocio. Observo a los «galeotes» con morbosa fascinación. No hablan entre sí ni muestran la menor expresión de placer, cansancio o falta de naturalidad y, de hecho, no revelan ningún tipo de emoción. La escena para mí es tan altamente anormal, y para los demás tan absolutamente normal, que tengo la sensación de haber llegado por azar a un país tan extraño como cualquiera de los que Gulliver visitó. Hago un esfuerzo consciente por reservarme la opinión. La lógica de la situación resulta demasiado obvia.
Me encuentro ahora a unos cuatrocientos cincuenta kilómetros de Johannesburgo, un fácil paseo de un día. El significado del recorrido de este día es muy grande. Llevo circulando desde El Cairo con un pistón estropeado. Casi parece imposible que el motor haya sido capaz de sobrevivir hasta tan lejos. No se trata sólo de la distancia —más de doce mil kilómetros—, sino de las condiciones de calor y esfuerzo que, sobre todo en el norte, tienen que haber sometido la máquina a una dura prueba. Ahora, a un día de camino de aquí, se encuentran todos los servicios que necesito para revisar los cilindros, y rectificarlos, colocar nuevos pistones y hacer todo lo demás. Hasta ahora, ello hubiera significado en el mejor de los casos enviar las piezas desde Gran Bretaña con grandes retrasos y problemas burocráticos. En buena parte de los lugares ello hubiera sido imposible.
Mi confianza en la «Triumph» rebasa la sorpresa y la gratitud. Ahora me fío de ella sin la menor duda y me parecería una coincidencia excesiva que, en esta última jornada, se manifestara el destino invisible que está actuando sobre el cilindro. No soy yo quien busca un significado en estos acontecimientos. El significado se revela sin ayuda.
Algo más allá de Trichardt, por la mañana, la electricidad empieza a fallar repentinamente y percibo el inequívoco ruido tintineante del metal suelto. Aunque la electricidad se recupera, me detengo para echar un vistazo. La cadena está muy suelta. ¿Se habrán estado saltando los dientes del engranaje? Tenso la cadena y sigo adelante. La electricidad vuelve a fallar rápidamente y, al cabo de unos seis kilómetros, el motor se detiene sin más en primera. Se percibe un fuerte olor a quemado. ¿Es el embrague? Parece que se ha agarrotado porque no se mueve ni siquiera en punto muerto.
Dos amables afrikaners del servicio de correo detienen su vehículo para supervisar la situación y su presencia me irrita, impidiéndome pensar. Retiro la caja de la cadena para examinar el embrague y esta tarea me lleva una media hora larga de trabajo. No ocurre nada, pero entonces me doy cuenta de mi estupidez. Tensé la cadena y olvidé ajustar el freno. He estado circulando seis kilómetros con el freno posterior puesto y las zapatas han inmovilizado el tambor. Aparte cualquier otra cosa, éste no es el mejor trato que se puede dispensar a un motor que está fallando.
Vuelvo a montarlo todo y me pongo nuevamente en marcha, pero ahora el ruido del motor es muy inquietante. Un fuerte martilleo metálico procedente del cilindro. ¿Una varilla de compresión? ¿Una válvula? Estoy tan cerca de Johannesburgo que la tentación de seguir luchando es muy grande. Me detengo en un garaje de Pietersburgo. El aceite del motor se ha agotado.
—¡Es un ruido muy alarmante! —dice el mecánico blanco y llama a su jefe.
—Parece que es el pistón. Está atascado.
—¿Puedo seguir circulando así?
—Mientras no vaya muy lejos. Gastará mucho aceite.
De Pietersburgo a Naboomspruit hay cincuenta y tres kilómetros. Me detengo a poner más aceite, pero la moto no se pone en marcha como es debido. Comprendo que debo renunciar a Johannesburgo. Son las cuatro de la tarde del jueves 21 de febrero. Comprendo que, si la moto hubiera funcionado bien, habría podido llegar a Ciudad de El Cabo en fecha tan señalada. La idea me produce cierta satisfacción.
Me paso dos días en Naboomspruit, trabajando con el motor. El primer día retiro el cilindro. El viejo pistón ha destrozado su camisa. El cárter del cigüeñal lleno de fragmentos de metal. La varilla arañada, el filtro del colector de aceite hecho trizas, el tubo de escape desviado. La camisa del cilindro estropeado está arrugada. He guardado el viejo pistón de Alejandría y lo he vuelto a colocar, en la esperanza de que me permita llegar a Johannesburgo. Tras haberlo limpiado y montado todo, el motor vuelve a funcionar, pero no sale aceite del cárter del cigüeñal. El segundo día lo dedico al sistema de lubricación, sacando las piezas de la bomba de aceite. El domingo, con más gasolina de contrabando, me vuelvo a poner en marcha y recorro felizmente unos treinta kilómetros antes de que se desencadene un infierno. Los golpecitos y crujidos son ahora auténticamente espantosos. Llego a la conclusión de que tengo que echar otro vistazo y, junto al borde de la carretera, vuelvo a retirar el cilindro, trabajo un poco con el pistón y lo vuelvo a colocar. Ahora ya he adquirido mucha habilidad y lardo alrededor de cuatro horas.
Hay un negro que pasa casi todo el rato sentado a mi lado, satisfecho de estar allí y de observarlo todo y de poder hacer algunas cositas. Viene de una granja de las cercanías y acudo allí por agua mientras están almorzando. Desde la cocina, puedo ver una pequeña habitación amueblada y separada de la casa en la que una muchacha está comiendo sola. Sólo puedo verla un instante y no noto nada que pueda describirse como raro, si bien resulta evidente que está loca. La intuición que actúa con tanta rapidez en algunas cuestiones, ¿por qué no lo hace en otras?
Mi trabajo no ha mejorado las cosas. El ruido continúa y es evidente que el problema está localizado en un cojinete. Llego renqueando lentamente a Nlystroom con el propósito de tomar un tren hasta Johannesburgo, pero Nick el Griego del «Park Café» se muestra muy amable y encuentra a un amigo con una furgoneta, dispuesto a llevarme a Pretoria con mi propia gasolina.
Este individuo es un carnicero afrikaner y, pese a ser favorable al apartheid, descubro que es insólitamente tolerante y que tiene muy buen carácter. Resulta que, hace tres años, su mujer, yendo con una camioneta por aquella misma carretera, fue empujada por un vendaval y sufrió un accidente que la llevó al borde de la muerte. Ahora se ha recuperado del todo, si se exceptúa la pierna izquierda que lleva todavía vendada. Tengo ocasión de conocerla también y es una mujer simpática y agraciada. La historia de aquellos tres años, en cuyo transcurso este hombre se construyó su propia casa, resulta muy conmovedora. Se me ocurre pensar que sería útil tener a estas personas al lado de uno en la adversidad y después me pregunto si ellos eligen la adversidad precisamente por esta razón: ¿Es eso lo que se quiere decir cuando se habla de «mentalidad de laager»? En tal caso, hay menos esperanzas para Sudáfrica de lo que yo pensaba.
Me deja en el «Mader’s Hotel» porque hay un gran aparcamiento en el que podré descargar cómodamente la moto. El «Mader’s» es un gran espacio cavernoso parecido a una estación de ferrocarril e intensamente lóbrego. Llego con diez minutos de retraso para cenar. Ni cena ni bebidas pasadas las ocho de la tarde. Tengo que comprarme pescado y patatas fritas en una tienda y regresar. Mientras permanezco sentado junto a la verdosa luz de un morboso acuario, observo a una pareja sentada allí cerca. Él es un sujeto grisáceo y arrugado, con el rostro de color cenagoso a causa del sol y la bebida, y luce con desaliño una chaqueta estilo safari. Ella tiene cuarenta y tantos años, lleva unas gafas de montura negra y tiene un voluminoso busto envuelto en una blusa sin mangas. Después el hombre observo que empieza a hacerme señas como diciéndome que me acerque.
—Usted le gusta —dice sin preámbulos, señalando a la mujer. Tras una pausa, añade—: Puede acostarse con esta mujer esta noche.
Yo me excuso débilmente, pero él se aleja sin que ello aparentemente le preocupe.
—Convierte mi vida en un tormento —dice ella—. Es mi marido, pero está todavía enamorado de su primera mujer.
La palabra amor cae al suelo como una colilla de cigarrillo a punto de ser pisada.
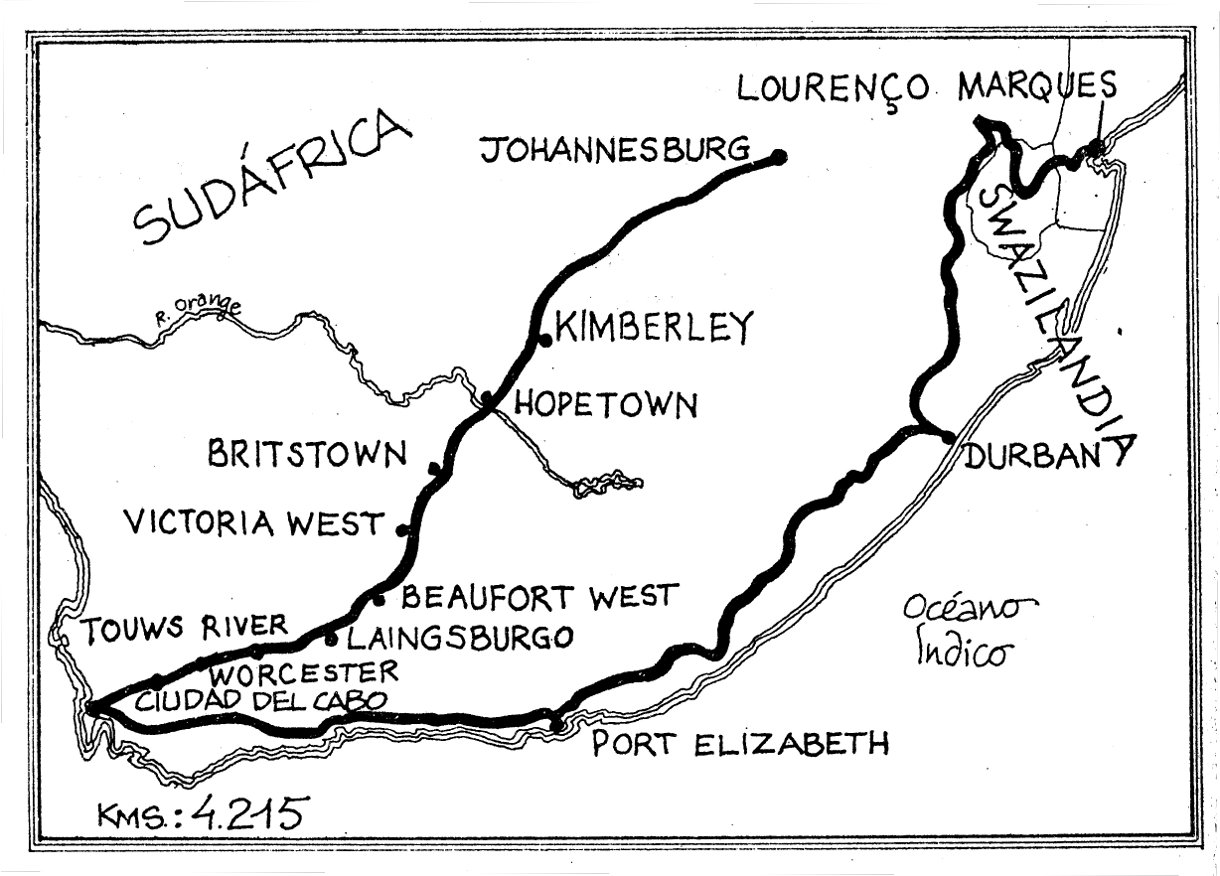
Estuve tres semanas en Johannesburgo, viviendo por todo lo alto y con gran comodidad. Visité los lugares de interés, viví la vida, recorrí el sector negro y aprendí algo acerca de lo bueno y lo malo de Sudáfrica. Al igual que en Nairobi, pude observar que la experiencia era distinta a las experiencias de la carretera. En estas grandes ciudades en las que la mayor parte de la gente se enfrenta con la vida «real», luchando por el dinero y la seguridad, no pude encontrar nada que fuera nuevo o fundamentalmente interesante. Me sumergí de buen grado en aquélla agradable situación, absorbiendo placeres e información como una esponja y aceptando las verdades convencionales. Todos los estilos de vida son fascinantes, pero «El Viaje» parecía flotar en otra dimensión.
El establecimiento «Joe’s Motorcycles» de la calle Market, en su calidad de agente de Meriden, volvió a desmontar el motor y me despachó con un cilindro rectificado, dos émbolos nuevos, una nueva varilla, cojinetes principales, válvulas, marcha en vacío y otros accesorios y piezas. El metal roto había penetrado por todas partes y una vez más me asombró la coincidencia de que todo aquel desbarajuste se hubiera producido prácticamente a las puertas de Johannesburgo. Yo era muy susceptible a los «mensajes» y me pregunté si alguien estaría tratando de decirme algo, como, por ejemplo: «Te llevaré allí… pero no lo des por seguro».
Buena parte del tiempo en Johannesburgo la dediqué a tratar de encontrar otro pasaje marítimo para Brasil. La guerra del Yom Kippur seguía influyendo en mi destino. Desde que había estallado la lucha y los árabes habían trocado la guerra abierta por la agresión económica, el precio del petróleo se había duplicado, los transportes estaban totalmente desorientados y, de repente, no era posible obtener camarotes para pasajeros. Al final, a través de un contacto de una gran empresa comercial, apareció un barco que podría llevarme a Rio. El Zoe G, un pequeño carguero griego, zarparía de Mozambique rumbo a Río de Janeiro hacia finales de abril. Me costaría lo mismo que un billete de avión, pero la moto viajaría gratis. Estaba encantado. No hubiera podido ajustarse mejor a la idea que yo tenía de una travesía trasatlántica. Dispondría de tiempo para trasladarme a Ciudad de El Cabo y rodear después la costa sur de África y dirigirme a Lourenço Marques para conocer un aspecto distinto de África: el que ofrece una colonia portuguesa. Es una guerra insensata que no presagia nada bueno. Cargado de direcciones de amigos de amigos, inicié la larga y última etapa hasta Ciudad de El Cabo y el océano meridional.
El tiempo jugaba a perseguirme y estuve acosado por las tormentas y las nubes de lluvia desde que salí de Johannesburgo. En la segunda mañana, en Kimberley, comprendí que iba a llover en cuanto amaneció. La luz era del color que tienen los reflejos en las aguas de una crecida, pero el cielo era una cáscara de huevo azul claro cuando me puse en camino a las ocho. Aunque algunas nubes empezaron a jaspearlo, pensé que el tiempo se mantendría seco probablemente hasta el mediodía.
Estos cálculos se han convertido en mi segunda naturaleza desde que penetré en la zona de las grandes lluvias al sur de Mombasa y mi récord de precisión está mejorando cada vez más hasta el punto de que dichos cálculos se han convertido en una primorosa estructura de mi jornada. Necesito todavía tranquilizarme a este respecto aunque ello no influya prácticamente en mi actuación. Seguiría adelante tanto si lloviera como si no, y sólo los más violentos aguaceros me obligarían a detenerme. No hace frío, los impermeables me son útiles y la carretera es lisa y está bien asfaltada, pero todavía no he aprendido a disfrutar con la perspectiva de la lluvia. Siempre que amenaza con caer, una vaga inquietud empieza a agitarse en algún lugar situado por debajo de mi estómago. No es mucho, pero lo suficiente para recordarme que hay todavía mucha ansiedad a la espera de un pretexto que le permita adueñarse de mí.
Mis encuentros con el tiempo siguen pareciendo reconstrucciones de una lucha personal a escala épica. En el vasto paisaje de África, bajo el sol tropical, un conjunto de cúmulos aparece como por ensalmo y se transforma con subrepticia velocidad en la imagen misma de la perdición.
En un cielo por otra parte despejado, uno de estos monstruos se sitúa a horcajadas sobre la carretera de más adelante, creciendo a un kilómetro por minuto, como un pulpo aéreo de míticas proporciones con la base llena de negra tinta, rozando ya el suelo con algunos de sus tentáculos. Dejar atrás el sol y circular bajo esta devoradora criatura con su fétido aliento y su abultada mole es como desafiar a la Torre Negra; tan audaz y aterrador como eso. El hecho de conocer con el intelecto de qué materia tan tenue está compuesta realmente esta cosa no contribuye a eliminar el temor cuando uno ya ha luchado hasta el agotamiento con demonios todavía más tenues de su propia cosecha.
Tal vez haya algunos hombres criados en la paz y en la lucidez y sin fantasmas a su espalda, que no vean nada en una nube de tormenta como no sea corrientes de convección y vapor de agua. En cualquier caso, yo no me cambiaría por ninguno de ellos. La grandeza que hay en mi vida brota de mis pobres comienzos. Los períodos de paz de que gozo son mil veces más valiosos porque son intervalos. Y hay más. Por ejemplo, la fascinación con la cual observo cómo me acerco cada vez más para fundirme con el mundo, que me rodea, sumergiendo primero un dedo del pie, después el pie y luego la pierna. Aunque estoy hecho de la misma sustancia que el mundo, antes me parecía que igual podía haber nacido en un asteroide, habida cuenta de la torpeza y la falta de naturalidad con la cual trataba de adaptarme al ambiente. Recuerdo mis desmañados esfuerzos por simular una «normalidad», por procurar ganarme el favor de los demás mediante el fingimiento, y mis desesperadas traiciones a mi propia naturaleza para evitar ser descubierto. Y después el gradual descubrimiento (surgido, creo yo, de algún núcleo irreductible) de que los demás estaban retorciéndose y quebrándose bajo las mismas tensiones, y de que, detrás de la aparente conformidad de la vida diaria, había un mundo de «cosas contrarias, originales, mezquinas, extrañas».
Entonces se inició un largo aprendizaje encaminado a convertirme en algo verdadero por derecho propio, desde lo que poder ver y ser visto. Después vino la búsqueda de conexiones, libremente ofrecidas y aceptadas, destinadas a confirmarme que, a pesar de todo, el mundo y yo estábamos hechos el uno para el oro.
Hay en mí las semillas a partir de las cuales se podría, en caso necesario, reconstruir el universo. Hay en algún lugar de mí una matriz para la humanidad y un ológrafo para todo el mundo. Nada es más importante en mi vida que el hecho de intentar descubrir estos secretos.
Ahora, con el motor funcionando a la perfección, bordeo el Estado Libre de Orange en dirección al río Orange. Tengo los impermeables guardados confiadamente en una caja y la chaqueta me protege del fresco viento. A ambos lados, entre arracimamientos de hierbas palustres, el agua brilla pálidamente después de las lluvias de hace unos días que dejaron inundados algunos tramos de esta carretera bajo más de cuarenta centímetros de agua. Esta inmensa llanura que estoy cruzando y que posteriormente se convertirá en el Gran Karoo se dice que es más seca que un hueso, pero este año todo el hemisferio sur está inundado. Aquí y allá hay cabezas de ganado entre una superabundancia de verdor. A su alrededor y por encima de ellas brincan los ibis del ganado, los ágiles pájaros blancos que viven con el ganado como enfermeras particulares, librándolos graciosamente de sus parásitos.
El cielo está sólo ligeramente veteado de nubes cuando llego al río Modder, pero en el horizonte, a mi derecha, observo los comienzos de un siniestro cambio.
A cientos de kilómetros, al otro lado de los páramos, el cielo está cambiando de color, de azul claro a metal de arma de fuego, como si el punto occidental de la brújula hubiera vertido un frasco de colorante oscuro y este se estuviera extendiendo ahora por los ciclos. Desde luego que no es una pura fantasía leer en el ciclo semejantes presagios apocalípticos. Allá en la estepa, a muchos kilómetros del árbol más próximo, no hay posibilidad de escapar de los trascendentales acontecimientos que se desarrollan arriba. Sin que lo sepa esta manchita humana que está avanzando a paso de caracol por el pavimento de un enorme escenario, se ha organizado otro espectáculo. Las presiones y las temperaturas han bajado, los vientos han cambiado de dirección y han adquirido más fuerza y, cuando la primera mancha oscurece el cielo occidental, la cosa ya está prácticamente a punto.
El clímax es tan rápido y sutil y en tan vasta escala que mi ojo no puede seguirlo. El ciclo está claro, después oscuro, luego nublado y más tarde negro. Sigo esperando otra media hora de gracia cuando las primeras gotas se estrellan contra los cristales de mis gafas. Soltando maldiciones, me acerco a la cuneta y doy comienzo a la absurda tarea de ponerme los impermeables. Y ya estamos.
La lluvia arrecia hasta convertirse en un aguacero arrasador mientras cruzo el río Orange y observo que el río refleja una funesta luz anaranjada debida al limo rojizo que lleva en suspensión. Llego a Hopetown y aminoro la marcha para buscar cobijo mientras suelto nuevas maldiciones porque las gafas se me empañan sin que una rápida corriente de aire me las limpie. Mirando a través de la bruma, veo dos gasolineras, una a cada lado de la carretera, y, curiosamente, dos equipos rivales de empleados africanos sonriendo como locos y haciéndome teatrales gestos para que me acerque a servirme de sus bombas. Como el asno que se murió de hambre entre dos montones de heno, me mojo cada vez más antes de elegir la gasolinera del lado de la carretera por el que estoy circulando.
Visitar una gasolinera es un acontecimiento, sobre todo si uno lleva una moto con matrícula extranjera. En Sudáfrica todo el mundo juega al juego de las matrículas. Se puede adivinar inmediatamente la procedencia de cada cual: C corresponde a la provincia de El Cabo, J a Johannesburgo, etc. Mi matrícula empieza por X, misterio tanto más sorprendente por cuanto algunos de los empleados de la gasolinera pertenecen a la tribu xhosa.
Mientras retiro las mojadas capas de nilón y cuero, desato la correa de la bolsa del depósito para dejar al descubierto el tapón de llenado, pugnando por sacar el dinero de debajo de mis pantalones impermeables parecidos a los de un payaso. Con el pecho erguido gracias a los tirantes elásticos, espero a que se inicie la conversación de rigor.
—¿De dónde viene esta matrícula, Baas? —pregunta el hombre.
—De Gran Bretaña.
Una profunda inspiración de aire, exhalado con un alarido de éxtasis.
—¿De Gran Bretaña? ¿De veras? ¡Qué lejos! ¿El Baas ha venido en barco?
—No —contesté con aire indiferente, conociéndome las frases de memoria, complaciéndome en ellas—. Con esto. Por tierra.
Otro jadeo, seguido de uno o dos gritos de alegría. El rostro es una perfecta muestra de incredulidad y admiración.
—¿Con esto? ¡No! ¡Uf! ¡No puedo! ¿Ha venido con esto? ¡Oh! Es demasiado enorme.
El asombro produce una agradable sensación de intimidad cuyo carácter es, sin embargo, ilusorio. No conduce a nada. Él está a salvo en su actitud de admiración mientras yo accedo a interpretar mi heroico papel. No es un papel en el que me sienta a gusto. Estoy aprendiendo, mientras recorro mi primer continente, que es extraordinariamente fácil hacer cosas y mucho más aterrador contemplarlas. Me cohíbe el respeto exagerado.
Este negro con su mono de trabajo me levanta sobre un pedestal y me suministra la dieta de halagos y caprichos del Hombre Blanco hasta que yo empiezo a rezumar benevolencia como un pulgón verde cuidado por unas hormigas. La vida de los animales salvajes africanos está llena de relaciones simbióticas de esta clase y es posible que ésta sea una de las razones por las cuales el apartheid puede existir en Sudáfrica. Como sistema práctico, tiene sus ventajas, y no sólo para una de las partes, pero la sugerencia implícita de que ello constituye un adecuado medio para que dos especies distintas puedan convivir es una caricatura tan increíble del ideal humano que me estremezco de turbación al verme situado en semejante situación tan falsa.
Desde el refugio de la gasolinera, contemplando las calles empapadas de Hopetown y las grisáceas nubes de tormenta que se arremolinan en el cielo, no parece haber ninguna esperanza de que luzca el sol. Ante el ojo de mi mente, la sábana de humedad se halla extendida sobre todo el Karoo desde el principio hasta el final y ningún esfuerzo de imaginación puede levantar siquiera una esquina. Salgo por tanto entre el barro y los charcos, resignado a soportar el avance de la humedad a través de los agujeros de los alfileres y las costuras de los impermeables, más allá del cuero, la piel de oveja y el tejido grueso de algodón, a través de las gastadas suelas de mis botas, saturando los bolsillos del pantalón y su olvidado contenido, dejando un amasijo de cabezas de cerillas, y una pulpa de papel moneda y convirtiendo rápidamente las notas garabateadas en unas lavazas de tinta.
Y, sin embargo, a pocos minutos de la ciudad, el gris pasa de plomo a mercurio y un último estallido y revuelo de gotitas cede el lugar al arco iris, dejando por delante una serena inmensidad azul. Una vez más, se ha escenificado el drama cósmico no sólo para reprenderme, sino también para darme ánimos. La luz y el calor me estaban esperando. Sólo tenía que seguir fielmente adelante para encontrarlas. En algún lugar, el mismo coro está murmurando el mismo tema inagotable de luz y oscuridad, de esperanza y desesperación y renovada esperanza, un mundo en el que cualquiera puede ser un héroe y en el que existe una absoluta garantía de renovación que sólo se romperá una vez en toda una vida.
Se trata para mí de un paisaje y un momento idóneos para hacer acopio de valor en un corazón acobardado para llevar una mayor cantidad de alegría en la próxima nube de tristeza, para aprender incluso a apreciar la tristeza por el placer que proporciona, como las teclas negras de un teclado o el hambre entre las comidas. Tal vez incluso para descubrir que el dolor y el placer, dado que no pueden existir el uno sin el otro, son realmente una misma cosa.
Me despojo de los impermeables y los guardo, experimentando un enorme placer que me ensancha el corazón por el hecho de verme libre en esta resplandeciente tierra. El viento sopla a través de mis prendas de vestir, eliminando los últimos retazos de bruma y humedad y yo entono en voz alta canciones sobre la Hija de Shenandoah y el Río Grande.
Unas extrañas cosas me miran furtivamente desde el otro lado de los maizales y los pastos. Unos altos objetos plateados de tres patas con anchas caras de abanico, aguardando a que un soplo de viento agite sus oxidados cojinetes, y arrastre sus largas y finas raíces hacia la tierra para aspirar la humedad. Pobres e inconscientes criaturas que no pueden comprender la abundancia, la superfluidad del agua que ha caído a su alrededor. Me recuerdan a algunas personas que he conocido; al viejo vendedor de periódicos de mi calle mayor que murió en la miseria dejando una fortuna; a los grandes ganadores de apuestas deportivas que el lunes «marcarán la ficha de entrada en la fábrica como de costumbre».
Allá a lo lejos, al otro lado de los ondulantes pantanos, una catedral se eleva hacia el cielo en un espléndido aislamiento, asombrándose inexpresivamente de la enormidad de su diócesis. ¿Dónde está el obispo? ¿Dónde está la grey? Es un inmenso silo de cereales con una torre central flanqueada por otras cuatro a ambos lados. Qué festival de cosechas se celebrará aquí desde estos fértiles campos. Sudáfrica prevé las cosechas más copiosas que se recuerdan como resultado de estas lluvias y será inmensa la fortuna del Partido Nacionalista en el poder y de los afrikaners que lo respaldan.
Muy pronto van a tener lugar unas elecciones… aunque mejor sería decir una tomadura de pelo. No habrá contienda. El precio del oro jamás ha sido tan alto. Los terroristas de las fronteras proporcionan al patriotismo la necesaria inyección del imprescindible suero patriotero. Las elecciones ya están decididas. En Johannesburgo, los desalentados partidarios de la oposición levantan las manos y dicen que ya están hartos de luchar contra Dios. Las catedrales de grano del Karoo proclaman su presencia. Y lo mismo hacen los sorprendentes depósitos mineros amarillos que se elevan sobre Johannesburgo en calidad de monumentos al oro padre, el oro hijo y el oro espíritu santo. Todo está organizado. Por una vez, me alegro de los reglamentos del Dios Blanco que han mantenido alejada de la carretera a buena parte del tráfico. La crisis mundial del petróleo (más poder para el codo de Dios) ha traído consigo un límite de velocidad de ochenta kilómetros por hora en todo el país. La norma se hace cumplir con severa eficiencia. Policías vestidos de caqui recorren en todas partes los setos vivos y las cunetas del borde de las carreteras desenrollando los alambres de sus trampas de la velocidad. Las multas por exceso de velocidad son draconianas, de cientos de libras en algunos casos. Los fines de semana todas las gasolineras están cerradas y ay de quien sea sorprendido con más de diez litros de reserva.
Para mí, ochenta kilómetros por hora es una velocidad perfecta, el feliz término medio entre la pérdida de tiempo y la exagerada vibración. A este excelente ritmo, puedo pasear y dar vueltas tranquilamente todo el día y ver adonde voy. Me encuentro ahora a unos ochocientos kilómetros de Ciudad de El Cabo. Al anochecer ya debería encontrarme a un día de camino. Paso velozmente por Slrydenburg y Britstown, sintiéndome un Pegaso sobre ruedas. A primeras horas de la tarde, unas cuantas nubes forman unas fortalezas dispersas en el cielo, pero logro circular por debajo de ellas antes de que suelten sus plomizas cargas. Ahora está empezando a hacer calor y la carretera parece como si desprendiera vapor. El sol que perfora la bruma empieza a azotarme los ojos con una dura luz difusa y me detengo unos minutos para dormitar un poco apoyado sobre los manillares, rodeado por el cálido y sereno aire y por el canto de los negros pájaros sacabula de larga cola, posados como ganchillos en los hilos del telégrafo.
Cuando abro los ojos, observo que el día se ha transformado en tarde, que la luz ha adquirido un matiz dorado y que una vasta formación de nubes se ha extendido por mi camino, mostrando unos reflejos lila y púrpura en sus mellados y oscilantes contornos. La franja tiene sus raíces en el oeste entre unas lejanas colinas en sombras, en un negro bulbo veteado de relámpagos. Puedo ver por debajo y más allá del mismo las primeras cumbres de las cordilleras que serpean por el extremo sur de África, con sus extraños nombres góticos: Grootswartberge, Witteberge, Outeniekwaberge y un asomo de amenaza frankensteiniana.
En la creencia de que puedo circular bajo esta franja de nubes y salir antes de que estalle, dejo a mi espalda Victoria West y sigo adelante. Justo cuando estoy a punto de felicitarme por haber logrado evitar otra tormenta, la carretera gira al oeste y me encuentro todavía bajo las nubes, dirigiéndome hacia su mismo centro. Pienso que quizás estallará y se dispersará antes de que yo llegue y sigo adelante, pasando por Beaufort West. De manera totalmente inesperada, a última hora de la tarde, la tormenta me estalla encima, una rugiente masa de lluvia y viento, aderezada con relámpagos. Parece ser que me encuentro en el núcleo del cúmulo y las fuerzas son aterradoras. Varios centímetros de agua se elevan inmediatamente sobre el suelo. Tengo que detenerme y protegerme con el paraguas. El viento me lo arrebata y logro recuperarlo con gran dificultad. Los relámpagos están estallando por todas partes y empiezo a temer en serio que me alcancen. Unos ríos de agua parda ya están bajando a ambos lados de la carretera y, durante media hora, me veo obligado a permanecer detenido, esperando que las nubes se vacíen. La lluvia empieza a amainar cuando ya están desapareciendo las últimas luces y yo sigo adelante en la oscuridad, mojado y deseando detenerme. La primera ciudad, llamada Laingsburgo, parece hallarse situada a un nivel más bajo que el de la carretera, sobre una serie de terrazas descendentes. En la oscuridad y todavía bajo la influencia de la tormenta y de las montañas, éstas me recuerdan en cierto modo una pintura del Bosco. Algo extraño está ocurriendo allí abajo. Llego y me encuentro en medio de una plaga de langostas. Llenan densamente todo el aire, agitándose bajo la luz fluorescente en una enloquecida y violenta escena. Resulta desagradable pisarlas y una de ellas me golpea dolorosamente el ojo antes de que pueda entrar en el hotel.
Kimberley dista de Laingsburgo unos setecientos kilómetros. Con ello me quedarán sólo unos doscientos kilómetros hasta Ciudad de El Cabo. Me gusta llegar temprano a las grandes ciudades para poder captar su atmósfera y descansar un poco antes de que oscurezca. Además, tengo que localizar a unas personas, amigos de amigos. Me levanto y me pongo en camino poco después del amanecer, con el propósito de desayunar en Touws River y reponer gasolina con vistas a la última etapa. Cuando llego allí lo recuerdo. He olvidado que era sábado. No hay gasolina. Llené el depósito por última vez unos ochenta kilómetros antes de llegar a Laingsburgo. Eso significa que me faltan apenas dos litros.
Nadie me puede ayudar en Touws River… y, en cualquier caso, casi no hay nadie. Me dirijo a Worcester, unos setenta kilómetros más adelante, atravesando un encantador valle repleto de viñedos. Ahora aparece ante mis ojos la última cordillera de montañas. Está soplando, además, un tremendo viento de costado y tengo que inclinarme hacia él mientras avanzo, pero es un viento constante que no me plantea problemas: presiento la cercanía de un clima más benigno y de una vida más fácil. Más casas, jardines, personas. Worcester tiene un pequeño y bonito hotel. Su nombre es la traducción árabe de hotel, pero los propietarios no lo saben y no acaban de creerme. No obstante, son muy serviciales y, al final, encontramos un medio legal de resolver mi problema de gasolina. El hombre de la casa de al lado me permite sacar dos litros de su cortadora de césped. El desayuno constituye un gran placer y todo me resulta muy agradable. Dejo que ello penetre muy despacio en mi conciencia ahora que tal vez muy pronto llegue al otro extremo de África. No es seguro. No me permito abrigar tales esperanzas. Pueden ocurrir muchas cosas en ciento treinta kilómetros, pero es una probabilidad indudable.
Tengo una impresión muy confusa de Ciudad de El Cabo. Me imagino que ahora me encuentro en la Table Mountain y que, cuando llegue al borde, podré contemplar la ciudad allí abajo, pero el valle se estrecha muy pronto y llego a un paso llamado Du Toit’s Kloof. Al otro lado, puedo contemplar a mis pies, desde una altura de mil quinientos metros, una tierra que parece fértil y está llena de granjas, viñedos y prósperas ciudades, con el océano oculto todavía por la bruma. Circulo con rueda libre kilómetros y más kilómetros para ahorrar gasolina y noto que mi corazón se va alegrando por momentos. Tengo en cierto modo la seguridad de que voy a conseguirlo y de que Ciudad de El Cabo va a ser maravillosa. Esta seguridad de que nada puede fallar es una sensación insólita y hermosa.
Las grandes autovías me permiten pasar velozmente por Stellenbosch y Belleville en dirección al océano y a los suburbios de Ciudad de El Cabo, llevándome sin esfuerzo y sin error, como en una trayectoria automática de vuelo, al mismo centro de la vieja ciudad y dejándome en la plaza junto al mar. Experimento una alegría casi histérica mientras aparco la moto, me dirijo lentamente hacia la mesa de un café y me siento. Acabo de recorrer en moto 20 000 kilómetros desde Londres y absolutamente ninguna de las personas que me están mirando lo sabe. Mientras lo pienso, se produce una repentina y extraordinaria fulguración, algo que jamás he conocido y nunca más volveré a experimentar. Veo toda África en una sola visión, como iluminada por un relámpago. Y ya está. Lo he hecho. Estoy en paz.
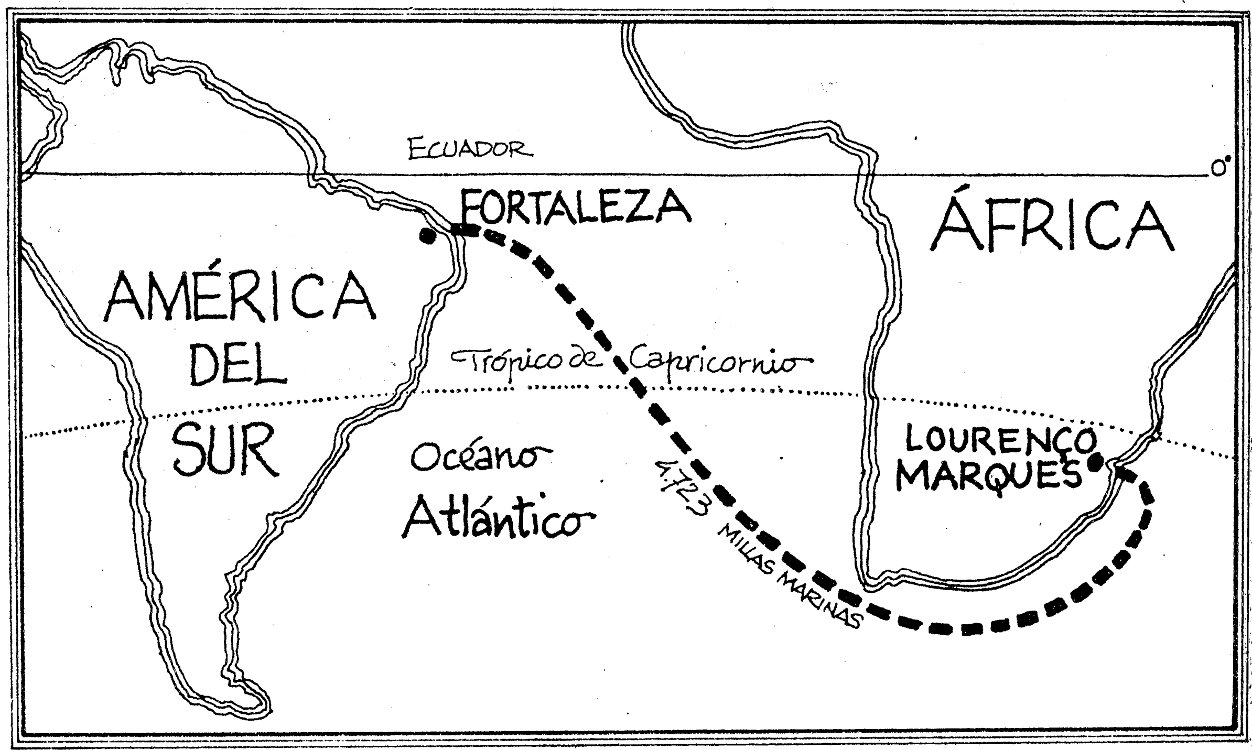
Entre flores de brillantes colores y vuelos de relucientes pájaros azules y verdes subí a las altas montañas desde Swazilandia y bajé a Mozambique el 28 de abril. El Zoe G tenía que zarpar el 3 de mayo.
Había un amigo de un amigo en Lourenço Marques, pero llegué demasiado tarde para poder encontrarle. Busqué en el crepúsculo el hotel que un conocido me había indicado, disfrutando de mi primera experiencia en una ciudad colonial portuguesa y extraviándome.
Cuatro muchachos se encontraban de pie en la acera frente a un bar y les pregunté si conocían el «Hotel Carlton». El que me contestó era el jefe natural del grupo y debía de tener unos dieciséis años. Vestía un jersey de color rojo muy corto y muy ajustado y unos pantalones anchos del color de un helado de fresa escurriéndose polla parte interior de un cubo de la basura.
—Hola, hombre —me dijo con una indefinida mezcla de extraños acentos—. ¿Qué tal está? Me alegro mucho de conocerle. Pues claro que sí. Aquí todos somos amigos. Aquí no nos importa el color. Yo voy a la escuela. Claro. Pero vengo a este bar y me acuesto con muchas mujeres de negocios. Muchas. Mujeres de negocios de Mozambique. Pues claro.
Tenía un rostro suave y pardo bajo una lanuda mata de pelo negro y el aliento le olía a whisky. No paraba de hablar. Sus tres compañeros permanecían a su lado en silencio, en la esperanza de aprenderse el truco. Uno era un portugués blanco de rostro sensible y los otros eran unos mestizos. Le repetí el nombre del hotel.
—Ah, quiere una habitación para dormir. Pues claro que puedo indicárselo. Un sitio estupendo. Todos los sudafricanos van allí. Éste que ha dicho usted es una mierda, hombre. Mucha mierda portuguesa, gritos y ruido. Yo le indicaré. Le puedo acompañar. Tal vez unos cincuenta escudos, no sé. De eso hace tres meses. Aquí también fumamos, hombre, ¿lo sabía? Hierba. Hierba verde. ¿Sabe usted a qué me refiero?
Empezamos a recorrer las calles oscuras y desiertas. Mientras caminábamos, se desabrocharon uno tras otro la bragueta y rociaron las aceras y las paredes con amplios arcos de plateada orina.
Al otro lado de República y dos manzanas más arriba, franqueamos un portal y subimos por una escalera verde y marrón hasta el primer piso. Dos africanos se hallaban sentados en sendas sillas de cara a la escalera y de espalda a la pared, con una mesa entre ambos. El que estaba más cerca tenía unos grandes agujeros en los lóbulos de las orejas, pero no había nada en ellos y él iba vestido a la europea. Tenía una piel dura y seca y de poros cerrados como una nuez vieja. No hablaba inglés, a pesar de que lo entendía muy bien.
Cobraba 120 escudos por noche. A los portugueses les cobraba sólo 50, pero a los sudafricanos y extranjeros de inferior categoría les cobraba 120. Era un precio fijo, me explicó, el mismo en todas partes, y no podía ser modificado bajo ninguna circunstancia. Por este precio, disfrutaría de una de las cuatro camas de cuartel en una habitación de tres metros cuadrados. Cada una valía 120 escudos, lo cual significaba que pretendía obtener 12 libras ó 28 dólares por noche, más una comida gratis para sus parásitos. Aquella exageración me indujo a bajar la escalera riéndome. Mi amigo colegial bebedor de whisky, fumador de hierba y seductor de mujeres de negocios estaba más bien cabizbajo. Pero le echó valor a la cosa. Afirmó que todas las personas tenían que ser tratadas igual y que la discriminación económica entre las razas era una tremenda injusticia. Como consecuencia de ello, dijo que no podía convencerme de que aceptara aquel precio.
El «Carlton», cuando lo encontré, era justo lo que yo quería, un enorme y anticuado hotel con un bullicioso restaurante de estilo latino en la planta baja. La preciosa habitación doble de noventa escudos me pareció un regalo en comparación con la anterior oferta, pero seguía siendo muy cara.
A la mañana siguiente, seguí buscando al amigo de mi amigo y le localicé en su zapatería. Me llevó a almorzar al «Club de Pesca» y nos sentamos en el bar a jugar a los dados mientras sus compañeros de pesca contaban chistes sucios y hacían comentarios acerca de la guerra. Todo el mundo hablaba de la guerra, la cual estaba llegando evidentemente a un punto crítico. En Salisbury me habían facilitado una explicación a todas luces auténtica acerca del movimiento de independencia Frelimo en Mozambique y estaba claro que el Frelimo estaba mucho más adelantado de lo que se creía en el África blanca. Aquello tendría que acabar muy pronto en cierto modo.
El hombre sentado a mi lado en el bar empezó a hablarme de ello, soltando atrevidas palabrotas en portugués-afrikaans-inglés, mezcla lo suficientemente fea de por sí para no ser preciso acentuarla.
—He estado en eso tres cochinos años y medio. Es un tiempo cochinamente largo. Le digo que nos pasábamos el cochino rato perdiendo hombres. A lo mejor, un hombre al día. Bueno, como éramos cuatro grupos contra los cerdos, perdíamos cuatro hombres al día, o sea que, en siete cochinos años, perdimos muchísimos cochinos hombres.
Estaban empezando a circular rumores de crisis en Lisboa a propósito de las pérdidas sufridas por los portugueses en Angola y Mozambique y los colonos blancos portugueses tampoco estaban satisfechos. Portugal les ordeñaba económicamente y ellos creían que, una vez alcanzada su propia independencia, podrían llegar a un acuerdo con el Frelimo.
—Lo malo era que no podíamos luchar contra los cochinos cerdos. Ellos tenían cochinas granadas y Kalashnikovs y lanzacohetes y cochinos morteros y mataban a muchos de los nuestros y después emprendían cochinamente la huida.
»Nosotros recorríamos a pie sesenta kilómetros al día buscando a los cerdos, pero, cuando les encontrábamos, no podíamos disparar, teníamos que traerles para que les interrogaran. ¡Eso era una cochinada! —una sonrisa de satisfacción iluminó su ancho rostro mientras bebía—. Pero la Marina era otra cosa. Eran cochinamente buenos. Desembarcaban y disparaban contra todo. No les importaba que fuéramos nosotros o que fuera el cochino enemigo. Mataban a todo el mundo, había que procurar no interponerse en su camino.
Empecé a comprender la cuestión. Pensé que tal vez, tras pasarme cuatro años siendo el blanco de los disparos de los demás, yo también querría matar todo lo que se me pusiera por delante.
Curiosamente, al otro día el ejército acabó en Portugal con la antigua dictadura y Mozambique dio comienzo a su primera revolución como si lo hiciera en mi honor. Se celebraban apasionadas reuniones en las calles, las plazas y los cafés. Las venas pulsaban y los puños se apretaban mientras los oradores se desgañitaban hablando de la independencia, la libertad, la autonomía, la igualdad y cosas por el estilo. Todo era muy ruidoso, pero pacífico, una cuestión de octavillas y polémicas organizada en buena parte por los blancos hasta que se concedió a la colonia el autogobierno, pese a lo cual la guerra con el Frelimo siguió adelante.
La fecha de mi partida se iba aplazando día a día porque el Zoe G esperaba espacio para cargar. Yo me pasaba el rato con los periodistas que habían llegado de Londres, pero me sentía extraordinariamente lejos de ellos y sé que yo les parecía un tipo raro. Pasaba también algunos ratos en el Snack Bar de Rajah, un espléndido establecimiento indio en el que era recibido casi como un hijo, jugaba innumerables partidas de ajedrez y consumía grandes cantidades de sambusas, casi tocias ellas de balde. El propio Rajah no compartía en absoluto la euforia de la población blanca. Preveía grandes dificultades y no sabía si acabar o no con las pérdidas que estaban sufriendo e irse de allí. En Mozambique, al igual que en otros lugares de África, eran los indios los que veían una realidad política que muy pocas otras personas reconocían, pero la suya era una comprensión estéril puesto que nunca participaban en el proceso ya fuera en uno o bien en otro bando, sino que permanecían al margen, convirtiéndose ellos mismos en parias y consolándose con los beneficios que obtenían.
Otro indio con quien trabé cierta amistad era el empleado que se ocupaba de los manifiestos de carga en la compañía naviera. Me acompañó al Zoe G la víspera de la partida. Primero pasamos por la estación, con su bulbosa cúpula barroca, hinchada más allá de los límites de la decencia como una fruta excesivamente madura. Era una muestra de arquitectura puramente lisboeta caída desde el cielo sobre las playas de África. Frente a ella había una heroica figura maternal en piedra, soportando todas las cargas de Portugal con expresión melancólica. Tal vez estuviera destinada a dar la bienvenida a los recién llegados. Lo más probable, pensé yo, era que también estuviera deseando tomar un tren y largarse de allí cuanto antes.
Más allá de la estación estaba la entrada a los muelles y después los interminables cobertizos y los trenes rodantes y montones de toda clase de cosas bajo el sol, incluyendo basura y moscas. Cuando lo vi por vez primera, el Zoe G causó un grave daño a mi estado de ánimo. Resultaba evidente que podía flotar poique estaba amarrado al muelle y se balanceaba mientras le cargaban mil toneladas de cobre, pero no parecía probable que pudiera flotar durante mucho tiempo antes de que la herrumbre sucumbiera al mar. No podía distinguir en ninguna parte una superficie bien pintada o el brillo del latón.
Bajo las luces de carga nocturna, se abrió un gran agujero en su cubierta entre los desperdicios. En sus profundidades, los estibadores negros enfundados en calzones de color caqui cantaban y jadeaban entre enormes barras de metal. Aquello poseía cierta magia, pero en el salón no había más que unos miserables marineros en actitudes de desesperación. Dejé las maletas y hui a toda prisa.
Al día siguiente, Amade, el empleado, y yo regresamos antes del anochecer y las cosas no parecieron tan malas. Me acompañaron a un camarote, el «camarote del propietario», que era mucho mejor de lo que yo esperaba y tenía un pequeño salón contiguo y un cuarto de baño como es debido, muy ruinoso pero aceptable. En sus mejores tiempos, este barco, antiguamente danés, hubiera sido totalmente adecuado para Agatha Christie. Disponía de plaza para doce pasajeros y una escalinata en miniatura que bajaba a un salón con unas puertas giratorias de cristal grabado. Si ahora resultaba más adecuado para Graham Greene, ello era en cierto modo tanto mejor.
Más tarde me senté en el despacho del capitán y conversé con Amade mientras aguardábamos. El capitán, enfundado en una camisa color crema y unos pantalones de franela gris con una cremallera que no se cerraba del todo estaba escribiendo unas cartas en una máquina de escribir «Standard» de antes de la guerra y rellenando unos impresos. Amade había comentado la carga de combustible y agua, el calado de popa y proa, la previsión del viento en Fortaleza y la hora de llegada prevista.
—¿Dónde está Fortaleza? —pregunté.
—Al norte de Brasil —dijo él—. Primero harán ustedes escala allí.
Era la primera vez que oía hablar de aquel sitio y poco a poco empecé a pensar que tal vez desembarcara allí.
Seguimos hablando acerca del futuro de Mozambique.
—Habrá problemas —dijo Amade—. Ya lo verá. Oirá hablar de ello. No habrá acuerdo con el Frelimo. Habrá derramamiento de sangre.
Era un indio portugués de elevada estatura con un líquido encanto y una sonrisa burlona con la que siempre daba a entender que, detrás de la aparente realidad, había otra realidad totalmente distinta que no presagiaba nada bueno. Escuchaba cortésmente mis réplicas, pero éstas carecían de fuerza y tampoco me convencían a mí. La mordacidad era abrumadora.
—Yo estuve cuatro años en el ejército, combatiendo en la guerra —dijo—. Dejé la universidad para incorporarme al ejército. Cuando terminé de combatir, desistí de seguir estudiando, ya no tenía tiempo. Tenía que apoyar los pies en el suelo. Ahora estoy casado. Tengo hijos. ¿Voy a volver ahora al ejército? Podemos combatir en esta guerra durante cuatro, ocho, doce, dieciséis años, pero, al final, tendremos que ceder.
Apareció el piloto en la puerta, un sujeto con barba, enfundado en una gruesa chaqueta. Iba envuelto en la oscuridad y el misterio y parecía una figura siniestra.
—¿Está listo, capitán?
El barco se había estado estremeciendo durante varias horas, un suave susurro casi inaudible en los mamparos, casi como el aliento de un niño dormido, subiendo y bajando, subiendo y bajando.
Amade descruzó las piernas y me dirigió una sonrisa de aliento como si fuera yo y no él quien se estuviera enfrentando con las desdichadas incertidumbres de África. Nos estrechamos la mano y él bajó a tierra, saltando por la borda.
—Vaya al puente —me dijo—. Lo verá mejor desde allí.
El piloto se encontraba en el puente con el capitán. Por encima de ellos había otra cubierta en la que humeaba la chimenea. Pude oír el silbido y el parloteo de los transmisores portátiles mientras la popa giraba, apartándose de la proa del barco que había al lado. Amade, en el muelle, me saludó por última vez con la mano y se alejó, cruzando los apartaderos y perdiéndose, más allá de las luces y del polvo tan negro como el carbón, en las sombras nocturnas del astillero. «Yo voy a Río —pensé—, y él no va a ninguna parte». Una inmensa tristeza se apoderó de mí y se desvaneció mientras él se perdía de vista por entre los vagones de mercancías.
Por la banda de estribor, un alargado remolcador estaba arrastrando nuestra popa hacia el puerto. Me embargó la emoción al ver toda la hilera de barcos extendiéndose en ambas direcciones hasta donde alcanzaba la vista, todos ellos resplandecientes, brillando bajo miles de faros, tentadores, prometedores de alegrías como los grandes almacenes en Navidad, como una feria gigantesca. «Nada alegra tanto el corazón —pensé—, como las luces que brillan en la oscuridad». Estaba tan contento que empecé a brincar arriba y abajo y a gritar, preguntándome qué estaría pensando de mis payasadas el capitán desde abajo.
El remolcador se apartó de la popa y su hocico bulboso y acolchado se deslizó hacia el costado de la playa y se situó en la popa, resoplando furiosamente y haciéndonos virar hacia el mar. A mi espalda, la chimenea vomitó y los motores Burmeister del barco adquirieron fuerza. El remolcador se alejó hacia babor, haciendo alarde de su potencia.
Frente a nosotros, una hilera de luminosas boyas azules perforaba las negras aguas, alejándonos de otros países de hadas flotantes que se hallaban fondeados. La perspectiva de Brasil, el placer de contemplar unos impresionantes objetos moviéndose sin esfuerzo, las luces que tanto atraen la imaginación, todo ello constituía una benévola magia que estaba configurando el mundo para que se ajustara a mi gusto. Se había iniciado mi primer gran viaje por mar.
Me desperté en medio de una agradable sensación, pese a que el barco ya se estaba balanceando a causa de la mar gruesa, y me senté muy tranquilo para desayunar huevos con jamón a las siete. Hacia las diez, empezó a soplar un vendaval, la mar estaba mucho más gruesa y empecé a sentirme indispuesto. El barco cabeceaba y se balanceaba fuertemente. Con alarmante velocidad, me vi sumido en un mareo en gran escala que jamás había experimentado anteriormente.
Sólo había un sitio en el que podía permanecer: el pasamano de estribor en el lugar correspondiente al punto central de la cabezada del barco. Allí, por lo menos, las posibilidades de movimiento violento quedaban reducidas a una. Al final, el agotamiento me obligó a tenderme, pero entonces el estómago se me empezó a bambolear como si flotara, algo me atenazó la garganta, la boca se me llenó de saliva como si fuera un animal de presa a punto de matar y apenas tuve tiempo de acercarme a la borda: el crujiente y desesperado ruido que brotó junto con mi desayuno fue lo peor.
En el breve momento de paz que siguió, ocupé de nuevo mi posición en el pasamano, contemplando el mar. La agitación era increíble. Unas montañas de agua negra con blancas crestas se elevaban con una furia sin objeto y chocaban entre sí. El viento arrancaba salpicaduras al agua, las nubes descargaban lluvia, ambas cosas se mezclaban y el cielo y el mar se fundían a mi alrededor en una turbulenta fusión de aire y agua.
Resultaba imposible no pensar en el mar como algo vivo. Había en él una fuerza vital que lo animaba. Las olas eran simplemente las capas de las tropas de Neptuno que estaban agitándose bajo la superficie y las crestas eran la espuma batida por sus tridentes. El Zoe G tenía unos trescientos metros de eslora y pesaba unas cuatro mil toneladas. Se elevaba sobre las olas y volvía a caer con una inclinación de por lo menos treinta y cinco grados. Cuando bajaba azotando el mar con la proa, éste se apartaba lanzando gritos de venganza y dolor y mostrando unas evidentes magulladuras de color azul pálido allí donde el casco del buque había provocado una colisión tan violenta de aire y agua que éstos quedaban enredados entre sí en la estela hasta donde la vista podía alcanzar.
La contemplación de este espectáculo me indujo a agarrar con fuerza la borda. Sabía que nada podía sobrevivir en semejante caldera y pensaba que aquella dura prueba no tendría final. Tan sólo me consolaba un poco saber que el maquinista del barco estaba tan mareado como yo y que, con un vientre el doble de abultado que el mío, era de suponer que sus molestias fueran dos veces superiores a las mías.
El día siguiente era claro y azul y el mar estaba más calmado, pero yo no pude comer nada hasta la noche. Temía sobre todo sentarme en el salón, fuertemente impregnado de olor a aceite diesel y a comida.
Tomé nerviosamente una ensalada de tomate. Me bajó al estómago sin ninguna dificultad. Cada bocado me hacía sentir más fuerte. Había cordero asado con ajo y unas patatas asadas con mucha grasa, pero ya nada podía detenerme ahora. También cerveza. Deliciosa. Maravillosa. ¡Ya ha terminado!
El gran vendaval (y me dijeron que había sido insólitamente violento) era como el purgatorio antes del paraíso. El océano sureño estaba azul y en calma bajo unas nubes dispersas y nosotros flotábamos rodeando la costa de Sudáfrica. Yo era el único pasajero y me pasaba tranquilamente los días en cubierta, aprendiendo español, observando los grandes pájaros marinos que descendían en picado alrededor del barco y reflexionando acerca de mi viaje y de su significado.
Al cuarto día, Ciudad de El Cabo, velada por una bruma gris, apareció por estribor. La contemplé como si fuera un país de hadas condenado a desvanecerse bajo un hechizo, experimentando una dolorosa pesadumbre. Después empezamos a navegar libremente por el Atlántico, iniciando la larga subida hacia el ecuador. La tormenta había limpiado el barco; ahora la tripulación estaba entregada a la tarea de rascar la herrumbre y pintar de nuevo las cubiertas y las bordas.
Aquellos días se contaron entre los más preciados del viaje. Para compensar un poco la disciplina del aprendizaje de un nuevo idioma, estaba leyendo la obra Recuerdos, sueños y reflexiones de Jung que me había regalado un amigo de Ciudad de El Cabo, cuya capacidad de percepción estaba empezando a reconocer.
El libro se ajustaba extraordinariamente bien a mis necesidades porque trataba con gran libertad acerca de unas ideas y sentimientos situados fuera del ámbito de la lógica y la razón. Durante todo mi recorrido a través de África, se había desarrollado en mí la creencia de que todo lo que estaba ocurriendo a mi alrededor, el tiempo, las repentinas apariciones de animales y pájaros, el modo en que me acogía la gente por el camino, todo estaba relacionado en cierto modo con mi vida interior. Y he aquí que un hombre de gran experiencia y erudición no sólo comentaba el tema y describía experiencias similares de su propia vida, sino que, además, lo designaba todo con una palabra que él mismo había forjado y que era «sincronicidad», la cual se da, por ejemplo, «cuando se observa una correspondencia entre un acontecimiento percibido interiormente y una realidad externa».
Aquello que durante toda mi vida yo hubiera llamado una insensata superstición me lo estaba haciendo comprender ahora mi propia experiencia y me lo estaba interpretando Jung. El libro ahonda mucho más, como es lógico, en las ideas de una vida después de la muerte y de un inconsciente colectivo. Todas ellas relacionadas exactamente con pensamientos que se me habían ocurrido espontáneamente durante el viaje. Me sobresaltó especialmente leer los comentarios de Jung acerca de la mitología y de la necesidad que experimenta el individuo de contar con alguna historia o mito por medio del cual pueda explicar aquellas cosas que ni la razón ni la lógica pueden explicar. Me pareció entonces que había estado muy cerca de la verdad al considerar que mi papel era el de un «creador de mitos», y tal vez no sólo para mí.
El libro me estimuló muchísimo y dediqué buena parte de la travesía de diez días por el Atlántico a examinar de nuevo mi vida pasada y a escribir rabiosamente acerca de mis descubrimientos. Al mismo tiempo, empecé a contemplar cada vez con mayor deleite las criaturas que aparecían alrededor del barco a medida que éste se iba acercando a unas aguas más templadas. Un determinado albatros que nos seguía parecía haberse familiarizado bastante conmigo y planeaba muy cerca de mí una y otra vez, mostrándome su ancha pechera blanca y las inmensas alas que tan brillantemente utilizaba. Los peces voladores surgían brincando de las olas como pequeños cohetes recubiertos de joyas, efectuando una veloz carrera sobre el agua durante varios segundos seguidos mientras sus aletas parecidas a unas alas se agitaban con rapidez casi invisible.
Por la noche, las Pléyades aparecían claras y brillantes, recordándome la magia de Sudán, y mis sueños se llenaban de misteriosos simbolismos.
Entonces se produjo un hecho que coronó toda aquella serie de descubrimientos y reflexiones. Había llegado a un punto de mis pensamientos en el que un día, estando en cubierta, me pareció haber desvelado un hecho acerca de mí mismo y del mundo, una manera de entender mis relaciones con los demás que prometía ser una gran liberación.
—Si logro fijar este pensamiento —me dije—, encontraré una nueva y maravillosa libertad para mí.
Justo en aquel instante, a mis pies en el mar, un gran banco de peces voladores surgió del agua bajo el sol. Fue una increíble exhibición que describía exactamente lo que yo experimentaba entonces. Hasta aquel momento, no había visto más que uno o dos peces a la vez y nunca los volví a ver. Fue un sueño convertido en realidad.