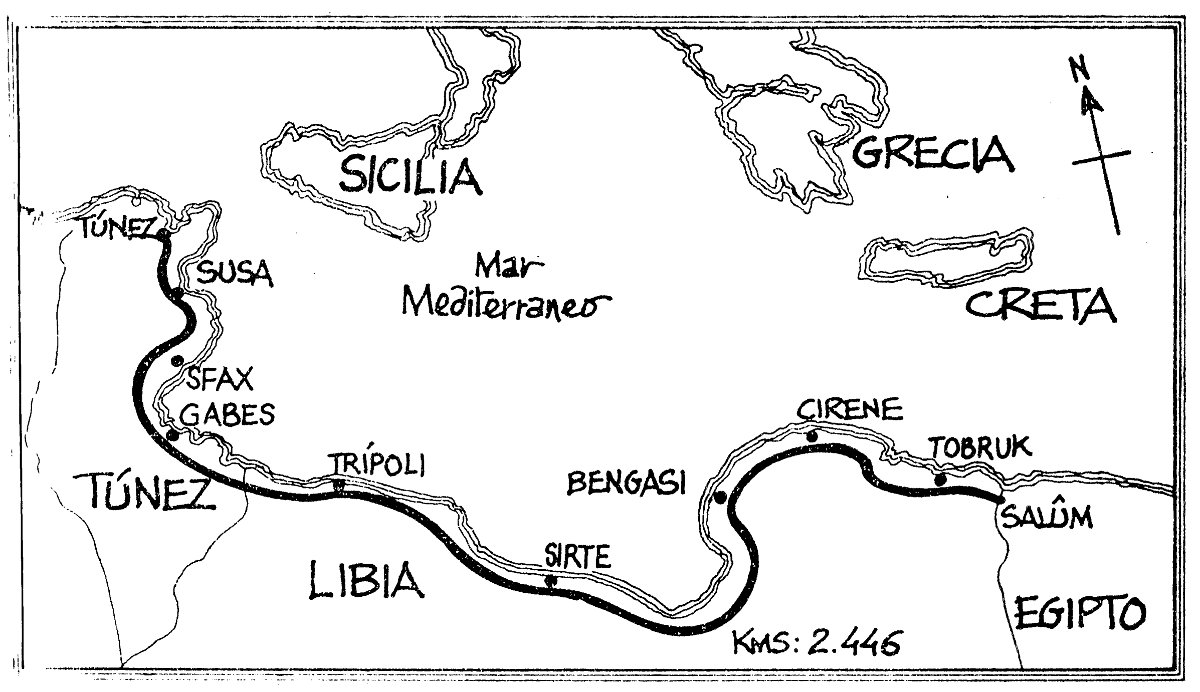
Al principio, pensé que era un ruidoso y detestable insensato. Se encontraba acomodado en uno de los bancos de listones verdes del muelle del transbordador de Túnel, tarareando en voz alta una melodía árabe. Su rostro, inmensamente cacarañado y arrugado, mostraba una inmóvil expresión de dicha mientras con un sucio pulgar y un índice con las yemas unidas como unas zanahorias siamesas trazaba el rumbo de la melodía a través del aire. Lo más probable es que estuviera drogado. Su cabeza tenía la forma de un coco y me vio llegar con unos ojos como aceitunas negras hundidas en un viejo queso gris. Llevaba una chaqueta verde de combate acolchada con la cremallera subida hasta el cuello, unos pantalones grises remendados y unos anticuados zapatos de mariscador. Su cuerpo también tenía forma de coco.
—Ah, you, vous, was machen. Sprechen Deutsch. Ich auch. Scheisse —después un estallido en árabe y—: Ich bin Hamburg, Düsseldorf, Amsterdam. Viel fráulein. Jolies Gilles. Eins. Zwei. Ja. Scheisse.
La oleada de aquella jerigonza me azotó mientras me acercaba a él y pensé que era alguna especie de invitación a hablar, pero el individuo interrumpió sus palabras y reanudó su canto hipnótico. Había otros tunecinos alrededor, todos sonriendo como locos, y yo me sentía turbado y molesto. Para mí, aquel transbordador que conducía a África representaba un salto decisivo a lo desconocido, un viaje sin retorno. Aunque los combates entre Egipto e Israel habían cesado, yo pensaba que podían volver a estallar en cualquier momento. Me sentía invadido por graves presentimientos y no estaba de humor para bromas por lo que me dirigí al pasamanos más distante para conversar con dos retinados ingleses de Tánger que me ofrecieron el apropiado grado de respeto. Por lo que podía ver, éramos los únicos pasajeros europeos. Los miembros de la tripulación eran italianos y lucían unas elegantes fajas de color azul alrededor de la cintura que a mí me parecieron muy poco viriles. Los demás pasajeros eran con toda evidencia tunecinos que regresaban a casa procedentes de los grandes mercados de trabajo eventual del norte, vestidos en los mercados callejeros de Europa y llevando sus efectos personales en grandes cajas de cartón o en maletas de cartón piedra atadas con cordeles. Mientras mis amigos chismorreaban acerca de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en la corte del rey de Marruecos, yo observaba a los delgados y resistentes hombres con sus enormes fardos, abriéndose camino por las planchas y las escotillas, chivos expiatorios de Europa, enfundados en nuestras prendas de vestir de desecho, objeto de disputas y calumnias de una a otra frontera, disponibles para cualquier trabajo que resultara demasiado sucio para un blanco. No era de extrañar que su aspecto fuera tan feo y adusto, excepto cuando sonreían. No era de extrañar que me hubiera parecido que tal vez se estaban burlando de mí.
Al cabo de un rato, mis finos amigos decidieron irse a echar la siesta a su camarote dado que viajaban en primera clase y entonces yo me dirigí al salón principal para ver de qué manera podría pasar la travesía de diez horas de duración. El salón estaba casi todo lleno de árabes, estirados en las sillas y sofás tapizados, tratando de dormir. Empecé a conversar en francés con mi vecino, un amable maquinista tunecino llamado Hassan, pero lardé sólo unos momentos en percatarme de lo que estaba haciendo el barman. Estaba manipulando los mandos del televisor. Se le veía enojado. La densa y blanca carne de su rostro mostraba una expresión de obstinado desprecio. Tenía una auténtica cabeza de cerdo. El canal que él quería estaba ofreciendo la transmisión de un partido de fútbol italiano. La imagen apenas podía distinguirse a causa de las interferencias y el sonido no era más que un chirriante rugido de descargas atmosféricas, pero a él parecía satisfacerle. Estaba claro que no iba a permitir ninguna maldita música en su salón. Era un hombre gordo y bajito y su vientre de embarazado sobresaliendo por encima de la estúpida faja azul le confería un aspecto insoportablemente pomposo. Mientras se dirigía con su presuntuoso cuerpo a la barra, iba apartando a puntapiés los pies extendidos de los tunecinos que estaban durmiendo, en lugar de sortearlos. Por el camino, recogía las botellas de gaseosa vacías y las arrojaba hábilmente a una gran caja de cartón colocada en el centro del salón en la que las botellas caían en medio de un ensordecedor estrépito. A partir de aquel momento, no pude apartar los ojos de él.
Resultaba auténticamente sobrecogedor ver a un hombre apoderarse de un ambiente que teóricamente pertenecía a sus cuarenta y tantos clientes y utilizarlo con vistas a la completa expresión de su egoísta y dominante naturaleza. Detrás de la barra, sede de su poder, concedía o negaba favores tan caprichosamente como cualquier déspota. Servía a los europeos con una horrible sonrisa de conspirador. Se negaba a atender a los demás, vociferando groseramente y haciendo vulgares gestos. Cuando algún recién llegado se atrevía a manipular el televisor, le daban unos berrinches terribles.
Sus pavoneos y posturas eran inolvidables. Trataba el salón y a sus ocupantes como si fueran una colonia particular suya y, con gran energía, hallaba mil maneras de mostrar su desprecio (suavemente reflejado en otros miembros de la tripulación) mientras los demás nos sometíamos cada cual a su modo, resignados, resentidos o simplemente aturdidos.
Representaba a mis ojos todo lo que de brutal, codicioso y corrupto hay en el comportamiento humano y constituyó para mí un poderoso acicate para estimular mi simpatía por los árabes. Estaba claro que, como no fuera echando mano de la violencia, no había quien le parara los pies a aquel hombre.
El cantor vino un poco más tarde, cuando fuera empezó a llover. Se sentó en el extremo más alejado del salón todavía cantando y sonriendo como si estuviera contemplando alguna vista sufí. En aquel limitado espacio, las canciones se escuchaban con mucha más claridad. Hassan dijo que eran tonterías acerca de las muchachas y el amor y parece ser que las improvisaba sobre la marcha, pero por lo menos ofrecía otra clase de vitalidad que oponer al terrible y malévolo poderío del barman.
Los árabes que estaban más cerca empezaron a batir palmas y a zapatear y otros se aproximaron, pero él siguió durante un rato como si no se hubiera dado cuenta de nuestra presencia, haciendo payasadas para otro público que sólo él podía ver. El barman estaba visiblemente molesto y el ritmo de sus desafueros había aumentado, pero, aunque seguía dominando los dos tercios del salón, no se entrometía con el cantante cuyo territorio se estaba ampliando. Yo permanecí sentado un rato en la línea fronteriza de las dos esferas de influencia y me pareció que estaba contemplando dos mundos distintos. A mi izquierda, gritos, hostilidad, rotura de botellas y, desde el televisor, el rugiente guirigay del éter. A mi derecha, cantos, risas y ritmo que estaban empezando a llamarme la atención. Hassan y yo nos desplazamos hacia la derecha.
El cantante consideró llegado el momento de abandonar su refugio privado y empezar a responder a sus seguidores. No acertaba a imaginar qué hubiera podido parecerme desagradable. En el peor de los casos, era un simple payaso, pero su poder parecía ahora estar aumentando en detrimento del que ejercía el barman. Interrumpió sus bufonadas para recitar poesía y Hassan me dijo que ésta era original y de calidad. Los mismos dedos pulgar e índice estaban colocando las palabras en el aire con una precisión y significado que yo creía poder entender, pese a que no hablaba el árabe. Las canciones eran también más largas, más líricas. Lentamente, a lo largo de un período de varias horas, el nivel de su actuación se fue intensificando. Para entonces, el barman había quedado totalmente anulado y el sonido del televisor no podía oírse. Todos los presentes en el salón estaban con el cantante como un solo hombre y, sin embargo, éste seguía dando la impresión de hallarse extrañamente lejos de nosotros, sin mostrarse en modo alguno satisfecho de nuestra adulación, tal como hubiera ocurrido en el caso de un «astro» occidental. No hubo tampoco ningún intento por parte de nadie de competir con él. Él siguió siendo el foco de la fuerza durante todo el resto de la travesía.
Hacia el final, abandonó las canciones y la poesía en favor de la oratoria. Fue un largo discurso y, caso de haber podido atenernos a los ritmos, hubiera sido el equivalente árabe del verso libre. Su voz era ahora muy musculosa y resuelta. Las ásperas y nasales sílabas fluían en formación y me golpeaban el oído. Su público replicaba con gemidos y gritos de conformidad. Me imaginé la voz amplificada mil veces, cien mil veces, desde los altavoces de todos los alminares del Islam.
Los sonidos evocaban una atmósfera de gran ferocidad y, sin embargo, resultó que el sentido del discurso era moderado. Tenía que ver con la paz y la guerra en Oriente Medio. Elogiaba el moderado gobierno de Burguiba y expresaba su desprecio por los perturbadores, como Gaddafi de Libia, que deseaban combatir hasta el último egipcio. Hassan dijo que era sensato, realista y muy poético.
—Yo también pensé al principio que era un necio, pero ahora lo que dice es muy interesante.
Ya había oscurecido hacía un buen rato cuando el barco arribó a Túnez. Para entonces había hecho otro amigo llamado Mohamad, un joven tunecino que era uno de los más entusiastas acompañantes del cantor. Iba más elegantemente vestido que la mayoría, con una llamativa gorra de visera que no se quitaba nunca. Su apodo, traducido libremente del árabe, significaba «El Finolis». Me preguntó que dónde iba a alojarme en Túnez y le contesté que no tenía ni idea.
—Entonces vendrá a mi casa. Mi familia se sentirá muy honrada. Tendrá a su disposición todo cuanto podamos ofrecerle. Nos sentiremos extremadamente orgullosos de tener a un hombre tan célebre en nuestra casa y nuestra amistad perdurará para siempre. Tengo la piel oscura, pero mi alma es blanca como una azucena. Estará usted a salvo y a gusto en mi casa.
Antes de abandonar el barco, me fijé en el barman. Parecía una persona más bien insignificante, limpiando lo que nosotros habíamos ensuciado, apenas merecedora de la menor atención.
La llegada a África resultó ser muy parecida a la llegada a cualquier otro sitio. Uno utiliza la imaginación para que sea distinta. Había un puerto, una terminal de pasajeros, unas oficinas y unos funcionarios, las habituales formalidades e indignidades. Todo el mundo hablaba un francés con mucho acento sobre un trasfondo de murmullos en árabe.
El transbordador era un barco de los que van y vienen sin cesar y no se produjo la menor demora en la descarga. Me dirigí con la moto al otro lado de la entrada del muelle y esperé a Mohamad. Le había explicado que no había sitio para él en la moto y él se había tragado su decepción y había dicho que buscaría un taxi. Me pregunté si me habría invitado para que le acompañara en moto a su casa. Era importante exponer todas estas innobles posibilidades a los fines de poder calibrar adecuadamente su hospitalidad. Al fin y al cabo, tenía intención de escribir acerca de ello. No deseaba decir que una pura llama de generosidad ardía en su noble pecho en caso de que sólo me hubiera invitado a cambio del paseo en moto. Las cosas claras, ¿eh?
Pero Mohamad y el taxi aparecieron puntualmente y empezamos a recorrer las calles de Túnez saliendo a una oscura campiña hasta que, al cabo de un rato, llegamos a la Cité Nouvelle de Kabaria. Resultaba difícil catalogarla de noche. Buena parte de ella se encontraba sumida en las sombras, pero daba la impresión de haber sido construida recientemente al borde de una autopista. Vi un laberinto de paredes enlucidas de tres metros de anchura. No se podían ver tejados ni ventanas. No parecían casas en absoluto. Extraño. Bajamos por una callejuela sin asfaltar y nos detuvimos junto a una puerta.
La puerta no daba acceso, como yo esperaba, al interior de la casa sino a un pequeño patio de cemento. Mohamad entró primero y después me pidió que introdujera la moto. Apenas pude pasar. El padre se encontraba de pie allí, luciendo un fez, una camisa holgada, pantalones y sandalias. Me saludó muy ceremoniosa y cortésmente con unas cuantas palabras en francés. El patio debía de tener unos tres metros cuadrados de superficie y las habitaciones se abrían al mismo en tres lados de tal manera que toda la casa era de hecho una pequeña fortaleza amurallada con sólo una puerta que daba a la calle. Pude ver que las habitaciones eran muy pequeñas. Me acompañaron a una situada en el lado contrario de la puerta de la calle… parecida a una pequeña cueva.
Debía de tener unos dos metros diez de anchura y la mitad de ella estaba ocupada por una cama de latón cubierta suntuosamente por una reluciente manta de lanilla de algodón. Quedaba un poco de espacio libre y después una cómoda atestada de adornos como un relicario, con una lámpara de aceite encendida.
Me dejaron sentado allí un rato mientras en el exterior tenían lugar unas conversaciones en voz baja, motivo por el cual empecé a ponerme nervioso acerca de lo que estaba ocurriendo y decidí salir a echar un vistazo, la madre de Mohamad y dos niños pequeños se encontraban allí con él, moviéndose en la cerrada oscuridad. Nosotros cinco y la moto ocupábamos todo el patio.
Mi movimiento o mi expresión debieron denotar sospecha.
—Si desea vigilar su moto, hágalo, por favor, pero le aseguro que está a salvo —dijo Mohamad.
Hablaba suave y dulcemente y no parecía en modo alguno el impetuoso muchacho del barco. Me sentí avergonzado y regresé a la habitación (tres pasos más allá, lodo estaba muy cerca), descubriendo que me habían servido la cena sobre la cómoda. Dos pequeñas chuletas de cordero con una salsa muy picante en la que había guisantes y pimientos, y un poco de pan. Nada de cubiertos.
Me comí el pan con las chuletas y después me armé un lío procurando comerme los guisantes y la salsa con los dedos. La salsa me quemaba terriblemente la boca y no me la podía terminar y eso también me hacía sentir incómodo. Me acerqué a la puerta y pedí agua. La madre vino con una jarra y una taza de metal y pude ver su rostro a la luz de la lámpara, pequeño y ajado, pero muy sereno y suave. Eso no es en modo alguno una película «B», me dije a mí mismo, y a partir de aquel momento me sentí absolutamente tranquilo.
La cama era la de Mohamad y yo iba a dormir en ella. Protesté, pero fue en vano.
—Da lo mismo que usted o yo durmamos en ella. Si duerme usted en ella es como si lo hiciera yo —me dijo él, ofreciéndomela como si fuera un placer y no ya un sacrificio y, aunque la frase fuera tal vez una fórmula tradicional de hospitalidad, en sus labios pareció auténtica.
Me acosté como un emperador visitante, con un chiquillo tendido en el suelo al lado de la cama, y me dispuse a sumirme de inmediato en un profundo sueño, pero el sueño tardó mucho en llegar y la piel, que me llevaba escociendo nerviosamente varias semanas, empezó a escocerme más que de costumbre. En algún momento de la noche, me medio desperté de nuevo de mi sueño y oí unos amortiguados redobles de tambor y algo que, en mi estado soñoliento, me pareció ser una procesión de fantasmas avanzando en la oscuridad.
Me desperté con unas entumecidas protuberancias en las muñecas, el cuello y parte del rostro. Bichos, me dije. No son nervios, no es una erupción causada por el calor. Chinches. Pero me negaba a creerlo. ¿Aquella cama tan bonita infestada? Nunca.
Dormí en la cama tres noches. La segunda fue tan mala como la primera. A la tercera saqué mi tienda de nilón, me envolví en ella y la situación mejoró. El placer lo tuvo Mohamad, pero el sacrificio lo hice yo.
Y así, en aquella primera mañana, pude contemplar a través de mis tumefacciones un día africano. Todo el mundo se había levantado muy temprano y estaba trajinando. Habían comido algo antes del amanecer porque era el Ramadán y, durante este mes, ningún musulmán está autorizado a comer mientras el sol se encuentre en el cielo. El tambor cumplía la misión de indicarle a la gente que era la hora del desayuno, pero, siendo teóricamente un cristiano, yo no estaba obligado y pude saborear un huevo frito con mucha pimienta.
De día, el lugar parecía aún más pequeño. Había otras dos habitaciones del tamaño de la mía. El resto de la familia, madre, padre, Mohamad y su hermanita, dormían en una de las restantes habitaciones, la cual era, además, una expendeduría de tabaco. El padre había sido guardián de prisión y, en su calidad de funcionario público retirado, había conseguido una licencia para vender tabaco. No era un negocio muy boyante.
Me sorprendía que pudieran caber todos en aquel diminuto espacio y que no estuvieran chocando constantemente entre sí en las puertas. Nunca había una palabra áspera, un gesto de impaciencia o frustración, los niños permanecían encerrados en su pequeño mundo, aparentemente satisfechos, mirando desde una modesta tortita de barro con unos grandes ojos llenos de líquido amor.
Organizaban sus vidas los unos alrededor de los otros con la intrincada armonía de una alfombra oriental. Ello exigía evidentemente mucha sumisión, sobre todo por parte de las mujeres. ¿Era sumisión o represión? ¿O tal vez una distinta visión del espacio? No podía decirlo.
Puede comprobar lo poco amontonados que se sentían cuando les hice una pregunta acerca de la tercera habitación. Dijeron que, desde que sus hijos mayores se habían ido, les sobraba tanto sitio que habían ofrecido la otra habitación a un anciano matrimonio pariente suyo que todavía estaba durmiendo. O sea que ahora éramos ocho.
Había otra puerta que franqueé después del desayuno. Detrás había un metro cuadrado de cemento con un agujero en medio y una jarra de pico fino. Salí por un poco de papel, regresé y me agaché bastante perplejo, porque estaba claro que nadie más utilizaba papel. Cierto que me habían dicho muchas veces que no hay que saludar a un árabe con la mano izquierda por ser la mano que ellos utilizan para limpiarse los traseros y yo había sonreído, diciéndome: Sí, lo sé, y, en cierto modo, nunca había pensado en lo que ello significaba porque todo el mundo utiliza papel. ¿Acaso no es cierto?
No, no lo es. Tienen simplemente una jarra de agua y una mano izquierda y la idea de tocarme la mierda con la mano me repugnaba. Dios mío, bastante desagradable resultaba ya tener que meter los dedos en la comida. Por consiguiente, hice caso omiso de todo el problema y les atasqué el excusado con papel.
No había agua corriente en la casa y tampoco electricidad. Las casas eran lo más pequeño que imaginar se pudiera y estaban construidas con los materiales más baratos que había. Las calles estaban sin asfaltar. Kabaria era un barrio pobre: un barrio pobre nuevo y todavía sin terminar. O tal vez estuviera terminado, de no ser por la gente que en él vivía. Pude comprender que un barrio pobre es la gente y no el lugar.
Sólo pude percatarme de lo mísero que era aquel lugar cuando el cuñado de Mohamad me llevó a visitar a su padre en el campo. Bajamos por la autopista y ascendimos por unas bajas colinas suavemente curvadas como los pechos de la madre tierra en las que crecían frondosos árboles, pacíficos olivares. Vi una vaca parda amamantando a su ternero y un conjunto de espinos y cactos mientras nos acercábamos a un par de chozas construidas en ángulo recto. Los marcos de las puertas revelaban lo gruesas y satisfactorias que eran las paredes, tal vez como el pan de jengibre, rematadas por una techumbre de paja y con dos galos de color mermelada de naranja sentados junto a ellas.
Dentro, los espacios eran aproximadamente del mismo tamaño que las habitaciones de Kabaria, pero aquello era un espacio real bajo los maderos que sostenían la techumbre, con sitio para que la imaginación pudiera desarrollarse. El anciano se sentó frente a mí al otro lado de una tosca mesa de café mientras su mujer se afanaba a mi espalda con una cocina de carbón, siempre a mi espalda, de tal manera que nunca llegué a verla realmente. Detrás de ella y ocupando toda la anchura de la choza, había una cama de mimbre colocada sobre una estructura de madera.
El anciano me contó locas estupideces acerca del mundo que había más allá de su valla de cactos y estaba en su perfecto derecho porque era un mundo loco. Comí su pan y su miel —su propio trigo y sus propias colmenas— y le oí hablar acerca de los judíos.
—Estos judíos —dijo— tienen un olor muy acusado. Puedo olerlos a un kilómetro de distancia.
Nos encontrábamos cara a cara y soy medio judío. Tal vez se trate de la mitad posterior.
—He oído hablar de una tribu judía que fue conquistada —añadió— y los invasores mataron a todos los hombres, pero las mujeres accedieron a tener hijos con sus conquistadores. «Beshwaya, beshwaya», murmuraron, «al tiempo, al tiempo». Enseñaron secretamente a sus hijos a odiar y, cuando éstos crecieron, asesinaron a sus padres. Mientras quede uno vivo, nunca se darán por vencidos.
Era un viejo simpático y sus estupideces no me molestaban. Cualquier judío podía entrar en su casa y sentirse allí tan seguro como en su propio hogar, mientras se presentara como una persona y no como una etiqueta. Le observé, escuché su voz más que sus palabras y me empapé de la escena. Todo encajaba, todo estaba bien; forma, tamaño, color, textura, todas las partes se habían desarrollado juntas hasta constituir algo que configuraba los instintos del pueblo que lo integraba y que allí vivía. Con independencia de los mensajes de odio que eligiera y repitiera, su comportamiento personal guiado por tales instintos sería sin duda acertado. Pero en Kabaria, ¿qué podía inspirar a los habitantes de aquellas miserables y angostas cajas, luchando por encontrar trabajo en las afueras de una ciudad superpoblada? Tal vez el viejo llevara una vida más dura, tal vez en ocasiones comiera menos o tuviera frío. En tal caso, ello le había sido beneficioso. Sin embargo, los hijos no podían darse cuenta. ¿Cómo hubiera sido posible? Habían tenido que irse a vivir a aquel desastre de las afueras de la ciudad para que un día algunos de ellos pudieran valorar lo que habían dejado a su espalda. ¿Habían elegido ellos o les habían empujado? Sea como fuere, pensé, constituían la materia de que estaban hechas las guerras.
En Túnez me trabajé las embajadas. Los libios me concedieron el visado y me quitaron una gran preocupación que los egipcios sustituyeron por otra. No habría posibilidad, me dijeron, de cruzar la frontera entre Libia y Egipto.
Contemplé el mapa. Estaba la Carretera y no había otra. Al norte de la carretera había el mar. Al sur de la carretera, el desierto. Aquí y allá, algunos senderos se adentraban en el desierto… y desaparecían en un punto y aparte formado por un oasis o bien se perdían. No había otro camino. Un callejón sin salida de dos mil trescientos kilómetros hasta Salûm, en la frontera egipcia. Tenía que llegar hasta allí por si acaso…
A la tercera mañana ya estaba listo. El equipaje ya estaba colocado en la moto. Mohamad aparecía rodeado por su grupo y todos me iban a acompañar hasta la autopista y se iban a tomar las fotografías de rigor con mis cámaras. Cada vez que había sacado la moto a la calle, la había visto más gente. Al tercer día, todos los chiquillos de la ciudad sabían de su existencia. Mientras avanzaba en primera, recalentado y emperifollado, el desfile adquirió proporciones fantásticas. El Flautista de Hamelín o el Mago de Oz no hubieran podido tener más éxito, pero yo no podía llevarme a aquella gente a ninguna parte y empecé a ponerme nervioso, preguntándome adónde me conduciría todo aquello. Era indecente, desproporcionado; no podía evitarlo, pero sabía que terminaría mal.
Mientras mi ejército doblaba la última esquina y aparecía ante nuestros ojos la carretera principal, llegó la policía y lo disolvió. Agarraron a Mohamad, que llevaba mis cámaras, y me dijeron a mí que les siguiera. A los demás los dispersaron. Eran tan sólo dos agentes, enfundados en unos uniformes sucios y oscuros, pero se les veía hoscos y encolerizados. Cuando llegué al despacho que tenían en la carretera, uno de ellos ya había conseguido encontrar el dispositivo para abrir la cámara, pero no sabía qué hacer y entonces yo tomé la cámara, la cerré, volví a enrollar la película en su cassette y después se la abrí.
Mohamad mostraba un aire muy abatido y ellos le estaban hablando a gritos. Después uno de ellos se dirigió a mí y me acusó de ser un reportero sensacionalista que estaba tratando de conseguir fotografías de árabes apuñalándose unos a otros en peleas de borrachos, explotando su pobreza e ignorancia para vender mi cochino periodicucho. Era una buena historia. Tal vez se ajustara a otra persona. Acto seguido empezaron a acusar a Mohamad de haber tratado de robarme y dijeron que yo había arriesgado mi vida y yo les dije las mejores cosas que pude lo más convincentemente posible, procurando calmar sus ánimos. Después nos sacaron a la calle y le dijeron a Mohamad que se fuera a casa y a mí que me largara.
Traté de tranquilizar a Mohamad antes de irme, pero él estaba abrumado y no quería hablar. No me apetecía irme, pero era una provocación quedarme, por lo que dije tristemente adiós y me alejé rumbo a mi callejón sin salida.
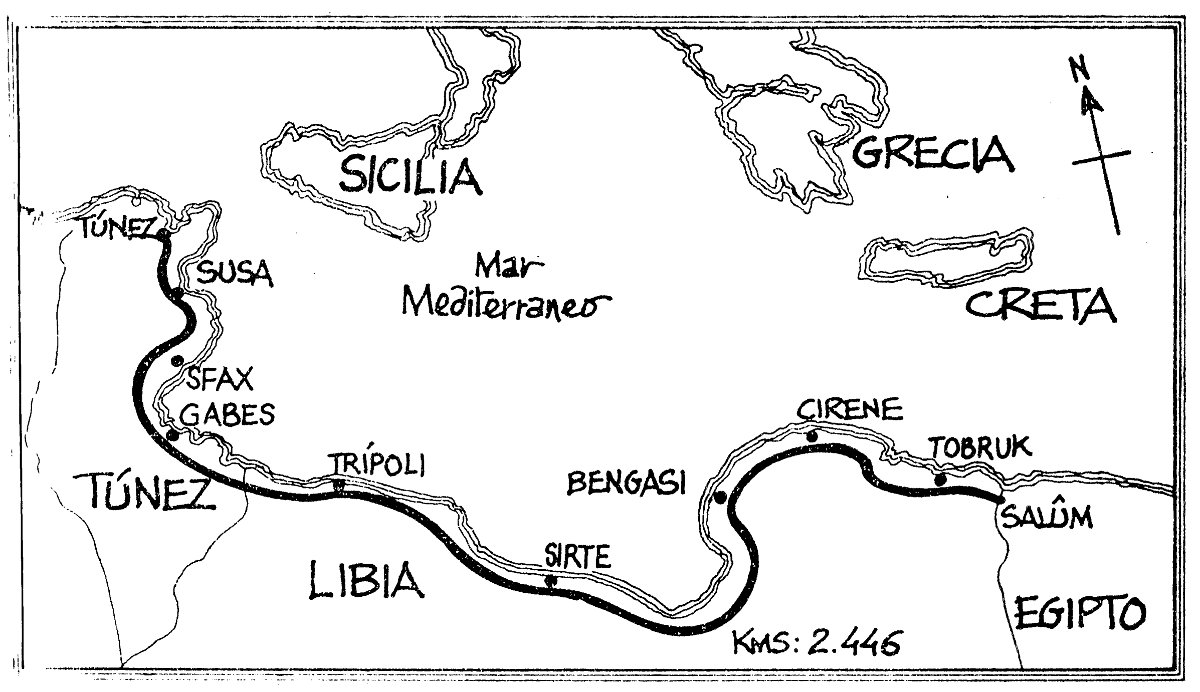
Túnez pasa ante mis ojos. La primera maravilla viene Inmediatamente después de Kabaria, un enorme acueducto romano se balancea a mi lado a lo largo de unos cuantos kilómetros, desmoronándose, pero invicto como un monstruo surgido de las profundidades del tiempo. Las lluvias son tempranas y veo el agua cerniéndose en el cielo, a punto de caerme encima. La tierra la necesita, pero yo no y me doy prisa pasando junto a los trigales y por Lis colinas en un intento de ganarle la partida. A medio camino de Susa, tengo la certeza de que me va a pillar (es una cuestión personal entre la lluvia y yo) y me detengo para ponerme el impermeable. La tierra está muy tranquila, sólo unos cuantos caballos a cosa de un kilómetro y medio de distancia. Pienso que ojalá compartiera aquella calma.
Mientras sigo avanzando, pienso en Kabaria. ¿Por qué terminó de aquella manera? Hubiera sido prudente marcharme el día anterior.
Sí, hubiera sido prudente quedarme en casa. Hay que dejar que las cosas sigan su curso; de otro modo, ¿por qué estar aquí?
Sin embargo, me siento inquieto. Tengo que encontrar el medio de relacionarme con la gente de una manera menos espectacular. No acerté a comprender por qué Mohamad ansiaba el prestigio. Se emborrachó con eso y, ¿cómo le podría yo censurar? Está muy bien que yo ande por ahí sintiéndome humilde, pero tengo que ser también consciente del efecto que causo en los demás. Podría ser poderoso.
Susa es una gran ciudad de ochenta y cuatro mil habitantes. El maquinista Hassan vive aquí, pero los datos que me facilitó son irremediablemente inadecuados. Tal vez ni pretendió en ningún momento que le localizara. En cualquier caso, ya he perdido demasiado tiempo buscándole y es demasiado tarde para proseguir el viaje. Llego a una preciosa parte antigua de la ciudad y a un hotel de mosaicos, azulejos, elevados arcos y frescos interiores. Una habitación por un dinar. Detrás del hotel hay un pequeño cobertizo atestado de trapos y cajas en el que puedo colocar la moto. Un hombre vestido con un roto y sucio caftán me observa mientras me esfuerzo durante diez minutos de difíciles maniobras en hacer pasar la moto por una estrecha puerta y después me dice:
—Un dinar.
Me pongo furioso con él.
—Tendría que habérmelo dicho antes —aúllo.
Muy bien, díselo. Que haya por aquí un poco de justicia y de juego limpio inglés. Dios bendito, Simon, eres un pelmazo.
Regateo para que me lo rebaje a un precio razonable. A la mañana siguiente, donde yo creía que sólo había sitio para la moto, veo que también hay gente durmiendo. La información me azota como un bizcocho de natillas en el rostro.
Hay mucha agua por todas partes. Las carreteras próximas a la orilla del mar se encuentran a unos sesenta centímetros por debajo de su nivel. ¿Se menciona eso en los folletos? Veo a un grupo de turistas nórdicos empapados en el vestíbulo de un hotel. El hotel parece haber absorbido su propio peso en agua.
Mientras me dirijo a Sfax, observo que otra maravilla antediluviana se yergue frente a mí: una enorme muralla constelada de hileras de melladas ventanas me impide el paso como si de una pequeña cordillera montañosa se tratara. En el último minuto, se desvía bruscamente a la derecha y se convierte en las ruinas de un coliseo.
El Djem está inundado. Sfax también. La acuosa atmósfera gris me induce a seguir adelante. A lo largo de la costa hay ahora más vida, más tráfico, casas de adobe, huertos, palmeras datileras, asnos, camellos, todas las cosas acerca de las que uno lee y que ve en las películas. Cuando llegas allí, te das cuenta de que nada era correcto.
Avanzando cautelosamente sobre mojado, sólo he recorrido doscientos sesenta kilómetros a media tarde. Decido detenerme en Gabes, muy consciente de la proximidad de la frontera libia. Quiero prepararme en cierto modo para ella. Túnez no forma parte de la guerra. Es un país bilingüe, consciente de su importancia turística y de orientación occidental. Libia es beligerante, fanática y rica en petróleo y se rige según las leyes del profeta Mahoma, o eso es lo que me han dicho. Decido enviar ahora por correo todas las películas ya terminadas y, en el último minuto, recuerdo que llevo un documento con un sello israelí y decido también enviarlo. Cruzan por mi mente imágenes de registros e interrogatorios. Me hacen estremecer y reírme al mismo tiempo de mí mismo. Las situaciones extremas siempre parecen absurdas hasta que ocurren.
¿Cuándo se convierte una película «B» en un documento? Allá en la factoría de Meriden nos reíamos de mi moto sin preparar y sin probar.
—Lo más probable —me dijo un mecánico— es que, si no se preocupa usted por ella, siga funcionando sin ninguna dificultad.
Decidí preocuparme. Me llevé todas las herramientas y piezas de recambio que pude y, media hora más tarde, el aceite falló. ¿Porque estaba preparado?
¿Llueve porque llevas el paraguas o porque no? Es una cuestión personal que depende de cómo lo recuerdes. Mi manera de redactar el relato carece de rasgos triunfales. Nunca he podido arriesgarme. Me gusta preparar las cosas de antemano, pero me molesta pensar en lo que tal vez me haya podido perder. He tenido que bregar demasiado en la vida. Sin todo este solemne esfuerzo, es posible que hubiera podido llegar más lejos, con mayor rapidez y más facilidad.
Recuerdo lo que me dijo hace treinta años el director de mi colegio, aquella vieja morsa manchada de alquitrán.
—Simon, tú piensas demasiado.
Pensar es como un negro túnel. Cuando ya estás en él, tienes que seguir pensando hasta alcanzar el otro extremo. Por lo menos, así lo creo.
El sujeto de la oficina de inmigración libia, si es eso lo que es, lleva una escopeta doblada sobre el brazo y unas botas de caza ajustadas alrededor de las vueltas de los pantalones. Parece feliz. Tiene varios impresos por duplicado en árabe y me indica dónde tengo que firmar. Me están introduciendo en Libia como un mono, por medio del lenguaje de los signos. Estampo mi firma en todo sin vacilar.
Toma mi pasaporte.
—Helt —dice.
¿Helt? Ah, sí, «Health» («salud», en inglés). Su primera y única palabra en inglés. Muestro mis certificados de vacunación, sonriendo (como un mono) y sigo adelante. Hay muchos impedimentos. Nadie quiere hablarme en un idioma que yo comprenda. El jefe de aduanas luce un lustroso traje italiano de color plateado y lleva un cartón de Marlboro bajo el brazo. Toca melindrosamente algunas de mis polvorientas pertenencias.
«¿Visky?» —pregunta, siendo ésta la única palabra en inglés que se digna pronunciar este día.
El Mono Infiel sacude la cabeza y entra en Libia. No es que no sepan hablar otra cosa más que árabe. Es que no quieren. Forma parte de la cruzada libia en defensa del Islam. Nosotros no siempre somos amables con nuestros extranjeros y resulta una experiencia aleccionadora ver invertidas las tomas. Supongo que en los viejos tiempos uno hubiera hablado en inglés a voz en grito hasta que los nativos se sometieran con toda naturalidad, pero es que entonces podíamos echar mano de la reina Victoria.
A mi izquierda, unos cuantos kilómetros de dunas y después el mar de un azul tirando a gris. A mi derecha, desierto y nada más que desierto. El mapa dice que hay unos dos mil quinientos kilómetros hasta Nigeria, siguiendo el vuelo en línea recta de un cuervo, caso de que un cuervo pudiera hacer semejante cosa. Arriba, el cielo aparece despejado en todas direcciones. Por delante, la carretera es una impecable superficie asfaltada de dos carriles. Una suave brisa levanta sobre el desierto una cortina de polvo que no resulta molesta, lo justo para borrar las siluetas de unos cuantos camellos. No hay huellas de presencia humana en ninguna parte.
Me detengo para saborear el vacío y escuchar el silencio parecido al sibilar de una cinta no grabada girando en el magnetófono. Me asusto un poco. Aunque podría cubrir fácilmente los mil seiscientos kilómetros hasta Trípoli antes del anochecer, sé que esta noche tengo que dormir en un verdadero desierto.
El chico criado en la ciudad que se alberga en mi interior se llena de pánico y todas las habituales señales de alarma se disparan en mi cabeza. ¿Podré avanzar sobre esta cosa? ¿Qué ocurrirá si me hundo en ella? ¿Es seguro? ¿Quién puede venir de noche? Una emocionante mezcla de temor y expectación está a punto de combinarse para formar algo parecido a la alegría. Una vez adoptada la decisión, es fácil. Elijo un lugar entre unas dunas por el lado del mar y ajusto los depósitos de la moto a un disco metálico soldado al extremo del soporte colgante, una buena idea que sí se llevó a la práctica. Después la deuda. ¿Dónde? ¿Por qué lado? ¿Cómo afianzarla? Cada acción forma parte de una rutina que hay que estudiar y perfeccionar. ¿Cuántas veces tendré que hacerlo? ¿Cientos? Vale la pena hacerlo bien. Utilizo la moto para afianzar un lado de la tienda y busco una piedra grande para el otro. ¿Qué hago con la mosquitera?, ¿lloverá? Parece Imposible. El cielo se ve despejado de horizonte a horizonte, pero, aun así, por si acaso… A continuación, la cama: la chaqueta de piloto doblada al revés se convierte en una estupenda almohada. Y prosigo. Mientras rodeo la moto, procuro observarlo todo, la tensión de la cadena, la banda de rodamiento, cualquier cosa que se esté soltando o cayendo, en un intento de formarme una imagen de lo que debería ser de tal modo que cualquier cambio haga sonar un timbre de alarma… y, como es natural, descubro un casquete de oscilador suelto. Puedo ver el hilo.
Estos malditos cacharros. Qué diseño tan asqueroso. Quince minutos de palabrotas capaces de hacerles silbar los oídos en Meriden. Tengo que recordar ajustarlo, con la herramienta correspondiente. ¡No! Hazlo ahora. Te olvidarás. Y, de paso, controla el nivel de la batería.
Hay que llenar el hornillo Optimus con el depósito, una tarea muy complicada porque no puedo ver el nivel del hornillo y, en cualquier caso, resulta difícil controlar la salida del combustible. Hay que encontrar un sistema mejor. Tengo para cenar arroz con pimientos rellenos enlatados en Hungría. Todo el proceso de deshacer el equipaje, comprobar, guisar y volverlo a ordenar lodo me obliga a pensar y actuar durante unas dos horas. Casi me he olvidado de dónde estoy. Con un café y un cigarrillo, me instalo en la sorprendente quietud del desierto y recuerdo y entonces me siento invadido por una oleada de inmenso gozo.
Mírame. Fíjate dónde estoy. ¿No te parece demasiado extraordinario para poder describirlo con palabras? Soy yo, no Lawrence de Arabia o Rodolfo Valentino o Rommel y el Afrika Korps. Yo y esta pequeña máquina hemos conseguido llegar hasta aquí.
El sol ha desaparecido en la arena de algún lugar de Túnez. Las estrellas están haciendo unos agujeros increíblemente grandes en la noche sin luna. Me encuentro sumido en un estupor de alegría. Si el viaje terminara mañana, habría merecido la pena, pero una premonición disipa todas las dudas y, por una vez, me permito el lujo de tener la certeza de que el viaje no terminará mañana y de que habrá muchas ocasiones en las que experimentaré aquella misma sensación de abrumador deleite. Esta noche estamos proyectando una película «A».
La vida nunca le deja a uno del todo en paz. Noto que cambia el viento, veo los relámpagos sobre el mar, oigo los truenos. A primeras horas de la mañana, la tormenta se desplaza a tierra firme. Llueve con mucha intensidad y temo que el agua socave la moto y la haga caer encima de la tienda y de mí, pero elegí un terreno ligeramente elevado y no creo que haya dificultades. Decido esperar. Al final, una pausa en la lluvia. Hago rápidamente el equipaje, con la tienda llena de agua y de arena, y regreso a la carretera de Trípoli.
Lo único que conozco de Libia es La Carretera, más de mil quinientos kilómetros de carretera, una excelente y rápida autopista que bordea la costa africana como una cuerda de tender la ropa. Libia cuelga de esta cuerda como la sábana de un gigante sujeta con las pinzas de Trípoli y Bengasi, quemándose al sol. Dicen que hay algunas zonas húmedas encantadoras allí abajo entre los pliegues, en Kufra y Sebha, pero lo que yo veo desde la carretera es espantoso.
Distingo una tienda en el desierto, de aquellas antiguas hechas de pellejos de animales tensados sobre estacas en hermosas elevaciones y depresiones en las que el Jeque de Arabia obligó a nuestros antepasados a tragarse unos ojos de oveja y murmurar que estaban «deliciosos». En lo alto puede verse una antena de televisión. Al lado de la tienda hay dos bidones de gasolina y junto a ellos se puede ver aparcado un «Mercedes» nuevo. El propietario sale envuelto en un ondulante atuendo de algodón blanco, sube quitándose las sandalias y pisa fuertemente el acelerador con un pie duro como el cuero.
Algo más allá, al otro lado de la carretera, hay dos camellos atados en proximidad de un avión.
Todos los hombres de Libia, con trabajo o sin él, solteros o casados, reciben semanalmente del estado un dividendo procedente del petróleo. En las ciudades, la gente arregla sus casas. Una tienda sí y otra también vende pintura. Y una tienda sí y cita también vende aparatos audiovisuales de fabricación japonesa. El Corán se proclama por todo el país en arcos triunfales que se levantan en las carreteras. El alcohol y las mujeres fuera del matrimonio están prohibidos. El whisky cuesta veinticinco dólares la botella y cuarenta y ocho horas en la cárcel en caso de que sea la primera vez. Las mujeres se envuelven en una especie de sudario a cuadros, sosteniéndolo sobre sus bocas de tal manera que a veces no resultan visibles más que un ojo y un diente. No hay que mirar el ojo (¿Y quién iba a querer hacer semejante cosa? El que vi brillaba como el cristal).
Trípoli produce la impresión de haber sido bombardeada recientemente. Conserva todavía cierto aire italiano, me parece, de la época colonial. Los italianos han vuelto con sus contratos. En mi hotel, unos poco refinados constructores italianos de oleoductos se encuentran sentados en el salón de desayunos, leyendo historietas ilustradas. El hotel es muy caro y tengo que ir al banco. Hay tres cajeros, pero el hombre que me precede en la cola introduce la mano en una bolsa de plástico y saca un montón de billetes de treinta centímetros de altura, casi todos de diez y de veinte. Ahora los tres cajeros están contando el dinero. A medio contar, alguien dirige un saludo a gritos, un cajero contesta, charla un poco, pierde la cuenta y vuelve a empezar. Se invierten veinte minutos en efectuar la cuenta sin interrupciones. Yo saco un billete de cinco libras y me sorprende que no se limiten a darme un puñado.
De Trípoli a Sirte hay quinientos kilómetros y me desplazo casi volando mientras el motor canta para mí y todo se desarrolla sin contratiempos. Hay mucha lluvia, pero ahora lo mojado me pone menos nervioso, por lo menos sobre el asfalto. La tierra y el mar aparecen siempre llanos y puedo ver el tiempo que hará unos ochenta kilómetros más adelante. Nunca había visto tanto tiempo meteorológico. Puedo ver donde empieza y donde termina; puedo ver el cielo azul arriba y la cercanía de las tormentas y después el buen tiempo de más allá. Curioso. Es como estar viendo el pasado y el futuro. Soy un mundo que gira a través de un tiempo visible. El tiempo meteorológico se parece mucho a la historia. Grandes fuerzas que se encuentran, actúan las unas sobre las otras y descargan sus energías. Allá a lo lejos, unas nubes negrísimas están amenazando la tierra de abajo. ¿Qué representa este diluvio de aspecto tan venenoso? ¿Epidemias? ¿Hambre? ¿Guerra civil? Los que se encuentran bajo su terrible influencia no pueden ver ciertamente lo que hay más allá. Deben de tener la impresión de que el universo está sumergido. Mientras que yo puedo ver que se trata de una situación transitoria.
Me paso la mañana volando bajo el mal tiempo, con la cabeza a ciento diez y el brazo izquierdo descansando sobre el manillar, escuchando el rum-rum del motor, el aleteo del anorak agitándose al aire y el crujido de la visera del casco con la cara descubierta. Esta zona de la costa es más fértil: olivares, miles de palmeras datileras, poblados con cultivos de arroz, muchos pozos con unos muros curiosamente escalonados a ambos lados. Hay muchos grandes taxis «Peugeot» de color blanco en la carretera. Por fuera son los familiares y anodinos módulos de la civilización industrial; dentro, turbantes, fezes y velos amontonados sobre fardos de ricos tejidos. El efecto es el que produciría una nevera llena de cabezas reducidas o bien un aparato digital que dijera la buenaventura. Miles de estos taxis recorren las inmensas distancias entre Trípoli y El Cairo. A veces veo que alguno de ellos abandona sin previa advertencia la carretera y se adentra en el desierto. Sólo forzando la vista puedo distinguir la oscura mancha de una tienda en alguna lejana elevación de terreno.
Ahora todo se está volviendo notoriamente más seco y más silvestre. Muy pronto no hay más que desierto a ambos lados y el viento silba arrastrando el polvo hacia la carretera. La arena fluctúa sobre el asfalto como si fuera una llama y, en algunos lugares, se empiezan a formar dunas sobre la superficie. Muchos camellos pastan al borde de la carretera donde, por alguna razón, parece haber más arbustos; son unos jóvenes y larguiruchos animales que retroceden asustados ante el desconocido rumor de la moto. Veo un banco de arena en la carretera e intento reducir la velocidad. No se produce ningún cambio. El motor sigue corriendo y, de repente, la situación adquiere carácter perentorio. Acciono los frenos, suelto el embrague y me inclino hacia delante para desconectar el encendido puesto que no hay un botón que lo apague. La válvula del carburador está atascada. Tengo que seguir conduciendo de esta guisa a lo largo de treinta y cinco kilómetros, interesante problema hasta que llego a Ben-Gren donde hallo cobijo, gasolina y café.
Mi primera reparación al borde de la carretera resulta fácil una vez abandonadas las arenas voladoras. El propietario del garaje se muestra tan intrigado que me invita a un almuerzo a base de spaghetti, salsa de carne y queso rallado. Hay muy pocos extranjeros en Libia y puedo comprobar que la ausencia de turismo permite a la gente hacer gala de un natural y generoso interés por los viajeros. Me siento altamente honrado.
Oscurece mucho antes de que llegue a Sirte y veo una barrera en la carretera con una flecha de desviación que señala hacia el desierto que tengo a la izquierda. Mis faros no me permiten distinguir ningún camino, pero el asfalto que tengo por delante ofrece buen aspecto, razón por la cual sigo cuidadosamente adelante. El asfalto se ensancha bruscamente y empiezo a comprender que me encuentro en una pista de aterrizaje. Al cabo de un rato, se me acerca corriendo por detrás un jeep y se detiene. Está lleno de hombres del ejército. Un teniente enfundado en un uniforme de estilo británico toma mi pasaporte y lo examina con una linterna. Sus rostros se muestran impasibles y yo empiezo a prever dificultades. En su lugar, estrechan cordialmente mi mano uno detrás de otro y me indican que siga adelante. Un momento agradable.
Acabo de decidir que dormiré al aire libre cuando llego al control de policía de Sirte. El guardia insiste en que vaya directamente a un hotel. Asciendo por una cenagosa colina para pasar la noche entre hombres paseando en pijama, curvadas babuchas y fezes con borlas, jugando al chaquete y fumando en complicadas pipas. El recepcionista afirma hablar inglés y yo le pregunto por qué los pozos tienen a su alrededor aquellos muros escalonados.
—Eso es —dice—. De aquí a Bengasi hay quinientos cuarenta kilómetros y…
Ah, sí. Comprendo.
Quinientos cincuenta kilómetros para ser más exactos y eso es un recorrido muy largo para una moto. Me levanto temprano y salgo corriendo. Al cabo de unos minutos de sol, vuelve a caerme encima la lluvia. Conduzco bajo la lluvia durante tres horas y doy gracias constantemente porque la electricidad no me falla. Paso por dos momentos delicados en unas lomas de barro seco ablandado por la reciente lluvia. Por lo demás, estoy simplemente mojado. La lluvia se ha abierto camino a través del impermeable recauchutado y las botas están chorreando.
Cuando salgo de debajo del techo de la nube de lluvia, el desierto que me rodea parece un pantano prehistórico y los camellos son los correspondientes monstruos. Ríos de agua discurren al borde de la carretera. Después, a las pocas horas, todo, incluso yo mismo, vuelve a estar seco como un hueso.
Ya tengo ante mis ojos los más elevados edificios de Bengasi cuando me quedo sin gasolina. Está claro que la gasolina es de mala calidad porque no rinde el esperado kilometraje, pero me siento estúpido y enojado conmigo mismo por hallarme atrapado de aquella manera.
Me sitúo al borde de la carretera para hacer señas y se detiene el primer vehículo. Es un pequeño «Fiat» con dos jóvenes en la parte frontal y un fardo de ropa en la parte de atrás que resulta no ser un fardo de ropa, sino una anciana parienta.
Los hombres van muy bien afeitados y pulcramente vestidos a la europea y se muestran enérgicamente serviciales. Me inundan de ayudas. Sacamos un poco de gasolina de su depósito. Me acompañan a la ciudad y me ayudan a encontrar un hotel. Por el camino, al llegar a una gasolinera, me llenan el depósito y se niegan rotundamente a aceptar dinero. Y, al final, me prestan una libra por que los Bancos están cerrados.
El «Oilfield Hotel» se convierte en mi hogar durante una semana. Cuesta una libra ocupar una de las tres camas de hospital de hierro fundido de una habitación, pero casi todas las noches las otras dos camas están vacías. Sólo una vez tengo un compañero de habitación, un cocinero nubio negro como el carbón que se dirige a trabajar a un campo de instalaciones petrolíferas cercano a Trípoli. Sus amistosas risas cuando está despierto quedan compensadas por los ronquidos más fuertes que jamás he escuchado. Por la noche, le arrojo toda clase de cosas, pero los trenes expresos siguen rugiendo a través de las ventanas de su nariz. Si se hubiera quedado otra noche, hubiera tenido que mudarme.
El cónsul egipcio me confirma que está totalmente excluida la posibilidad de que pueda cruzar la frontera egipcia por carretera.
—Supongo que puedo intentarlo —digo.
Me dirige la sonrisa reservada a los idiotas importunos.
—Sí. Puede intentarlo.
Investigo todos los demás medios de dirigirme a Egipto. ¿Por barco? Complejo e inseguro en el mejor de los casos y, además, los capitanes se niegan ahora a llevar sus barcos a Alejandría.
¿En avión? Terriblemente caro para la moto y, en estos momentos, también inseguro. Podría tomar el avión y enviar la moto por carretera, pero me advierten de la posibilidad de que tal vez no vuelva a ver la moto.
El Sunday Times me ha ofrecido el envío de credenciales para ayudarme a cruzar la frontera. Merece la pena esperar un poco. Bengasi es, al principio, una ciudad agradable. Tiene unas encantadoras plazas con palmeras, estanques y fuentes, y un gran bazar, un mercado del oro y solitarias tiendas llenas de objetos apetecibles tales como rascadores de espalda de marfil e instrumentos musicales.
En la misma calle del hotel hay un taller de reparaciones de motos. El propietario Kerim el Fighi se desvive por mí. Pone todo el taller a mi disposición y yo decido pintar las cajas de verde. Ahora me molesta la reluciente fibra de vidrio de color blanco. Quiero una moto que se confunda con el paisaje y no ya que destaque. Revisto incluso de cinta verde el brillante cromado del faro delantero y los manillares.
Es fácil hacer amigos aquí. Hay muchos jóvenes sin nada que hacer. Son corteses, inquisitivos y buenos compañeros, pero se hallan muy alejados del mundo y de los conocimientos en general. Parecen deseosos de participar en algo y merodean por las calles como lobos, pero no tienen nada en lo que ocupar su mente como no sea la más reciente película que probablemente verán varias veces. El dinero reciente les ha liberado, pero ¿para qué? Parecen muy perplejos ante los cambios y el evidente conflicto entre los valores religiosos predicados por Gaddafi y el Corán y la Nueva Era de la Tecnología. En cualquier caso, todo son conjeturas en el transcurso de interminables rondas de bebidas carbónicas. En Bengasi las mujeres se ven más libres por lo menos del velo y muchas de ellas visten a la europea, pero siguen siendo muy inaccesibles.
Al cabo de una semana de espera, sigo sin recibir noticias de Londres. No puedo soportar por más tiempo la inactividad. Mañana me iré a la frontera, tanto si está bien como si está mal. Un técnico inglés me dice que la frontera es militar.
—Tienen unos dedos que aprietan el gatillo con mucha facilidad. Primero disparan y después preguntan. ¡Puf! Otro hombre del Sunday Times que desaparece.
Tengo la impresión de estar dirigiéndome al frente y no ya a una frontera. Kerim me dice que hay unas ruinas muy interesantes por el camino de Tobruk.
—Romanas. Muy buenas.
Decido seguir el camino más corto hasta la frontera y dedicarme al turismo a la vuelta. Tengo el profundo convencimiento de que dentro de pocos días volveré a Bengasi.
La carretera bordea la costa durante un trecho y después asciende suavemente hacia las colinas de la Cirenaica. Ésta es la parte de la costa más cercana a Grecia y Creta en la que los griegos y los romanos establecieron su primera base en África, pero, en aquellos momentos, yo sabía muy poco acerca de la antigüedad y ésta me interesaba todavía menos.
El aire era más fresco y la tierra más fértil. Había granjas por todas partes y muchas chozas de campesinos. Un hombre emergió de una choza y, a unos tres pasos del umbral de la misma, se levantó la túnica a la altura de las caderas y se agachó en un solo movimiento sorprendentemente lleno de gracia. Sólo después comprendí lo que había estado haciendo.
—Dios bendito —dije en voz alta—. ¿Tan cerca de la puerta?
El camino serpeaba por entre ásperas y blancas formaciones rocosas, vastos pinares, zonas de matorrales y aulagas, extensiones de suave hierba primaveral y riachuelos con las orillas pobladas de cañas. El paisaje se me antojaba familiar y me atraía irresistiblemente. Descubrí una extensión de hierba de aspecto especialmente agradable, protegida de la carretera por una hilera de bajos espinos, y decidí levantar allí la tienda. Tenía la profunda impresión de que la tierra era mía y me sentía en ella totalmente a mis anchas.
Había luna llena y me percaté por primera vez de que había iniciado el viaje bajo la luna llena hacía exactamente un mes. Aquella noche la luna parecía más brillante de lo que yo jamás hubiera visto y la noche era simplemente un reflejo del día en un espejo de plata. Comí y bebí y fumé y escribí e hice todas estas cosas con gran placer y después me acosté en la tienda en el convencimiento de que el día había terminado. Mientras permanecía tendido, esperando adormiladamente a que llegara el sueño, oí una voz masculina procedente al parecer de la carretera. Oí el ladrido de un perro. La voz replicó. Estaban avanzando, pero, en lugar de alejarse, la voz se estaba acercando.
Ahora ya estaba completamente despierto, tratando de localizar la posición del intruso y de seguir sus movimientos. No por primera vez pensé en lo vulnerable que era, prácticamente desnudo en el interior de aquella pequeña envoltura de nilón. Durante un rato, hubo silencio, pero yo estaba cada vez más nervioso porque no había oído nada susceptible de indicarme que el individuo se había ido. De repente, se volvió a escuchar la voz, pero esta vez muy cercana y fuerte, entonando una alegre canción. Me vestí apresuradamente y me dispuse a salir de la tienda, pero, tan pronto como asomó la cabeza, mis temores se disiparon y se trocaron en asombro.
Estaba rodeado por un rebaño de ovejas. Contempló todo un mar de lana plateada, unos cien animales o más. Ningún rumor me había revelado su aproximación. Mucho más allá, más lejos de lo que yo había pensado y quizá sin haberse percatado todavía de mi presencia, distinguí dos figuras.
Si, bajo aquella luz, todo parecía haber sido pintado de plata, sus ropas parecían haber sido tejidas con este metal. Sus rostros estaban en sombras, pero ellos lucían sus vestimentas plateadas con la majestad de unos reyes. Se abrió una ventana al pasado, a las vagas impresiones dejadas por los relatos bíblicos y los villancicos de Navidad que yo había rechazado entonces por considerarlos estúpidas fábulas y supersticiones. Semejantes cosas no tenían cabida en las calles abarrotadas de gente y las aulas escolares de mi infancia. Sólo eran posibles aquí, bajo este cielo, con esta luz y en esta tierra. Ésta era una tierra bíblica y, en una noche así, uno podía creer.
En las horas anteriores al amanecer, la temperatura descendió por debajo de los cero grados y despertó, descubriendo que el rocío se había helado sobre la tierra. Los pastores se encontraban todavía allí y ahora se me antojaron tan extraordinarios por su pobreza como lo habían sido por su majestuosidad. Sus rostros eran feos y estaban nublados por la ignorancia. Sus vestimentas habían dejado de ser de plata para convertirse en harpillera. Estaban acurrucados en el suelo, dolorosamente fríos, dos malhadados y patéticos campesinos, contemplando con temerosa admiración todo el conjunto de efectos personales que yo estaba tratando de colocar en la moto con mis congelados dedos. Les hubiera preparado un café, pero no me quedaba agua. En aquellos momentos, el contraste entre el día y la noche no me inspiró ningún sentimiento elevado. Hacía demasiado frío para eso.
Compartí mis últimos cigarrillos con ellos y me marchó. En la siguiente ciudad, me di cuenta de que no estaba en la carretera que había tenido intención de tomar, sino que me estaba dirigiendo quieras que no hacia las ruinas de la antigüedad. Una hora más tarde, me encontraba en Cirene.
Sólo tenía intención de efectuar una visita de cumplirlo. Me parecía que las ruinas romanas estaban demasiado cerca de casa y mi mente siempre viajaba a varios miles de kilómetros por delante de mi cuerpo. La entrada al lugar era una maravillosa puerta de piedra arenisca color miel que se elevaba a gran altura por encima de mí. Entré y me encontré en un espacioso foro con hileras de columnas extendiéndose mucho más allá de lo que yo hubiera creído posible y, por entre las columnas, tentadoras visiones de otras maravillas en todas direcciones. Estaba solo en una gran ciudad romana, el único visitante sin lugar a dudas. En determinado momento, vi unas mujeres envueltas en túnicas en un anfiteatro, pero éstas huyeron al ver que me acercaba. Me pasé el día visitando fascinado los estanques y patios y los gimnasios y templos y entrando y saliendo de las casas de ciudadanos romanos corrientes. En una zona, un arqueólogo italiano estaba efectuando unas restauraciones con la ayuda de unos obreros, pero éstos parecían pertenecer más a la pasada historia de la ciudad que al presente. Por la tarde, hubo diez minutos de efervescencia cuando un grupo de altos oficiales de las fuerzas aéreas recorrió las ruinas a la velocidad propia de un aparato en vuelo mientras su fotógrafo uniformado se afanaba por batir el récord de fotografías por minuto. Utilizaba el flash bajo aquel sol tan cegador, lo cual significaba que sólo le interesaban los rostros y yo pensé que ello resumía muy bien su excursión. Sólo rostros.
Terminé la jomada en la parte más baja de la ciudad, con el Mediterráneo extendiéndose a mis pies. Mientras el sol se desvanecía, pareció como si la luz brotara de la piedra y la ciudad fulguró intensamente antes de hundirse en la noche. Yo sabía que aquellas experiencias —los pastores, Cirene— me estaban produciendo una profunda impresión y que los acontecimientos de cada día parecían intensificar las sensaciones del día siguiente y, sin embargo, apenas había rozado el borde de mi primer continente. En el hotel, comí en compañía de dos vendedores franceses que habían aprovechado para tomarse unas pequeñas vacaciones. Me parecieron unos amables conversadores y me informaron acerca de las deficiencias árabes, pero me dieron la impresión de que se habían dejado la imaginación en París. ¿Les debí yo parecer a ellos tan vulgar y falto de inspiración? Ellos estaban acostumbrados a África, por descontado. Se me ocurrió pensar que en todos los lugares del mundo encontraría a personas para las que el hecho de estar allí constituiría un acontecimiento corriente y de todos los días. ¿Sería mi viaje realmente un simple estado de ánimo?
Aquella noche volví a dormir al aire libre, en la costa algo más allá de Marsa Susa, y supe a la mañana siguiente que tendría que alcanzar la frontera aquel día. A la hora del almuerzo, ya estaba en Tobruk, una ciudad parecida a un hueso seco, astillándose y convirtiéndose en polvo bajo el sol. Conocí a un irlandés por la calle. Trabajaba en el Instituto «Aisle» donde enseñaba inglés (o irlandés) a los petroleros libios. Ganaba 500 libras al mes, una fortuna en aquella época, y con sus ahorros se estaba comprando un apartamento en Roma, otro en Ancona y una finca en Irlanda. Me invitó a almorzar con su esposa italiana y sus hijos de corta edad. Ella odiaba a los árabes y señaló que sus hijos no podían jugar con los de los árabes por temor a pillar enfermedades de la piel.
—Yo no puedo decir que les aprecie —señaló el irlandés—. Parecen pensar que todos los occidentales son unos explotadores. Pero la cosa no estaría tan mal si no nos trataran como marcianos por la calle.
Me invitaron a dormir en su casa a la vuelta. No sabía si iba a hacerlo. Me inspiraban bastante lástima. Eran unas buenas gentes que no parecían haber comprendido el quid de la cuestión, pero lo cierto es que yo no tenía por qué vivir sus vidas.
Me puse en marcha con la mayor indiferencia posible con el fin de recorrer los últimos ciento veinticinco kilómetros, sabiendo que no podría pasar, pero sin poder olvidar el triunfo tan extraordinario que ello iba a representar en caso de que lo consiguiera.
El primer control apareció aproximadamente una hora antes de la puesta del sol, lo cual me permitiría regresar a Tobruk antes del amanecer. No había paso, sólo una pequeña garita portátil. El guardia examinó mi pasaporte y el montón de documentos árabes que llevaba, sacó el impreso de control de moneda y me devolvió el resto con una sonrisa. Deslizó la barrera hacia atrás y me dijo adiós. Resultaba claro que se lo estaba pasando en grande en su fuero interno. Yo también sonreí y seguí adelante hacia la verdadera frontera. Una pequeña cola de taxis se encontraba alineada delante de mí algunos kilómetros más allá. Me incorporé a la cola, pero un soldado me descubrió y me indicó por señas que me adelantara. Se llevó mi pasaporte a su despacho y me lo devolvió con el visado anulado. Empecé a ponerme muy nervioso y un poco alarmado ante lo que podría ocurrir cuando los egipcios me hicieran volver atrás. Porque sin duda me harían volver atrás. Eché de nuevo un distraído vistazo a los visados y, de repente, pareció como si la tierra se hundiera bajo mis pies. El visado egipcio llevaba una indicación adicional estampada al revés en la página. En todas las veces que había examinado el pasaporte no me había fijado. El mensaje era directo y demoledor. Decía lo siguiente: «El acceso a la RAU por la costa del norte de África y Salúm no está permitido». Parte de las palabras estaban casi borradas por el grueso borde del sello del visado principal, pero, aun así, si alguien lo examinaba con detenimiento, no lo podría pasar por alto.
Bueno, o los libios lo habían pasado por alto o me estaban gastando una broma pesada. Sólo podía hacer una cosa y era seguir adelante como si yo tampoco lo hubiera visto. La entrada se abrió y yo la franqueé, tragando saliva.
A cosa de unos cien metros más allá había algo que parecía una estación de ferrocarril con tres andenes y dos vías para el tráfico en una y otra dirección, pero primero venía otra barrera. Estaba esperando constantemente la mano que se iba a levantar delante de mí para impedirme el paso. Me indicaron una vez más que siguiera adelante.
—Puede pasar.
—¿Cómo? ¿Del todo?
—Sí, puede irse.
La estación hervía de actividad. Los andenes estaban llenos de montones de alfombras y cojines en bolsas de plástico, vigilados o bien siendo objeto de discusión por parte de hombres con toda clase de atuendos y tocados y de todo un ejército de funcionarios, enfundados en unos arrugados uniformes de color caqui. Lo atravesé todo hasta llegar al otro lado. El guardia de la salida estaba a punto de permitirme el paso cuando una voz gritó:
—No. Deténgase. Vuelva aquí por favor.
El guardia señaló hacia atrás y musitó algo. Me volví y pude ver un hombrecillo gordinflón con un reluciente rostro sin afeitar, sonriéndome a través de los bigotes.
—Venga por favor —dijo—. No podemos prescindir de las formalidades. ¿Puedo ver su pasaporte, por favor? ¿Va usted a El Cairo? Bienvenido a Egipto. Ahora tenemos que ver al capitán.
Saqué mi recorte de periódico, casi toda una plana del Sunday Times con una fotografía mía, de la moto y de todo el equipo esparcido a su alrededor. Hablé de mi viaje como si el futuro de Egipto dependiera de él e hice todo lo posible por apartar su atención del visado. Aun así, me sorprendió el entusiasmo que ello parecía producirles.
—Haré todo lo posible por ayudarle —dijo el Gordinflón—. ¿Le apetece un té?
Con un vaso de claro té dulce y delicioso, en la mano, sintiéndome como Alicia en el País de las Maravillas, me enfrenté con el primero de los Ocho Obstáculos Obligatorios que se interponían entre mi persona y Egipto. El primer hombre leyó mi visado varias veces, prestando una especial atención al detalle de la «prohibición de entrada». Pareció no ver nada que fuera digno de interés. El número dos fue la Policía. Volvieron a leer el visado, pero al revés, y después rellenaron un pequeño impreso arrancado irregularmente de una hoja de duplicados, tropezando con grandes dificultades con el XRW 964M. Los números tres y cuatro tuvieron que ver con los documentos que me había traído de Libia. Hubo varios rápidos intercambios de documentos cuyo volumen ya me estaba resultando difícil de sostener en la mano. En determinado momento, perdí de vista el primer documento que me había entregado la policía.
—¿Es importante? —preguntó el Gordinflón.
—Pues no lo sé.
—No lo es —dijo él enérgicamente—. No importa.
Y me envió a cambiar moneda al número cinco y después a pagar el permiso de la moto en el número seis. Después vuelta al número tres con una discusión a propósito del carnet de la aduana y paso al número siete donde los libios solventaron el problema. Al final, en un despacho muy alejado de la muchedumbre, me encontré con un oficial de policía sentado tras la más venerable colección de libros mayores que en mi vida hubiera visto. Sus páginas habían sido pasadas con tanta frecuencia que las esquinas estaban redondeadas y el papel tenía el misino color del desierto. Se encontraban alineados sobre la superficie de su escritorio como bloques desgastados de piedra arenisca y no me cupo la menor duda de que de ellos dependía realmente el futuro de Egipto.
Me llenó el carnet y me entregó dos pesadas placas de matrícula de metal.
—Listo —dijo.
—¿Listo? —preguntó el Gordinflón—. ¿Le ha dado usted las gracias al capitán?
—Yo siempre le doy las gracias a todo el mundo —contesté ingenuamente.
Él soltó una carcajada.
—Bueno —dijo con especial energía—, ¿puedo ayudarle en alguna otra cosa?
Rebusqué en mi bolsillo y después decidí que sería mejor no hacerlo. ¿Por qué tenía que suponer que buscaba una propina? Le di sinceramente las gracias y me alejé. Su expresión satisfecha no se alteró.
Me dirigí a la moto. Simplemente no podía creerlo. Había tenido el corazón en un puño y aún lo tenía, latiendo apresuradamente. Doblé todos los papeles que me habían dado y los introduje entre las páginas de mi pasaporte. Puesto que mi chaqueta carecía de bolsillos, coloqué el pasaporte encima de unos guantes impermeables en una de las cajas laterales. Cerré la caja. Busqué un alambre y ajusté fuertemente las dos placas a la parte trasera de la moto. Estaba esperando que de un momento a otro alguien me gritara: «¡Eh, usted! Un momento».
Monté pausadamente en la moto, accioné el carburador y lo puse en marcha. Después crucé lentamente la entrada que daba acceso a la ciudad llamada Salûm. Prolongué todo lo que pude aquel momento de triunfo. Salûm era pequeña pero traidora de noche. La carretera era estrecha y mala y había vacas sueltas. Palpitando como una bomba de relojería, me dirigí colina abajo por una tortuosa calle y después, bruscamente, me encontré de nuevo en campo abierto y ya no pude contener por más tiempo mi éxtasis.
Rugí, canté y me reí con entusiasmo. Estaba en Egipto y todo era distinto, la luna, las estrellas, la temperatura, el perfume del aire, todo parecía sutilmente egipcio. Fue sorprendente que siguiera montado en la moto porque me sentía muy satisfecho de mí mismo y estaba convencido de que alguna cualidad especial que yo poseía me había permitido alcanzar lo imposible allá en Salûm. Me parecía una conquista personal. En cuanto a lo de Cleopatra…
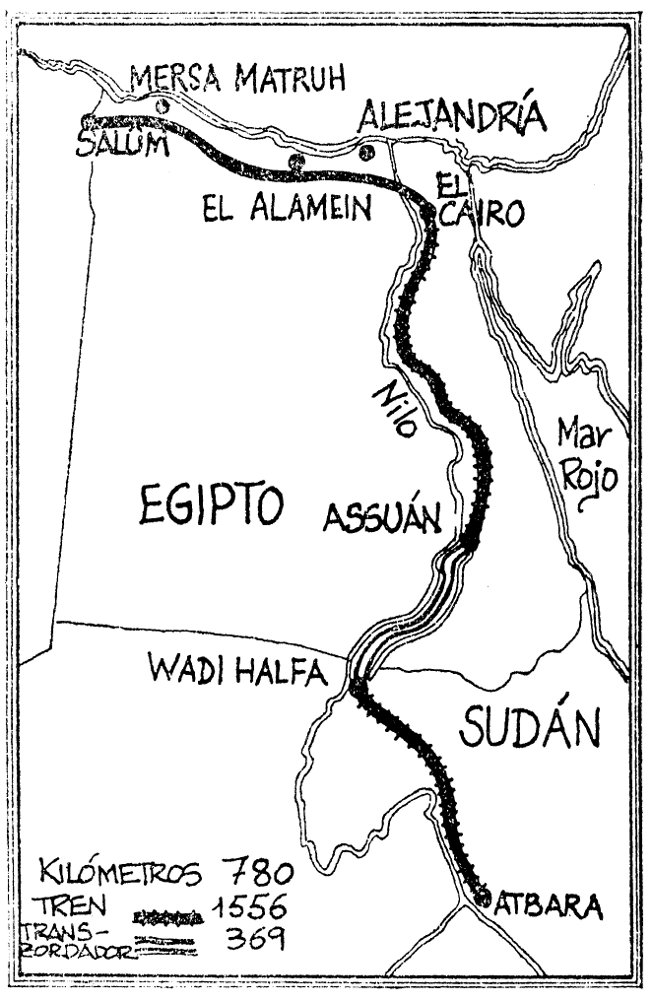
Tan seguro había estado de que no conseguiría entrar en Egipto que no había pensado ni por un momento adónde me dirigía en caso de que lo consiguiera. Ni siquiera había pensado en la gasolina. Las indicaciones del mapa mostraban la existencia de una estación de servicio en Sidi Barani, a unos ochenta kilómetros de distancia. Tuve la impresión de llegar allí en un abrir y cerrar de ojos. Había combustible, pero ningún sitio en el que alojarse. La ciudad, si es que había alguna, se había desvanecido en la oscuridad.
Ciento cuarenta kilómetros a Mersa Matruh. Nada. Tuve la sensación de que podría seguir viaje a El Cairo en caso necesario.
A unos quince kilómetros de Matruh, vi unos barriles pintados de petróleo con un quinqué encendido encima de uno de ellos. La luz se escapaba a través de la puerta de una pequeña cabaña. Aminoré la marcha y un soldado se me acercó. Apoyó el brazo izquierdo sobre la muñeca derecha y abrió la palma de la mano derecha dirigida hacia arriba en un gesto que significaba: «¡Documentación!».
Me detuve, abrí la caja y saqué el pasaporte. Un hombre más mayor en pijama y fez salió de la cabaña.
—Espere, por favor —dijo—. Serán sólo diez minutos.
Pude oír el crujido de un teléfono manual y encendí un cigarrillo. Al cabo de un rato, emergió un tercer hombre y subió a un vehículo de color negro estacionado al otro lado de la barrera. Mientras ponía en marcha el motor y se alejaba, el hombre del pijama se me acercó corriendo.
—Siga aquel coche, por favor —me dijo en tono apremiante—. Le permitirán pasar en Matruh si se da prisa, pero están a punto de cerrar.
Me contagié de aquella leve sensación de pánico y me alejé velozmente. El automóvil estaba circulando a más de ciento veinte kilómetros por hora y me estaba resultando difícil darle alcance. Entonces, por segunda vez aquel día, las entrañas de la tierra parecieron abrirse a mis pies. Extendí la mano derecha hacia atrás. Se había desprendido la tapa de la caja. Esperando volver a colocar el pasaporte, no la había cerrado de nuevo. Me detuve inmediatamente. El billetero había desaparecido. Examiné el cuentakilómetros. Podía haber sucedido en cualquier punto de los últimos diez kilómetros.
El billetero contenía permisos de conducir, certificados de vacunación, una tarjeta de crédito, fotografías, dinero y una agenda con direcciones. El hecho de haberlo perdido se me antojaba un desastre abrumador. Tendrían que volver a administrarme dos inyecciones contra el cólera, una inyección contra la fiebre amarilla y una vacuna contra la viruela. Había direcciones que tal vez nunca recuperara. El dinero en efectivo y la tarjeta de crédito eran ulteriores capas protectoras que me habían sido arrebatadas. Pero ¿hasta dónde podría llegar sin un permiso de conducir?
Regresé lentamente, por el lado de la carretera que no debía, buscando, pero aturdido por aquel repentino revés. Había recorrido más de seiscientos kilómetros aquel día y entonces el cansancio se empezó a apoderar de mí. Traté de pensar con claridad. Los guantes habrían sido los últimos objetos en caer y, puesto que abultaban mucho, esperaba verlos donde tal vez un billetero negro no se pudiera distinguir.
A lo largo de un kilómetro y medio, no vi nada. Después vi luz más adelante y oí el rumor de unos motores en marcha. Dos taxis que iban en direcciones contrarias se hallaban detenidos el uno al lado del otro con las luces interiores encendidas. Uno de los conductores se encontraba en el centro de la carretera, un hombre alto y barbudo que lucía una túnica blanca y un turbante. Destacaba en la oscuridad, iluminado por los faros del coche y parecía dominar mucho aquel espacio. Quise detenerme y preguntarle si había visto algo, pero él me indicó enérgicamente por señas que siguiera adelante. Mantenía la mano levantada en gesto amenazador y me miraba aviesamente. Me sentía demasiado débil para oponer resistencia y seguí adelante.
Seguí buscando en vano hasta que regresé al puesto de Policía. Un camión se había acercado y la Policía lo confiscó para ayudarme a buscar bajo la iluminación mucho más intensa de sus faros delanteros. Al cabo de un rato, encontré la tapa de la caja. Después el conductor descubrió el primer guante y acto seguido el segundo. El billetero hubiera tenido que estar entre la tapa y los guantes. Subí y bajé varias veces, pero no encontré nada.
Me hallaba sumido en un estado de desesperación totalmente desproporcionado en relación con el desastre. El cansancio, el término de una larga jornada, yo sólo con la moto a medianoche en un país desconocido que se encontraba en guerra, todo ello contribuía a mi estado de ánimo. De Marco Antonio a Charlie Brown en un momento de imprudencia. Traté de aprender la lección. Pensé, como siempre, que podría soportar mis tribulaciones en caso de que pudiera aprender algo de ellas. La euforia conduce a la imprudencia. Así se dice la buenaventura. Pues muy bien. Ya basta de perseguir temerariamente los coches. ¿Eso es todo?
No, no lo era todo. Volví a repasar mentalmente el incidente, vi al árabe de pie en aquel charco de luz en medio de la oscuridad, con el brazo levantado. Sí, pero también había visto otra cosa, antes de percatarme de lo que estaba viendo. Le había visto incorporarse, eso es, enderezar las piernas. Se había levantado de la superficie de la carretera y yo le había visto hacerlo, pero no había querido darme cuenta porque estaba demasiado cansado. ¡No! Demasiado cansado, no, demasiado asustado. Me había asustado demasiado de aquel perentorio gesto de la mano, de aquella violenta mirada, para poder enfrentarme con el hecho de que el sujeto acababa de encontrar mi billetero en la carretera.
El descubrimiento fue devastador. Me tenía por un hombre. Había corrido riesgos y los había superado tal como se supone que debe hacer un hombre y, sin embargo, yo no era aquí más que un chiquillo amedrentado ante la primera figura autoritaria que se había interpuesto en mi camino. Aquel temor a la autoridad lo tenía muy arraigado y me repugnaba observar que seguía siendo tan vulnerable como siempre. Sabía que la figura de la túnica me seguiría angustiando durante mucho tiempo. Era el comienzo de una larga lucha.
Aunque me resultara muy duro soportar aquel momento de comprensión, pude hallar en él una especie de fuerza. Amontoné unas piedras para señalar el lugar en el que había estado buscando y seguí hasta el control de Matruh donde me devolvieron el pasaporte. Expliqué lo que estaba haciendo y regresé para seguir buscando, pero con tan poco éxito como antes.
Entonces empecé a pensar. Si el árabe se había quedado con el billetero, no era probable que lo guardara. Sacaría lo que hubiera de valor y tiraría el resto. Dónde. Antes del control. Regresé de nuevo al primer control y retrocedí. El conductor de un automóvil que se dirigiera a Libia arrojaría algo desde la ventanilla hacia el otro lado de la carretera. Pero no. En Libia el tráfico discurre por la derecha mientras que en Egipto lo hace por la izquierda. Por consiguiente, sería un automóvil con volante a la izquierda que discurriría por la izquierda de la carretera. Avancé por la derecha en dirección a Matruh. Cincuenta metros más allá, vi un pequeño envoltorio de papel al pie de un arbusto. El billetero había sido partido por la mitad. No había dinero. Ni agenda. Ni fotografías. Ni tarjeta de crédito. Sin embargo, los certificados de vacunación estaban allí y también un permiso internacional de conducir. Parcialmente aliviado y un poco más satisfecho de mí mismo, regresé a Matruh.
Eran las dos de la madrugada. El cabo de la policía me recibió con auténtico placer. Era bajito y poco atractivo, llevaba un uniforme arrugado y de perneras corlas y lucía una especie de brazal azul y blanco alrededor de un brazo. Tenía a su cargo un pelotón de soldados todavía más zarrapastrosos que se emocionaron mucho ante la llegada de un hombre en moto y decidieron agasajarme. Sirvieron té. Y después un puñado de dátiles más grande de lo que yo jamás hubiera visto, un poco de cecina y pan insípido. El rostro del cabo era un paisaje devastado por la viruela. Hablaba un poco de inglés y era un patriota exaltado. Quería que yo me enterara de la aplastante derrota que Egipto le había infligido a Israel. Mientras yo masticaba los dátiles sentado en un tosco banco junto a una hoguera de carbón de leña, se situó de pie a mi lado, repitiéndome fanáticamente las mismas palabras.
—La semana que viene desayuno en Tel Aviv. La semana que viene, desayuno en Tel Aviv. Israel acabado. ¿Está bien?
Y todos me miraron buscando la verdad en mis ojos, pero yo no tenía intención de resbalar por segunda vez en una noche y les dije que no debería haber guerra y que nadie quería combatir en ninguno de ambos bandos. Junio a una hoguera de carbón en la noche egipcia, el comentario más intrascendente puede adquirir la fuerza de una profecía y mis palabras fueron acogidas con asombro y asentimiento.
Me prepararon un dormitorio. Literalmente. Mientras el cabo me enseñaba el árabe, ellos construyeron una techumbre de tablas sobre unos montones de ladrillos y una plataforma sobre la que tenderme. A las cuatro de la madrugada, me permitieron dormir.
A la mañana siguiente, regresé por tercera vez al puesto de policía de la carretera de Salûm y encontré páginas de direcciones y fotografías diseminadas por el desierto. Todo estaba allí. Faltaba sólo el dinero y la tarjeta de crédito. Pensé que, a pesar de todo, había tenido mucha suerte.
En la carretera de Alejandría había militares a lo largo de todo el recorrido. Inmediatamente a la salida de Matruh, un oficial de cuerpo entero con un bigote muy pulido se encontraba sentado junto a un escritorio en una tienda abierta. Me pidió el permiso para viajar a Alejandría. Saqué todos mis documentos. Semejante cosa no figuraba entre ellos, me dijo. Empecé a sospechar que a lo mejor no estaba todavía en Egipto. Después, por puro azar, encontré el trocito de papel rellenado por el funcionario de policía semianalfabeto y que mi guía gordinflón había rechazado por considerarlo sin importancia. En realidad, era el único papel que necesitaba.
En la carretera, se mezclaban la nueva guerra y la antigua. Cementerios de guerra, tanques de treinta años de antigüedad, instrucciones de itinerarios para los ejércitos de Monty garabateadas todavía en muros semiderruidos y El Alamein donde pude disfrutar de un buen almuerzo y una caña de cerveza por un dólar.
De Matruh a Alejandría, cuatrocientos kilómetros, los kilómetros más calurosos que había conocido hasta entonces. Una carretera más antigua, más estrecha y más llena de baches que la autopista de Libia. La costa era absurdamente pintoresca. Si hubiera sido una postal, uno hubiera podido decir que los colores eran excesivamente chillones. Mar turquesa, arena radiante. Pequeñas casas de campo junto a la carretera, asnos y camellos arando, removiendo los diez centímetros superficiales de terreno arenoso con arados de madera. Mujeres llenas de donaire, luciendo vistosos atuendos y llevando jarras de agua sobre la cabeza. Después, más y más casas, huertos, y, poco antes de entrar en la ciudad, una extraordinaria zona de piedra blanca, flagelada, esculpida y agitada en olas y depresiones como un mar convertido súbitamente en sal.
Y, a continuación, Alejandría y un interminable paseo al anochecer por adoquinadas calles de la zona portuaria, líneas de tranvías, tráfico endiablado y personas cada vez en mayores concentraciones, sin ningún sitio adonde ir, sin amigos de amigos a los que poder telefonear. El destino al que escapé en Palermo me alcanzó en Alejandría. Atravesé los barrios comerciales y llegué al final a una plaza ajardinada junto al mar, aparcando frente a un lujoso hotel llamado «The Cecil». Mientras acercaba la rueda delantera al bordillo y volvía la cabeza, vi un humo negro alrededor de los tubos de escape. Comprendí que estaba en dificultades, pero me negué a pensar en ello. Un hombre enfundado en una chilaba azul y con la cabeza cubierta por una kafiya se situó a mi lado.
—Usted quiere hotel —dijo.
Asentí con la cabeza y le seguí, rodeando el Cecil hasta llegar a un alto y viejo edificio de estilo parisién. Me pidió una moneda y la introdujo en una ranura del ascensor. El ascensor la digirió lentamente y empezó a subir gruñendo. Los rellanos estaban abiertos y la vida alejandrina parecía revelarse por estratos. En el último piso se hallaba ubicada la Pensión Normandie.
No hubiera podido pedir un mejor lugar. Era barato, limpio y auténtico y su propietaria una cordial viuda francesa que había delegado con afectuosa indulgencia la dirección de su negocio a un anciano empleado llamado Georges. Vi solamente a otros dos huéspedes, ambos franceses. Uno era un fanfarrón sujeto de mediana edad con un rubicundo rostro de agradables rasgos y el cabello rubio tirando a blanco. Le encantaba la conversación de carácter competitivo en la que la finalidad estriba en echar por tierra o bien superar el relato del interlocutor en una especie de bridge mental. Sus anécdotas estaban organizadas y relatadas más con el propósito de desbaratar al contrario y prolongar el juego que con el de simplemente divertir aunque el resultado fuera más o menos el mismo dado que era un hábil jugador y sus historias acerca de la Resistencia constituían una novedad para mí. Enseñaba francés en una universidad de El Cairo. El otro huésped, otra viuda francesa, había estado casada con un egipcio muy rico en tiempos del rey Faruk y ahora vivía de una pequeña renta. También contaba lánguidas historias acerca de la vida en la época de las bandas y las lajas anchas y los pasteles de boda de tres metros, todo ello muy evocador del San Petersburgo bajo los zares, y ella misma hubiera podido ser una duquesa rusa, angulosa, erguida, siempre cuidadosamente acicalada y como ligeramente barnizada.
La propietaria Madame Mellase se quitaba las zapatillas y doblaba sus gruesas piernas enfundadas en medias sobre el sofá; la viuda permanecía sentada junto a una lámpara de pie, examinando sus uñas pintadas de color carmesí y haciendo irritados comentarios; el profesor, con buena voz, dominaba el cotarro; y supongo que yo traía noticias del frente como un joven oficial de caballería de permiso. Formábamos un exquisito cuarteto de época.
Llevé a cabo la primera revisión exhaustiva de la moto en Alejandría. Descubrí que ambos pistones se habían de formado a causa del calor y sólo llevaba un pistón de recambio (una estupidez que volvió a provocar nuevas oleadas de insultos telepáticos capaces de hacerles silbar los oídos a los de Meriden). Encontré un cavernoso garaje en las cercanías de la estación Ramillies y regateé amargamente por cinco piastras a cambio del derecho a trabajar allí y después recibí con creces dicha cantidad en forma de té, cigarrillos, bocadillos y sincera amistad por parte de los pobres hombres que se ganaban duramente la vida en aquel lugar.
Tardé dos días en realizar una tarea que se hubiera podido hacer en dos o tres horas, pero cada movimiento encerraba un peligro. Ya sabía que no tendría posibilidad de conseguir piezas de recambio en Egipto. No me atrevía a cometer un error. Los pistones habían dejado agarrotados los anillos y sustituí el menos deformado, tras haber grabado las muescas con una hoja de afeitar. Me parecía que era lo único que podía hacer. Recé para no equivocarme. No tenía idea de cuál había sido la causa que había provocado aquel sobrecalentamiento al cabo de tan sólo seis mil y pico de kilómetros y me sentía bastante pesimista al respecto.
Había muchas motos británicas recorriendo las calles y en algunos establecimientos aún tenían piezas de recambio para ellas, pero se trataba de motos «BSA» de un solo cilindro, «Enfields» y «APS» de antigua cosecha. Era reconfortante ver todas aquellas viejas motos británicas funcionando al cabo de veinte años o más y tenidas evidentemente en gran estima, pero era también al mismo tiempo bastante patético. Sabía que sólo la política económica les impedía importar nuevas máquinas y que las pequeñas motos japonesas serían mucho más adecuadas para ellos. En caso de que los japoneses consiguieran afianzarse, las motos británicas se convertirían rápidamente en un recuerdo nostálgico. Ponían de manifiesto tan buena voluntad en relación con nosotros que parecía un crimen desperdiciar la ocasión y, sin embargo, no podíamos ofrecer nada capaz de competir.
Una vez la «Triumph» estuvo lista, decidí probarla con cierto nerviosismo. Las primeras nubes de humo me provocaron un susto mortal, pero una vez se hubo consumido el exceso de aceite, la moto empezó a funcionar limpiamente y con buen sonido. Sólo entonces me permití el lujo de admirar la ciudad.
Tardé una hora en limpiarme la grasa de las uñas en el cuarto de baño de la «Pensión Normandie». Contemplé con admiración los azulejos y los anticuados accesorios y, mientras permanecía de pie junto al lavabo y el excusado, una taza de diseño occidental, observé por vez primera en la pared una llave de latón. Su función se me antojaba misteriosa por lo que decidí hacerla girar para ver qué ocurría y entonces un chorro de agua me azotó el pecho. La cerré instintivamente y busqué el origen del desaguisado, sintiéndome víctima de una broma pesada. Me llevó un rato descubrir el delgado conducto de cobre, apuntando directamente hacia mí desde la taza del excusado. Una vez lo hube visto, no podía creerlo y experimenté el deseo de jugar un rato con él y de observarlo, pero ni siquiera esta novísima sofisticación sanitaria oriental logró convertirme y yo seguí dejando un reguero de papel por todo el rostro de África.
El lugar más lógico al que dirigirse desde la «Pensión Normandie» era la orilla del mar, situada tan sólo a cien metros de distancia. Con mi chaqueta de hilo y mis pantalones blancos, empecé a avanzar por el paseo con las cámaras visiblemente colgadas del cuello y levanté experimentalmente el teleobjetivo para echar un vistazo al faro. Estaba buscando a alguien a quien fotografiar e inmediatamente me vi rodeado. Una mano me asió por el hombro y una voz me gritó histéricamente al oído. La gente se me acercó corriendo. Tuve la impresión de que las personas habían brotado de la nada, de entre las grietas de la acera. El hombre que me tenía agarrado por el hombro era mucho más bajo que yo. Lucía un sucio fez de color marrón y una especie de jubón sobre una camiseta, algo que yo siempre he considerado como una muestra inequívoca de mal gusto. Tenía el rostro deformado por el odio y se veían pulsar claramente sus venas y tendones.
—¿De dónde viene? —me gritó una y otra vez y, cuando yo le hube dicho que de Inglaterra, siguió gritando—: No. No. ¿De dónde viene?
El caso es que me había olvidado por completo de la guerra.
Afortunadamente, había un cuartel naval junto al paseo y algunos efectivos de la policía naval llegaron antes de que el grupo de personas adquiriera el suficiente volumen de manera para lincharme. Los marinos se mostraban partidarios de tratarme de manera civilizada, pero mi apresador insistía en que me ataran las manos a la espalda y me llevaran a rastras. Le hubiera gustado que me vendaran los ojos y me colocaran delante de un pelotón de ejecución allí mismo y en aquel momento.
En cuanto llegamos al arsenal, me soltaron y se deshicieron en disculpas. Las disculpas me las expresaron con más complejidad unos capitanes, un comandante y, finalmente, un coronel, el cual me rogó que, por favor, no permitiera que aquel desdichado incidente empañara mi buena opinión de Egipto. Más tarde, se dispuso que un jeep azul me llevara al comandante general de la defensa de Alejandría.
El general, como todos los demás oficiales, tenía una cama en su despacho. Su escritorio aparecía atestado de gran cantidad de medicinas y tónicos así como de papeles y él ofrecía un aire dispéptico, miope y cansado, pero me recibió con mucha amabilidad, dedicó diez minutos a comentar mi viaje, los méritos de las cámaras «Pentax» y la publicidad que sin duda alcanzaría la marca «Triumph». Para entonces, yo había aprendido a mostrar siempre el recorte del Sunday Times en el que aparecía mi fotografía. Ésta me abría más puertas que mi pasaporte.
El general me quitó la película de la cámara, un carrete nuevo en el que no había nada, y regresó de mala gana a su guerra. Un general de brigada del despacho de al lado me invitó a tomar el té y habló con cariño de los años que había pasado viviendo en Londres, cerca de los almacenes «Harrods». Me acompañaron de nuevo al paseo marítimo y me dejaron en libertad.
Regresé a la «Pensión Normandie», dejé las cámaras, cambié la elegante chaqueta por un vergonzoso jersey y salí de nuevo, decidido a ver algo de Alejandría. No lejos de allí, encontré la clase de zona que había andado buscando, una pobre barriada obrera llena de diminutas tiendas, gentes tejiendo sillas, desplumando gallinas, atando leña, contando botellas vacías, recogiendo cereales de unos sacos e introduciéndolos en bolsas de grueso papel gris, apaleando a asnos, arrastrando carretillas y recogiendo del suelo toda clase de cosas bajo el sol. Un chiquillo envuelto en harapos, mejor dicho, en un solo harapo, tenía todo su capital de monedas de aluminio extendido sobre el bordillo y lo estaba contando solemnemente como si estuviera a punto de efectuar una importante inversión. Unas cuantas sillas doradas de delicado aspecto se encontraban colocadas de puntillas sobre la acera, como refugiados de una revolución, mientras les embutían los asientos.
Me encontraba de pie contemplando fascinado un escaparate de judías secas llenas de gorgojos, cuando una mano se posó en mi hombro. Me volví y pude ver a un hombre enfundado en un sucio traje azul con un brazal de luto. Me hizo la señal de «Documentación» y tuve que tragarme la irritación porque me la había dejado en la chaqueta. Me entregó a otro hombre, análogamente vestido, pero peor afeitado y de más abominable apariencia. En sus expresiones podía verse la misma dureza que yo había tenido ocasión de observar en la policía de Túnez. Me hicieron sentar en una silla fuera de un café. Una multitud de gente empezó a congregarse a mi alrededor, murmurando «Yehudi». El propietario salió con un cubo de agua y lo arrojó contra el grupo. La gente se diseminó y volvió a agruparse, acercándose todavía más. El «jefe» decidió llevarme a su cuartel general, una especie de jaula de unos dos metros cuadrados y medio situada bajo la escalera de un edificio del otro lado de la calle, sin ventanas y con las paredes cubiertas por fotografías de personas «buscadas». Era la clase de lugar en el que suelen recibir una paliza los héroes de las películas «B» y yo empecé a inquietarme un poco por primera vez. En el transcurso de los dos arrestos, me había asombrado el hecho de haber permanecido muy frío y distante y había mostrado interés por ver hasta qué extremo habría sido congraciador mi comportamiento ante una posible violencia. Ahora, sentado contra una pared de cara a la pueril desde la que unos privilegiados mirones habían sido autorizados a contemplar a un genuino espía israelí, empecé a reconsiderar mi táctica. Vi que estaban arrastrando una manguera contra incendios hacia la calle en la que el grupo de personas se había transformado evidentemente en una muchedumbre y pensé en lo desamparado que estaba y en cuánto hubiera preferido estar con la marina. Entonces el jefe me trajo una taza de café y comprendí que había pasado el momento de la paliza.
El episodio se prolongó, sin embargo, a lo largo de todo el resto de la tarde. Me acompañaron en automóvil a la jefatura de policía, después a la «Normandie» para que recogiera mi documentación, de nuevo a la policía y, finalmente, me soltaron. Tuve que esperar mucho, pero no hubo ningún intento de malos tratos. Tuve ocasión de conocer a varios policías y a sus parientes, pero el hecho de haber sido detenido dos veces en una hora bastó para convencerme de que mi tercer intento tal vez no resultara tan afortunado. Saqué mi moto y me fui al antiguo palacio de verano del rey Faruk, el Montasah, con el fin de contemplar su vulgaridad, admirar la fría luz de su interior y sentirme cautivado finalmente por las duchas del cuarto de baño que funcionaban más o menos como un moderno lavavajillas y que sin duda habrían sido suministradas por «Harrods».
Las noticias de la guerra no eran buenas. La tensión estaba aumentando en el kilómetro 101 en el que ambos bandos estaban discutiendo la posibilidad de un armisticio. Decidí trasladarme a toda prisa a El Cairo y a Sudán. Ya había adivinado que me denegarían el permiso para circular por la carretera de Assuán. Se decía que las grandes concentraciones de tropas, las instalaciones de radar y los campos de aviación se encontraban a lo largo de aquella carretera. Si el tren era el único medio de que disponía para trasladarme al sur, cuanto antes lo tomara, mejor.
Almorcé por última vez en la «Normandie» y me perdí por las riberas del tiempo con mis tres exiliados de mejores épocas. Hablando en francés, que era el idioma del hotel, el profesor distrajo a las damas con un relato de mis aventuras.
—Hasta un niño de pecho hubiera comprendido que nuestro amigo salió dispuesto ayer por la mañana a provocar un incidente. Al ver que con sus cámaras y su a todas luces siniestro atuendo no lo conseguía, se subió a un pedestal y apuntó con su teleobjetivo hacia un submarino ruso que se encontraba fondeado en el puerto. Sin embargo, el «arresto» de que fue objeto por parte de la Marina resultó ser decepcionantemente civilizado y lleno de disculpas. De ahí que decidiera cambiar su chaqueta por un jersey israelí, olvidara deliberadamente su documentación y se acercara al barrio más turbulento que hay, esforzándose por observar allí un comportamiento lo más parecido posible al de un espía. Y, por si ello no fuera suficiente, cuidó de atizar la hostilidad popular, llamando la atención sobre las judías llenas de gusanos de un comerciante al tiempo que decía: «En Tel Aviv tenemos leyes contra estas cosas».
Hubo muchas carcajadas y tal vez cierta parte de verdad.
Al terminar el almuerzo, cuando yo estaba a punto de irme, se recibió un telegrama para el francés. Éste lo abrió, lanzó un profundo suspiro y se lo quedó mirando fijamente.
—Mi hijo ha muerto —dijo—. Lo sabía.
Estaba petrificado por el dolor. Se mostraba inconsolable e inconmovible. Ninguno de nosotros sabía qué decirle. Murmuré un adiós y me fui. Mientras me dirigía a El Cairo, pensé con inquietud que me estaban ocurriendo muchas cosas y estaban ocurriendo otras muchas a mi alrededor. Al parecer, cada día me traía un cupo de significativos encuentros, acontecimientos y revelaciones. ¿Estarían allí, aguardando a producirse, o acaso los traía yo conmigo? ¿Podían la turbulencia y los cambios ser «llevados» y transmitidos como una enfermedad? Me constaba que había llevado emoción a aquellas tres vidas, pero las noticias del frente no siempre eran buenas. Me pregunté con desconsuelo si estaría destinado a dejar también a mi espalda un reguero de dolor y desdicha. «Qué arrogancia tan colosal», pensé, pero no pude desechar del lodo esta idea.
Desde El Cairo a Assuán el tren tardaba una noche y un día. Subí al tren en una estación con todas las luces apagadas en medio de un tumultuoso ajetreo de cuerpos para ocupar un compartimiento de dos literas con un voluminoso egipcio de la clase media con túnica y turbante. Compartí también con él el espléndido festín de pollo que había llevado envuelto en una gran servilleta blanca y él aceptó cortésmente un poco de mi fruta. Estuvimos masticando con fruición hasta que llegó la hora de dormir, sin esforzarnos por conversar, siendo así que él sólo hablaba árabe.
Buena parte del día siguiente me lo pasé contemplando pasar Egipto y el Nilo por la ventanilla del vagón restaurante. No vi rampas lanzamisiles ni campos de aviación, si bien durante un breve trecho subió al tren una compañía de soldados recién reclutados. Había en sus ojos un dolorido asombro que me trajo agudos recuerdos de mis primeras semanas de recluta.
El tren me resultó agradable, pero me molestó que avanzara con tanta velocidad y sólo me permitiera vislumbrar fugazmente la vida del exterior. Comprendí que era un mundo totalmente distinto, visto a través de aquella gruesa pantalla de vidrio cilindrado.
En una de las inexplicadas paradas que los trenes suelen hacer entre las estaciones, pude contemplar directamente junto a la vía un arrozal en el que un anciano canoso y un muchacho estaban removiendo la tierra con azadones. El hombre vestía tan sólo una holgada y raída prenda de vestir. Cuando se inclinaba hacia delante para remover el barro, dejaba al descubierto su fibroso cuerpo tensándose a causa del esfuerzo y sus órganos genitales oscilando hacia delante y hacia atrás. A su lado se encontraba de pie una mujer enfundada en una especie de túnica negra y un chal, tan vieja como él, pero esbelta y perfectamente erguida. En contraste con el áspero y empeñado rostro del hombre, sus rasgos estaban exquisitamente dibujados. Sus cejas, las ventanas de su nariz y su boca aparecían arqueadas como acero bajo tensión, poniendo de manifiesto una total autoridad y desprecio por las circunstancias que la rodeaban. Sostenía en la mano un largo y fino bastón parecido a la vara de un mago y supervisaba el trabajo con ojos ardientes.
La hija del faraón no hubiera podido parecer más hermosa y autoritaria que aquella mujer de pie y descalza en un arrozal. El grupo se mostraba indiferente al tren y a mis miradas. Observé que no llevaban ni utilizaban nada que no hubieran podido tener hace miles de años. Si pudiera descubrir, pensé, el secreto de la presencia de aquella mujer y de la sumisión del anciano, tal vez pudiera comprender la naturaleza de Egipto, pero, antes de que pudiera fundir el cristal con los ojos, el tren me alejó de allí.
El transbordador se halla amarrado a un embarcadero de madera situado por encima de la presa de Assuán. No es un barco, sino dos; dos pequeños vapores de hélice enganchados el uno al otro e impulsados por una sola hélice. El más próximo es el de Primera Clase. Yo y la moto tenemos que pasar a la embarcación de Segunda Clase. Aunque ello no constituya ningún problema para mí, comprendo inmediatamente que será imposible trasladar la moto hasta allí. Yo lo comprendo, pero los mozos sólo ven una extraordinaria ocasión de ganarse una fortuna en baksheesh, logrando lo imposible.
—Sí, sí, sí —gritan ellos y, en medio de una agitación de morenos miembros, suben trabajosamente con la «Triumph» por la plancha, la levantan por encima de la horda hasta un estrecho pasamano, la introducen a través de escotillas, por encima de antepechos y norays, doscientos kilos de metal arrastrándose, deslizándose, volando y cayendo entre rugidos, maldiciones y peticiones de ayuda divina, mientras yo los sigo impotente y resignado. Al final, la moto se detiene sobre el agua, entre los dos barcos. Los brazos extendidos sólo pueden sostenerla, pero no moverla ya que la máquina ha quedado increíblemente enganchada a la borda por el pedal del freno. Los músculos se están debilitando. El pedal se está doblando y pronto resbalará y mi viaje terminará en el cieno insondable del Padre Nilo. En este último momento, una soga desciende milagrosamente del cielo con un garfio y salva la situación.
Durante tres días y dos noches navego Nilo arriba, bordeando el lago Nasser. Los amaneceres y las puestas de sol son tan extraordinariamente bellos que el cuerpo se me vuelve del revés y arroja mi corazón hacia el cielo. Las estrellas dan la impresión de estar tan cercanas como para poder tocarlas. Tendido sobre la cubierta del transbordador por la noche, empiezo a conocer finalmente las constelaciones e inicio una relación personal con aquel especial arracimamiento de joyas llamado las Pléyades que anidan en el cielo no muy lejos del cinto y la espada de Orión. La verdad, cuando se las tiene tan cerca, a esas estrellas hay que tomarlas en serio.
Duermo ilegalmente en la cubierta del barco de Primera Clase porque la cubierta del de Segunda Clase es indescriptible. Allí preferiría nadar en lugar de dormir.
Cientos de camelleros nubios están regresando a Sudán, con sus grandes bolsas de cuero y sus látigos, para recoger otra partida de camellos y llevarla sin remordimientos a Egipto. Todos van vestidos de un blanco mugriento y permanecen tendidos uno al lado del otro entre sus fardos sobre la cubierta. Las rendijas que se abren entre ellos se encuentran rellenas de una mezcla de mondas de naranja, colillas de cigarrillos y escupitajos. Los carraspeos y los salivazos que constituyen el constante murmullo de fondo de la vida árabe, se convierten aquí en el rumor dominante, más fuerte que las conversaciones, más fuerte que la máquina del barco, ahogado tan sólo, si bien raras veces, por la sirena del transbordador. Los pulmones crujen y se desgarran, uno puede oír cómo se rasgan los tejidos, y el viscoso producto vuela en todas direcciones. Aún no estoy preparado para eso.
Durante la primera noche, cruzamos el Trópico de Cáncer. Durante la segunda noche, un pasajero turco se vuelve loco. Se ha estado poniendo pálido y ojeroso por momentos. Ahora, con sus negros ojos clavados en la parte posterior de su cerebro, empieza a dar vueltas por el salón y, de repente, se detiene para señalar con el dedo y lanzar una fatal maldición. Cae al suelo, se levanta y empieza de nuevo a dar vueltas. Sus ojos han visto algo demasiado horrible para poder soportarlo.
El transbordador se detiene de noche en algún lugar al sur de Abu Simbel y el turco es bajado a tierra, pero, al cabo de muchas discusiones, lo devuelven a bordo y proseguimos. Cuando arribamos a Wadi Halfa, al mediodía, está calmado.
Tenía la intención de desplazarme en moto desde Wadi Halfa, pero la policía me dice que tengo que tomar el tren por lo menos hasta Abu Hamed y no puedo conseguir gasolina sin la ayuda de la policía. Me he hecho amigo de una pareja holandesa y, una vez en el tren, pienso que podría ir con ellos hasta Atbara. ¿Qué importan unos cuantos kilómetros más en el conjunto de África?
El tren sigue traqueteando entre cervezas, cenas, canciones, sueño, té y desayunos ingleses. En el ovalado espejo tallado de un vagón restaurante colonial contemplo mi rostro por primera vez desde hace mucho tiempo. La acción me ha liberado de mi timidez y estoy empezando a despreocuparme de mi propio aspecto. Resulta una sensación muy satisfactoria. Ya no pienso que la gente me tenga que ver tal como yo me veo en el espejo. En su lugar, imagino que la gente podrá contemplar directamente mi alma. Es como si hubiera desaparecido un velo previamente existente entre mi persona y el mundo.
A través de la ventanilla del vagón, el desierto lleva varias horas pasando velozmente, casi sin interrupción. Yo lo contemplo como hipnotizado, tratando de imaginarme a mí mismo, recorriéndolo en moto. Ahora se observan algunos signos de vida: algunos animales, espinos, tiendas y chozas. El tren aminora la marcha. La estación de Atbara. El pasillo está lleno de gente y de bultos. Mi mente se vuelve a poner en marcha. Para que los problemas me pillen medio prevenido, ¿qué desastres tendré que prever ahora? ¿Tal vez la moto habrá desaparecido del tren en algún lugar del trayecto? ¿Tal vez le falte la mitad? ¿O me pedirán que soborne a alguien para descargarla?
Las ruedas crujen sobre los raíles. La gente se apea a toda prisa. La moto está todavía en su sitio. No falta nada. No hay problemas. Para mí es como una especie de milagro. La empujo hasta el lugar en el que se encuentra amontonado mi equipaje en el andén y empiezo a cargarla mientras unos chiquillos contemplan el cuentakilómetros en el que ellos consideran que reside el alma de la máquina. Acciono el carburador. ¡Por el amor de Dios, ponte en marcha! No me plantees dificultades. Hace demasiado calor para luchar contigo ahora.
Un puntapié y se pone en marcha. Máquina preciosa.
Primero a la policía, para registrarme como extranjero. La locomotora está silbando y jadeando en la estación. La oigo desde el otro lado de la calle. Ruge y resuena para entrar en acción. Plunk, plunk-plunk-plunk-plunk mientras las vértebras del tren se estiran. Empieza a alejarse hacia Jartum, pero ahora hay más ruido y la agitación continúa con un taxi para mis amigos, seguido por la moto, para buscar un hotel. Él hotel.
Atbara es una ciudad fronteriza; casas de adobe, fachadas de madera y el envolvente camino sin asfaltar llenando todos los espacios intermedios como una parda crecida dispuesta a arrastrarlo todo. Aquí hay una calle de más categoría, ladrillo rojo y cemento. ¿Es eso el hotel? Nos detenemos. El taxi se va, pero el rumor del viaje sigue resonando en mi cabeza. Aún no hemos llegado. El edificio da la impresión de estar abandonado.
—¿Hotel?
Un viejo que está barriendo unas hojas sacude la cabeza con aire enojado y señala calle abajo.
A un lado del siguiente edificio hay una calleja. Ésta desemboca en un jardín con sillas y mesas clavadas aquí y allá por entre la maleza. Un pórtico de cemento en la parte posterior del edificio de acceso a toda una serie de puertas cerradas de color verde. ¡El hotel!
Alrededor de una mesa redonda de hierro permanecen sentados cinco hombres.
—¿El hotel?
—El hotel, sí. Pase y siéntese.
El último esfuerzo para introducir la moto en el jardín, aparcarla junto al pórtico, cerrar el tapón de la gasolina, acercarme a la mesa… y sentarme.
Cesa el rumor.
Ahora el sol se está poniendo y su luz es amarillenta y granulosa. Los cinco hombres se hallan reunidos como en una conspiración de piratas de pantomima. Uno lleva un parche negro cubriéndole un ojo, otro tiene una visible cicatriz. El que está a mi lado, un árabe con galabeya y turbante, mira de soslayo y esboza con sus finos labios una sonrisa de ingenua maldad. Todos los niños del público saben que oculta un puñal bajo la túnica.
La mesa está llena de botellas de vino de dátiles, todas vacías menos una. Con exagerada hospitalidad, él árabe se sube las mangas de la galabeya y llena vasos para la pareja holandesa y para mí. Yo-Ho-Ho y una botella de vino de dátiles.
Los piratas se están pasando un porro. El árabe lo agita en el aire y murmura sibilantes tonterías como sumido en una bruma de suave estupor, pero su ojo brilla demasiado. El aroma del humo es delicioso, el silencio que nos rodea es como un baño frío. ¿Hay algo más tranquilizador que la hospitalidad de unos bribones inofensivos? ¿Cómo sé que son inofensivos? No lo sé y, sin embargo, lo sé.
El árabe paga otra botella de vino y permanecemos sentados otra hora mientras el sol se pone, perdido en una indolente satisfacción. En el transcurso de aquella hora, tengo la sensación de haber llegado a Sudán.
Un musculoso negro se nos acerca con gesto apremiante y nos pide que entremos en el hotel. El bar está abierto ahora y una bombilla desnuda ilumina las feas superficies de plástico. Me muestro muy reacio a abandonar el jardín. El hombre insiste. Tiene un cuerpo como de tigre, excesivamente refrenado por la pulcra camisa y los pantalones.
—Vengo para ver si está bien y le encuentro sentado con un hombre malo. Soy pabiano —dice—. Me llamo Munduk, mi hermano está en la folicía. Este hombre no es bueno. Es un ladrón. Hace fer que está forracho para que los otros se enforrachen. Después le rofa del folsillo. Ha estado en frisión.
Miro hacia la mesa. Bajo la débil luz, el árabe ha torcido el cuerpo en la silla para mirarnos con un brazo extendido hacia nosotros y la larga manga de algodón colgando, implorándonos que regresemos. Experimento por él un triste afecto. Se había producido una especie de entendimiento.
Tres noches en Atbara. Del techo cuelga un enorme ventilador que remueve lentamente el denso aire nocturno. De día, me preparo para el desierto. Hay un obstinado fallo eléctrico en la moto. Retiro la lente del faro delantero y los hilos se derraman lastimosamente por el porche como si vomitara sus entrañas. Sigo trabajando mientras me llega una música militar procedente del Día del Deporte de una escuela. Por la noche, la moto ya está arreglada y la hernia está cosida. He estado pensando en la manera en que voy a transportar el agua. He traído un recipiente plegable de plástico y puedo llevar cinco litros en la parte trasera de la moto, pero no estoy muy convencido de que vaya a dar resultado y quiero una reserva. Si lleno la botella de aluminio con agua destilada, la podré utilizar también para las baterías. En un garaje me llenan la botella. Tengo que atravesar cuatrocientos kilómetros de desierto para llegar a Kassala y a la próxima estación de servicio. Con quince litros en el depósito y el cacharro medio lleno, tendría que tener bastante. Mañana compraré más, por si acaso. Hoy no puedo porque no tengo suficiente dinero. Es domingo y los bancos están cerrados.
Le he preguntado a todo el mundo acerca del camino hacia Kassala. Todos me dicen que es «queiss», es decir, bueno. Thomas Taban Duku, el jefe del registro de extranjeros, me lo dijo. Era más habitual que la gente viajara a Khartum, pero había muchos autocares que iban a Kassala, por lo menos, uno al día. No podía recordar a alguien que hubiera efectuado el recorrido en moto, pero bueno, dijo, una moto puede ir a cualquier parte. Si puede ir un autocar, también puede ir una moto, ¿no? Y todavía con más rapidez.
—La carretera es queiss.
Se mostraba serenamente confiado.
El hombre del hotel también. Dice que es una buena carretera, ahora que han terminado las lluvias. Y el mapa Michelin la indica como una ruta señalada y reconocida.
Munduk dice también que será fácil. Viene al hotel y aquella noche, bajo una luna creciente, visitamos su casa para ver cómo se elabora el vino de dátiles en casa y para contemplar el Nilo.
—Éste es el Nilo Azul —dice—. El Nilo Blanco se encuentra a un día de camino de aquí.
Se equivoca. El Nilo Azul se junta con el Nilo Blanco en Jartum, a trescientos kilómetros río arriba. ¿Cómo puede estar tan equivocado en una cosa así? ¿Quién sabe? Lejos de las ciudades occidentales, uno se acostumbra a ello. Si quieres saber algo, tienes que preguntar una y otra vez. Cuando se juntan muchas opiniones, se consigue establecer un hecho. ¿Acaso no es eso la esencia de la moderna física teórica? Parece a menudo que todos los principios científicos tienen su réplica en el comportamiento humano. ¿Hipótesis de Simon? Ondas & Partículas. Masa crítica. Fisión, fusión, toda la termodinámica y el demonio de Maxwell que confirma la regla… Mi cabeza está volando y mis pies se hunden en la ciénaga. Ojo que Atraviesa el Cielo, Pie Clavado en el Barro. Mientras salgo a trompicones, veo a Munduk merodeando alrededor de unos arbustos, más parecido a un tigre que nunca, olfateando el aire con la cabeza ladeada. Me recuerda al Don Genaro de Castañeda, buscando un automóvil debajo de una piedra.
—Serpiente —me dice—. O algún animal tal vez. Le enseñaré cómo cazamos en los matorrales.
Él y sus seis hermanos, dice, huyeron de Uganda cuando los musulmanes mataron a sus padres en la guerra. Vivieron de lo que cazaban entre los matorrales. Ahora todos sus hermanos son famosos. Eso dice él. ¿Por qué no creerle hasta que ello resulte importante?
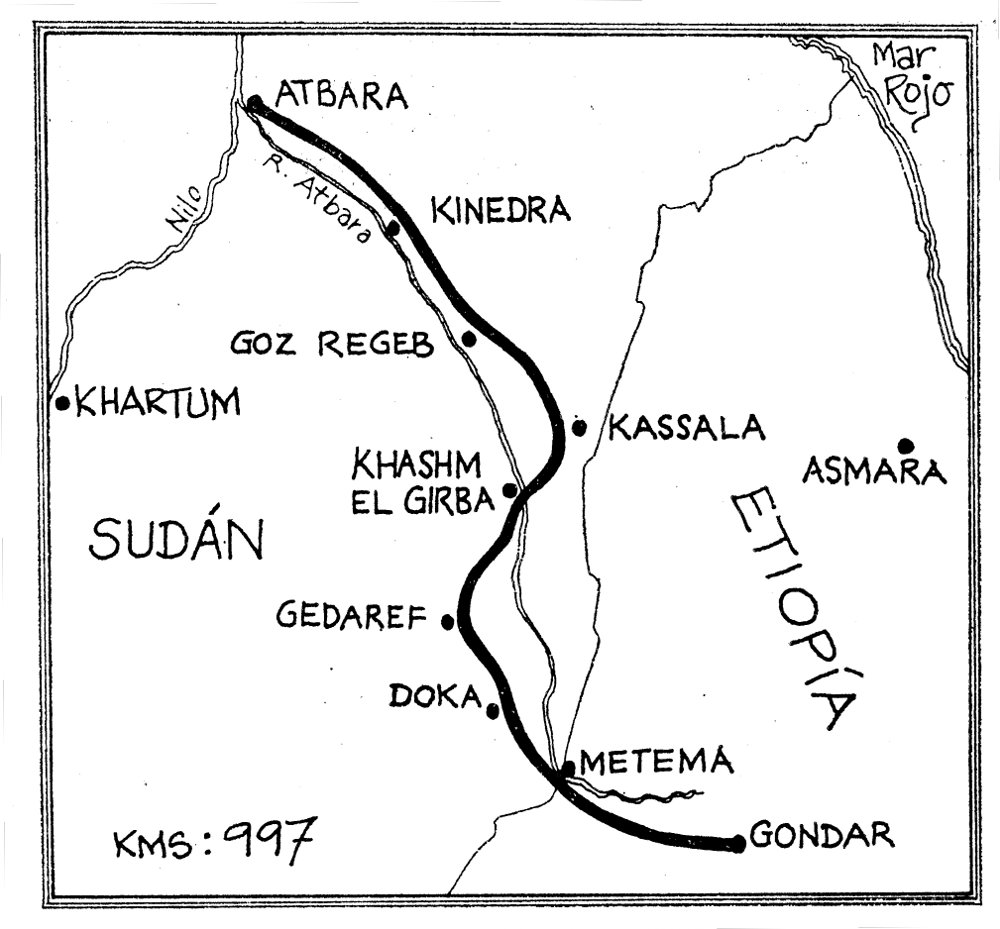
Atbara se cuenta entre los lugares más calurosos del mundo. En verano, alcanza los 45 grados a la sombra. En invierno, desciende algunos grados por debajo de los treinta y cinco. Las tiendas permanecen abiertas desde muy temprano hasta muy tarde. Los bancos, pensé, harían lo mismo. Pero no. En Atbara, como en todos los lugares del mundo, los banqueros seguían sus inescrutables caprichos. La hora de apertura era las nueve y media.
Ya eran las siete y media. Había colocado el equipaje, había pagado y dejado la habitación y estaba listo para irme. Hacia las diez, las últimas horas frescas de la mañana se habrían esfumado. Pensaba que tendría suficiente gasolina. ¿Qué necesidad tendría de dinero en el desierto? Esta vez estaba preparado para iniciar mi gran aventura, para dejarme arrastrar por la marea.
Abandoné Atbara, siguiendo las indicaciones de unos secos y negros dedos.
—Queiss, queiss —dijeron los propietarios de los dedos—. Carretera buena, por aquí.
La única extensión de asfalto de Atbara cedía el lugar al barro. Pasé por el barrio de las prostitutas etíopes y frente a una última hilera de casas de adobe y llegué a un terreno pedregoso, rodeado por espinos. Se levantaba ante mí una enorme montaña de hedionda basura. Nada de carretera. Ninguna indicación de carretera. No esperaba asfalto ni pavimento y ni siquiera un camino de tierra aplanada, pero es que no había ni un sendero.
La diferencia entre los hombres y los dioses es una broma.
Durante todos los meses de preparativos, de esfuerzos y de firme decisión, la única hazaña que yo creía que me iba a distinguir de los mortales había sido mi travesía en solitario del desierto de Atbara.
Y ahora no podía encontrarlo.
Regresé a la ciudad para preguntar de nuevo. Seguí una vez más los dedos, otros dedos, a lo largo del mismo camino. No podía encontrar otro.
Inspeccioné dos veces la basura de Atbara y regresé dos veces. Estaba dominado por una febril impaciencia y me sentía completamente ridículo. Si Neil Armstrong se hubiera perdido en su camino hacia la rampa de lanzamiento, no se hubiera podido sentir más decepcionado.
Había una comisaría de policía por el camino que yo había evitado cuidadosamente, pero ahora no se me ocurría ningún otro sitio al que ir para solicitar una explicación. Siempre temía tratar innecesariamente con los agentes de policía. Por regla general, cuando algo insólito le llama la atención a un hombre de uniforme, éste lo detiene instintivamente. El uniforme es lo que el uniforme hace. No obstante, hay honrosas excepciones. La policía de Atbara me hizo perder el tiempo, pero no me detuvo y me explicó que el camino hacia Kassala pasaba efectivamente por el montón de basura. Y entonces empecé a comprender con cierta turbación que en el inglés de Sudán la palabra «carretera» no tiene conexiones minerales, sino que significa simplemente «el camino». Había caído en la más simple de las trampas lingüísticas, imaginando que la carretera poseía realidad física. No había carretera; tan sólo una línea imaginaria a través del desierto.
Ahora ya eran casi las nueve. Hubiera tenido que tragarme mi orgullo, ir al Banco, tranquilizarme y marcharme al día siguiente, pero estaba rodando bajo el impulso de mi propia insensatez y sabía que no podía detener me, so pena de que se rompiera algo. Un sueño, por ejemplo.
Esta vez, rodeé el montículo de basura. Más allá, había una abertura por entre los árboles. A través de la misma pude ver el vasto desierto. A la derecha de la abertura, había otro montón de basura reciente y, mientras pasaba por su lado, un enorme ojo colorado se cruzó con el mío.
El ojo se encontraba al mismo nivel que el mío. Estaba inflamado y rodeado de mugre. La mugre estaba adherida a los cuatro pelos que quedaban en su calva y terrible cabeza. Me sobresalté profundamente y seguí avanzando antes de haberme serenado y haber ordenado las imágenes. Entonces vi que era un pájaro monstruoso de proporciones humanas, con un gran pico colgante y un largo y sucio cuello blanco. Quise volver atrás, pero me sentí arrastrado implacablemente hacia delante por una especie de corriente interior y el pájaro se convirtió durante algún tiempo en una bestia mítica y en un guardián del desierto.
Me adentré en el desierto. Parecía llano, pero, como es natural, no lo era. Tampoco era arenoso, sino que estaba hecho de una grisácea sustancia bastante compacta situada a medio camino entre la arena y la tierra, toda constelada de fragmentos de piedra. Descubrí que podía circular por allí con bastante facilidad y que, cuanto mayor era la velocidad, tanto más suave resultaba la carrera, aunque tal vez se me planteara algún problema a la hora de detenerme.
Tenía que establecer el camino a seguir. Hacia delante y a la izquierda, el desierto se extendía hasta el infinito, interrumpido tan sólo por el bien definido perfil de algún que otro árbol sombrilla. A la derecha, sin embargo, tal vez a cosa de un kilómetro y medio de distancia, se observaba una hilera de árboles que, al principio, me pareció el límite de un bosque. Pero después me di cuenta de que eran palmeras y que seguramente definían el lecho del río Atbara que discurría desde Atbara a Kassala. Mi primer gran temor se disipó. Estaba claro que no podría perderme en el desierto, siempre y cuando no perdiera de vista el lecho del río.
Había también unas huellas de neumáticos bastante profundas, hechas cuando el terreno estaba más blando al término de las lluvias, pero su dirección era desconcertante. Algunas se dirigían hacia el río, otras apuntaban hacia el corazón del desierto y ninguna seguía el camino que yo hubiera debido tomar. Traté de acercarme un poco más al río, pero el terreno era más blando y algunas veces formaba incluso dunas que se tragarían sin iluda mis ruedas. Me pregunté si las huellas que se dirigían hacia el centro del desierto buscarían tal vez un camino mejor y más firme lejos del río y seguí uno de ellos durante un rato, pero no parecía dirigirse a la derecha y, puesto que ya casi había perdido de vista la línea del río, lo pensé mejor y regresé.
Elegí un camino intermedio y el hecho de adquirir confianza me permitió aumentar la velocidad hasta alcanzar casi los sesenta y cinco kilómetros por hora en tercera. Y entonces, de manera totalmente inesperada, dos carriles distintos convergieron y se cruzaron ante mí. No podía evitarlos y tampoco podía detenerme. Superé el primero, pero me lancé en picado contra el segundo. Lo vi venir y me interesó comprobar que no decía «Jesús» o «Maldita sea» o «Allá voy» o tan siquiera «Sic transit gloria». Dije simplemente:
—¡Uf!
Hubiera podido ocurrir cualquier cosa. Jamás había caído con una carga a cualquier velocidad y estaba preparado para un gran desastre. El resultado fue inmediatamente alentador. La moto resbaló de lado. La cesta Craven, bien sujeta, soportó el peso con algunos arañazos y yo caí fácilmente y sin daño.
Estaba temblando de emoción y alivio, pero tenía que enderezar rápidamente la moto, antes de perder demasiada gasolina, y, por una vez, pude levantarla sujetándola por las guías sin necesidad de descargarla.
Entonces descubrí lo acalorado que estaba. El esfuerzo y el exceso de adrenalina me estaban haciendo sudar por todos los poros. Estaba empapado. Eché un vistazo al cuentakilómetros. Me había alejado unos catorce kilómetros de Atbara en poco más de una hora.
Seguí adelante con más cuidado, superando muy raras veces los treinta kilómetros por hora. Caí en otras dos ocasiones, pero fácilmente, casi deteniéndome antes de volcar. Al cabo de un rato, encontré un carril que parecía pisar terreno firme en la dirección adecuada. De vez en cuando, se desviaba hacia el río y una vez me pareció distinguir una choza por entre las palmeras, pero inmediatamente delante de los árboles el terreno era muy blando y las dunas se extendían hacia el desierto. Permanecí alejado del río y reanude el camino, siguiéndolo tal y como se presentaba.
Justo en el momento en que estaba empezando a creer que había encontrado el sistema infalible, éste me condujo a una trampa. Una elevación de terreno apareció a mi izquierda. El camino giraba a la derecha. Y súbitamente surgió una valla. ¡Una valla en el desierto! El camino seguía el borde de la valla y el terreno se iba haciendo cada vez más blando. Me veía obligado a aumentar la velocidad para permanecer en la superficie, pero después ya fue demasiado tarde y me vi enterrado hasta el eje en una fina arena de color ceniciento.
Ochenta kilómetros en tres horas.
Faltaban otros cuatrocientos y pico de kilómetros.
Estaba claro que era imposible mover la moto, razón por la cual empecé a descargarla. Observé inmediatamente que la bolsa del agua estaba vacía, el plástico se había agujereado y el contenido se había escapado. Bueno, por lo menos tenía un litro de agua destilada.
Una vez descargado todo el equipaje, eché un vistazo al depósito de gasolina. Si en aquellos momentos me hubiera podido sobresaltar, lo hubiera hecho. Sólo quedaba un charco de gasolina, unos cinco litros escasos. El consumo había sido el doble del debido y, pensándolo con detenimiento, comprendí que ello era perfectamente natural. Si se avanza en segunda por una superficie blanda bajo semejante calor, es lógico esperarlo. Sólo que yo, naturalmente, no lo había esperado.
Ahora estaba asimilando información como un robot. Enterrado en la blanda arena, con gasolina tan sólo para llegar a medio camino, un litro de agua destilada y sin dinero. Resultaba muy evidente que iba a necesitar ayuda, la clase de ayuda que no es fácil conseguir en las mejores circunstancias. ¿Dónde se busca ayuda en un desierto?
De nada servía enojarse. El viaje y las caídas habían consumido todas las emociones sobrantes. Me sentía en forma y lo suficientemente fuerte para sobrevivir mucho tiempo. En el peor de los casos, el río no estaba lejos.
Tal vez llevara incluso agua. Ahora me dispuse a desenterrarme.
Retirar la arena con las manos me llevó media hora, pero conseguí abrir un camino hasta un terreno más firme. Crecían algunos matorrales sobre las dunas y recubrí el camino con ramas. Después, centímetro a centímetro, conseguí arrastrar la moto hacia donde quería. Había perdido nuevamente mucho sudor y saqué la botella del agua. Estaba caliente al tacto. Me la acerqué a los labios y después escupí violentamente al suelo, haciendo acopio de toda la saliva que puede. La botella contenía ácido. Acido de batería.
Se me ocurrió pensar que hubiera podido tomar un trago en lugar de un sorbo. Conocía a muchos que lo habían hecho. Por lo menos, tenía esta reserva de precaución. De una endeble y estúpida manera, me sentí alelado, como si ello me diera derecho a sobrevivir.
Empecé a buscar un mejor camino y lo encontré. Con la moto nuevamente cargada, lo recorrí despacio, abrigando la esperanza de que la valla tuviera algo que ver con personas. Al cabo de cosa de un kilómetro y medio, el camino volvió a ser más fácil. El terreno se allanó, se endureció y se amplió. Me desplacé hacia el río. Había edificios, una figura montada en un asno, murmullo de voces.
Los edificios más grandes eran de dos plantas y se levantaban en el interior de un recinto. Las voces procedían de allí y yo me acerqué a la entrada del recinto, desmonté y entré. Un joven enfundado en una camisa azul y unos pantalones de color caqui me recibió gravemente como si me esperara y nos intercambiamos unos saludos.
—Salaam, salaam, salaamat, salaamat —fuimos diciéndonos durante un buen rato mientras nos estrechábamos las manos. Después, el joven fue por una botella de burbujeante naranjada y me presentó al director de la Escuela Secundaria Masculina de Kinedra.
Cuando expliqué mis circunstancias, debatiéndome entre la honradez y la turbación, fui abundantemente felicitado por mi valor, sabiduría, espíritu de iniciativa y buena suerte y pusieron la escuela a mi disposición. Había cientos de muchachos y un equipo de seis jóvenes, todos ellos deseosos de dedicarse a partir de entonces a cumplir mis órdenes. En la medida de lo posible, procuré que siguieran con su vida normal, pero comprendí claramente que, a lo largo de mi estancia, el funcionamiento de la escuela iba a ser menos importante. Sólo una cosa se me exigía. Tenía que quedarme. La prosecución del viaje estaba excluida.
Afortunadamente, ello coincidía muy bien con mis propias ideas.
Me acompañaron al dormitorio de los profesores y me prepararon una comida especial que me trajo el director, con platos de distintas carnes y verduras acompañados de deliciosas salsas picantes. No me desacredité. Mis dedos se movieron con agilidad y mi paladar estuvo perfectamente a tono. Comí con fruición rodeado por los profesores que me mostraban su admiración y me acosaban con sus preguntas. Ellos solían comer todos de un cuenco común de cordero, verduras y arroz, tomando la comida con trozos de un pan de mijo sin levadura llamado «kissera», pero a mí siempre me servían unos platos especiales. Los guisaba la esposa del director a la que nunca vi.
Comentamos la cuestión de la gasolina o «benceno» tal como ellos la llaman. Tal vez el oficial de distrito de ***¿Sidón? tuviera un poco. Él tenía automóvil.
***¿Sidón? Era la ciudad, a cinco kilómetros de distancia. Mi concepto del desierto estaba sufriendo algunos cambios. A lo largo de ochenta kilómetros no había visto ni un alma, sólo una ilusión de movimiento en el horizonte, allí donde la neblina producida por el calor quebraba la luz y la hacía desviarse. Éste era el desierto que yo había imaginado desde mi infancia, el que yo quería que fuera, un lugar de pavoroso vacío en el que sólo podían hallar descanso los huesos calcinados.
Estaba claro que era eso, pero era también el hogar de miles de personas que vivían a su alrededor y lo atravesaban frecuentemente con toda naturalidad. ¿Había sido yo extraordinariamente afortunado al dar con Kinedra o acaso el mundo era un lugar más hospitalario de lo que yo había supuesto? Mi memoria regresó al detestable pájaro que guardaba el desierto. Si me hubiera extraviado allí, en aquella ardiente zona, pensando en que mis huesos se iban a calcinar bajo el sol, qué pájaro de mal agüero hubiera sido. En su lugar, me estaban sirviendo como a un lord. Pude imaginar sin esfuerzo al director como un jeque, a los muchachos como esclavos, los muros como pellejos, la escuela como un gran campamento beduino y yo como el honrado emisario de un lejano monarca. Qué gran suerte había tenido. ¿Acaso no debía darle las gracias al monstruo de ojos colorados y conservar con cariño su recuerdo por haberme enseñado a desprenderme de los juicios superficiales y a dejar que el mundo fuera lo que era?
Traté de describirles el pájaro a mis amigos y, al final, ellos lo identificaron como algo que llamaron un «bous» al tiempo que hacían muecas de desagrado. Más adelante, aprendí a llamarlo marabú, una cigüeña carroñera que habita con pequeñas variantes en África y Asia. Yo siempre pensaba en él con cariño y lo reconocía como un amigo, pese a que en todas partes era objeto de aversión. Se unió a las Pléyades en calidad de aliado en mi viaje. Había otras criaturas con las cuales me sentía unido por una especial afinidad. Admiraba mucho a las cabras, los asnos y los camellos por su firme voluntad de resistir y siempre me alegraba cuando los veía, pero tenía la impresión de que no ejercían ningún poder mágico sobre mi destino. Eran simplemente amigos.
Para mostrar mi gratitud, pregunté si a los chicos les gustaría que les hablara de mi viaje. Los profesores dijeron que organizarían algo para aquella noche, pero primero me acompañaron a visitar el lugar en el que cultivaban y regaban sus hortalizas. Un viejo motor diesel «Perkins» bombeaba agua del río Atbara en invierno y tan valiosa era el agua que el propietario de la bomba recibía la mitad de la cosecha como pago. Pero más maravillosa todavía si cabe era la máquina de madera actualmente en desuso con engranajes verticales y horizontales que se entrelazaban, impulsado por un buey alrededor de un círculo. Con ella se elevaba agua en unos cubos sujetos por una interminable cadena que se hundía en un profundo boquete de la orilla del río.
Me describieron cómo se construían las casas con losas de barro húmedo, dejando una hilera al día para que se secara al sol, ahusándose ligeramente hacia el tejado hecho de palmeras partidas y paja, cubriéndolo todo nuevamente con barro. La palabra «barro» no hace en modo alguno justicia a tales casas. Con su intenso color amarillo y la impresión de enorme mole acentuada por la ausencia de ventanas y las paredes inclinadas, más parecían unos grandes lingotes de oro. El espacio interior, oscuro, fresco y misterioso, tenía más en común con el interior de una cueva que con una casa. En realidad, el hecho de franquear la puerta de una casa semejante desde el desierto al mediodía debía de ser como sumergirse mágicamente en otra dimensión de espacio y tiempo. O eso imaginaba yo.
Por la noche, los profesores se despojaban de sus trajes a la europea y se ponían sus galabeyas. Los muchachos no lucían otra cosa. En su forma cotidiana más sencilla, la galabeya no es más que una túnica de algodón de colgantes mangas y a mí también me dieron una para que me la pusiera y durmiera con ella. Aquella noche, sin embargo, el director lucía una túnica más holgada y compleja, recién lavada, y se tocaba con un turbante. Dijo que los muchachos se habían congregado para escucharme y entonces yo me puse de nuevo mi ropa de viaje para que pudieran hacerse mejor a la idea.
No había pensado en cómo se haría y me quedé un poco desconcertado. Habían instalado una tribuna al aire libre, con una lámpara. Los chicos, todos vestidos de blanco, permanecían sentados en el suelo en un gran círculo y, más allá, sólo podía verse la aterciopelada noche.
El director traducía al árabe mi relato. Los chicos escuchaban y se reían en los momentos adecuados. Después hicieron preguntas:
—¿Con cuánta frecuencia le escribe a su madre?
—¿Siempre lleva estas botas?
—¿De dónde saca el dinero?
Y otras sensatas preguntas por el estilo.
El escenario era dramáticamente hermoso, todo ofrecía el aspecto de un gran acontecimiento teatral y yo me sentía arrastrado, pero los muchachos me obligaban a pisar de nuevo el suelo. Menos mal que estaban los muchachos.
Al día siguiente, tomé el bidón de veinticinco litros y recorrí a pie los cinco kilómetros hasta Sidón, por entre arrozales y descarnados árboles. El comisario del distrito me recibió con interés y me cambió un cheque de viaje, pero sólo tenía gasolina suficiente, me dijo, para trasladarse con su «Landrover» a Kassala. Pensaba que tendría mucha suerte si encontraba un poco porque la mayor parte del tráfico que circulaba era diesel.
Empecé a enfrentarme con la desagradable verdad; tendría que regresar a Atbara por gasolina. Al parecer, aquella noche iba a llegar un autocar de Kassala. Se detendría en la plaza.
El profesor que me acompañaba me llevó a la escuela elemental de Sidón y me dejó al cuidado de un vehemente director llamado Mustafá, el cual trató de convertirme a la fe musulmana y me tuvo entretenido toda la tarde. A primeras horas de la noche, me presentó a otro hombre que también se dirigía a Atbara. Bebimos té juntos y después Mustafá se marchó diciendo:
—Es un rico comerciante. Cuidará de usted.
Miré al comerciante con interés, pero mi curiosidad no fue recompensada. Tenía el rostro liso y sin señales, aunque ligeramente mofletudo. Hubiera podido tener cualquier edad comprendida entre los veinticinco y los cuarenta y cinco años, si bien su categoría apuntaba hacia esto último. Su sonrisa revelaba dos hileras de excelentes dientes blancos y nada más. Su cuerpo, probablemente bien alimentado, se hallaba oculto por los pliegues de una costosa túnica blanca y lucía en la cabeza un voluminoso turbante. No hablaba inglés y su expresión era tan comedida como cortés.
La plaza de Sidón es simplemente un trozo de desierto, tan grande y desnuda como una plaza de armas. A un lado hay una hilera de bajos edificios de adobe con gruesas techumbres que se inclinan hacia la plaza sostenidas por pilares, formando un paseo resguardado. Las techumbres, las paredes y los pilares discurren juntos y toda la hilera parece haber sido construida por la mano de un gigante con un solo trozo de barro.
En uno de los extremos de la hilera había una tienda de té y esperamos allí mientras el cielo se apagaba y el calor disminuía. La vida en la plaza fue languideciendo hasta que no quedó más que el propietario de la tienda y otro hombre. En la tienda brillaba una lámpara de aceite y yo les observé desde la densa llama amarillenta y el rojo resplandor de la cocina de carbón. Hablaban entre largas pausas. De vez en cuando, uno de ellos aspiraba las flemas de su garganta y las escupía al suelo con ritmo sincopado.
Los edificios del otro lado de la plaza se disolvieron en la oscuridad y quedaron olvidados. La noche lo devoró todo menos el pequeño oasis de vida que perduraba junto a la tienda de té. Pero pronto se cerró también la tienda de té. El comerciante y yo nos tendimos sobre la suave y seca arena, como si fuéramos los dos únicos mortales que hubieran quedado en el universo, esperando.
De vez en cuando, tratábamos de conversar. Yo conocía un poco de vocabulario árabe, el suficiente para dar a entender el lema que deseaba comentar, pero nada más. Él conocía unas cuantas palabras de italiano. Buena parte del rato nos lo pasamos en silencio mientras yo me entretenía pensando y fumando. Casi había adoptado la decisión de dormir y me encontraba tendido boca arriba, contemplando las estrellas, cuando la suave y cautelosa voz preguntó:
—¿Sudán signora queiss?
Yo estaba todavía perplejo ante la pregunta cuando noté que un dedo me rozaba el muslo y la voz repetía en leve tono apremiante:
—¿Usted Sudán signora?
No se me ocurría ninguna manera de poder decirle que jamás había visto a una «signora» sudanesa.
—Sí —dije—. Sí —tratando de adoptar un aire espontáneo y académico y preguntándome qué estaba ocurriendo mientras levantaba la mirada hacia la voz. La luna estaba asomando. La túnica del comerciante resplandecía y el turbante había sido soltado y ahora le rodeaba los hombros como un chal. El rostro resultaba invisible, sólo brillaban los regulares dientes blancos mientras la incorpórea voz seguía hablando.
¿Qué iba a darme a entender ahora aquella voz? Un leve estremecimiento de emoción me recorrió el cuerpo porque supe en aquel momento que no podría estar seguro de mis respuestas. El extraño y vaciador efecto del desierto parecía haber agotado todos mis condicionamientos. No sabía si era joven o viejo, prudente o necio, fuerte o débil, y tal vez no supiera tampoco si era varón o mujer. Lo que sabía era que el golpecito en el muslo había liberado una corriente de energía sexual y que aquella invisible figura que tenía al lado se había vuelto misteriosamente poderosa.
—¿Sudán signor queiss?
Ah, ya estábamos. La voz siguió hablando suavemente, pero con un áspero tono interrogativo.
—¿Usted Sudán signor?
Una vez, el dedo me dio unos golpecitos muy concretos en el miembro que ya estaba empezando a tensarse ligeramente contra el tejido de algodón de los pantalones.
Ted Simon estaba escandalizado. Quería hacer algo, manifestarse. Nada de eso le había ocurrido jamás en su vida consciente. Pero yo estaba en cierto modo alejado de él.
No seas tan melindroso, le dije. ¿Con cuánta frecuencia te has preguntado en secreto si en tu fuero interno te habías visto dominado por otros anhelos, por deseos reprimidos y debilidades? ¿Qué me dices de aquel otro árabe de la carretera? ¿Y qué me dices de tus problemas con los representantes varones de la autoridad? Éste es mi momento en el que se te ofrece absoluta libertad de elección. La moralidad se ha perdido en el desierto, no tienes que darle cuentas a nadie. Es un privilegio que jamás te habías permitido el lujo de tener. Por consiguiente, ¿quieres una aventura sexual con este hombre?
—¿Sudán signor queiss? —repitió la voz mientras el dedo me daba otro golpecito.
—Sí —dije, pero tan sólo para evitar ofenderle al tiempo que me situaba lejos del alcance del inquisitivo dedo—. Este camino no es bueno para mí —añadí en inglés, confiando en que mi tono de voz le diera a entender mi intención.
Tuve la impresión de que no me apetecía realmente. De que, al final, había contestado a una importante pregunta.
No se produjo ninguna situación delicada y ni siquiera una ruptura del estado de ánimo. El episodio parecía muy natural. Discurrió por un lado, pero igual hubiera podido discurrir por el otro. Me incorporé apoyando la espalda contra un pilar y me fumé otro cigarrillo, perdiéndome en su misterio.
El autocar llegó a medianoche. Su luz y su rumor lo precedió desde mucha distancia en el desierto y el resplandor y el ruido se fueron intensificando tal como yo imaginaba que ocurriría cuando llegara el fin del mundo y cuando aterrizaban los marcianos. A pesar de la prolongada advertencia previa, su aparición en la plaza fue muy repentina. Se detuvo junto a nosotros y de su interior empezó a descender una gran muchedumbre. Al parecer, eran todos hombres y cada uno de ellos llevaba una espada colgada a la espalda. Lucían chaquetas sin mangas sobre camisas y sobre túnicas y, sin más preámbulos, se tendieron todos alrededor del autocar y se echaron a dormir, con las espadas abrazadas contra sus cuerpos. Al ver que el chófer se encontraba entre ellos, yo hice lo mismo.
A las cuatro de la madrugada nos despertaron a todos. Era todavía oscuro y, además, hacía frío. No había previsto una noche en el desierto. Mi fina camisa me dejó helado. El comerciante y yo nos sentamos uno al lado de otro en el autocar y ahora la sensación de contacto físico se me antojó extraña. Volví a reflexionar con inquietud acerca del significado de nuestro encuentro. Debió notar que estaba temblando ligeramente a causa del frío porque abrió el chal y lo pasó alrededor de sus hombros y de los míos. Aquel gesto paternal pareció ofrecerme la clave de lo que andaba buscando. Estaba todavía nervioso. Sólo mucho después el oscuro e inescrutable rostro de mi desconocido padre se incorporó al mosaico de imágenes que giraban en torbellinos alrededor de aquel incidente porque había olvidado que él también hubiera podido ser tomado por un árabe.
El autocar siguió avanzando entre sacudidas mientras amanecía. Yo me dormí, me desperté y me volví a dormir. Los dos hombres de los asientos de delante permanecían sentados muy erguidos con las espadas enfundadas en sus extrañas vainas en forma de remo asomando entre ellos. El cabello les colgaba en grasientos bucles sobre los cuellos de sus camisas color estiércol y se percibía un curioso olor a moho en modo alguno desagradable que tal vez correspondiera a una grasa animal.
Poco antes de llegar a Atbara, el autocar efectuó una parada y todos los pasajeros bajaron para estirar las piernas y hacer sus necesidades. Una familia se apeó definitivamente. Llevaban unos pequeños fardos de ollas y cazuelas y unas varas envueltas en lienzos sobre la capota del autocar. Mientras dejaban sus pertenencias sobre la arena del desierto, pude ver que sí había algunas mujeres entre ellos, si bien cuidadosamente envueltas en velos. Todos daban la impresión de ser pobres y estar enfermos, tosiendo y temblando envueltos en sus ligeras ropas, y entonces observé que era su niño pequeño el que había estado tosiendo durante todo el viaje. Me hallaba totalmente absorto en su apurada situación cuando la bocina del autocar nos llamó de nuevo. Sólo entonces me di cuenta de que el comerciante había desaparecido. No acertaba a entenderlo. Daba la impresión de que no había allí ningún sitio adonde ir. Miré en todas direcciones, pero se había alejado de mi vida con la misma discreción con que había entrado.
A las once, ya tenía mis quince litros de gasolina y había encontrado un camión que iba a Kinedra. A media tarde, ya estaba de regreso. El camión me dejó a cosa de un kilómetro de distancia y un chiquillo me transportó la gasolina a lomos de un asno mientras yo le acompañaba a pie.
La cordialidad y la generosidad de los profesores creció de intensidad en mi última noche. Por la mañana, me hicieron un regalo consistente en dinero que habían reunido entre ellos para ayudarme en mi viaje. Sabía que para ellos representaba un considerable sacrificio y me resultaba difícil aceptarlo, pero me constaba que semejantes regalos no se podían y no se debían rechazar.
Había intimado con ellos y lamentaba dejarles. Se mostraron muy solemnes en sus despedidas, otorgando a la partida todo su valor, tal como hacían con todo, sin ocultar la emoción que les embargaba. Una gran multitud de muchachos se había congregado para decirme adiós. Me hubiera sentido turbado de no haber sabido que el sentimiento era sincero.
El sentimiento que me inspiraban los sudaneses era de total admiración. Jamás había conocido una generosidad tan espontánea, una capacidad tan enorme de conferir a la vida sencilla un toque de esplendor. Lo había podido advertir inmediatamente en Atbara. En los salones de té raras veces había pagado, a pesar de haberlo intentado. Cuando llegaba la hora de pedir la cuenta, descubría que alguien la había pagado y se había marchado antes que yo. Sólo después me acordaba del discreto saludo que me había dirigido un desconocido al salir. O bien el propietario se negaba a aceptar mi piastra. Eran pequeñas cantidades, pero añadían un gran valor al té y lo hacían más exquisito.
El día anterior me habían dicho que un oficial forestal del distrito iba a llevar su «Landrover» a Kassala para una revisión de los frenos y que había accedido a guiarme por el mejor camino. Cuando nos reunimos, le pregunté, como es natural, que dónde estaba su bosque. Me dijo que aquel desierto que yo estaba recorriendo y había creído tan antiguo como las estrellas del ciclo se había convertido en un desierto sólo en el transcurso de los últimos treinta años. Antes había hierba y árboles, pero los rebaños trashumantes de ganado habían aumentado, acabando con toda la vegetación natural, y los hombres habían cortado los árboles. Ahora se estaban empezando a formar las dunas y aquello sería muy pronto como el Sahara. La valla que yo había encontrado el otro día estaba destinada a proteger las nuevas plantaciones de hierbas y árboles con el fin de estabilizar una vez más el terreno. No se mostraba muy animado en relación con las perspectivas.
—Somos demasiado pocos —dijo— y ellos son muchos. Las dunas se extenderán. Somos como Canuto contra las olas.
A media mañana ya estaba listo y nos pusimos en marcha. El asunto fue incierto desde un principio. El chófer, impresionado por el tamaño de la Triumph impuso un ritmo excesivamente animoso. Conseguía no perderle de vista a lo largo de varios kilómetros, pero después me quedé rezagado, incapaz de volar por encima de los baches y las zonas blandas tal como podía hacer él. Mientras trataba de darle nuevamente alcance en un tramo relativamente fácil, volví a caer en la misma trampa del cruce de carriles en la que había caído el primer día. Esta vez mi «Uf» fue mucho más estentóreo. La moto volvió a caer, pero con mucha más fuerza, provocando la rotura de la sujeción de una de las cajas y rompiendo el faro delantero. Además, recibí también un buen golpe en el hombro.
Aun así, las cosas más importantes no habían sufrido daño alguno. El depósito estaba intacto, la moto funcionaba. Mi hombro se las podría apañar. Busqué un cable y sujeté de nuevo la caja por el lugar en el que se habían desprendido los tornillos a través de la fibra de vidrio, tomándome todo el tiempo necesario en la certeza de que saldría adelante y decidiendo que nunca más volvería a conducir siguiendo el ritmo que me marcara otra persona. Dos desastres de esta clase, pensé, tienen que darme una lección.
Ya estaba casi a punto de ponerme nuevamente en marcha cuando el «Landrover» regresó. Al final, se habían dado cuenta de que no les seguía; les expliqué que sería mejor para mí ir solo, si tuvieran la amabilidad de describirme el camino con la mayor precisión posible. Quisieron tratar de colocar la moto en su vehículo, pero yo me negué y, al final, procuraron dibujarme un diagrama de las cosas que tendría que buscar y se marcharon, deseándome buena suerte.
Éste fue el principio de la más dura y provechosa experiencia física de todo mi viaje.
Estoy tratando de acordarme del número de veces que he caído. El otro día, tres veces. Hoy, dos, la caída violenta que casi me arranca el brazo izquierdo y un trompicón ligero que he tenido después. El brazo está bien, pero debilitado.
Mi mayor problema consiste en conservar la concentración. Tengo que vigilar la superficie constantemente, con sólo alguna que otra mirada ocasional a los más amplios panoramas que me rodean. La luz es intensa, pero, afortunadamente, me dieron en Londres unas gafas de esquí «Polaroid» que son excelentes para el desierto. A veces, cuando las llevo, tengo la impresión de que estoy viajando bajo el agua. Confieren a todas las cosas aquella fría claridad que se observa en el fondo de una cala rocosa.
El calor no me preocupa, incluso llevando la chaqueta y las botas forradas de piel de oveja. Parece extraño, pero no lo noto. No hace calor según los criterios sudaneses, claro, pero debemos estar a unos treinta y tres grados a la sombra. Y yo no estoy a la sombra. Es un calor muy seco, más fácil de soportar. ¿Contribuye la ropa a conservar el sudor?
Goz Regeb, dijo Mochi, es el lugar adecuado para pasar la noche. Se encuentra todavía a más de ciento cincuenta kilómetros de distancia, cinco horas al paso que voy. No conseguiré llegar hoy.
Algo se está moviendo en el horizonte, algo vivo. Me detengo. Veo ganado cruzando el desierto, pero los animales parecen estar nadando en un lago de plata. Un espejismo. El espectáculo es extraordinario.
Estamos a jueves, 13 de noviembre. Llevo cinco semanas de viaje. ¿Cuántos días de recorrido en moto? Cuento veintiuno. ¿Cuántos kilómetros he cubierto? El cuentaquilómetros indica 8000. Menos 1400 que había cuando empecé el viaje, 6600. Un promedio de trescientos kilómetros diarios. No está mal. Bueno, pues, ahora el promedio va a empezar a bajar.
Al cabo de otras tres horas, he recorrido ochenta kilómetros más. Dentro de una o dos horas habría oscurecido, pero muy pronto tendría que encontrar una cabaña de té. Creo que se llama Khor el Fil, lo cual significa, al parecer, La Boca del Cocodrilo. La ortografía es muy optativa y las distancias son vagas.
He vuelto a sufrir una caída ligera, pero todas las sacudidas de las ruedas tiran del músculo de mi hombro izquierdo, impidiendo que sane. No tengo apetito ni sed. Estoy absolutamente enfrascado en esta extraordinaria experiencia, en el incesante esfuerzo, en el maravilloso hecho de que lo estoy consiguiendo, de que es posible y de que todos mis más negros temores no sólo no se han hecho realidad, sino que han quedado desmentidos. La moto, a pesar de la carga, resulta manejable. Y parece que, a pesar de todo, tengo la fuerza y el vigor suficientes para seguir adelante y mis recursos parecen aumentar cuanto más echo mano de ellos. Los nativos, armados con espadas y con su ardiente orgullo, se limitan a tratarme con el mayor respeto.
A veces me pregunto por qué las zonas más salvajes del mundo siempre han parecido tan aterradoras, por qué la palabra «primitivo» siempre ha significado «peligro». De no ser así, ¿andaría siempre tropezándome con turistas de excursión por el desierto? ¿Me encontraría a Len y Nell de la Granfield Park Road sentados bajo un árbol de Khor el Fil, enjugándose el sudor de la frente y escribiendo postales?
No, no debo olvidar por qué estoy en condiciones de desenvolverme aquí. Estas cinco semanas ya me han cambiado. Mi estómago ha encogido drásticamente, mi sangre ha cambiado, mis glándulas sudoríparas se han adaptado a un régimen distinto, mi paladar se ha alterado y mis músculos se han endurecido sin lugar a dudas, eso por hablar tan sólo de los cambios físicos.
También he tenido tiempo para adquirir una confianza que jamás había conocido y es indudable que mi confianza en relación con los desconocidos tiene que producir a su vez un aumento de la confianza que yo le inspiro a ellos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que me siento orgulloso de lo que estoy haciendo. No puedo negarlo. Trato de ser modesto, de decir que cualquier persona podría hacerlo. Pero no lo hace y yo tengo la impresión de que he conseguido hacer algo especial. El hecho de saberlo me es beneficioso y me produce la sensación de haber revelado una clase de poder que no creía poseer.
¿Por qué no lo hace todo el mundo? No creo que sea sólo una cuestión de timidez. Yo tenía tanto miedo como cualquiera. Ellos tienen profesiones, claro, e hipotecas. Dicen que lo harían, «si no fuera por los niños». Yo solía reírme de eso, pero ¿por qué? Es perfectamente legítimo. Ocurre que, por mucho que me envidien, están demasiado sumergidos en sus vidas para querer dejarlas a su espalda. Cuando yo paso, escuchan fascinados mis planes y mis relatos, pero, al final, dejan gustosamente que yo lo haga por ellos. Len y Nell pueden enjugarse el sudor de la frente bajo las pirámides durante una semana y dejar el encogimiento de estómago para mí.
¿Por qué tú?
¿Por qué fuiste tú elegido para recorrer el desierto mientras otros hombres van de casa al despacho?
¿Elegido? Creía haberme elegido yo mismo. ¿Acaso fueron elegidos Ulises y Jasón, Colón y Magallanes?
Vaya unos compañeros tan ilustres que has reunido. Pero ¿qué tienes tú en común con Ulises, por el amor de Dios?
Bueno, todos nosotros llevamos a la práctica los sueños de otros, ¿no? Tal vez no sirvamos demasiado para otra cosa.
Echando un vistazo a lo que ya ha ocurrido, me percato de que posee cualidades de leyenda. Todos los encuentros me parecen significativos y pienso que cada uno de ellos me puso a prueba y me preparó para el siguiente. Zanfini; la Via Torremuzzo, el vapor Pascoli, Kabaria; Sfax; la Cirenaica; Salûm; Mersa Matruh; Alejandría; el Gran Pájaro de Atbara; y Sidón. ¿Y por qué el Turco Giratorio del transbordador me señalaba con el dedo a mí?
En mi infancia, me atraían los relatos de hombres que superaban terribles obstáculos para obtener la mano de la princesa; perros con ojos como platitos de postre; perros con ojos del tamaño de platos de mesa, perros con ojos tan grandes como ruedas de carro. Siempre aparecían por triplicado. Yo no sabía entonces que eran versiones arregladas de la mitología antigua. En mi infancia nadie hablaba de mitos y leyendas. No eran más que relatos. La tarea de explicar la vida se dejaba a la ciencia, pero la ciencia no lograba a la larga su objetivo. Y la política tampoco, claro. Ni el amor. Ni el decoro. Y el periodismo se limitaba a dar por sentadas las cosas.
Por consiguiente, aquí estoy yo, buscando todavía una explicación, llevando a la práctica aquellos relatos de mi infancia que tal vez fueran siempre lo más satisfactorio, a pesar de todo; ¿y conviniéndome en el héroe de mi propio mito?
Se trata no tanto de ideas correlativas cuanto de sentimientos entremezclados con recuerdos que danzan por mi cerebro mientras la moto avanza cómodamente por algún tramo más fácil. Los símbolos se agrupan en mi mente. La guerra del Yom Kippur, el Turco y el Pájaro adquieren el valor de presagios. ¿Qué vaticinan?
Mis pensamientos se ven interrumpidos por un camión que me precede. Está detenido. Hay gente a su alrededor. Los carriles empiezan a cruzarse con mi camino en el desierto y, siguiéndolos, veo que convergen en proximidad del río, junto a un arracimamiento de árboles y una cabaña. Khor el Fil, el hito de la mitad del camino.
Nada me supo nunca mejor que el vaso de té que sostengo en mi mano.
—Tome el camión —me están diciendo—. No puede seguir adelante. Hay unas dunas enormes. Tome el camión hasta Goz Regeb. No está lejos.
Me resisto, pero su preocupación por mí es tan sincera que me siento justificado por ella. Ochenta kilómetros en camión no es demasiado.
Hay cuatro bescharyin conmigo en la casa de té, exóticas figuras espléndidamente vestidas y armadas, con el cabello cepillado y peinado en trenzas. Comprendo con un sobresalto que ésos deben ser los «Peludos» que con tanto fanatismo lucharon contra Gordon en Jartum. El contacto entre nosotros es instantáneo y abrumador. Hay un espíritu en el té, un disolvente mágico que borra todas las diferencias que nos separan. Ésta es otra de las razones por las que estoy aquí; para experimentar (nada menos) la fraternidad del hombre. Imagínense conocer a estos hombres en un «pub» de Londres o en un restaurante barato norteamericano. Imposible. Nunca podrían ser allí lo que son aquí. Quedarían empequeñecidos por las complejidades y los accesorios que hemos añadido a nuestras vidas, tal como lo estamos nosotros, aunque hayamos aprendido a simular que no. He tenido que venir aquí para darme cuenta de toda la talla del hombre; aquí en la puerta de una cabaña, sentado en un tosco banco de madera, sin ruidos, sin muchedumbre, sin citas, sin ninguna queja que exponer, sin ningún secreto que ocultar, con todo el espacio y el tiempo que quiera y mi corazón tan transparente como el vaso de té que sostengo en la mano. La sensación de afinidad con aquellos hombres es tan acusada que sería capaz de derribar todos los edificios de Occidente si con ello pudiera conseguir una compenetración semejante. Comprendo que la idea árabe pueda resultar para la mente occidental tan perversa, tan lunática y tan poco digna de confianza. Debe ser porque el árabe atribuye un valor fundamental a algo que nosotros no sabemos siquiera que existe. La integridad en su verdadero sentido de estar en paz con uno mismo y con el propio Dios quienquiera que sea y dondequiera que pueda estar este Dios. Sin ello, se siente inválido.
Nosotros los europeos vendimos hace años nuestra integridad a cambio del progreso y hemos envilecido la palabra hasta atribuirla simplemente a alguien que cumple las normas establecidas. Un abismo de malentendidos se abre entre nosotros. En este momento, sé en qué lado quiero estar.
El camión está siendo cargado por miembros de otra tribu, la de los raschaid. Tengo entendido que son originarios de Irak, que son criadores nómadas de camellos y que se les considera muy ricos. Es una gran familia que se está mudando, utilizando un camión en lugar de camellos. Tienen la tienda envuelta en grandes hatos de cuero; han atado todos los palos juntos y unas pesadas botellas de vidrio cuelgan en el interior de unas redes de cordel; el resto lo llevan envuelto en alfombras. Les acompañan sus mujeres, las primeras mujeres que veo de cerca desde que abandoné Egipto. Lucen unos finos velos plateados sobre el rostro, justo por debajo de los ojos. Para ellos es la boca lo que, en ninguna circunstancia, debe ser visto por un desconocido. Las túnicas son holgadas y los pechos resultan visibles de vez en cuando, cosa que no les preocupa. A mí sí me preocupa, sin embargo, y tengo que vigilar cuidadosamente mi expresión. En ello me ayuda la graciosa manera con la cual el jefe de la familia juguetea con su rifle mientras supervisa las tareas de la carga, sentado en lo alto del camión.
Cuatro hombres cargan la moto sin dificultad. Pago una pequeña suma y nos ponemos en marcha. Me acomodo apretujado entre los componentes de la familia, tratando de ignorar la espléndida feminidad que se está riendo tan cerca de mí.
Son realmente unas dunas tremendas. El camión tiene que utilizar carriles de metal para atravesarlas. Yo no hubiera tenido allí ninguna posibilidad, pero tal vez hubiera podido abrirme paso por entre los árboles.
Lo único que puedo ver de Goz Regeb de noche es la gran casa de té con muchas habitaciones. Hay también comida: carne con judías y kissera. Hay unos armazones de madera con un entramado de cuerdas de yute para dormir encima. A mi alrededor, los hombres caen de rodillas para orar, levantando y bajando los brazos mientras las voces entonan:
—Alá Jabar, Alá Jabar.
O así por lo menos me suena a mí. Después, de nuevo el silencio, las estrellas y el frío de las primeras horas de la mañana, pero esta vez estoy preparado.
Cuando, al final, nos acercamos a Kassala, apenas puedo creer en la realidad de la línea del horizonte que se levanta frente a mí. Una cordillera de elevadas montañas con las cumbres suavemente redondeadas como si fueran montículos de helado medio lamidos. Tengo la impresión de estar acercándome a un país encantado y experimento cada vez más la impresión de ser el protagonista de algún cuento de hadas o leyenda. Lo único que me falta es una idea clara de mi objetivo. Tal vez el lector la conozca.
En Kassala, busco al oficial forestal, en la esperanza de pasar más tiempo con él. El conductor del «Landrover» es el primero en verme. Su ancho rostro se ilumina de alegría.
—Es usted un verdadero hombre —me dice y casi me sofoco a causa del placer que ello me produce.
Sólo por oírlo, merecía la pena.
Desde Kassala se pueden seguir dos caminos. El habitual, el que yo tenía intención de tomar, es una gran autopista que cruza Eritrea hasta Asmara. Según el cónsul etíope, los rebeldes no plantean dificultades en aquella carretera en estos momentos. La perspectiva se me antoja aburrida. Un verdadero hombre tiene sus responsabilidades. Decido seguir otro camino, dirigiéndome hacia el sur a través del Sudán a lo largo de cuatrocientos kilómetros, pasando después a Etiopía a la altura de Metema.
En el mapa, la carretera se califica como de primer grado, es decir, mejor que nada, hasta la frontera. Después vuelve a la misma condición que la del camino que acabo de dejar, pero ahora sé que ello no es más que una vaga indicación. De lo que estoy bastante seguro es de que ya no habrá más desierto.
El primer tramo hasta Khashm el Girba discurre paralelo a la vía férrea. En realidad, forma parte del lecho de la vía y está formado por barro seco, quemado y agrietado bajo el sol. A veces se eleva por encima de los arbustos circundantes y otras no, y varía mucho en cuanto a la anchura. Hay algunas rodadas superficiales que me obligan a reducir drásticamente la velocidad, pero lo peor es que buena parte del camino se presenta ligeramente escabroso.
La circulación no sólo es tan difícil como en el desierto, sino que, además, me resulta más incómoda y decepcionante porque la moto brinca furiosamente sobre las elevaciones. Los ochenta y cuatro kilómetros me cuestan tres horas de duro esfuerzo. Hay casas de té por el camino. He establecido la norma de detenerme siempre. En Khashm el Girba tengo la suerte de encontrar una casa de té con un maravilloso pescado fresco procedente del embalse que hay allí. Una vez más, reina una atmósfera de general intimidad. Me basta ahora con sentarme en estos lugares para tener la impresión de que me encuentro entre viejos amigos.
—¿El camino a Gedaref?
—Queiss —dicen—. Mucho mejor.
Esta vez me reservo la opinión, pero sus palabras de aliento me dan fuerza.
El camino a Gedaref es peor. Mucho peor. Peor que cualquier cosa que hubiera podido imaginar. A veces, hasta me parece imposible y estoy a punto de darme por vencido. Las escabrosidades son monstruosas. Camellones de quince centímetros, con unos sesenta centímetros de separación en monótona y desesperante regularidad. Todo lo que en la moto puede moverse, se mueve. Todos los huesos de mi cuerpo vibran en sus cuencas. Ni siquiera el más ingenioso propietario de terreno de feria podría inventarse un paseo más incómodo. Tengo la certeza de que se me romperá la moto. Trato de conducir muy despacio, pero es mucho peor. Sólo a ochenta kilómetros por hora puede la moto volar por encima de los camellones, reduciendo un poco la vibración, pero es terriblemente arriesgado. Entre los camellones hay mucha arena suelta. Aquí y allá surgen repentinos peligros. Las posibilidades de caer son grandes y temo que la moto sufra serios daños. Y, sin embargo, tengo que volar, porque de otro modo no creo que la máquina sobreviviera a otros ciento treinta kilómetros de lo mismo. Es espeluznante y después vuelve a resultar imposible. La carretera gira hacia el oeste y el sol me borra la visión. Comprendo que tengo que detenerme y acampar porque, de todos modos, hoy no conseguiré llegar a Gedaref.
Coloco la mosquitera entre unos arbustos, me preparo un poco de arroz y té, fumo un cigarrillo y me echo a dormir. Llevo conduciendo desde el amanecer hasta el ocaso, todo un día de esfuerzo, y he recorrido algo menos de ciento cincuenta kilómetros.
Algo me despierta del sueño. Unas enormes sombras surgen alrededor de la mosquitera en la oscuridad, amenazando con aplastarme. Me quedo petrificado. Un rebaño de camellos está siendo conducido de noche por la zona. Está claro, sin embargo, que los camellos advierten mi presencia porque me esquivan cuidadosamente.
Al cabo de un minuto, pierdo el miedo y me limito a contemplarlos asombrado. Son realmente como barcos en medio de la noche. Aun así, pienso que he tenido suerte.
A la mañana siguiente, más descansado, pierdo la paciencia con las escabrosidades del terreno y vuelo temerariamente por encima de ellas. Veo que puedo controlar la moto mejor de lo que había imaginado. Sigo temiendo las consecuencias que ello pueda tener para la máquina, pero espero que las cosas mejoren después de Gedaref. Estos camellones son el resultado del tráfico. Más allá de Gedaref, según el mapa, el camino es menos importante. Espero incluso nostálgicamente que pueda ser tan agradable como el camino a través del desierto. En el desierto, por lo menos, podía pensar. Aquí toda mi persona se halla pendiente de la carretera y de mi supervivencia.
Llego a Gedaref en dos impresionantes horas y encuentro otro sitio donde comer pescado, pero es una ciudad distinta de Atbara y Kassala, más bulliciosa y llena ríe gente y la gente se muestra curiosa e importuna. Todos me rodean y me miran y yo me alegro de poder tomar la carretera que se dirige a Doka. Hasta que veo cómo es la carretera. Mi alarma me lleva al borde de la desesperación y después se convierte en carcajadas. Es demasiado ridículo.
Las acanaladuras de tabla de lavar siguen igual que antes, pero no de manera uniforme. El terreno es aquí evidentemente más blando y unos vehículos pesados lo lían estado recorriendo bajo la lluvia. La carretera presenta forma de platito, es decir, tiene una acusada combadura inversa. En el fondo del platito hay unos profundos surcos, por regla general dos, uno al lado de otro. Se hallan separados tan sólo por unos sesenta centímetros y los deben de haber producido unos camiones que viajaban con una rueda en la carretera y otra en el borde. El espacio que media entre los surcos no es llano, sino que se eleva formando un camellón y también se estrecha de vez en cuando o desaparece del todo cuando los dos surcos se funden en uno solo; tienen unos treinta y seis centímetros de profundidad y la misma anchura. Parecen haber sido hechos a la medida para la moto. Los tubos caben perfectamente en su interior y las cajas laterales apenas sobresalen. Me veo obligado a conducir en el interior de los surcos, pero veo un gran peligro de romperme las piernas contra el costado en caso de que la moto se tambaleara hacia uno u otro lado y, durante buena parte del camino, tengo que mantener las piernas levantadas en el aire.
Allí donde los surcos son más anchos o superficiales, el terreno aparece arrugado o bien cubierto de arena suelta. Durante varias horas, me veo imposibilitado de superar un promedio de unos quince kilómetros por hora. Pero ahora mis sentimientos han cambiado. Veo la situación como una parte de lo que tengo que hacer y me resigno ante el hecho de que cada día los peligros se multiplicarán hasta que encuentre al perro con los ojos como ruedas de carro. Todas mis preocupaciones se centran ahora en la moto. Con un pistón sospechoso, temo que se produzca un sobrecalentamiento. Me caigo tres veces; mientras avanzo por entre los surcos, la moto cae una vez en una acanaladura y casi queda patas arriba. Cada vez que ello ocurre, me detengo y me relajo y dejo que la moto se enfríe. Estoy procurando no permitir que la carrera me abrume de tal modo que olvide dónde estoy y qué estoy haciendo.
El terreno es negro como la pez y llano, pero veo a lo lejos que se va elevando progresivamente hacia la meseta etíope. A ambos lados, veo campos de algodón y mijo y el algodón está rompiendo sus vainas y formando unas borlitas blancas. Ni un alma en ninguna parte, ni un vehículo, ni un animal o una persona. ¿Qué importa? Tengo agua, arroz, té, azúcar y sal. Puedo entretenerme todo lo que quiera, detenerme dónde y cuándo me apetezca.
Y así, avanzando despacio como si viajara a lomos de un caballo, llego a Doka pasadas las cuatro. La policía dispone de un amplio espacio abierto con una valla alrededor. No necesito la valla, pero su hospitalidad me resulta agradable y comparto con ellos su comida. Nuevo día, nuevos problemas. La carretera se está elevando ahora en breves y empinadas subidas. Allí donde eso ocurre, la carretera se presenta pedregosa, con unas grandes piedras sueltas arrancadas de la roca. Algo enorme habrá estado recorriendo esta carretera, convirtiendo la roca en un fino polvillo, un talco rosado parecido a los polvos faciales que refleja el sol y disuelve todos los contornos. No veo las piedras hasta que tropiezo con ellas y, dado que la subida exige cierta velocidad e impulso, empiezo a brincar de un lado para otro de la carretera, en la esperanza de encontrar un camino más seguro. Caigo otras dos veces con las piernas y los brazos extendidos sobre la carretera y aquí es peor porque las piedras golpean los bultos y los rasgan, abollando los tubos. Una vez quedo atrapado con un pie bajo la rueda trasera. La correa de la bota se ha enganchado en el eje y no puedo moverme. Mientras permanezco tendido en el suelo, procurando hacer acopio de fuerza, recuerdo que el muchacho de la tienda que me vendió las botas dijo que la correa servía «para cuando se las quite».
¿Por qué los neumáticos no se rompen en pedazos bajo los efectos de este castigo? ¿Por qué no hay pinchazos? Creo que un pinchazo acabaría conmigo porque estoy agolado. Musito plegarias de gratitud a la Avon que los ha fabricado. ¿Por qué no se detiene la «Triumph»? A diferencia de lo que me ocurre a mí, ella no tiene por qué seguir adelante. Protesta y parlotea. En una empinada cuesta llegó incluso a desmayarse, pero, tras descansar un poco, volvió a funcionar. No quiero ni pensar en los estragos que se estarán produciendo en el interior de aquellos cilindros. Nos queda mucho camino por recorrer.
La mañana transcurre en medio de esfuerzos y de breves detenciones. La campiña es más placentera a medida que se va elevando por entre los árboles. El montañoso reino de Etiopía ya debe estar cerca. La parte sudanesa de la frontera se llama Galabat. Veo unos hombres uniformados en el exterior de un edificio y me acerco a ellos. Son unos soldados y me invitan a comer con ellos. Nos sentamos en el suelo en el exterior de su cuartel delante de un gran meneo y arrebañamos la comida con puñados de kissera. Nos intercambios las habituales muestras de educación y cortesía y los símbolos de mutuo respeto. Muy pronto dejaré a mi espalda los países árabes y ya empiezo a sospechar lo mucho que los voy a echar de menos, Sudán en particular.
Un profundo y reseco barranco separa ambos países. El funcionario de aduanas sudanés se muestra correcto y servicial, a pesar de que he perdido un documento. Su despacho es ordenado y eficiente, el recinto es pulcro y aseado. Él lleva la cara afeitada y viste una galabeya recién lavada y planchada. Éstas son las cosas que recuerdo mientras bajo al barranco y subo por el otro lado para dirigirme a Metema.
Las diferencias son impresionantes. Hay una abarrotada y mísera ciudad, unos desaliñados soldados sin afeitar, oficiales que están ausentes, suciedad, dilapidación y ya se percibe una vaharada de corrupción. El ejército me registra por si llevo explosivos. Son las tres de la tarde, pero los de la aduana, dicen, no regresarán hasta la mañana siguiente. Subo por la carretera para buscar un hotel. Todas las chozas son un hotel o pretenden serlo, con un rótulo pintado de azul o rojo púrpura. El mejor hotel de la ciudad es una habitación cuadrada bajo un tejado de hojalata, con las paredes enlucidas de cualquier manera y un pavimento de tierra, un bar de madera, estantes de botellas y —espectáculo curioso sobre un pavimento de tierra— unas sillas tapizadas y un sofá alrededor de una mesa. Me había olvidado de la tapicería. Después, un gran sobresalto. Una mujer, una mujer muy agraciada vestida con un sencillo atuendo de algodón de emancipado escote y falda justo por encima de las rodillas, se acerca a mí, mirándome a los ojos y me estrecha la mano. Resulta tan explosivo como un beso. Me había olvidado también de las mujeres.
Me ofrece un pequeño cuartito en la parte de atrás. El cambio cultural es demasiado grande para que corra el peligro de dormir al aire libre. Metema tiene un auténtico sabor de ciudad fronteriza y olfateo ilegalidad y cierto asomo de violencia.
Mientras recorría Sudán, aprendí algo acerca de Etiopía. Las prostitutas de Atbara procedían de Asmara y hacían un negocio muy lucrativo. De vez en cuando, la policía practicaba redadas y las enviaba a la frontera en camión, pero se decía que las chicas entregaban sobornos para volver y reanudaban su trabajo antes incluso de que la policía tuviera tiempo de regresar a casa.
Mientras que las mujeres del Islam se hallan tan ocultas y reprimidas que constituyen virtualmente una sociedad encubierta, las mujeres de este antiquísimo reino cristiano se exhiben desvergonzadamente, carecen de protección y son explotadas en el polo opuesto. Las dos mujeres de este hotel son prostitutas y tienen varios hijos. Guardan el dinero en una gran arca de hierro, bajo una de las camas. Incluso las más pequeñas sumas son guardadas de inmediato allí y todas sus acciones indican que tienen que anda vigilando constantemente. Dicen que han ahorrado para, comprar esta casa y que con eso se podrán ganar la vida cuando sean viejas. Por la mañana, constituyen un espectáculo conmovedor, cuidando a sus hijos ilegítimos y vigiando sus apretados fajos de dólares etíopes. Las admiro y las comprendo.
Hay mucho más color aquí que en Sudán. En sentido literal. Pasa un camello con dos hombres montados en su grupa, sentados el uno de espaldas al otro y riéndose. Uno luce una vistosa capa carmesí. Otro camello lleva todo el lomo cubierto de pájaros que se alimentan de su pelaje, incluso los pájaros tienen unos llamativos picos de color rojo encendido.
En el puesto de la frontera dicen: «No hay aduana hasta la tarde». Está claro que no es posible creerles y tampoco voy a hacerles una oferta, pero necesito que me sellen el carnet de aduanas. Un policía que da la impresión de saber lo que se dice me informa de que puedo hacer el trámite en Gondar. Decido correr el riesgo. El viaje es tan duro que tengo que seguir adelante. Necesito ímpetu para equilibrar las fatigas.
El objetivo es Gondar, el punto en el que me reincorporo al principal sistema de carreteras. No puedo evitar identificarlo con Gondor, la sombría fortaleza de la montaña a la que Frodo, el héroe de Tolkien, tenía que llevar el Anillo del Poder. Todos mis pensamientos están dominados todavía por la paliza física que yo y la máquina estamos recibiendo en esta carretera. Hoy, antes de emprender la marcha, tengo que ordenar el terrible desbarajuste de una de las cajas. La vibración ha aflojado la tapa del tarro de aceite de hígado y glucosa. También ha provocado el roce de los estuches de aluminio de las películas que se han convertido en polvo. Ahora todo lo de la caja está manchado con una pasta de aceite de hígado y aluminio que constituye el ejemplo más grotesco de las consecuencias que puede tener la vibración en una moto. Afortunadamente, las cámaras ya no estaban allí y nada se ha estropeado.
Se inicia el cuarto día de viaje desde Kassala. La carretera se parece aquí a un camino de carros de una montaña, no es mala en los tramos llanos, pero resulta muy traicionera en las pendientes, con el mismo polvo cegador que impide ver las piedras sueltas. Gondar se encuentra a casi mil quinientos metros de altitud desde aquí, pero hay que cruzar toda una serie de cordilleras menores y la carretera sube y baja casi constantemente. Pero a eso ya me acostumbré ayer. ¿Con que nuevo monstruo tendré hoy que luchar?
Aquí está. Un río. Me detengo para contemplarlo y el corazón se me hunde hasta las botas. ¿Cómo conseguiré cruzarlo? Hay un vado de aproximadamente nueve metros de anchura. El agua no es demasiado profunda, de treinta a sesenta centímetros al máximo, aunque corre muy rápida; sin embargo, parece que el lecho del río no se puede cruzar sobre dos ruedas. Está sembrado de enormes rocas negras del tamaño de balones de fútbol. ¿Cómo puedo esperar que la moto se mantenga derecha, aunque los neumáticos puedan sostenerse sobre la piedra que parece resbaladiza?
Estoy muy asustado de lo que va a ocurrir y tengo la certeza de que se producirá un desastre. Sólo el recuerdo de los miles de kilómetros que he dejado a mi espalda me induce a afrontar el problema. Nunca he vadeado un río. Me paso cinco o diez minutos paseando arriba y abajo en busca de un camino mejor, tratando de ahogar el pánico que me oprime el pecho y de hallar un poco de calma y firmeza. Lo consigo. El temor se atenúa en cierto modo. Sé que voy a hacerlo, tiene que ser ahora.
«Hay una primera y una última vez para todo», me digo y me lanzo, tratando de adivinar la velocidad más adecuada. No puedo hacer otra cosa más que aguantar firme y rezar. Voy demasiado rápido para poder cambiar de dirección o elegir el camino. La moto brinca como una loca. Para mi completo asombro, me veo subiendo por el otro lado. Me detengo, temblando de alivio. Se me ha acabado toda la fuerza y mi pierna apenas puede sostener la moto mientras busco el soporte.
Qué lugar tan maravilloso es el mundo. Parece de veras que estoy destinado a conseguirlo.
Tengo las botas llenas de agua, regreso al río y me lavo los pies, me escurro los calcetines y bebo un trago. El vado parece más dócil ahora que lo he cruzado, pero habrá otros. Seguro.
Me encuentro con otros cuatro este mismo día y el último es el más monstruoso de todos ellos. La moto se atasca poco antes de alcanzar la otra orilla, pero logro mantenerla enderezada en el agua. Este vado es doblemente distinto a los demás porque aquí hay gente. Algunos hombres acuden a ayudarme a arrastrar la moto fuera del agua. Parecen muy amables y descubro que están construyendo un puente y han establecido un campamento. Me dicen que me quede a pasar la noche con ellos.
Estos constructores de carreteras son distintos de otros hombres. Les anima como una especie de esprit de corps, como si los puentes y las carreteras que construyen fueran tan sólo un símbolo físico de un deseo de ayudar al mundo a avanzar. Lo he observado muchas veces en otros países.
Esta noche vuelvo a tenderme bajo las estrellas. Las Pléyades están ahí, guiñándome el ojo. Ya no estoy yendo tic un lugar a otro, he cambiado de vida. Mi vida es ahora tan negra y tan blanca como la noche y el día; una vida de esforzadas luchas bajo el sol y de pacíficas reflexiones bajo el ciclo nocturno. Experimento la sensación de estar flotando sobre una balsa, lejos, muy lejos de cualquier mundo que jamás haya conocido.
Los hombres están hablando alrededor de una hoguera. Su idioma es el amárico, totalmente impenetrable para mí, pero me doy cuenta de cuándo están conversando y cuándo están contando alguna historia porque cambian de voz. Los comentarios se hacen en un lenguaje normal, pero, cuando cuentan historias, utilizan un registro más alto que burbujea y brinca a gran velocidad, acompañado de mímica y de risas. Noto que mi balsa regresa flotando al principio del tiempo.
Al iniciarse el quinto día de mi salida de Kassala, las laderas empiezan a ser inmediatamente más empinadas y más largas. Está claro que la moto apenas puede hacer frente a la combinación de carga, esfuerzo y calor. La carretera está llena de cicatrices y cascajos. Es como seguir las huellas de un monstruo de destrucción que avanzara dando traspiés. A medio camino de una cuesta especialmente empinada, pierdo el ímpetu y la moto se detiene. No sé qué ha ocurrido ni qué tengo que hacer. Espero un poco y le doy una sacudida. Se pone en marcha y empieza a funcionar en punto muerto, pero, cuando acciono el embrague, se detiene de nuevo. Estoy muy cerca de la cumbre de la colina y descargo las cajas más pesadas para transportarlas yo solo. Después subo con la moto y la cargo otra vez. Las bujías y la distribución del encendido están bien.
¿Qué otra cosa puedo hacer como no sea desearme suerte y procurar conservar el ímpetu?
Otra larga y empinada cuesta que subo lo más rápidamente que puedo. Cuando llego a la cima, brincando como un loco todo el rato, descubro que he perdido una de las cajas del fondo. No está al alcance de mi vista. Mientras bajo, oigo acercarme un potente motor. Allí abajo se encuentra el monstruo que está conviniendo la carretera en lo que es. Un camión Fiat de veinte toneladas, con diez marchas, está ascendiendo colina arriba en primera. Ocupa toda la anchura de la carretera con sus dieciséis enormes neumáticos. El conductor me señala el lado de la izquierda y se detiene. Lleva la caja sin abrir y yo me acomodo a su lado y regreso a la cima, muy agradecido por su honradez.
Tardo un rato en arreglar la caja, utilizando grandes planchas de hojalata en calidad de soporte en los puntos en los que la fibra de vidrio se ha desgarrado. La carretera prosigue igual que antes. Caigo de nuevo, dos veces en uno o dos minutos. El brazo débil se resiente cada vez que las piedras oponen resistencia a la rueda y tratan de arrancarme las guías de las manos. La subida es extremadamente dificultosa. Arriba y abajo y otra vez arriba y abajo y otra vez vuelta a subir, siempre con otra montaña delante mientras la carretera se eleva a través de los desgastados bordes de una alta e impresionante meseta. En una de mis caídas, unos muchachos me ven levantarme del polvo y se alejan corriendo, regresando con una jarra de agua fresca de la montaña para que yo pueda beber. Otra vez dos chicos envueltos en harapos con unas calabazas colgadas de la cintura dejan el ganado para observarme. Uno de ellos tiene una flauta y me la ofrece, pero mi cerebro está demasiado trastornado por el calor y el esfuerzo para poder comprender lo que quiere. Se la devuelvo y entonces él interpreta el equivalente musical de un arroyo de montaña. Su destreza es asombrosa. Emite las notas con la rapidez y la seguridad de un perfecto virtuoso, creando no una sola corriente de melodía sino toda una cascada de sonidos en varias claves y registros simultáneamente. Me inunda con su música y me consta, mientras le escucho, que nunca volveré a escuchar nada parecido. Cuando termina, trato de demostrarle mi gratitud. No tenemos una sola palabra en común y pienso estúpidamente que es imposible pagarle semejante regalo con dinero. Después me avergüenzo de haberle convertido en la víctima de mi idealismo. No cabe duda de que un dólar le hubiera sido más provechoso que mi sublime sentimiento.
No obstante, su música es la señal de que aquella dura prueba está a punto de terminar. Una impresionante roca en forma de dedo se eleva en solitario a la derecha de la carretera. Después afronto la última escarpadura y me libro al final de la meseta.
Chelga es la última aldea, a unos ochenta kilómetros de la autopista, una aldea de montaña con las casas y las personas arracimadas y unos rostros arrugados y angulosos que denotan astucia y recelo. Hay un «hotel» que sirve comidas. La comida es «injera y wat», una variante de la comida sudanesa. El pan es distinto. Es como una fruta de sartén o más bien un enorme panecillo blando que cubre toda una bandeja circular. Debajo hay un pequeño cuenco de carne de cordero picada con una salsa picante.
Alrededor de una mesa redonda en el extremo más alejado de la estancia hay un grupo de hombres vestidos a la europea con unos sólidos trajes oscuros de estambre. Su piel es negra, pero sus facciones son distinguidas y europeas. Varios de ellos llevan gafas ahumadas. Por su aire de prosperidad, por el trato que les dispensa el propietario del hotel, por su indiferencia y por las desconsideradas miradas que me dirigen a mí y a otras personas, comprendo que deben pertenecer a la élite del poder.
Al cabo de un rato, el propietario del hotel me pide el pasaporte. Lo entrega respetuosamente a uno de los hombres que lo examina superficialmente, hace un comentario entre risas y lo devuelve. La palabra que se me ocurre es «mafia». Cuando se van, un hombre barbudo que tengo a mi derecha empieza a hablar.
—Éste es un general de la policía —dice en correcto inglés—. Tengo que guardar silencio cuando están cerca, pero averiguará usted que hay muchos como yo, dispuestos a echarles. Etiopía es como Francia antes de la revolución.
Es un profesor y me pide que establezca contacto con sus alumnos de Addis si quiero averiguar la verdad.
—Pero cuidado con la mala gente que tratará de detenerle por la carretera. Si bromea con ellos, le robarán. Tiene que poner buena cara. Y no conviene andar solo por Gondar. Pero con lo mucho que ha viajado, ya tendrá usted du truco.
Me alegro de que me lo diga. Sé que no es bueno andar esperando problemas. Es mejor esperar que, en último extremo uno pueda encontrar «su truco».
Los últimos ochenta kilómetros de carretera se indican en el mapa como «mejorados». La mejora consiste en varios centímetros de piedrecillas sueltas esparcidas por la superficie. Me parece mortífero, sobre todo en las curvas. Hay otro vado y otra caída. Ahora me parece que ya conozco todas las variedades de malas carreteras que pueden darse. Lo único que ahora me falta es circular por estas mismas carreteras bajo la lluvia, pero este privilegio queda aplazado para otro momento y otro continente.
En Azezo circulo por la autopista y los últimos quince kilómetros están suavemente asfaltados. Es como un sueño volador. No percibo el roce de las ruedas sobre el piso y entro en Gondar flotando por el aire. He recorrido setecientos kilómetros desde Atbara en siete días inimaginables y tengo por muchos conceptos la sensación de haber llegado.
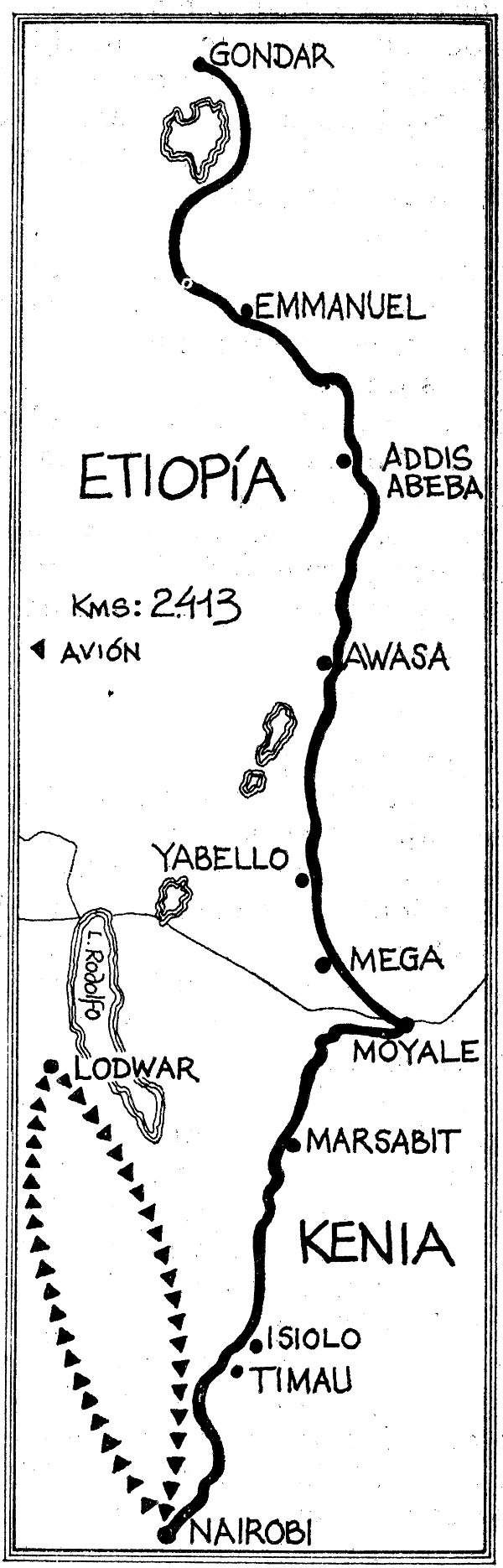
Etiopía significa problemas. En la carretera de Addis Abeba lo noto casi todo el rato. Tal vez, sin saberlo, yo llegue incluso a simbolizar este hecho.
Los hombres con quienes me cruzo, hombres de aspecto obstinado y duros rostros impasibles, levantan a veces sus bastones como debatiéndose entre el impulso de saludar y el de golpearme. Unos chiquillos casi desnudos se agachan y levantan los puños en gesto desafiante. A veces arrojan piedras bajo la condescendiente mirada de los adultos y tengo la certeza de que están poniendo en práctica los deseos de sus padres.
Parece natural que algo tan insólito y extraño como una figura con casco montada en una moto que circula a gran velocidad despierte cualesquiera que sean las emociones dominantes. Aquí tendría que decir que las primeras emociones que afloran a la superficie son el miedo y el resentimiento. En la provincia de Wollo, a quinientos kilómetros de mi camino, se dice que hay miles de personas muriéndose de hambre, pero yo no puedo ver ninguna señal a este respecto. El ganado está gordo y los cereales crecen por doquier, pero el país es un hervidero de rebelión y el largo, duro y corrupto reinado del emperador debe estar tocando a su fin.
En una pequeña aldea llamada Emmanuel justo al norte de la Garganta del Nilo Azul, tras otra difícil jornada de viaje a través de montones de piedras sueltas, me veo obligado a detenerme por falta de luz. Como de costumbre, los chiquillos se congregan a mi alrededor como moscas y un chico más grande que ha aprendido un poco de inglés se convierte en mi guía y protector. Sus esfuerzos concertados nos arrastran a mí y a la moto a través del umbral de la entrada de una empalizada de madera. Dentro de la empalizada hay una choza pintada de rosa con un rótulo que dice «hotel» y, al final, me reclino en una silla con las botas, de color gris a causa del granito pulverizado, extendidas frente a mí en una cómica postura de alivio.
Junto a la barra situada a mi derecha, sentada en un alto taburete con los pies desnudos colgando, veo a la propietaria, que luce una especie de vestido tirolés color de rosa y un pañuelo en la cabeza, picando carne de cordero con gesto malhumorado. Frente a mí, uno al lado de otro en idéntica postura, permanecen sentados cuatro hombres casi idénticos, mirando fijamente hacia delante, asiendo con ambas manos los bastones que han colocado entre sus pies, con los codos apoyados sobre las rodillas y las relucientes rodillas separadas hasta rozar las de los vecinos. En su lustrosa rigidez negra, hubieran podido ser esculpidos a partir de un mismo tronco de ébano.
Aún no le he cogido el gusto a la cerveza casera de maíz y me estoy bebiendo una caliente y cara botella de cerveza italiana, mientras espero la comida, cuando entran los maestros procedentes de la calle. Son tres. Los chicos les deben de haber hablado de mí porque entran ruidosamente y de muy buen humor, dispuestos con toda evidencia a distraerme y a pasar un buen rato. Forman un trío muy heterogéneo. Uno es un alto y apuesto árabe. Otro es un montañés bajito, negro, arrugado y simpático. El tercero es un verdadero africano, con una suave cabeza ovalada en equilibrio sobre su cabeza con una inclinación de cuarenta y cinco grados. El africano luce un traje de gabardina beige y los otros el tradicional atuendo etíope con chales ribeteados por una franja de color.
El africano ya está borracho. Se apretuja a mi lado, agitando los brazos a mi alrededor y acercando su rostro al mío. Sus tensos párpados parecen de papel y son del mismo color que su traje, su boca escupe saliva y tiene mal aliento. Difícilmente puede gustar.
—¿Cuáles son sus opiniones acerca de Sudáfrica?, grita. —¿Qué puede decirme de este país? Me faltan las opiniones a este respecto. ¿Cuál es su información?
Y cosas por el estilo. Está tan enfrascado en sus preguntas y sus gestos que no necesito contestar, a Dios gracias, porque nada tengo que decir.
Los demás se muestran más mesurados y ponen de manifiesto una voluntad de ser alegres y divertidos, pero, muy a pesar de ellos, sus preguntas se vuelven hostiles y recelosas y se convierten en un interrogatorio con exigencia de pruebas y declaraciones.
—¿De dónde viene?
—¿Dónde vive?
—Pero eso es imposible. Usted es británico. ¿Cómo puede vivir en Francia?
—¿Cuántos años tiene?
—No puedo creerlo. Enséñeme su pasaporte. No puedo creerlo a menos que me lo enseñe por escrito.
—¿Y eso qué es? ¿Nacido en Alemania? ¿Cómo se explica?
—¿Qué hay en esta cartera? Enséñemelo. No puedo creer que no guarde un arma allí dentro. ¿Un cuaderno de notas? ¿Qué clase de notas? Déjeme ver lo que está escribiendo sobre nosotros.
Me niego. No por lo que he escrito, sino porque ahora temo perderlo bajo un torrente de cerveza o vómitos. La escena adquiere un aire febril aumentado por el esfuerzo que tengo que hacer para luchar contra mi propio cansancio y «poner buena cara». Los cuatro campesinos mirando con expresión impasible, la despectiva mujer dando órdenes a su criada y aquellos tres interrogadores borrachos cuyas buenas intenciones quedan ahogadas por la marea de cólera y frustración que brota de su interior, todo ello parece una excelente representación de Etiopía tal y como yo la percibo desde la carretera.
Llega la comida y espero que con ella se produzca un alivio. Tengo que luchar para que no caiga en mi plato una excesiva cantidad de la saliva del africano, pero buena parte de la misma está cayendo sobre su propia comida mientras él rebaña la carne de cordero con puñados de injera y se la introduce en la boca. Después me echo hacia atrás horrorizado cuando veo que su mano chorreante toma la dirección de mi boca. Trata desesperadamente de alcanzarme con ella, pero yo me agacho y me agito como Muhammad Alí y él tiene que darse por vencido.
Los otros dos se están divirtiendo severamente.
—Es una costumbre de la hospitalidad en nuestro país mostrar el propio afecto introduciendo la propia comida en la boca del invitado.
Eso, pensé con repugnancia, lo resume todo. ¿En qué otro lugar podría un gesto de amistad convertirse en un acto repulsivo de agresión? En Etiopía, por una vez, me permití el lujo de generalizar. Una palabra bastaba para describirlos a todos.
¡Jodidos!