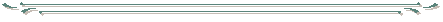
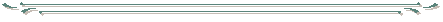
24 junio 1987. Mi amigo español me pidió, hace tiempo, que hablara en la presentación de su libro. Yo le dije que no y le rogué que no me pidiera eso porque me desagradaba hablar en público. Un rato después de la conversación pensé que mis «no» no habría sido como los nos de cuáqueros y que para asegurar mi tranquilidad debía llamarlo y decirle claramente que no hablaría. Por razones circunstanciales postergué el llamado y, cuando lo hice, ya era tarde, ya había invitaciones en que se anunciaba que yo presentaría el libro.
Pensé no ir, para dar una lección al amigo. Pensé que después que si no iba se atribuiría el hecho a mi timidez, mejor dicho, a mi temor. Eso no me gustaba, sobre todo porque no sentía temor.
Pensé, pues, en media docena de palabras y me largué al acto. La primera persona que encontré me dijo: «Vine para oírte». Por más que lo tomé a la broma y le aseguré que oiría muy poco, la frasecita, no tengo más remedio que confesarlo, me intimidó. Me dije: «Es un buen amigo. En esto no se portó muy bien, pero… Por suerte en este libro se nota una reacción en su poesía: así que no tengo que mentir. Esto me hace pensar que tal vez convenga que yo sepa cómo se titula el libro». Alguien me lo dijo.
Mientras esperábamos que el salón se vaciara de los concurrentes a un acto previo, me presentaron a señor español que también hablaría sobre el autor y su libro. De pronto dijeron: «¿Saben quién está? ¡Miguel de Molina! Viejito, muy viejito, es claro». Recuerdo que en sus buenos tiempos era una persona notoria por su vanidad, admirado por gente de algún jet-set, un bailarín andaluz, ignoro si bueno o malo, pero famoso por sus desplantes, por su homosexualidad y por su presencia en grandes fiestas. Ahora, como todo lo del otro tiempo, es mirado con afectuosa admiración.
Cuando se abrió el acto, me sentaron en el estrado, junto al señor español, que también hablaría. Lo hizo, largo y tendido, y leyendo. Se ve que pensaba: «Esperan de mí que sea poético, ya que presento el libro de un poeta». Hizo literatura, con la aplicación y el empeño del niño que escribe una composición. No sé qué habrá pensado el auditorio de las alhajas flagrantemente falsas que le ofrecían; sé que yo pensaba: «Después de lo que dice este tío» (dije «este tío» por contagio ambiental) «mis palabras van a parecer fuera de lugar por lo pedestres». Fueron peores que pedestres: desarticuladas y torpes. Aunque no estaba nervioso, pensaba como si lo estuviera, y no encontraba la palabra adecuada para concluir la frase. He llegado a una situación que vi en otros viejos. Sin preocuparse mayormente, hablan mal y olvidan lo que se proponían decir. Después de nuestros discursitos, bajamos del estrado y nos sentamos entre el público. El acto siguió por mucho tiempo. Closas leyó tres poemas del libro y dijo algunas palabras atinadas. Un actor argentino, Oscar Martínez, leyó bien poemas bastante débiles. Otros leyó Miguel de Molina. Benítez, el dibujante, habló a su vez y Cócaro habló y me llamó Adolfito Bioy. Yo me decía. «Con tantas personas con incontenibles ganas de hablar, parece demasiado injusto que hicieran hablar al que no quería».
La otra reflexión: los poemas en general no son tan buenos. Yo pensé que lo serían por uno, excelente, en que el autor habla de su participación involuntaria pero continua en una vida que no es la suya: la de su destierro entre nosotros.
Closas, cuando me iba, me tomó de un brazo y me dijo: «Quiero presentarte a un viejo catalán, un señor Bausilis, de ochenta y cuatro años, que desea conocerte». El señor Bausilis me dijo que en 1924 había viajado en el Massilia, con mis padres, Adolfo Bioy y Marta Casares, y que había guardado un muy buen recuerdo de ellos. Me elogió a mis padres y ese momento compensó todo lo absurdo y casi molesto que me había ocurrido allá. El viaje a Europa en el Massilia, de la Compagnie Sudatlantique, fue el primero de los cuatro que hice con mis padres.
El casamiento (no está bien que yo lo diga) debilita la unión de una mujer y un hombre. La debilita porque la afianza con actos oficiales, promesas, obligaciones. Por algo se habla de lazos matrimoniales. Son lazos figurados, que obran como lazos reales. Nadie quiere tanto recuperar su libertad como el que está atado. Sentir las ataduras y querer romperlas es todo uno.
Mi amiga advirtió cuánta razón yo al predecir: aprobada la ley del divorcio, recrudecerán los casamientos.
Para decir que un caballo era blando de de boca, se decía: «Il a une bouche a boire dans un verre», «his mouth is so fine he could almost drink out of a glass». Baedeker, Manuel de conversation, Leipzig, s. d.
En la peluquería.
CLIENTE: Cuando me miro en el espejo, después de un corte de pelo, me parece que rejuvenecí. Algo muy importante a mi edad.
PELUQUERO: Le doy la razón. A cierta edad hay que cuidar el detalle. Yo cada día me echo más agua de colonia…
CLIENTE: Yo no. Menos que antes…
PELUQUERO: Mal hecho. Un doctor me explicó que a cierta edad las glándulas, nuestras glándulas, ¿entiende?, producen mal olor. Olor a viejo.
Según me dicen, expresión oída a libreros norteamericanos: «Un libro es como el yogurt. No debe tenerse más de quince días en los estantes». Después desaparecen.
Me contaron que el papel empleado para los libros desde los años veinte hasta hace poco, muy bueno para resaltar la letra impresa, tiene el inconveniente de pulverizarse por efecto de la tinta y que miles de libros desaparecerán.
Ofrenda a psicoanalistas. Hablé con mi amiga de camisones y pijamas y anoche soñé que mi madre y mi padre se disponían a salir con unas camisas muy cortas, sin nada abajo, de modo que se les veían los pudenda. Yo estaba avergonzado.
De camisones y pijamas. Mi padre (1882-1962) durmió siempre con camisón. No se avino a los pijamas porque no le gustaban y, sobre todo, porque no le gustaban los cambios. Yo, hasta pasada la adolescencia, dormí en camisón. Los pijamas no me gustan; cuando uno se mete en la cama, el pantalón se sube y enrosca (por lo menos en una pierna). Sin embargo, me pasé a los pijamas porque me importan las mujeres y temí causarles una mala impresión si me presentaba en camisón ante ellas. Según el señor Gieso, el pijama se introdujo en Buenos Aires entre los años 20 y 25. Tiene que saber de lo que habla.
George Moore, en «The Lovers of Oreley» (de Memoirs of my Dead Life, 1921), se disgusta cuando descubre que el mucamo no le puso pijamas en la valija. Está con Filis, con la que pasará unos días en una ciudad de provincia en Francia, y ¿cómo se presentará ante ella? Dice que los pijamas son the great redemption y que veinte o veinticinco años antes no habían sido aún inventados…
En mi opinión, para el amor el pijama es visualmente superior al camisón pero «prácticamente» el camisón es superior. Acostarse con los pantalones puestos no es demasiado grato, sacárselos parece ridículo e incómodo. Yo resolví la cuestión acostándome desnudo, cuando estaba con mujeres. Sólo me acuesto con pantalones, para no tener frío. Mi amiga observó: «Conmigo siempre te acostaste desnudo». «Es verdad —le dije— pero contaba con tu cuerpo para abrigarme». Si hay también riesgo de frío cuando estoy con una mujer, bueno, corro ese riesgo, pero solo no quiero correrlo. Me acuerdo de Kaufman, que pidió otro plato de sopa porque su amiga probó del suyo; me acuerdo de la perplejidad de la amiga: «¿Aprehensión? ¿Cómo, si me besas en la boca?» y de la explicación de él: «Probar mi sopa es un riesgo; besarnos, otro; concentrémonos en el segundo».
Ahora me entero de que alguien comentó que un personaje de un cuento de Blaisten debió de ser viejo, porque dormía con pijama. Blaisten se enteró del comentario y quedó muy preocupado porque, según dijo, «yo también duermo con pijama».
Habría que averiguar hasta cuándo se usaron los gorros de dormir. ¿Hasta que apareció la calefacción central?
Domingo, 26 julio 1987. Noticia merecida. Fuerte inversión norteamericana para instalar una moderna fábrica de receptores de televisión, que funcionarán gracias a la energía producida por el encendido de media docena de velas de estearina, recambiables. Ideales para hacer frente a las tristes horas de los apagones, tan frecuentes en nuestra querida ciudad.
La gente lee lo que quiere leer. Marta Viti llamó a Silvina, desde Códoba, para decirle (con tonada cordobesa): «Lea en La Nación de hoy el artículo de Silvina Bullrich, que dice que usted es la mejor escritora del mundo». Yo le dije a Silvina: «Es verdad» y busqué el artículo y estuve a punto de comentar con los presentes lo que dijo Silvina. Por fin encontré el artículo en el suplemento, no en la revista, donde lo busqué primero, y leí: «La casa de Adolfo Bioy y Silvina Ocampo, un dúplex cuyas paredes eran sólo una sucesión de bibliotecas, estaba abierta a la hora de comer para esos amigos dilectos. Allí discutíamos con tanto fervor que casi podría decir con furia. Yo alzaba la bandera de los poetas franceses; Adolfo y Borges la de los ingleses. Thomas de Quincey no podía ser comparado con Baudelaire sino por un hereje. Silvina contemporizaba, porque como todas las Ocampo y como yo, había sido educada en francés y lo decía dulcemente en sus admirables poemas, a través de los cuales podíamos recorrer Adrogué, en donde las estatuas con nostalgias de viajes y lunas delictuosas marcaron en sus pechos heridas arcillosas». Bref c’est tout.
«¿Vivir con mi madre? Pero si no la aguantan ni las cucarachas».
El antiguo amante y sus amigas. Al verle ayer dijimos en coro: «¡Qué desteñido! ¡Qué encorvado!».
Primeros recuerdos. Estar en la casa del Rincón Viejo, en Pardo, mirando un bolón de vidrio, que tenía adentro un diminuto hombre a caballo, de yeso. Mirar la luna y descubrir en ella al mismo hombre a caballo.
Otra con la luna: Estar con los hijos de Enrique Larreta, mayores que yo, mirando el paso de nubes por la luna. Yo anunciaba: «Ahora va a aparecer», «Ahora desaparece de nuevo», «Ahora va a aparecer». Los hijos de Larreta me decían: «Es admirable como adivinás». Yo creía que lo decían en serio, estaba maravillado con mi don de adivinar, recién descubierto.
En San Martín, un primo y yo habíamos pedido a los Reyes Magos caballos de madera. En la penumbra vi, desde la ventana de mi cuarto, la llegada del vagoncito de las tordillas, que al final de la tarde traía de Vicente Casares las provisiones, la correspondencia y las encomiendas, y sobresalían de las barandas de la caja de las cabezas tiesas, a medio envolver, de nuestros dos caballos.
Entre mis primeros recuerdos hay algunos bastantes vagos de situaciones de sueños muy vivos de mi ansiedad, de mi espanto y también de mi fascinación.
Sábado, 8 agosto 1987. Trece años después de su estreno veo L’Invenzione di Morel que Emidio Greco filmó en Malta, con un tal Giulio Brogi, un inglés Steiner, Anna Karina y otros. Creo que mi falta de curiosidad no parecerá injustificada a quien vea el film. Al principio, cuando todo es posible, me embriagó un poco el «crédit» basada «en la novela homónima de Adolfo Bioy Casares». Muy pronto llegué a la conclusión de que, basado en un libro mío no tedioso habían hecho un film tedioso.
Me aseguraron que tengo aspecto de escritor y que mi casa confirma la idea de escritor «clásico» (?) que se hacen de mí. Dijo esto Ornella Arena, en La Biela, hoy martes 11 de agosto de 1987. Como yo nunca traté de disfrazarme de escritor, reflexiono. Es bastante raro que esta vida tan corta sea suficientemente larga para que una profesión como la de escritor, de repercusión física moderada, si la comparamos con la de boxeador o la de herrero, modele nuestro aspecto.
Es prodigioso lo poco que necesitan las mujeres para ver pruebas de amor en la conducta del hombre que las rehuye después de haberse acostado (una vez) con ellas.
Buena parte de los achaques provienen de tratamientos para prevenir o curar males. En lo que a mí respecta, el lumbago, de origen hereditario, fue muy empeorado por movimientos gimnásticos que debían mantener la elasticidad de mi cintura; atribuyo la sequedad de la piel, a cotidianas friegas de alcohol que durante años me di para insensibilizarla al frío; las alergias nasales fueron consecuencia de la operación de amígdalas; la tortícolis se volvió poco menos que permanente por exceso de rayos infrarrojos y por quiropraxia chambona (la magistral, del doctor Schnir, fue auténticamente curativa).
Idiomáticas. Hizo un buen casamiento. Se casó con alguien «bien forrado» pecuniariamente.
Frases de illo tempore. «Pueden hacer lo que quieran, pero no me pidan que los invite a casa, porque sería avalar una situación irregular». La que no se mostraba dispuesta a dar su aval, una mujer casada, en la ocasión estaba conmigo en cama, en una amueblada de Mar del Plata.
A cierta edad, firmemente del buen lado, pero con incipiente, secreta, disposición para mudarse al otro.
Un día pensé: «En casa de Chao Che, ese hombre sería chino». Variante: «Si estuviera en casa de Chao Che, ese hombre sería chino».
Idiomáticas.
No tener problemas. Oído: «Se lo pido a Juancho. No va a tener ningún problema». (Hará lo que le pidamos).
Está desubicado, es un desubicado. Por momentos se desubica: dícese de enfermos y viejos trascordados.
Bien forrado. Rico.
Oído en el hospital:
—Está con edema, pero bien.
—¡Perfecto!
La enfermedad ajena reprende; la propia golpea.
Una mente que funciona con lucidez, pero sin memoria, remeda la locura.
Letrero inútil.
Por indicación médica se prohíbe las visitas.
Nadie se considera visita; son todos amigos y parientes.
Frases lujosas.
Nuestras mentes, ínfimas luciérnagas perdidas en la noche, tratan de alcanzar una visión exacta del cosmos.
O bien:
Los filósofos que tratan de lograr una clara noción del universo, no son más que precarias luciérnagas perdidas en la noche.
En este país vivimos al servicio de los servicios públicos.
Novelas
La guerra y la paz, Sense and Sensibility, El Quijote, Robinson Crusoe, Tom Jones, A Sentimental Journey, El Vicario de Wakefield, Manon Lescaut, Genji Monogatari, El sueño del aposento rojo, Moby Dick, El primo Basilio, La cartuja de Parma, Adolphe, Old Wives Tale, The Adventures of Harry Richmond, La conciencia de Zeno, La isla del doctor Moreau, Cakes and Ale, A Passage to India, Chance, Du côté de chez Swann, Eugenie Grandet, La terre, Madame Bovary, La novia del hereje, Amalia, La octava maravilla, Fortunata y Jacinta.
Escribir. Dije que no sólo porque estoy convencido de que mi profesión es la mejor de todas (lo que puede considerarse un patético error muy generalizado, ya que lo comparte gente de las profesiones más diversas), sino porque la tengo por un seguro de felicidad, a todo el mundo le digo que escriba. Puntualicé:
—Mientras uno escribe se olvida de todo.
Vlady agregó:
—También se olvida de sí mismo.
Tal vez por esto último sea tan eficaz para olvidar cavilaciones y depresiones.
Vlady dijo que por lo general los escritores son floridos. Aun los que no lo son por escrito.
Patriotismo. Durante una seguidilla de días hizo mucho frío en Buenos Aires. Yo sentía satisfacción patriótica. Un ejemplo: me dije, cuando Bruno Peloso, el jefe de Editori Riuniti, vuelva a Italia, dirá «hace frío en Buenos Aires». Esta satisfacción era predominante en mi ánimo, aunque la casa estuviera helada y yo tuviera que abreviar las horas de sueño, para bañarme antes de las siete (después, como toda la ciudad prendía estufas, cocinas y abría canillas de agua caliente, el gas y el agua caliente desaparecían). Esto me ayudará a comprender, me dije, a los que cifran su patriotismo en que los ferrocarriles, el teléfono, la nafta, la luz, el gas sean argentinos, aunque el servicio cueste lo que no vale y sea calamitoso. Cuando empecé a manejar, lo confieso, ponía nafta en los surtidores de YPF y no en los de Esso o Shell, porque me resultaban más simpáticos. Me resultaban más simpáticos porque los otros eran colorados o amarillos, y los de YPF, celestes y blancos, como la bandera argentina.
Soñé que había dos candidatos con muchas posibilidades de ganar el Premio Nobel: Borges y mi amigo, el escribano Francisco (Pancho Oliver). Lo ganó Oliver. Con Borges tratábamos de persuadirlo de que no se cometió una injusticia al acordarle el premio.
Memorabilia. Entre Quintana y Avenida Alvear, por Ortiz, me cruzo con una chica que me dice: «¡Mi escritor preferido! ¡Chau y buena suerte!».
Los doctores. Me pregunté por qué serán los médicos los doctores por antonomasia. Entre todos los técnicos, descuellan como los más desprovistos del saber necesario para el cumplimiento de las tareas que les corresponden. Por eso mismo, me dije. Porque no saben nada y porque debemos creer que saben, si queremos curarnos. De lo que no cabe la menor duda es de que el hombre siempre fue inteligente. A los médicos, a los doctores quiero decir, los visitamos para que tras auscultarnos con sagaz atención, confirmen los síntomas que sentimos y atestigüen objetivamente los procesos de la evolución y decadencia de nuestro cuerpo.
Creo que en una carta a Louise Colet, Flaubert dice: «Lo que es natural para mí, no lo es para otros: lo extraordinario, lo fantástico, el grito metafísico, mitológico». Después de fantastique, más le valiera morirse. Ni una ni otra hurlade le queda bien. Ni a él, ni a nadie.
Muy comprimida, la frase de Flaubert podría servir de epígrafe para los capítulos de la autobiografía que tratan de mis libros.
El viernes 4 de septiembre de 1987, en el garage de Callao 1995 conocí a Ochipinti, amigo de Palacios, actualmente supervisor de gerentes del Banco del Oeste y ex peluquero, en Alta Gracia. A su peluquería en más de una oportunidad fue mi padre, con un Gath y Chaves blanco en la cabeza… Me conmoví porque lo hubiera conocido a mi padre, valoré el precioso regalo del término Gath y Chaves, y por cortedad no me atreví a preguntarle qué significaba. Me imagino que serían esos chamberguitos de hilo blanco, que mi padre solía usar (fuera de Buenos Aires).
Silvina y la lengua francesa. Silvina conoce bien su francés. Sabía (yo, no) el significado de mousse. Sabía que en pastoureau (como en Complainte d’un pastoureau chretien) no se pronuncia la s, pero que en pastourelle, sí.
Fui un hambriento que no debió nunca privarse de comida para no engordar.
La frase «Ya verás lo que es bueno» no anuncia nada bueno.
«Lo que yo quisiera hacer es un libro sobre nada» (Flaubert). Yo también muchas veces pensé que me gustaría escribir un libro así. No estoy seguro (para no decir no creo) que sea posible.
Byron dijo alguna vez que una carta que recibió de una lectora para él valía más que un diploma de Heidelberg. Parafraseándolo, yo diría que una afirmación de Flora Ledesma, que trabajó de mucama desde el 63 hasta el 69 en esta casa, vale más, para mí, que los premios y los honores recibidos. Una de las dueñas de la librería Letras, en cuya casa ahora trabaja y trabajó Flora antes de venir a la nuestra, le dijo a Vlady:
—Lo más importante para Flora, en toda su vida, fue haberlo conocido a Bioy.
Si en seis o siete años de vivir en la misma casa no me desacredité ante ella puedo sentirme conforme.
Cosas que me gustan. El agua. El pan. Mucho después la papa. El té chino, pero no demasiado ahumado. El agua de colonia extra-dry de Guerlain (antes la Jean-Marie Farina de Roget Gallet, influyó favorablemente la historia romántica del robo de la fórmula).
En el Jockey. Me señala a un individuo muy horrible y me dice: «Nunca trabajó ni pudo entender por qué la gente se afana trabajando». Ahora la realidad le da la razón. Los otros días me dijo: «Todos estos, que van corriendo a la City, ¿sabés a qué van? Van a quebrar. Salió así, porque en esos días quebraron varias agencias financieras. Lo llamaban el Pez Piloto, porque mientras esperaba que su padre muriera para heredar, armaba programas a tiburones que le tiraban unos mangos por el servicio. O tal vez les cobrara a las mujeres. A la noche nos reuníamos amigos en el viejo bar de La Biela y entre ellos estaba el Pez piloto. A la madrugada solía pasar por Junín, con libros, bajo el brazo, Carlitos, su hermano, que preparaba con un amigo las materias de Derecho que iba a rendir en la facultad. El comentario del Pez Piloto siempre era el mismo: "Pobre Carlitos. Sólo a él se le ocurre andar a estas horas con libros debajo del brazo"».
Al rato me saludó un señor que dijo tener ochenta y tantos años y que parecía lleno de vitalidad. Me explicaron que era el padre del Pez Piloto. Mi amigo me aseguró que no había preparado el «número».
Leo en el Times Literary Supplement del 11 al 17 de septiembre de 1987: «Para el ambicioso burgués (de Francia, en el siglo XVIII) el ideal de vivir noblemente incluía la tenencia de una o dos amantes».
Oído en la calle. Un transeúnte dice a otro:
—Si esta situación continúa, ¿me podés decir para qué vivimos?
Sospecho que no podría aunque la situación cambiara.
Idiomáticas. Trompezar, por tropezar, error de rústicos, hoy (13 de octubre de 1987) «actualizado» en esta casa.
Idiomáticas. Espíritu de contradicción. «Es el espíritu de contradicción», decíase (en tiempos de mi niñez y de mi juventud) de personas muy discutidoras.
Murió Daniel Bengoa, amigo de Silvina. Homosexual bastante culto, muy amanerado, que pedía aclaración sobre afirmaciones como «Lindo día». («¿A usted le parece?» —preguntaba—. «¿Por qué?»). Era joven. Eligió (muy bien) los textos para Páginas de ABC elegidas por el autor (yo, por descreer de todo proyecto, no me daba el trabajo de elegirlas). En una ocasión viajó en taxi, con Jorge Cruz, a Pompeya (en la ciudad de Buenos Aires). «A medida que nos alejábamos del Barrio Norte», explicaba, «la gente se volvía más chica y más fea». Enfermo de Sida, murió atropellado por un automóvil. Silvina fue una de las personas que invitó al entierro, en el aviso publicado en La Nación. El pobre Bengoa fue la primera persona enferma de Sida que he conocido; quiero decir, conocido mío, de cuya enfermedad tuve noticia.
Recuerda: Interpretar el carácter del prójimo por sus actos es casi tan inseguro como adivinar el futuro por el vuelo de los pájaros.
Lo mandó a pasear. Lo mandó al diablo, a la m.
Durante cuarenta años viví noblemente, es decir con dos queridas, en yuntas que se renovaban cada tantos años.
Antigua farmacopea argentina. Viejos avisos.
Tome Suseguina y déjese de toser (la gente decía: de joder).
Otro perro. En la embajada alguien me saluda: «Buenas noches, señor» y de pronto ríe, me estrecha entre los brazos y exclama: «¡Adolfo! Soy Sabato, Jorge Sabato. Cuando yo era chico, vos y Silvina me regalaron un perro Collie… Fui con mis padres a Córdoba y yo salía a caminar por las sierras con el perro. ¡Éramos tan amigos! Cuando volvimos a Buenos Aires, el perro no se hallaba y murió. Para mí esa muerte fue muy dolorosa. No quise nunca tener otro perro». Yo sentí que al amparo de ese collie nuestra amistad con Jorge Sabato era muy natural y muy profunda, aunque no guardara ningún recuerdo del episodio del regalo. Tampoco Silvina lo recordaba.
Un tal Belgrano Rawson dijo en una reunión en la embajada de España que entre sus libros preferidos el que más quería yo lo había escrito en colaboración con Borges: El informe de Brodie. Me divirtió el error, pero temí que alguien lo señalara y que el pobre Belgrano Rawson pasara un mal momento. Quizá yo sobrevalorara la atención que la gente seria concede a la literatura. Bien mirada, la anécdota (si se la puede llamar así) deja ver la nimiedad de las cuestiones de autoría. Belgrano Rawson podría justificadamente alegar que lo importante es haber señalado la excelencia del Informe de Brodie y que el hecho de que sea A, o de A y B, sólo interesa a la vanidad de los autores o la vocación por la minucia de los historiadores de la literatura.
—Señor, le recepciono un llamado —me dice una enfermera, menos fruncida que su frase.
Escribir es precisar el pensamiento, Un escritor superficial no escribe.
Receta industrial del famoso dulce de leche de La Martona, original de mi bisabuela Misia María Ignacia Martínez de Casares:
100 litros de leche
25 kg. de azúcar
40 gramos de bicarbonato.
Cocinar revolviendo constantemente.
Nombres de poteros de La Dispersa, antes La Vigilancia: Arriba, de izquierda a derecha: Del arroyo (sobre el río Rojas), La Paloma y 11 de mayo (sobre el arroyo del Sauce). Los cuatro de abajo, de izquierda a derecha, primero los dos linderos con Del Solar, después los dos linderos con Silvia Peña: El Silencio, La Ocurrencia y La Inés y El Saturno. De Vicente y Juanita: El Luisito, sobre el arroyo del Sauce, más abajo La Carlota, más abajo, La Enriqueta y Santa Rosa. En la fracción vendida estaban La Esperanza, El Progreso, El Lenguaraz y La Vigilancia en el extremo de abajo (sudoeste).
Donde se prueba que la fidelidad del micrófono es falible. A propósito de la clasificación de los hombres en históricos o filosóficos, le conté a una periodista una conversación que oí en casa entre Pedro Henríquez Ureña y Amado Alonso, con Mastronardi de tercero excluido. Ambos profesores se afanaban en breves descargas de menciones y rectificaciones, del tipo de «nació en Iquique, en 1903», «la primera edición de su Policromías es de 1932», «hay una edición del autor, de 1931», mientras Mastronardi, con su apagada voz entrerriana, murmuraba a modo de loro: «Datos, fechas, fechas, datos». Cuando hablo a un micrófono, a veces lo olvido. Quizá al recordar el comentario de Mastronardi, bajé la voz y para imitarlo, la alteré. Tal vez mirando para cualquier lado, salvo al micrófono. Lo cierto es que en la entrevista impresa el comentario de Mastronardi se convirtió en «Gatos, crenchas, crenchas, gatos».
No sé cuál es peor. Silvina está engripada, lo que en su estado no es bueno. A la mañana, pregunto a una enfermera: «¿Cómo durmió?» y en contestación, pregunta a su vez: «¿Yo?». La otra enfermera insiste en el riesgo de la gripe, y trata de parecer indispensable porque la situación sería gravísima.
Una racha. Primero me vino el dolor de muelas, al que muy pronto se sumó el lumbago, que dejó paso a un espantoso resfrío, con fiebre y malestares y congestiones, que me dejó un herpes entre el labio superior y la nariz, el todo regado con las abundantes lágrimas de mi incontenible llanto senil. Solamente a Dios se le ocurre hacer una máquina de carne, sangre, grasa, huesos, como dijo Borges.
Siempre dije que escribo para los lectores, pero la circunstancia de que siga escribiendo en esta época en que se extinguieron los lectores (anímicos, de plata) prueba irrefutablemente que escribo para mí mismo.
Idiomáticas. Ragú por hambre. «¡Tengo un ragú!». Por cierto viene del ragout, del pays.
Con la pluma por espada. Nunca admiré el verso, porque además del tono de la imagen mental de un caballero que empuñaba una pluma, quiero creer un plumón, como espada, no me inspiraba respeto.
El sueño de su vida. Jörg Bundschuh, director de cine alemán, que tal vez filme Dormir al sol, me dijo que vino de Alemania en un barco de carga. Ese largo viaje por mar había sido el sueño de su vida. Embarcó en Hamburgo y muy pronto se maravilló por lo grata que era la vida a bordo, por las excelentes comidas que le servían, etc. Como él es un director profesional, resolvió aprovechar la travesía para filmar un documental sobre la vida en un barco de carga, para la televisión alemana.
Decidió entrevistar al capitán, a oficiales, a tripulantes. Notó, primero con satisfacción, después con perplejidad, que en esas entrevistas el capitán y los oficiales, insistentemente ponderaban la seguridad de buque (él la daba por absoluta) y que no parecían alegrarse de su intención de entrevistar a los tripulantes. Como estaba resuelto a cumplir su trabajo como lo había previsto, no tomó en cuenta estas insinuaciones. Los tripulantes, en un primer momento, no se mostraron comunicativos, pero después, halagados por el hecho de que los entrevistaran, hablaron abiertamente. El barco llevaba un cargamento de materias químicas tan explosivas que su uso en Europa está prohibido; países del Tercer Mundo, como nuestra querida Argentina, las compran porque son componentes baratos de plaguicidas e insecticidas. En caso de cualquier accidente, el barco explotaría, sin posibilidad de que nadie sobreviviera. Por eso los tripulantes contaban con tan extraordinarias comodidades a bordo y las comidas tenían los refinamientos y lujos de la cena servida a un condenado antes de subir al patíbulo. Todo el mundo, por estar en ese barco, recibía espléndidas retribuciones, salvo él, que había pagado el pasaje.
Las informaciones acerca del cargamento explosivo le llegaron cuando salieron de Lisboa y emprendían los diez días de travesía hasta el Brasil. Jörg Bundschuh se dijo que viajaría en el primer puerto que tocaran, aunque fuera Pernambuco y seguiría viaje, aunque fuera en taxi (si no había trenes, ni ómnibus, ni aviones) a la Argentina. Cuando llegó a puerto, se había acostumbrado al riesgo, y por pereza o fatalismo siguió en el barco hasta Buenos Aires. Poco antes de llegar se enteraron por el telégrafo de que un barco japonés, cargado con el mismo material químico, al salir de Portugal, explotó sin dejar sobrevivientes.
Un amigo me aseguraba que nuestros políticos, en el trato personal, son afables y gratos. Mi corta experiencia en la materia tiende a confirmar el aserto. El amigo observó, sin embargo, que en el desempeño público se muestran distintos: altaneros, hostiles y dijo: «En eso no se parecen a los políticos europeos, que son iguales en el trato personal y en el desempeño de sus funciones». «Parecería», agregó, que los nuestros no alcanzaron la madurez.
Mi informante conversaba con un diputado radical. Éste dijo: «Por vacías que estén las arcas, vamos a echarle mil millones al Presidente (Alfonsín) para su proyecto de traslado de la capital». «Pero ese proyecto es una locura. Pensá lo que se podría hacer con mil millones. Podrías dejar un hospital al pelo». El diputado dijo: «Vos no entendés. El proyecto del traslado de la capital es un sueño muy querido del presidente y negárselo sería muy duro, hacerlo hocicar».
Creo que el sindicalista Ongaro visitó por los años sesenta a Perón en Puerta de Hierro. Cuenta mi informante que a lo largo de una prolongada conversación Perón sintió que congeniaba con su interlocutor. Éste vestía camisa y pantalón. A la hora de la despedida había refrescado y llovía. Perón fue a buscar un abrigo, no recuerdo si impermeable o sobretodo. Confuso por el honor, Ongaro, que era delgado y más bien bajo, murmuró:
—No, gracias, gracias. No hace frío. Además ha de ser grande para mí.
—No —repuso Perón—. Le va a quedar justito. A medida.
Pensé que la historia parece de una saga y que le hubiera gustado a Borges.
Idiomáticas. Périto por perito, dijo una entrerriana.
22 diciembre 1987. Como los radicales, redistribuyo la plata; pero no la ajena, como ellos.
Los pobladores de este mundo acribillado de catástrofes son tan estúpidos que prefieren el que hace daño al que no hace nada.
Llega la hora de parecernos a la familia de Gregario Samsa.
24 diciembre 1987.
Hay pobres que celebran Navidad,
como jugando a la felicidad.
Confunden festividad con felicidad.
El relojero me dijo: «Nunca dé cuerda porque el reloj está en el pulso». Comenté con asombro la aparente sinonimia de muñeca y pulso. Florín, que estaba de visita, observó:
—Sin embargo se dice pulsera y reloj de pulsera.
Qué distraído habré estado para no advertirlo. Recurrí al Diccionario de la Academia y descubrí la primera acepción de pulsera: «Venda con que se sujetaba en el pulso de un enfermo algún medicamento confortante».
Idiomáticas. Atento a. Con motivo de, en razón de, teniendo en cuenta a, considerando. Modismo propio del estilo forense, y oficinesco, muy usado por políticos radicales y peronistas y aun en declaraciones de tono patético por la parienta más cercana de la víctima de un secuestro.
Era tarde. Estaba muy cansado. Tomé un libro cualquiera, por si tenía un momento para leer y al ver su tapa, azulada, recordé que Perrone me lo había dejado los otros días. Me puse a leerlo. «Caramba, qué torpeza», me dije contrariado. «Qué lástima que un hombre tan simpático escriba así». La sintaxis carecía de gracia y de precisión; el relato parecía la parodia de un relato que despacha un muchacho que está haciendo sus primeros palotes de escritor. Descorazonado cerré el libro y entonces vi que era Historia de un amor turbio de Horacio Quiroga. ¿Por qué me lo dio Perrone? Porque tenía un prólogo suyo. Me puse a leerlo. «Ah —murmuré—. Esto es otra cosa». Sin dificultad avancé por frases bien escritas, me sentí conmovido por la evocación del regreso de Quiroga a Misiones, con su nueva mujer, y de los terribles últimos días. No es por prejuicio que no me gustan las historias de Quiroga, sino por experiencia. Quisiera que me gustaran. Es un cuentista que inventa historias: un tipo de escritor con el que me siento emparentado. Además fui amigo —amigo del club de tenis, nomás, pero con agrado y afecto— de Darío, el hijo de Quiroga. Nunca hablamos de su padre, ni de literatura. Para mí, era la persona más inteligente del club y con un admirable sentido del humor (con un dejo de pesimismo, que no me contrariaba). Un día —habíamos dejado de vernos porque Darío no iba ya al club— supe que se había suicidado. La vida de su familia transcurrió entre suicidios y muertes trágicas. Al padre del escritor se le dispara una escopeta y muere; la madre vuelve a casarse y al poco tiempo el marido se suicida. Quiroga mata accidentalmente a un amigo, con el arma que éste emplearía en un duelo. Su primera mujer se suicida. Él se suicida en 1937.
Voy a copiar el párrafo de una carta de Quiroga, que refiere circunstancias terribles, con un estilo torpe y ridículo. Habla de su mujer, con la que se había disgustado. «Y pensar que nos hemos querido bárbaramente. En Les possédés de Dostoievski, una mujer se niega a unirse a un hombre como usted o como yo. "Viviría a tu lado —dice— aterrorizada en la contemplación de una monstruosa araña". Mi mujer no vio la araña en Buenos Aires, pero aquí [en Misiones] acabó por distinguirla. Sin embargo, no la culpa mayormente; es tan dura la vida para quien no siente la naturaleza en el ménage». Nótese Les Possédés por Los poseídos. ¿Creía que Dostoievski era francés? Para no repetir el verbo ver escribió distinguirla: no fue un acierto. En cuanto a concluir la frase acerca de la dureza de la vida con ménage, parece el colmo de la debilidad. No digo esto por ensañamiento, sino para justificar mi poca disposición a elogiar los escritos de Quiroga. Su vida y la de quienes lo rodearon fue muy cruel, lo que desde luego suscita mi respeto.
Decíamos ayer y Nicolás Crusenio. Averiguar quién es el italiano Nicolás Crusenio, que en 1623 habría inventado la anécdota, atribuida por él a Fray Luis de León, de Dicebamus hesterna die, con que habría retomado sus clases, después de años de prisión, en mil quinientos setenta y algo.
Drago no sabe escribir a máquina. Mi padre no supo.
Estribillo de canción de australianos, farreando en El Cairo, la víspera de embarcarse para Gallipoli, donde murieron:
England needs a hand,
here it is,
here it is.
(Lo decían muy seguros, golpeándose alegremente el pecho).
Vuelta abajo. Conocía la expresión y la vinculaba con cigarros o cigarrillos. Creo que había unos atados de cigarrillos con ese nombre. Ahora me informo de que Vuelta Abajo es una región de Cuba, renombrada por el tabaco que produce.
Vuelta afuera decimos en el campo, a la que da el caballo hacia la derecha, cuando uno quiere montarlo. Más habitual es que dé vuelta adentro, es decir hacia la izquierda; más habitual y preferible para el que trata de montar.
Sin mujeres, sin literatura, cuesta creer en la vida.
Debo cuidar mis libros. Con mucha suerte, dentro de poco tiempo, seré alguno de ellos.
«Como país que se destaca por sus características particulares…» (Alfonsín, sobre Hungría, en un discurso para saludar al presidente de Hungría, que visitaba la Argentina). El rigor de nuestro chascomucense aflojó un poco.
En honor a la portera de una casona de la calle Paraguay, llamé doña Leonor a la portera de «A propósito de un olor». Casi puse el nombre en una broma con Genca (¡aunque Genca ya murió!). De pronto pensé que la madre de Borges, con quien nos quisimos tanto, se llamaba Leonor. En diversos ratos, uno está en bretes cuyos tabiques no permiten que recordemos lo que está del otro lado, en los bretes de los otros ratos. Nada más familiar para mí que Leonor Borges. No me acordaba de ella cuando pensaba en Leonor, la portera, de nuestra casa, Genca, de la calle Paraguay.
Me entero de que aloof es un término náutico, originalmente luffup, id est, navegar contra el viento, alejándose de la costa.
Of making books there is no end (Eclesiastés, XII, 12). «De hacer muchos libros no hay fin» (versión de Casiodoro de la Reyna, corregido por Cipriano de Valera). Tendría que cotejar con la versión de Scio de San Miguel, en que leí por primera vez la Biblia, en el monte de Vicente Casares, hacia el 30 o 32, después de almorzar, en una hamaca paraguaya.
Cuatro americanos, sociólogos, creo que de Harvard, escribieron un libro en que explican que detrás de todo lo que pasó en el país, en la segunda mitad del siglo XIX, estaban los Casares. Esta increíble tesis divierte mucho a Francis, que no condesciende a darme detalles. A mí —¿por vanidad familiar?— tal vez me interesaría conocerlos…
Idiomáticas. A la que te criaste. Hacer algo a la que te criaste: sin esmero. La frase deja ver en qué estima se tiene nuestra casa, nuestra familia, quizá nuestra educación.
Dos palabras predilectas, con que se designa a las mujeres jóvenes, menoscabadas por el sentimental y erróneo empeño de disfrazar con eufemismos la realidad: chica y muchacha, que significan hoy mucama.
A la hechicera no dejarás que viva (Éxodo, XIII, 18). Según Bertrand Russell, por este versículo quemaron a tantas mujeres (supuestas brujas); sobre todo por el error de traducción, que puso viva donde debía decir prospere. Habría que consultar si realmente este prospere, tanto menos bíblico (en apariencia, al menos) que viva, es la traducción justa. «Thou must not suffer a a witch to live» dice, to the point, la versión del rey Jaime. Admirable civilización la que cifra la autoridad en un libro que recomienda la matanza de dragones. Lo peor es que los fieles, al no encontrar dragones, debieron matar seudo-dragones.
«En aquella época todo joven poeta estaba obligado a imitar a Balmont». ¿Inmediatamente el lector identifica a Balmont? Los hombres no somos menos numerosos que los insectos ni menos efímeros. [Constantin Balmont (1867-1943), poeta ruso].
Video lupum se dice cuando aparece la persona de quien estábamos hablando.
«No soy contemporáneo de nadie», afirmó Ossip Mandelstam (1891-1942), poeta ruso.
Conversaban amas de casa. A una de ellas, tan indolente como inútil, le preguntaron: «Y; cuando estás en casa, ¿vos qué hacés?». «Miro por la ventana», contestó.
Cuando yo era chico, todavía se oía tanto refalar como resbalar. Si resbalar viene de resvarar, por la ley de Grimm la f sustituyó a la v, la s cayó y apareció en nuestro campo (¿en Pardo, precisamente?) refalar.
A un amigo. No transfieras la estupidez de tu mujer al lomo de tu amigo.
A Katherine Mansfield la tuve siempre por una Adela Grondona de la literatura inglesa. Acabo de leer unos comentarios suyos que me sugieren que no fue tan sonsa.
De E. M. Forster dice que «never gets any further than warming the teapot» («nunca llega más allá de entibiar la tetera»).
Las novelas de Gissing «se escribieron con los pies mojados, bajo un paraguas mojado».
La señorita Gertrude Stein ha descubierto una nueva manera de escribir cuentos. Consiste simplemente en seguir escribiéndolos (Miss Gertrude Stein has discovered a new way of writing stories. It is just to sep on writing them…). Imprevista sospecha, ¿mi mala voluntad para la señorita Stein, mejora mi voluntad para Katherine Mansfield? Estas cosas ocurren.
Vida cómoda. Los desordenados no viven cómodamente y los ordenados prefieren el orden a la comodidad.
¡Ay, la compañía no deseada! ¡La única, la generosa fuente de aburrimiento que yo conozco!
Leo mis Diarios. No olvidar, a lo largo de la vida, la admiración, el afecto que siento por Johnson.
31 enero 1988. Creo que llevar un diario fue providencial, ya que entre novela y novela, o cuento y cuento, estaba el Diario, para no perder la mano ni la disposición mental. Gracias al Diario mejoré mi escritura, como diré, espontánea (la del diario, de los borradores y de las cartas). En el Diario, para respetar la intimidad de las mujeres que me quisieron o por lo menos me abrazaron, cambio nombres. Ahora, en algunos casos, guardan el secreto, aun para el autor.
Por la manera de juzgar a los escritores contemporáneos, hay dos grupos de personas. Los que espontáneamente se agregan al abrigo del consenso (los más, señor de la Palisse) y los que juzgan por su criterio. Están en el primer grupo los que admiran a Roberto Arlt, a Quiroga, a Molinari, a Marechal, a Dylan Thomas, A Breton, a Sade, a Restif de la Bretonne, a Scout Fitzgerald, ¿a Brecha?, los que admiraron a Mallea y ahora lo ignoran; los que abominaron de Borges y ahora lo admiran; los que me ignoraron y ahora me toman en cuenta. En cuanto a los autores contemporáneos, para los del segundo grupo (los menos), no hay mayores dificultades. Las cosas se complican para juzgar libros antiguos y famosos. Si uno recurre a un cálculo de mérito literario (a imitación del cálculo hedónico, para la conducta), ¿qué clasificación le pone a la Ilíada, la Odisea etcétera? En estos casos quizá no pueda uno proceder como con las obras contemporáneas; tal vez haya que recordar la literatura (la cultura, la tradición) que esas obras suscitaron. (Para los contemporáneos: cálculo de mérito intrínseco; para los clásicos, cálculo de mérito completo). Ver la frase de Wells a propósito de la cultura griega «con el sempiterno retumbante Homero» y también la de Francis Newman: «Tengo la convicción, aunque no me propongo persuadir con ella a nadie, de que si Homero, revivido, nos cantara sus versos, en un primer momento despertaría en nosotros el mismo agradable interés que una elegante y simple melodía de un africano de la Costa de Marfil» (Homeric Translation, in Theory and Practice: a Reply to Matthew Arnold).
Sofía Uriburu me dijo una vez: «No sentís ningún remordimiento por el tendal de mujeres que dejás atrás». Desde ese momento no fui el mismo.
La única ocasión de aprender empíricamente nos la da la única vida que recorremos. Al principio nuestra ignorancia es absoluta e inmensa; no parece inverosímil que en diversas etapas de nuestro progreso por la vida descubramos en nosotros errores que son parte y producto (más bien que residuo) de aquella infinita ignorancia original.
Hablamos para comunicar, pedir, evitar, prevenir algo, para divertir al oyente. La enfermera no sabe eso. Habla así: «Mi hijo está solito en casa. No es tan chico para no poder estar solo. Ayer a la mañana la abuela se quedó para estar con él en la casa, pero él se pasó la mañana con amiguitos en la calle. Hoy me dijo que va a esperarme con el mate y la factura. Yo siempre me acuesto a dormir a las siete de la mañana [pasa la noche acompañando a Silvina; cuando me asomo está durmiendo en un colchón en el suelo, bien tapada]. Hoy me vaya acostar después de las diez y no sé si podré dormirme. Ayer rompí una maceta. Venía de la azotea, de lavar, con las manos mojadas y se me resbaló». «¿Dónde pasó eso?», pregunta Silvina, alarmada por sus macetas. «En mi casa» —contesta. Continúa—: «Ayer, en la calle no sé dónde, vi a una chiquita con un tapado marrón. Hermosa».
Noemí Ulla, muy resfriada, me pregunta por qué por lo general disiento con la mayoría en cuanto al mérito de escritores famosos o de moda. Le digo que hay gente que espontáneamente se acomoda a la opinión general y que hay otros que por pereza leen, reflexionan y juzgan por su propio criterio. Es raro que en una época todo el mundo admire a Mallea y que en otra, nadie; peor aún: que nadie lo recuerde. Hoy todos admiran a Molinari, a Quiroga, a Arlt; en otras partes se admira de la misma manera espontánea y quizá poco vinculada con la lectura, a Gombrowicz y a Céline. Confieso que yo no siento ninguna comezón por ingresar en ese ómnibus de admiradores, pero no es un prejuicio lo que me lleva a negar a esos inexpugnables. Molinari me parece un pésimo poeta y, como persona, la verdad es que no me causó buena impresión cuando estuve con él en jurados. En cuanto a Quiroga, su prosa me parece espantosa y sus invenciones mediocres. Arlt no es demasiado malo en El juguete rabioso, y algunas aguafuertes porteñas son de escritura moderadamente grata. Gombrowicz era personalmente histriónico y engorroso; literariamente no justifica el esfuerzo de sacar sus libros del anaquel.
Con las grandes obras clásicas no tan libremente puede uno apartarse del rebaño lector. ¿Vale la pena parafrasear a Wells y decir que Homero es un payador de baja categoría? La literatura que han provocado esas obras es una cultura, una tradición riquísima, en que participaron y participan los mejores escritores de muchas literaturas, a los que debemos horas felices y, en nuestra memoria, versos y frases felices.
En mis primeros amores más que los hechos me interesaba la imagen mía, la representación que por ellos alcanzaría Adolfo Bioy Casares, o Adolfo V. Bioy (como me llamaba entonces). Yo me decía; «Conquisté a una morena», «Salí con una bataclana», «Tengo que agregar a la lista una mujer casada», etcétera. Me fue mal en esos amores, como me fue mal con el tenis, cuando no jugué por el gusto de hacerla, sino para que se dijera que yo era campeón. Tuve que pasar por dolorosas derrotas para descubrir que uno debe hacer las cosas por gusto, dándose a ellas no para el aplauso de imaginarios espectadores ni para la vanidad. Aunque yo era sentimental (y nervioso, y tímido), ese desdoblamiento vanidoso debía notarse. En todo caso, mientras lo practiqué fui desdichado y cuando me di por entero a lo que hacía me fue mejor.
La lectura de mis diarios me depara sorpresas. Tuve hipocresías; peor aún: hipocresías conmigo mismo.
Aunque me parezca ilógico, extraño a las mujeres. Por lo demás admitiré que para mí siempre fue imperdonable extrañar una enfermad.
Benisseur no figura en el Littré. Creo haber encontrado la palabra, o una parecida, de igual significado, aplicada a personas hipócritamente bondadosas.
Imagino la sociedad como una montaña de racimos. Cada uno de nosotros apenas puede ver más allá de su racimo, que es su mundo. De chicos y jóvenes vivimos en un racimo numeroso. Con el tiempo van secándose las uvas y quedan los pedúnculos desnudos. En mi racimo ya son pocas las uvas.
Febrero 1988. Es curioso que los homosexuales no hayan inventado un apodo peyorativo para los heterosexuales.
Asombrado San Agustín vio que San Ambrosio, obispo de Nápoles, leía silenciosamente. Por primera vez presenciaba entonces (c. 380) una lectura silenciosa. A lo que parece, la Antigüedad leyó en voz alta.
Idiomáticas. En la puta vida. Nunca. «Había un adivino indio, completamente ciego, al que le traían un caballo, lo palmeaba y decía su color». «¿Adivinaba siempre?» «En la puta vida».
Idiomáticas. Dos expresiones curiosas.
Total. «Total, ¿a vos qué te importa?». «No me ofendí. Total, no soy pariente suyo».
En resumidas cuentas. «Todo lo que me dices me parece perfecto, pero en resumidas cuentas, ¿la mina te largó?». Borges preguntaba: «¿Cuáles son esas cuentas resumidas?».
3 marzo 1988. Murió Beatriz Guido. Una de las personas más auténticamente encantadoras que conocí, inteligente, viva, buena, mentirosa impenitente y desorbitada, graciosa, cariñosa. Dijo que si escribía una nota sobre una de sus novelas, se acostaría conmigo. La escribí y nos acostamos, riendo de la situación.
3 marzo 1988. Murió Luisa Mercedes Levinson, conocida en una época como Lisa Lenson. Fue bastante linda, pero, desde hace un tiempo, se convirtió en un personaje cómico, de sombreros de alas anchas, cara pintarrajeada y vestimentas flotantes. Era muy buena. El progreso en su carrera literaria le importaba. Me aseguró Di Giovanni que últimamente estaba en campaña para alcanzar el Premio Nobel.
Un sobrino de Ulyses Petit de Murat me contó: Mientras manejaba el automóvil, se sintió mal; con cuidado arrimó el coche a la vereda, lo detuvo, paró el motor, se reclinó sobre el volante y murió. El sobrino, Garreton Petit de Murat, ponderó esa manera civilizada de morir. Convine con él.
Yo siempre creí que el plagio es como los fantasmas: algo de lo que se habla pero que no existe. Un colega y amigote me señaló como testigo para un juicio que le hacían por plagio. Yo fui al juzgado y declaré que no había plagio; entonces me preguntaron si yo tenía conocimiento de que éste era el sexto pleito por plagio que a lo largo del tiempo le habían hecho a mi amigo.
En el velorio de Mercedes Levinson, en la SADE, se tocó una pieza para flauta de Eric Satie. El día antes estuvieron buscando por todo Buenos Aires un flautista. Drago me dijo: «Todo lo concerniente a su entierro parecía organizado por la muerta».
Cuando iban a entrar el cajón en el sepulcro, los sepultureros le quitaron una tapa metálica que hay sobre un vidrio, a la altura de la cara del cadáver. Lo hacen porque la tapa sobresale un poco y les molesta para sus maniobras. Después vuelven a colocarla. Cuando descubrieron esa ventanita, Drago (hombre de La Nación) miró y, en lugar de ver la cara de Mercedes, vio La Prensa. Comentó:
—Qué raro. Está La Prensa adentro del cajón.
La hija de Mercedes le explicó:
—Pusimos adentro del cajón ejemplares de La Nación, La Prensa y Clarín por si en un día lejano lo abren sepan por las necrológicas quién está aquí.
También parecería que la querida Beatriz se ocupó de sus últimas honras. Hay un largo aviso fúnebre en que los amigos participamos del hecho e invitamos al entierro. Entre esos amigos hay algunos que tal vez nunca se enteren de que hicieron esa invitación: por ejemplo Alberto Moravia y Susan Sontag. Además, entre nosotros no tomamos en serio a la Sontag, Beatriz no era amiga de ella.
En la noche entre el 7 y el 8 de marzo de 1988 fui feliz porque me acosté, siquiera en sueños, con una muchacha que me gustaba mucho. Observación fisiológica: si a los dieciocho o veinte años tenía un sueño así (y sin tenerlo, a veces) me encontraba mojado, al despertar.
Ahora, aunque en mi sueño hubo cópula y toda la revelación del goce, desperté limpio. En la noche del 8 al 9 volví a los juegos con muchachas desnudas. Dos noches de consuelo después de un largo período sin mujeres en la vigilia y en el sueño.
Idiomáticas. Hacerse el sota. Hacerse el desentendido. No reaccionar ni intervenir. Sinónimo: Quedarse en la horma.
Buenos Aires, marzo 1988. Trato de encontrar ideas para mi discurso en Pescara. Lo que se me ocurre bordea consideraciones del tipo de «el saber auténtico tardíamente reconocido por el saber burocrático». Non dari. Tampoco me aplaudirán si digo que este título convierte mi vida en una fábula. Cuando en procura de un diploma o doctorado me presentaba a los indispensables exámenes, tenía ansiedad y miedo. Ahora, que no piso la universidad y que no aspiro al doctorado, me doctoran.
Me dicen: «Muy buenas tus respuestas al reportaje del suplemento del domingo». Mejor creer que leen.
Últimas palabras. El sueño de mi vida fue escaparme. Me parece que estoy por cumplirlo.
El cuerpo del viejo prepara su muerte. Cuando no lo hace, está distraído.
En cuanto a nuestra suerte, usemos el verbo estar, nunca el ser. Con indiferencia de lo que desea la mente, el cuerpo, cuando menos lo esperamos, planea una enfermedad o algo peor.
Hay que precaverse del trop de zéle, pero saber dónde está el justo medio no es fácil, requiere tino (algo que a torpes como yo excede los dominios de la voluntad). Por trop de zéle conseguí que explotara un disco de mi columna y convertirme en enfermo crónico. Sospecho (quiero creer) que, por trop de zéle en la limpieza de los dientes, logré un promontorio en la encía, detrás del último molar.
Lectura de mis Diarios. Algún hallazgo a costa de tristeza.
Apuntes historiográficos. Los exámenes del colegio y de la facultad se presentaron ante mí como un interrogatorio policial: me aterrorizaba la idea de que me hallaran culpable de ignorancia. En dos o tres años, para los exámenes del colegio, me sobrepuse al miedo y llegué a sentirme seguro de mí mismo. Con los primeros exámenes de la facultad, volvieron los terrores, con mayor fuerza que nunca; bastante pronto pasaron y fui de nuevo un estudiante seguro de sus méritos.
De todos modos, los momentos de terror debieron dejar un recuerdo más vívido que los momentos de seguridad, porque siempre tuve la fantasía de llegar a un país donde no me conocen, decir que soy un escritor y un hombre culto y, cuando «por formalidad no más» me sometan a un examen quedar como un impostor que no sabe nada de nada: no recordar el nombre de Lope de Vega, ni el de Hume, ni el de mi amigo Eça de Queiroz, ni el de Proust, ni el de Hilario Ascasubi.
Durante un período enfrenté los reportajes periodísticos muerto de miedo, como si fueran mesas examinadoras.
Cuando visité Oxford tuve la fantasía de que me invitaran a pasar un semestre en algún college. Uno o dos años después me invitaron a pasar un semestre en un college. Quien firmaba la carta de invitación era mi amigo David Gallagher. Laboriosamente redacté una carta amistosa y franca; alegué mi incapacidad para hablar en público y señalé sin faltar a la verdad con cuánta pena y con cuánta gratitud declinaba la invitación. Un año después visité Londres y David, que me invitó a comer, me aseguró que no había creído una palabra de mis «pretextos»; pensaba que simplemente no quise ir a Oxford. Traté en vano de convencerlo, pero finalmente lo dejé en el error: en el fondo yo pensaba que era un poco vergonzoso alegar timidez. En mi fuero interno un desdoblamiento de mí reacciona y me reprende por tales debilidades; me reprende con una indignación que imita a las del doctor Johnson, por cierto sin lograr su expresión epigramática.
Fuite en avant. Inteligente expresión francesa. Estuve leyendo cuadernos de mi Diario, del 56 y 57. Podría titularlo: Testimonio de una vida inútil. Para quien no es miope, ¿hay una vida útil? Que los seguidores de Smiles protesten.
Borges, que no admiraba a Guido Spano, solía recitar con agrado la estrofa de «Nenia»
Por qué cielos no morí
cuando me estrechó triunfante
entre sus brazos mi amante
después de Curupaytí.
Idiomáticas. Ascuas. Estar en ascuas: en expectativa ansiosa.
En la noche del 3 a14 de abril de 1988 soñé con mi padre. Era de mañana. Yo acababa de despertarme. Mi padre apareció vestido con un traje gris y se sentó en el borde de la cama. Le dije: «Estás jovencísimo». Me dijo tristemente: «Debo irme». O quizá me dijera que tenía que salir, pero yo comprendí que ese momento de estar con él sería fugaz, que ya entraba en el pasado, y que volvería a quedarme solo. Mientras lo miraba pensaba desconsolado en que el inmenso afecto que yo sentía por él no podía nada contra la muerte.
¡Qué idiota! Voy con lumbago al médico, pidiendo a los dioses que la visita se milagrosamente curativa, y si el médico me trata bien, salgo contento aunque el lumbago no amaine. Ayer pasó esto con mi visita al doctor Feldman. Cuando a la salida fui a pagar la visita, la secretaria me dijo: «A usted no se le cobra», salí tan ufano como si me hubieran sanado. Ufano, pero no por tacañería; por vanidad.
Me dijo que fue siempre un hombre con sentido imparcial de la justicia, y que las incontables libertades que a lo largo de la vida se había tomado a espaldas de su mujer, ahora habían levantado al unísono una minuciosa cárcel, donde ella era carcelera y él, recluso.
Me dijo: «Cuando chico yo me moría de ganas de ver un fantasma. O una sola prueba de que hubiera un más allá. Creo —tendrme aseguró— que si Dios me hubiera hecho cualquier seña, yo la habría advertido. A Dios le prevengo, eso sí, que no quiera darme, como prueba, la fe. La tendría por un intento de estafa».
La voz de la envidia. Tras novecientos años de consagración al estudio, la Universidad de Bologna doctora honoris causa a Alfonsín.
Nuestros seguidores, que recogen y generalizan nuestras antipatías, nos molestan un poco.
Anotación para el Diario de un viaje a Pescara y a Roma.[28] Aquella noche de mi viaje, yo estaba durmiendo en una hostería, en el campo. Me levanté a orinar. Abrí la puerta que daba a un pasillo y entré en el baño. Encontré en la pared la llave de la luz, moví la palanquita; la luz no se encendió; busqué la llave de luz, moví la palanquita. Sentí algún malestar: la noche, el lugar desconocido, en un paraje perdido en la geografía de un país extranjero. Había en el pasillo otra puerta, cuya blancura se recortaba en la penumbra. Me dije: si la abro y me encuentro con un segundo baño, resuelvo la situación, pero si me encuentro con otra habitación y un pasajero que dormía y despierta sobresaltado puedo pasar un mal momento. En medio de esas perplejidades entreví un canasto de mimbre, lo reconocí, y con alivio comprobé que no estaba en una hostería, en un país extranjero; estaba en mi casa, en la calle Posadas. Por fin libre del sueño, que no interrumpí al levantarme de la cama, entré en mi baño, tiré de una perillita y prendí la luz.
Trac. Palabra de argot francés, que pasó a nuestro idioma, pero no al inglés ni al italiano. Una prueba de nuestra vinculación con Francia en el siglo XIX y en los primeros treinta años del siglo XX. A diferencia de la traque, le trac es masculino y argot (lunfardo y de teatro). Empecé por buscar inútilmente la acepción de intimidación paralizante ante el público, en la traque en el Littré y otros diccionarios; después lo encontré, con la grafía trac, en un diccionario de argot. Recuerdo que el porfiado y bobo de Moyano repetía, acaso para consolarse: «Es el trac. El trac». No, por cierto, la traque.
Líneas aéreas llevando a todos los rincones del planeta prestigiosos moribundos: los viejos escritores a quienes se agasaja y se mata con premios, recepciones, entrevistas, doctorados honoris causa.
El cuento del sádico doctor Praetorius que en sus colonias de vacaciones mataba a los chicos por medios hedónicos: premios, música, hasta la postración definitiva, anticipado por los comités que premian a escritores y, como también los hospedan y les pagan las comidas, tratan de que esos días costosos sean pocos y bien aprovechados.
Al error consuetudinario, podría llamarlo simplemente el consuetudinario, porque ya se sabe que se trata de un error. Por ejemplo, lo que me sucedió ayer a la mañana. Esperaba a la profesora Nicolini y llegó el profesor Daniel Martínez, director del Museo de Bellas Artes. Martínez, que resultó un hombre inteligente y simpático, me pidió que le dedicara su ejemplar de Memoria sobre la pampa y los gauchos. De reojo y con astucia miré un sobre donde estaba escrito el nombre del profesor. Cuando escribí la dedicatoria puse: «A Daniel» (y ahora no recuerdo si continué con el correspondiente Martínez o si influido por el recuerdo de un tal Daniel Moyano no le endosé este último apellido a mi admirador).
Cuando se fue, tomé el coche, me dirigí a la estación de servicio de Salguero y Libertador y lo dejé para que lo engrasaran. Caminé hasta la embajada italiana, donde entraría a saludar a Javier Torre, a quien le hacían una distinción a las 12. No quise llegar antes de la hora —evidentemente no había nadie aún, porque no se veían coches esperando— y salí a dar una vuelta. Al rato se me ocurrió consultar la agenda. La visita de la profesora Nicolini y el acto de Javier Torre estaban anotados en la página del jueves; en la página del miércoles, el día de ayer, sólo estaba anotado Daniel Martínez.
Quiero seguir viviendo. ¿Aun con estos cascotes y tropiezos que me pone en el camino mi mente reblandecida? Sí, aun.
Sospecho que mis amigas, que detestan Francia, la detestan porque no entienden bien el francés. Oír los sonidos de conversaciones en un idioma que no entendemos irrita bastante.
El cuerpo del viejo es un niño que juega con dinamita.
Observación de una vieja: «A la como yo la fotografía nos trata más duramente que el espejo».
Leí Corto viaje a Pescara y Roma. Qué tedio. Aunque más no sea para animar un poco las descripciones de mi vida habrá que retomar el trato de las mujeres. Que los almuerzos den precedencia a la cama. Ah, es claro, pero ¿usted sabe una cosa?
Las fotografías, como los vinos, con el tiempo mejoran. Las que hoy te sacaron son horribles, pero no las destruyas; cuando las reveas, dentro de dos o tres años, las encontrarás buenas.
Idiomáticas. Tallar.
Contra el destino
nadie la taya.
¿Nadie discute? ¿Nadie protesta? El «destino» para mí, en ese verso, vendría a ser el orden natural de las cosas. Envejecer y morir, por ejemplo. Que me pase esto, que me va a pasar aquello, me hace decir, contra el destino nadie la talla. Otro destino, ¿hay?
1988. Abril, mayo y ¿por junio, hasta cuándo? Los viajes, los honores, los premios, en lugar de la escritura.
Cuando el viajero llega a una ciudad que no conoce, suele ver en los primeros días una casa, un escaparate, que no volverá a encontrar.
Tras un mes de atribuladas hipótesis, he descubierto que en Italia a las chauchas las llaman fagioli.
Me corresponden
Vivir quiero conmigo, […]
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo
y
Deduke men a selanna…
¿«Mano a mano» me corresponde?
Tan a gritos hablan que en algún momento uno se pregunta: ¿No estarán queriendo decirme algo? No. Hablan entre ellos.
En el viaje, no subestime el viajero los trechos de viaje propiamente dicho. Mantienen la original dureza.
El casamiento es la meta de las mujeres, ¿porque les asegura, para toda la vida, el cargo de cocineras impagas?
El viaje propiamente dicho es penoso y siempre lo fue, salvo en el intervalo de los grandes barcos de pasajeros. Entonces viajar en barco era viajar en una casa, en un hotel.
Era costumbre defendida entre los estancieros emplear, para referirse a sus campos, el nombre de la estancia ferroviaria más próxima y no el que ellos mismos, o sus padres, les habían dado. En esto veo una expresión del pudor de nuestros hombres de campo, que evitan cuanto pueda parecer alarde. Dirán «Voy a Tapalqué» y no «Voy a Manantiales», nombre que deja entrever una estancia. Ignoro si continúa la costumbre. Los nombres de estaciones perdieron su razón cuando los trenes se volvieron impracticables o inexistentes (el día que Perón los nacionalizó).
21 junio 1988. Silvina dijo que en la actual literatura argentina únicamente había dos tipos de escritores: los que imitan a quienes los precedieron y los que escriben disparates.
«No lo vi ni en caja de fósforos», se decía (cuando no había encendedores). Las cajas de fósforos, al abrirse, mostraban efigies de personas conocidas.
Términos referidos a la lluvia.
Chispea: caen ínfimas, livianas gotas; nunca intensamente.
Garúa. Cae una llovizna. Ahí estaba Rinaldini, con su persistencia de llovizna (Gerchunoff). «Que le garúe finito». Por extensión: «Que le garúe Finochietto».
Llueve, llueve a cántaros.
Chaparrón. Lluvia fuerte, de corta duración.
Qué llovedero este año. Qué manera de llover.
Hoy (1988) high brows y low brows espontáneamente coinciden en la admiración por Pessoa. Todo interlocutor, si se habla de literatura portuguesa, proclama, como su maravilloso descubrimiento personal, a Pessoa y se muestra satisfecho de admirarlo. Como decía Borges, la admiración de unos trae la descalificación de otros. Una italiana, profesora de literatura portuguesa, a quien hablé de Eça de Queiroz, con resignación esperó que me callara y, después de un suspiro de alivio, me reveló, en el tono de quien dice «ahora hablando en serio», su admiración por Pessoa. Un vehemente Pessoa hubo cuarenta años atrás: Lorca. Tenemos Pessoas de entrecasa: Quiroga, Arlt, Marechal. Hay un Pessoa norteamericano: Scott Fitzgerald. Un Pessoa inglés: Malcolm Lowry. Uno irlandés: Synge. Uno galés: Dylan Thomas. Pálidos Pessoas franceses: Saint-John Perse, Claudel. Un irreprimible Pessoa polaco: Gombrowicz. Un Pessoa efímero: Juan Ramón Jiménez. Un Pessoa azucarado: Hermann Hesse. No descalificar a nadie por el hecho de ser, o haber sido, un Pessoa; tal vez, ni al mismo Pessoa (digo «tal vez», porque todavía no lo leí).
Porvenir.
Comeremos los últimos buñuelos,
usted y yo, en el Rincón de los Abuelos.
Noticias de Pardo. El de la estación de servicio comenta: «El pueblo se muere». El peluquero, el hospital, el herrero se fueron. Donde estaba el hotel hay paredes sin puertas ni ventanas pero con los respectivos huecos. Los trenes no paran en Pardo; algunos, de carga, pasan despacio; desde el furgón un empleado suele arrojar bolsas en el andén; las bolsas contienen las encomiendas. En la estación trabajan seis empleados. Últimamente abundan los suicidios. En una familia, la madre se suicidó de una cuchillada en el vientre; los dos hijos, hombres adultos, se suicidaron uno después del otro, con un intervalo de seis meses, colgados de una viga del techo. Ya no hay médico (va uno los viernes); hay farmacéutica y hay una psicóloga. «El que se queda en Pardo, sólo puede ser peón o domador», me dijo. «Y si es mañoso, alambrador».
Idiomáticas. De mala muerte. De poca monta. Lucarini, un editor de mala muerte.
Ezequiel Gallo me dijo: «Éste fue un país organizado por el tren. Ese orden, que parecía tan sólido, desapareció de la noche a la mañana». Le conté que para la gente del sur, Buenos Aires era Plaza (por Plaza Constitución, como anunciaba la llegada, en el tren, el guarda que pedía los boletos). Me dijo que la gente del sur de Santa Fe, para referirse a Buenos Aires decía «la otra provincia».
Yo y las mujeres. En otro tiempo, de noche soñaba y de día acostaba con mujeres. Ahora de noche sueño con mujeres.
En las paredes tiene fotografías de sus ex amantes, no porque las quiera o las haya querido, sino porque son la constancia de piezas cobradas en su vida útil de cazador.
No debe uno buscar la originalidad; debe encontrarla. La originalidad no se busca, se encuentra.
¿Enternecido conmigo mismo? En una tarjeta postal de una amiga [Nanette Bengolea de Sánchez Elía] a mis padres, fechada el 10 de julio de 1914, se ve una pareja y una niñita. La amiga le escribe a mis padres: «No crean que la niñita del paisaje es alusión. Espero que sea varón». El 15 de septiembre el varón nació (El que esto escribe).
Me dijo: «Creo en tu fidelidad. Más todavía: Después de verte almorzar, durante años, en la mesa 20 de La Biela, tallarines a la parisienne, un bife muy asado, con puré de papas y helado de frutillas con cerezas de tarro, comprendí la razón de tu fidelidad y no me gustó».
Minucias para la Historia de la literatura argentina. Roberto Giusti tenía una carota blanca y rosada, y ojos celestes, de italiano del Norte. A mí me parecía que tenía cara de bueno. O de bonachón.
Yo sentí particular simpatía por Giusti, porque en una de mis largas temporadas de ir diariamente a un sanatorio, donde estaba enferma mi madre o Silvina (no me acuerdo cuál) solía encontrarme con él en el corredor. Él, como yo, tenía un pariente enfermo, y su cara de bueno expresaba una ansiedad parecida a la mía. Creí que haber sido colegas en ansiedad provocaría buenos sentimientos recíprocos. Me equivoqué, en cuanto a lo de Giusti. Me ignoró siempre en sus artículos críticos; en su Historia de la literatura argentina se limita a citarme como autor del género fantástico; y desde luego no votó por mí cuando fue miembro del jurado, para el premio nacional. Nada de esto es muy significativo, pero no pude menos que notar cierta consecuencia en sus expresiones, o falta de expresiones. «Qué más quiero», pensé, «me veo libre del chantaje de los buenos sentimientos, puedo decir la verdad: sus libros no valen nada».
Mi flacura. Desde hará cosa de veinte años mi flacura era evidente. Cuando me encontraba con personas que desde un largo tiempo no me veían, solían comentar: «Te encuentro bien, pero un poco flaco». Yo, cuando volví de Italia, merecía por todo comentario la última parte de eso. A los dos o tres días me enfermé. Tuve una gripe de padre y señor mío; me deshidraté; perdí el apetito y un mes después, al empezar la convalecencia, pesaba cincuenta y tres kilos. Había perdido por lo menos siete kilos. Recuperé el hambre y comí mucho, con deliberación y tesón. Ya en el espejo no parezco un sobreviviente de Dacha. Los espacios intercostales se rellenaron un poco; mis huesos parecen menos puntiagudos; mis venas siguen a la vista, pero no tan prominentemente. De todo esto hablé con mi amigo Bild y con su mujer, la francesa Marisse, y les aseguré, con demasiado optimismo, que había recuperado seis kilos. Marisse, que tenía todo el derecho de estar distraída, luego de asentir, observó: «Es verdad. Te encuentro un poco más flaco que la última vez».
Proust, según leí no sé dónde, dice que para una situación desesperada las mujeres consideran que la única solución es la fuga. Qué inteligentes, qué sentido de lo realidad. La fuga supone distancia, que evita ocasiones y tentaciones, y trae un cambio del mundo que nos rodea, algo muy favorable a un cambio de estado de ánimo. Yo creo como ellas que no hay nada mejor que la fuga. Lo malo es que la propensión a la fuga nos angustiará un día. En la vejez estamos en un camino de una sola mano, que inevitablemente nos lleva a donde ya no queda la posibilidad de una fuga.
Siempre fue egoísta. Ahora lo es ingenuamente, absolutamente.
Idiomáticas. Caer en la volteada. Caer con muchos otros. «Está sin trabajo. Cayó en la volteada cuando echaron a los inútiles».
Mi amigo ruso Valeri Zemskov me dijo «su novela española, de capa y espada». Se refería a La aventura de un fotógrafo en La Plata.
Estoy muy satisfecho, porque logré subir seis kilos y dejé atrás la flacura de campo de concentración. El amigo o conocido, quienquiera que sea, que encuentro en la calle, invariablemente observa: «Estás más flaco, pero mejor».
Silvina, sobre Borges. 1988. Hablaban Silvina y Vlady de Borges. Silvina dijo: «Qué lejos está». Vlady me comentó: «Es lo que yo siento pero que no supe expresar».
La enfermedad es el pretexto que da el cuerpo para morir. Los médicos lo saben; es una de las pocas cosas que saben.
Obra famosa, de título posiblemente inadecuado. Essai sur les Moeurs et l’Éspirit des Nations de Voltaire: ese ensayo en cuatro tomos es una Historia de Europa y Cercano Oriente, desde la caída del Imperio Romano.
En medio de la apoteosis de Chieti noté que en mi alegría había una gota de amargura. Me colmaban de elogios, que nadie consideraba moneda falsa, salvo yo. De vez en cuando yo advertí errores anteriormente dichos por otros, ahora recogidos por mis alabadores. En una carta a Tom Moore, Byron lo felicita por alguna apoteosis y lamenta que no pudiera escapar del surgit amari: la gota de amargura. Las palabras surgit amari son una cita (De rerum natura, IV, 1133): «Todo es vanidad, ya que desde la misma fuente del encanto asciende una gota de amargura para atormentar entre las flores».
Vale decir que la amargura que en 1988 yo sentí en Chieti, la sintió, en 1819, Tom Moore, en Irlanda, y Lucrecio, en el siglo I a. de C., probablemente en Roma. Me alegré como Porson cuando supo que Bentley, ciento y pico de años atrás, había llegado a la misma conjetura que él, sobre un verso de Eurípides.
Curioso empleo de la palabra valiente.
—No sabe cuánto le agradezco lo que hizo por mí.
—¡Valiente!
Con exclamación moderada. Equivale a: Es lo menos que pude hacer… Usted se merece mucho más… ¿Qué mérito hay?
Según Emilse, un viejo señor solía decir, despectivamente, de un político:
—Valiente sinvergüenza…
Como también se dice: «Lindo sinvergüenza». Lindo en esa frase no significa hermoso. Equivale a «tamaño sinvergüenza», «gran sinvergüenza».
Cuando era chico (y sabía que iba a ser escritor) prefería los claveles a las rosas, por el sonido de la palabra. Me encantaba el sonido de clavel. Tenía razón.
Puede replicar certeramente, con una observación graciosa, pero perdió la capacidad de cumplir procesos mentales, por simples que sean. Hoy fracasó en una dedicatoria; escribió: «Para con mucho cariño Noemí con mucho cariño».
Byron dice de Scrope Davies, que es «everybody’s Hunca Munca». Marchand, el prestigioso, no cree indispensable una nota aclaratoria, quizá porque Hunca… es un personaje de un libro clásico: Tom Thumb de Fielding. De todos modos, pudo pensar que las cartas de Byron saldrían de las islas y a lo mejor llegaban a parajes donde los libros menos conocidos de escritores conocidos del siglo XVIII no se recuerdan circunstanciadamente.
30 octubre 1988. Yo me había puesto a comer un plato de fideos. Llamó el teléfono. Me dijeron: «Es de lo Apellaniz. Pregunta si se olvidó de que lo esperan a almorzar». Tomé el tubo, dije que me había olvidado y que iba en seguida. Creo que en diez minutos estuve allá (me cambié de traje, volví de abajo para buscar la llave y los anteojos, que también había olvidado, tomé un taxi, me hice dejar en Parera y Quintana y corrí al número 83 de esta última). Marianito me recibió afectuosamente; los otros invitados eran Martín Noel, un Aldao y otro, más amigo mío que Aldao, pero cuyo nombre no recuerdo. Comimos en un comedor muy lindo, servido por un mucamo viejísimo, encorvado y lento. Estoy seguro de que arrastraba los pies.
Alguien dijo que Pérez de Ayala le dijo que en español los vitreaux no se llamaban vitrales sino vidrieras. Aldao confirmó el aserto. Tuvo que hablar de no sé qué vitrail en el museo del que es director, y «felizmente» Battistessa le previno a tiempo de que en español se llaman vidrieras. En tono de autoridad, ¿no estaba a la derecha de Marianito?, observó: «Para nosotros las vidrieras son lo que ellos llaman escaparates. Yo hubiera dicho vitreaux o vitrales», Creo que él observó: «Pero como me lo dijo nada menos que Battistessa, me avine a llamarlos vidrieras». Dije: «Qué sabe Battistessa», pero no me oyeron. Como en el Jockey Club, creen que Battistessa es el primer escritor argentino porque es, o fue, presidente de la Academia.
El pobre Martín Noel cometió una gaffe. Dijo:
—El viejo Aldao escribió un brulote contra Larreta. Creo que habían sido muy amigos, pero que hubo una cuestión de mujeres.
Aldao corcoveó:
—Ese viejo era mi padre, y puedo asegurar que nunca escribió un brulote. Era incapaz de hacerlo.
Martín enrojeció y deseó probablemente que lo tragara la tierra. El otro mantuvo cara de enojo por largo rato. Sospecho que la indignación lo ofuscó y no le permitió oír la última parte del comentario de Martín. Menos mal. Mi simpatía fue para Martín.
Con diversión he notado cómo ascendí en la consideración de la gente, por los premios italianos. A mí hasta hace poco no me ponían en el sitio de honor. Hoy yo hubiera pensado que el señor que tenía a mi derecha me precedería en la consideración social. Pues, no: a mí me pusieron a la derecha del dueño de casa y a mí me sirvieron antes que a nadie. Como a Flaubert, en la casa donde «lo conoció» el mucamo que después fue de Maupassant. Ya he notado que me remontaron por encima de señores que tuvieron cargos importantes. Me parece bastante cómico este respeto en gente que hasta hace muy poco me tenía por un holgazán al que se le da por escribir. No digo esto del dueño de casa del almuerzo de hoy. Con Marianito nos une una amistad que empezó con nuestros padres y que nosotros siempre sentimos.
En ese mismo almuerzo opiné que, si no se hubiera muerto Justo, quizá no hubiéramos tenido el 4 de junio de 1943. Marianito y mi amigo innominable, en este sentido, me dieron la razón.
Mariano Apellaniz me contó que el general Agustín P. Justo estaba almorzando en su casa cuando apareció Liborio, su hijo, y le pidió que le diera lo que un día le correspondería de herencia. Justo se disgustó, le dijo que se llevara todo lo que quisiera, se inclinó sobre la mesa y murió. Tuvo una embolia.
Contó Mariano que para homenajear al Príncipe de Gales, cuando vino a Buenos Aires, el gobierno de Alvear hizo recepciones y muchos agasajos. Cuando se fue el príncipe, el ministro de Hacienda se mostró preocupado. Dijo:
—Se gastó 5000 pesos. Los socialistas se nos van a echar encima.
—¿Para cuándo los necesita? —preguntó Alvear.
—Para la semana que viene.
—Los tendrá.
Dio orden a un secretario de que vendiera una esquina de la propiedad de Don Torcuato. Se vendió y Alvear entregó la suma al Ministro de Hacienda, para que la visita del Príncipe no costara nada al erario nacional.
Una muchacha le contó a Mariano Apellaniz que Enrique Larreta la llevó a su balcón y antes de entrar en la cama se excusó de que, probablemente por sus años, no podría hacerle el homenaje que ella merecía.
Esto pareció ridículo a sus oyentes; a mí, no. Dicho por Larreta quizá lo fuera.
Mecánica de la fama. En mil novecientos sesenta y tantos, Marcelito Pichon Riviere me llamó el gran olvidado, en un artículo periodístico. La razón para el primer epíteto habría que buscarla en el afecto y para el segundo en una substitución debida a buenas maneras literarias. El olvido proviene de fallas de la memoria; la omisión, al encono, al prejuicio. La verdad es que no se me nombraba para no admitir a un hijo de estancieros, a un niño bien, en la literatura. Yo mismo me complací en descalificar a algunos renombrados colegas que para mí sólo eran señores o estancieros.
Ya conté una vez que en una comida de la Cámara del Libro, poco después de la muerte de Borges, me sorprendió el trato que se me daba. De un modo prácticamente unánime, como si todo interlocutor respondiera a una consigna, me vi —en sentido figurado, no se alarme el querido lector— sacado de la tropa, mi sector habitual, y ascendido a una cumbre solitaria. Se me ocurrió que la gente era ingenuamente monárquica; muerto el rey, ponían en su lugar al heredero que se les antojaba más adecuado. No por méritos, por razones sentimentales y casi hereditarias. Yo era el amigo más próximo a Borges, sin duda el escritor más próximo a Borges.
Los viejos enfermos, preferentemente moribundos, son mercadería de enfermeras; los prestigiosos, son mercadería de organizadores de premios y de homenajes.
Me dice: «En el meeting de River, Menem citó palabras de Kennedy, al que llamó 'un gran hombre del Norte’. Hubo aplausos y un solo silbido. Ni él ni nadie comprendió que eso era negar el fundamento del peronismo; el peronismo es desde su origen encono hacia los Estados Unidos».
«La llegada de la Señora desestabilizó el partido. Menem dijo: "Tiene mi número de teléfono. Si quiere hablar conmigo que me llame". ¿Te das cuenta? ¡El candidato a presidente!»
«Si todo sigue así, la lógica indicaría un estallido, un baño de sangre. Pero a la realidad le importa poco de lo lógica».
«Hace años, Menem fue a saludar a la señora, en la Puerta del Sol. Le llevó un ramo de flores y una caja de bombones. La mucama tiró las flores y bombones en el tacho de basura que estaba junto a la puerta, por lo menos, después de la visita, cuando salió, Menem vio los bombones desparramados y las flores en el tacho sin tapa. Por eso ahora dice que si la señora quiere llamarlo, tiene su número. Qué gente».
«Angeloz no es mejor que Alfonsín».
10 noviembre 1988. Homenaje en el Club Francés. Amigo con Bacqué, ingeniero, ex combatiente de la Segunda Guerra Mundial y pays. También está Drago, elegantísimo, con un traje de Spinelli (¿qué estuve haciendo, comprando trajes de confección?) y un íntimo amigo de infancia, Toto Rocha, con quien desde los 3 años y el club KDT nos conocemos. Es verdad que Rocha y un Picardo eran enemigos de Drago, protegido por Visi (Visitación, su niñera); a mí no me molestaban, porque no les tenía miedo, o por lo menos no lo dejaba ver (por consejo de mis padres).
También estaba Miguel Santamarina, otro conocido del KDT que, según Drago, corría como si estuviera sentado. Ahora es presidente del club Francés y por un golpe que se dio camina con andador (dice que tiene para dos o tres meses). La conferencia de la señora Adriana Derossi, que lee interminables páginas tamaño folio, en que se dicen las cosas más tediosamente disparatadas sobre La invención de Morel, dura una hora. Sentados en primera fila, Drago cierra los ojos, soñador, y Toto Rocha duerme con oscilaciones peligrosas. De vez en cuando un espectador se levanta y se va. Entre los que se van contaré a Vlady. El público consiste principalmente en mujeres, por lo general no jóvenes. La única cara linda que vi fue la de Vlady, que me sonríe cómplice, desde el fondo de la sala. Me dije: «No debo consentir más actos como éste. Actos que persuaden al mundo de que la cultura es aborrecible. Y algo contra domo sua: persuaden de que mis libros son pretenciosos, aburridos, confusos. ¿Alguien al salir de esta conferencia va a tener ganas de leer La invención? No parece probable». Me consideró, la señora Derossi, platónico y ansioso de cielos. Otra señora, por fortuna, se me acercó, después del acto, y me preguntó: «La eternidad que usted desea es terrestre, ¿no es verdad?». «Por cierto», le aseguré, con alivio.
Al volver hasta casa, converso con el taxista, boliviano, sagaz y agradable. Me dice: «Pensar que hace unos años yo me vine con mi señora y mis chicos, para vivir en un país próspero. Este año estuve en Bolivia. Mi pobre Bolivia es hoy un país rico, sin inflación. La Argentina parece pobre sin remedio. La enfermedad de su país, y no quiero ofender, señor, son los gobiernos. Uno peor que otro».
Al día siguiente di a Vlady un ejemplar de La invención y la trama. Quedó debidamente maravillada (por el aspecto físico del libro). Me preguntó qué significaba, en mi Cronología, «1976 y 1977. Años muy tristes en que entré a hacer pis/ en el Bar y Confitería San Luis». Años —le dije— en que tuve alarmantes anuncios de prostatitis. «¿Por qué en el Bar y Confitería San Luis?» «Porque ahí habré entrado al Caballeros, y habré encontrado dificultades para orinar». Comentó Vlady: En otra parte del libro decís que te has pasado la vida leyendo poesía. En vano, como tus dísticos lo proclaman, del todo en vano.
Francia en la Argentina de mi juventud. En el Rincón Viejo, gauchos que no habían conocido a mi abuelo bearnés, Jean Baptiste Bioy, pero sí a su capataz, el bearnés Juan P. Pees, llamaban a un carrito de dos ruedas para trabajos de la estancia, el charret (pronunciaban: sharré). Sin duda masculinizaban la charrette (como llamarían a ese carrito mi abuelo y su capataz).
Lecturas imprudentes (tableau[29]). En ocasión de la entrega del premio a la mejor novela del año, un miembro del jurado lee un discurso en elogio del escritor premiado, que ilustra con abundantes citas de su libro. Cuando se calla este señor, otro se levanta y propone que el jurado se reúna y reconsidere la adjudicación del premio.
Recuerdo de mi llegada a Río de Janeiro, para el Congreso del PEN club. Me habían reservado un cuarto en el Hotel Otón. Lo primero que haría al llegar a mi cuarto sería darme una ducha de agua fría. Me desnudé, abrí la canilla y el agua salía caliente. Ya me disponía a protestar por teléfono, cuando comprendí que hubiera ofendido a mi interlocutor. No había ningún desperfecto en las cañerías de mi baño. Lo que pasaba era que en Río el agua fría está caliente.
Según Alifano (Borges, Biografía verbal) a Borges no le gustaba oír su propia voz, y la describía como una mezcla de voz de viejo y «de bebé». Borges nunca hubiera dicho bebé. Decía bebe.
Otro error de ese libro muy rico y divertido: llama Reyes a Reiles.
En cuanto al título, sospecho que Borges observaría: «Toda biografía es verbal. Algunas pueden ser orales».
Quiero agregar que Alifano ha sido muy generoso conmigo. Las referencias a mí que hay en el libro me envanecen un poco.
El peluquero «escribió» un libro que se publicó el año pasado. Llevó los otros días un ejemplar de regalo, a unas viejas señoras, que fueron sus amigas de infancia. Una de ellas exclamó:
—Cuánto has tardado en traérnoslo.
—Lo que sucede es que como no los vendo… —explicó delicadamente el peluquero.
Mi madre ponía su amor propio en gobernarse (más allá de enfermedades y dolores) y en manejar las situaciones. Cuando estaba cerca de la muerte le preguntó a su médico, Lucio García, si le evitarían dolores innecesarios. Lucio le dijo que sí. Mi madre todavía preguntó:
—¿De un sueño a otro sueño, Lucio?
—De un sueño a otro sueño, Marta —contestó el médico.
Y a propósito de sueños recuerdo uno que me contó en esos días tan tristes. Empezó mi madre diciéndome que no la compadeciera. Que la atendíamos admirablemente. Nosotros con nuestro cariño, las mucamas y las enfermeras con eficacia. De pronto se rió y me dijo que había tenido un sueño bastante cómico. Su cama era un trineo tirado por perros, tal vez por lobos. Ella tenía firmemente agarradas en una mano las riendas y, por si era necesario, en la otra tenía un largo látigo, que por lo general sólo hacía sonar en el aire. El trineo avanzaba con rapidez, pero quien manejaba era ella.
Un día le dije a mi madre que la persona que le tomaba la mano era mi padre. Sin ninguna severidad, ella me dijo: «¿Cómo crees que no lo sé? Aunque estuviera bajo tierra sabría que es él».
10 diciembre 1988. ¿Quién no? Habló como un borracho y se arrepintió después, pero ya era tarde.
Vida. Algo desprovisto de significado, pero lo único que cuenta.
Punto de vista religioso.
La mente. Criatura predilecta de Dios, que reniega de él. Otra versión del hijo pródigo.
La vida. Entretenimiento liviano, con final espantoso.
La muerte. La única, auténtica fuga, de la que no es posible escapar.
De gustibus. El dentista, oliendo un alambre para el tratamiento de conductos: «¡Esto va mucho mejor! ¡Me gusta!».
Enero de 1989. En este mes murió Hal Ashby, uno de los grandes directores de cine, que describía inmejorablemente la vida americana. Le debo The last detail, Looking to get out, un film sobre lucha de mujeres y tantos otros. Haber visto algunos de sus films fueron buenos momentos de mi vida. Había nacido en 1930.
Sueño quizá demasiado literario. Volamos, en un avión, sobre el mar. De pronto empezamos a perder altura, a caer, Borges comenta. «El mar está en lo suyo, ingenuamente ajeno a nuestra caída». Ya cerca del agua, el avión se endereza, gana altura, recupera el vuelo normal. Silvina observa: «Si nos pasaba algo, la culpa hubiera sido de Cortázar». Vlady contesta: «Entonces el mérito de que no pasara nada también le corresponde». El piloto era Cortázar.
13 enero 1989. Muere Martín Aldao, escritor imperceptible, aunque no visualmente, por ser flaco y peludo. Una mujer que rechazaba mis avances, me previno: «Vas a ser como Martín Aldao, que se anuda el pantalón para que no se le caiga». Como escritor era también visible. En traje de baño (demasiado holgado) escribía en la playa, en el borde del mar. En el artículo necrológico de La Nación leo que escribió libros de ensayos, de cuentos y también novelas. Por lo visto no pueden mencionar ningún título. Lamento que estas líneas hayan tendido a la malignidad. Creo que fue un hombre afable.
En La Prensa de hoy, 15 de enero de 1989, hay un artículo firmado A. D. V., sobre la muerte de Rodolfo de Austria, en Mayerling, el 2 de enero de 1889. Según el artículo, Rodolfo fue asesinado por los secuaces de Elías van Raafe. La mujer que apareció muerta a su lado, no sería la baronesa María Valsera, sino una criada suya, una húngara, llamada Tania (fue enterrada en el cementerio de Mayerling, en una tumba con la inscripción: «Aquí reposa, víctima de un accidente, la Baronesa María. L. Valsera. En la Paz del Señor Jesucristo. Año 1889»). La verdadera María Valsera sería una sor Angela de la Piedad del convento Paternostro, de Jerusalén. Cuenta todo esto un doctor Carlos Sobieski, en una carpeta (en cuya portada se lee triplicado) titulada La tragedia de Mayerling, y dedicada a la Señora Jacinta Elisa Requena de Müller (El autor, con respeto, C. Sobieski, B. A., 1938). Había también en la carpeta una tarjeta con el águila de la corona de Austria y escrito a mano, con lápiz: Viamonte 1641, y el teléfono 41-5929.
Leo en mis Diarios conversaciones con Pepe Bianco. Pienso que nuestra amistad fue venturosa. Al principio lo veía con antipatía, por prejuicio contra su homosexualidad, por verlo como un secuaz de Victoria y hombrecito del grupo Sur; a medida que pasó el tiempo nos hicimos más amigos. Aumentaron el afecto y el respeto mutuo. Creo que esta progresión creciente de la estima y del afecto nunca se detuvo.
Hoy almorcé en La Biela con mi amiga y su escurridizo amante (de un solo día hace años). En el plan de ella, mostrarse amiga mía ante ese aspirante a escritor debiera ser un argumento persuasivo. Yo in mente llevaba un libreto, preparado por mi amiga. Demasiado pronto lo dije y, estimulado por el interés que ponía el hombre en mis palabras, me solté a hablar de cómo escribir, de la vida literaria, de lo que me dijo talo cual colega. Pensé que a mi edad fácilmente uno asume el papel de escritor famoso. Tal vez uno siente que debe hacer esa pantomima para complacer al interlocutor. Lo cierto, me dije también, es que llevado por el halago del propio lucimiento, me olvidé quizá de mi pobre amiga. Ella generosamente me aseguró que todo salió bien. Me llamó por teléfono y me dijo que yo había causado muy buena impresión y que su candidato, en el viaje de vuelta, estuvo marcadamente más afectuoso que en el viaje de ida. Oh, Bartleby, oh Humanity.
Mi amiga me dijo: «En algún momento me pregunté: "¿Y si todo me sale bien tendré que quedarme con esta bazofia?"». No oculta que haría cualquier cosa para conseguir que esa «bazofia» la quiera (y generalmente no lo considera bazofia).
Cree en la astrología y cree saber lo que va a ocurrir. Es para mí el interesante caso de una persona que va hacia un futuro previsto. Mal previsto, sin duda, por el sistema del wishful thinking.
En La Biela me saluda mi viejo amigo Santamarina, casi irreconocible dentro de su gordura de bebedor. Cómo me cuesta recordar su nombre… Jorge, es claro. Porque no lo reconocí inmediatamente, me parece que lo saludé apenas. Cuando me voy, paso por su mesa y le palmeo la espalda. Me saluda muy afectuosamente, pero parece que me trata de usted, porque es Lóizaga, director de la revista Cultura. ¿O me trata de vos, porque es Jorge Santamarina? Ignorabimus.
Creo que podría decirse de mí, y espero no equivocarme, lo que Macaulay dijo de Ovidio: «Me parece que fue un buen tipo, quizá demasiado aficionado a las mujeres, pero benévolo, generoso y libre de envidia». Podría agregarse a todo esto, lo que Wilkinson dice en Ovid Surveyed: «[cuando escribe] se acuerda siempre del punto de vista de las mujeres».
Desencuentro. Como observó Drago, es un aceptable neologismo que no figura en el Diccionario de la Real Academia Española (en la edición decimonovena, por lo menos).
Manauta y su mujer pasaron unos días en Manzanares y se vieron mucho con Vlady y con Norberto. Pregunté a Vlady qué leía Manauta:
—La Nación —contestó Vlady—. Dice que está bien escrita, que tienen una posición tomada, la respetan y uno sabe a qué atenerse. Empezaba a leer La Nación a las nueve de la mañana y hasta la hora del almuerzo la leía. Después seguía leyéndola. El escritor no llevó a Manzanares ningún libro para leer.
Dijo Vlady que los escritores consagrados a una causa ganan bien pero están condenados: a la larga la gente se aburre de ellos. Además, el día que la causa triunfó, ellos se volvieron anticuados.
Le dije que todo lo que triunfaba por ser de actualidad envejecía pronto.
Le hablé de las vidas imaginarias que uno tiene en boca de otras personas. Por ejemplo, en boca de una vecina, yo suspiro por ella. Me dijo: «Eso no es nada. Según Kato Molinari, todas las tardes tomás el té con ella».
Hablaban de que del amor a los perros la gente pasó a los cementerios de perros. Norberto dijo:
—Como Los seres queridos.
—¿Qué seres queridos? —preguntó Manauta.
—La novela —explicó Norberto.
—Ah, no la leí. ¿De quién es?
Me llamó la vecina. Con no recuerdo que pretexto se excusó y me dijo que «se decían» cosas horribles… Preguntó si yo estaba enterado; le dije que no y me dijo «mejor así, para no amargarte». Me aseguró que era necesario que habláramos y me propuso que un día la citara a tomar un café en La Biela o donde quisiera.
El primero de marzo, diversas personas, incluso el Ministro de Relaciones Exteriores, llamaron varias veces para que el viernes 2 fuera a una casa de la calle Juncal donde se reunirían los amigos de Beatriz Guido, porque era el cabo de año de su muerte. Legó también una carta de Lilly O’Connor, con la misma invitación. Nadie parecía conformarse con mis aceptaciones por interposita persona.
El 2 fui a la casa de la calle Juncal, que resultó una dependencia del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Caras desconocidas me desequilibran. Lo comprobé en Pescara y Chieti: pasé noches sin dormir, lo que es del todo insólito en mí. Me vi obligado, para restablecerme, a buscar el siempre hospitalario asilo de un cine y a no ver a nadie por cuarenta y ocho horas. Por cierto, en los tres días previos, recibí caras nuevas en dosis heroicas. La experiencia de toda mi vida no me había preparado debidamente para tan repentino aumento del número de personas con quienes hablar. Viví solo con pocos y asiduos amigos y con mujeres sucesivas. En mi pasado hay muchas horas de soledad y escritura, muchas horas de canchas de tenis, muchas horas de algún cuarto con alguna mujer. Vida pública apenas tuve.
Ahora la gente quiere verme, «tienen que hablar conmigo», o hacerme reportajes, o explicarme como adaptaron una historia mía para el cine. ¿Por qué suponen que su proposición me atrae? No les importa un pito que me atraiga o no. En cuanto a las adaptaciones, díganme por carta qué quieren y les contestaré, pero no me obliguen a leer lo que escribieron. No estoy interesado en lo que escribí sino en lo que escribo. Cuando se proyecte la veré, pero no con el adaptador, sino solo, para no tener que fingir (por compasión) que me gusta. Me fastidia que quieran verme. No dudan de su talento y quieren aplausos. Esa desaprensiva fe en sus escritos prueba que son incorregibles (unos y otros). ¿Por qué insisten en verme? ¿Porque soy un escritor conocido? ¿Dónde? En el país y un poco afuera. ¡Qué modestos! ¡Qué parecidos a las chicas de piernas gordas que rondan por el hotel Alvear en la esperanza de entrever, aunque sea de lejos, a un cantor mexicano. Pero, al fin y al cabo, las chicas obedecen en parte, quiero creer, al sexo que despierta!
El que ayer me trajo su adaptación (por más que protestara por los idiotas empeñados en verme y empeñados en obligarme a leer sus inepcias) en ningún momento se creyó comprendido por las generales de la ley. Él era otra cosa, su obra iba a interesarme; yo me daría el gusto de aplaudirla.
Pessoa comenta con alguna desconsideración a Virgilio. Qué bien se habrá sentido tras el valiente desahogo. Es claro que la poesía de Virgilio merece una consideración más atenta.
Para El fin de Fausto. Le hubiera gustado morir como Louise de Vilmorin, en su cama, con todos los de la casa llorando. Ella dijo eso (en contestación al cuestionario de Marcel Proust) y así murió, de un ataque cardíaco, el 29 de diciembre de 1969. Cf. el agradable artículo de A. D. V., «El legendario encanto de Verrières», en La Prensa, del domingo 19 de marzo de 1989.
En la noche del 30 de marzo (1989) veo por televisión una película, con Claudia Cardinale y Franco Nero, titulada Los guapos. Los guapos eran miembros de la camorra napolitana. El significado del término concuerda con el que le damos aquí; aunque allá designaba (¿o designa?) precisa y únicamente a los miembros de la Camorra; de esos guapos se esperaba, como de los nuestros, que estuvieran siempre dispuestos a imponer su voluntad, o la de sus protegidos, por el coraje y que tuvieran el sentido del honor a flor de piel, rápidos en tomar ofensa y en levantada con arma blanca. El arma blanca de ellos era una navaja; de los nuestros, un cuchillo.
Aclaro ahora que la película no era doblada y que la palabra empleada por los actores era guapo. ¿Nada nuestro es nuestro? ¿También nos van a sacar el coraje criollo? El criollo del sainete que menosprecia a un pobre gringo, o tano, ¿aspira a merecer por su coraje un mote importado de Nápoles? Es claro que nos queda siempre una probabilidad de que los napolitanos hayan recibido la palabra de los españoles. En España el sentido del término parece haberse corrido hacia apuesto; en Nápoles y en nuestro país, se afianza en la acepción que primero da la Real Academia, de «animoso, bizarro y resuelto, que desprecia los peligros y los acomete». Por eso tiendo a creer que a nuestro «guapo» lo importamos de Nápoles.
Si la palabra hubiera aparecido en Nápoles muy a fines del siglo XIX, cabría la hipótesis, grata al patriotismo, de que un emigrante de vuelta a su país, la hubiera importado de la Argentina. En guapo Corominas dice: «En España, bien parecido; en América, valiente» o algo de idéntico significado.
Las enfermedades de las mujeres son el opprobium medicorum.
Veo Corregir en Corominas. De regere, regir; gobernar. Qué cierto. Al corregir uno rige, gobierna sus escritos; por eso no cabe esperar mucho de escritores que dicen: «Yo no corrijo, no puedo corregir».
En el Washington Park, en Portland, trabaja un grupo de estudiosos del elefante. Hay quienes ven con malos ojos la actividad de esa gente; creen que están aprovechando los elefantes, y martirizándolos, en aras del progreso de la ciencia. Uno de ellos (Schmidt) explica: «Nada de lo que aquí se hace es en beneficio de los hombres; todo es en beneficio de los elefantes».
Me parece admirable un mundo en que puede haber un grupo de hombres que consagra su vida y su inteligencia en una causa tan desinteresada como ésa.
8 abril 1989. Silvina entra en mi cuarto y me dice: «No sé qué hacer. No tengo nada que hacer. ¿Comprendés? Absolutamente nada».
Juan Bautista Bioy, mi abuelo, solía decir: «En techo viejo hay goteras». En cuanto a mí, las goteras no esperaron la vejez para aparecer; me acompañaron a lo largo de la vida.
Las primeras goteras que me llegaron fueron las de nuestra querida, vieja casa del Rincón Viejo, en Pardo. Yo las veía como la enfermedad de esa casa; una enfermedad implacable, que la condenaba. Debí de intuir que el hecho de que la casa se lloviera, sumado a la circunstancia de que el rendimiento del campo, administrado por mí por poco fuera inferior a los gastos, sería un argumento de mi madre para lograr que diéramos el Rincón Viejo en arrendamiento.
Desde 1926 no volvimos allá. Íbamos a la estancia de mi familia materna, San Martín, en Vicente Casares. En esa casa no había goteras. Cuando yo retomé el Rincón Viejo, en 1035, tuve siempre alguna parte de la vieja casa en arreglo. Mientras por un lado yo arreglaba la casa, que es grande y vieja, por otro se desarreglaba. Desde luego, no acabé nunca con las goteras. Acabaron con ella mis padres, cuando volvieron a Pardo, después del cuarenta. En el 46, aproximadamente, reconstruyeron, desde los cimientos, la parte principal de la casa y le agregaron un piso alto. Las goteras desaparecieron, al menos por muchos años.
Ahora hay goteras en mi departamento de Posadas 1650. El metálico ruido de gotas en los cacharros que ponen para recibirlas me entristece. Ha de renovar en mí la angustia de cuando era chico y oía esas gotas con la desolada convicción de que me hacían perder el mágico paraje de Pardo.
Sueño. Un médico que descubrió el modo de rejuvenecer a la gente y que había leído mis libros, me propuso ensayar su tratamiento conmigo. Me rejuveneció, no tuve más lumbagos y volví a jugar al tenis. En un campeonato para veteranos, en Cagnes-sur-Mer, barrí con mis adversarios.
Poco después me encontré con Willie Robson y le conté esta proeza. Con aire reflexivo comentó:
—¡Cómo habrá bajado el nivel del tenis internacional!
La contestación, que estaba en carácter, de pronto me hice recapacitar: Willie Robson había muerto —por eso mi triunfo fue para él una información reveladora sobre el actual nivel del tenis— y yo estaba soñando.
20 abril 1989.
MI AMIGA: De tu libro publicado por Tusquets me dijeron que se vende mucho, lo que me dio bastante bronca.
YO, balbuceando: A mí me parece una muy buena noticia.
MI AMIGA: A mí me da bronca porque prueba que la gente prefiere leer libros sobre novelas y cuentos, a leer novelas y cuentos.
Tal vez tenga razón, pero ¿cómo no comprende que para mí tiene que ser muy buena noticia que mi último libro se venda? ¿Cómo no comprende que esa bronca suya me irrita un poco?
Comprobación. Hace un tiempo mis amigas me preguntaban si llevaba un diario y expresaban la esperanza de que no las nombrara, ni dijera nada de lo «nuestro». Hoy, dos de ellas dejaron ver contrariedad cuando dije que en mi autobiografía no figuraban.
Quieren que las incluya. ¿No temen que diga algo que pueda molestarlas? Como los políticos y tantos otros, prefieren que las ridiculice a que las ignore. Además, ¿cómo alguien podría ridiculizarlas? Es triste que aun ex amantes nos quieran por nuestra fama, no por nuestras cualidades (if any).
Soy inconstante a largo plazo. Después de cinco años, me harto un poco de cualquier mujer y a los diez años no la aguanto más.
Un señor, extremadamente bajo, que no conozco, me detiene en el club y, mirando hacia arriba, sonriente y cortés me dice:
—Desde hace tiempo quería verlo, Bioy. Soy el doctor Fulano y le voy a dar un libro mío para que usted lo comente en La Nación. Es un Tratado de Derecho Administrativo.
—Yo ni siquiera soy abogado. ¿Cómo cree que puedo escribir sobre Derecho Administrativo?
—Estoy seguro de que puede hacerla. A mí me interesa que usted escriba sobre mi libro porque usted es una persona conocida. ¿No sé si soy claro? A mí me conviene que salga una nota sobre mi libro, que lleve una firma acreditada, como la suya. No sé si me explico.
En 1988 viajé dos veces a Italia, primero para recibir el doctorado en Chieti y después, el premio en Capri. En esta agradabilísima ciudad me agasajaron tanto que no pude menos que aceptar la presidencia del jurado del premio de 1989.
Los agasajos continuaron en Roma y, el último día, el presidente del jurado que me premió, en el momento de la despedida puso en mis manos cuatro o cinco novelas suyas para que yo le buscara un buen editor en la Argentina o en España. Me dije: «Me pasa la cuenta por el premio y las atenciones». Como ningún editor se interesó en esas novelas, me pregunté si realmente me ofrecerían la presidencia del jurado y si yo viajaría a Italia en 1989.
El 8 de mayo de este año, a la hora del desayuno, sonó la campanilla del teléfono. «Lo llaman de Roma», me dijeron. «Voy a pasar la comunicación a mi dormitorio», dije, porque no quería tener la conversación sobre el próximo viaje delante de Silvina. Mientras iba al dormitorio pensaba: «Tendré que apenar a Silvina con la noticia. Qué pereza me da la presidencia del jurado: uno premia a uno y deja de premiar a muchos. Qué pereza los viajes en avión, tan cansadores». Pasé la comunicación y desde mi dormitorio recibí el llamado. «Soy fulano de tal», me dijo una voz. «Soy un joven cineasta y quisiera filmar La aventura de un fotógrafo». Le dije que los derechos estaban libres y que esperaba su carta. Volví al comedor a concluir mi desayuno, un tanto desilusionado, porque el viaje a Italia seguía esfumándose. Cuando me felicitaron por la posibilidad de una película comenté: «Joven cineasta seguramente debe traducirse por estrechez de fondos».
Ya me pasó varias veces. Al ver una fotografía que apareció con un reportaje en La Época de Santiago, por un instante creo que es una fotografía de mi padre. No: es mía. Me digo que he de parecerme a mi padre, lo que me alegra.
Hasta lo que va de año me invitaron a la Feria del Libro de Miami, a las universidades de Colonia, de Dusseldorf y de Bonn y a México (por el Fondo de Cultura Económica). No acepté. Por los derechos cinematográficos de La aventura de un fotógrafo me llegaron pedidos de un joven cineasta de Roma y del cómico Gene Wilder de Hollywood. Todo en 24 horas.
Que la copulación empalidece tuve de sobra pruebas contrario sensu. Quiero decir que en el 79 yo estaba excesivamente pálido y ahora, capón, me felicitan por el buen color.
14 mayo 1989. Estoy en la cola de una larga cola, frente a una de las mesas del comicio. Una muchacha bastante linda viene desde la mesa y me dice: «Le rogamos que pase primero». Como yo me resistía, la muchacha me dijo: «Por unanimidad la mesa lo invita». Acepté, bastante confundido. El presidente y todos los que estaban ahí me dieron la mano y me dijeron que era un honor para ellos que yo votara en su mesa. Me dije: This is not what we were formerly told.
14 mayo 1989:
Gran victoria del Frejupo.
Es la suerte que nos cupo.
Los pueblos recuerdan con gratitud a los políticos que los empobrecieron; a los que intentan, y no consiguen sacarlos de la miseria, no los perdonan.
Si los seres humanos fueran únicamente automovilistas, no nos quedaría otro remedio que aborrecer a las mujeres. Coro: «Y a los viejos también».
Un señorito.
Me dijo: «Apurarme no me cae nada bien, así que mi reloj está atrasado veinticuatro minutos. Llego tarde a todas partes, lo admito, pero voy a vivir más».
Me dijo que él, como todos los redactores de santorales, pasaba un momento difícil. Antes podían contar milagros, porque los milagros eran la admitida causa de consagración de los santos. Con el tiempo, no sabía explicar por qué, los milagros fueron menos creíbles, para decirlo francamente, se convirtieron «en burdos embustes, para la óptica de los lectores». Desprovista de milagros, la santidad de los santos parece menos justificada. «Hemos convertido a los santos, créame, en burócratas clericales, demasiado afortunados para sus méritos. Una situación nada satisfactoria desde nuestro punto de vista».
Cuando llego a Europa, después de un viaje en avión, nunca duermo bien la primera noche. Me preguntaba por qué me pasaba esto. ¿Por cobardía? ¿Tendré miedo de estar solo, en una ciudad extraña? Hoy, 30 de marzo de 1989, en una tira de divulgación científica publicada en La Prensa, encuentro la explicación. El reloj biológico que regula nuestro sueño se desajusta después de un rápido viaje, pero a los pocos días vuelve a sincronizarse con la rotación terrestre.
3 junio 1989. En las últimas noches, agradables sueños eróticos, que veo como una confirmación de que todo el hombre está vivo.
El sábado 3 de junio de 1989 fui a la recepción que daba, en su casa, Quiveo, después del casamiento (ceremonia religiosa) de su hija Jimena. El cuñado de Quiveo insistió demasiado en que el haber estado a medio metro de mí iba a ser para él algo inolvidable y en que no lo decía por obsecuencia. Un primo de Quiveo me dijo que había tenido de profesor de matemáticas, en el colegio Mariano Moreno, a Felipe Fernández. Había algunas mujeres viejas, bastante agradables, entre otras una que se complacía en suponer que «la inspiración era algo tan romántico…». Me llevaron a lo de Quiveo Roberto y Daniel; volví en un taxi. El taxista resultó muy simpático; me preguntó qué era —un dramaturgo, un ensayista— y me aseguró que yo era el segundo escritor que había llevado en su taxi; el primero era Dalmiro Sáenz.
Soñé con las viejas señoras de la reunión de anoche. Particularmente con una que para ser fina fruncía los labios. En el sueño, esta señora pinchaba con el tenedor mi trozo de budín inglés. Yo sentí la necesidad de protestar, y para hacerlo con galanura dije: «Preferiría que mordiera mi carne». Cuando sus dientes grandes, amontonados y amarillentos avanzaban hacia mi cara desperté despavorido.
Mis dísticos. ¿Qué me impulsó a escribirlos? La costumbre matutina de versificar sobre lo primero que se me ocurra. ¿Ya conservarlos? La manía de pasar a estos cuadernos casi todo lo que escribo y una consideración hacia los lectores del futuro: tal vez, como a mí, les diviertan los epigramas de escritores contra escritores.
Envío.
Haz mañana, Bioy,
lo que puedas hoy.