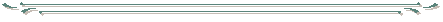
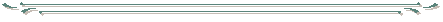
Idiomáticas. La gran flauta (que hace frío, que la novia es fea, que el precio es alto). Expresión usada en mi juventud y que hoy casi no se oye.
28 septiembre 1985. Sin estar triste puede uno estar acongojado.
Houdini. Gracias al episodio que, según los diarios de entonces, le costó la vida y que en realidad fue un simulacro, Houdini, artista famosos por desatarse en cuestión de segundos de cualquier atadura, se libró de sus compromisos, para ensayar, lejos de la mirada del público, una prueba más difícil y, por eso, más digna de su talento: la de librarse de la vejez y de la muerte.
A mi edad la muerte suele ser una decisión del momento, rápida, imprevisible.
Sueño. Soñé que ganaba un partido de tenis a Marguerite Yourcenar. Le ganaba 6-1, 6-2, 6-0. Un triunfo parecido tuve cuatro o cinco años después de abandonar el tenis, cuando jugué con un pariente, que se creía campeón. Con una diferencia: en el sueño Marguerite Yourcenar era la campeona mundial. Para que no se deprimiera por la derrota, le dije:
—Bueno, en mis tiempos fui un jugador bastante bueno.
En lugar de mejorar las cosas, mi frase la empeoraba. Equivalía a decirle: «Qué clase de campeona mundial es usted, si un jugador fuera de training y apenas bastante bueno le da semejante paliza». Aclaré:
—Yo entrenaba a Felisa Piédrola, que fue, en determinado momento, la mejor jugadora argentina, y a veces jugué con Mary Terán, su rival, que también fue campeona. Los tres teníamos un mismo nivel de tenis y frecuentemente las derroté.
Comprendí que no estaba atinado. Sin querer, sugería que una campeona mundial de ahora no era mejor que una campeona argentina de mi juventud; o si no, algo peor, que en tenis cualquier hombre era mejor que la mejor de las mujeres.
Pasé a decirle que no pensara que era competitivo; que no fui mejor jugador, porque nunca me importó ganar; lo que equivalía a decir que para ganarle ni siquiera tuve que buscar el triunfo.
Desperté, angustiado por tantas torpezas y tratando en vano de encontrar argumentos que convencieron a Marguerite Yourcenar de que era mejor jugadora que yo.
Martha Lynch se suicidó de un balazo, en la noche del 8 al 9 de octubre de 1985. Todo el mundo se preguntaba por qué lo habría hecho. Mi amiga me dijo: «Pobre, lo más triste es que se suicidó por vanidad». En todo caso, porque el paso del tiempo la entristecía y la vejez la asustaba. Se había hecho numerosas operaciones de cirugía estética, sin buen resultado. La gente la quería, la veía como una persona vital y fuerte; todo el mundo parecía desconsolado, salvo otra de mis amigas, que me dijo: «No perdono a los depresivos ni a los suicidas. Son monstruos de egoísmo». En cuanto a mí, me quedó, como tantas veces pasa, una sensación de culpa. ¿Por qué nunca la habré invitado a almorzar? (Me pidió que lo hiciera). Por pereza, nomás, pero ahora siento que nunca le concedí mucha más atención que la de unas palmaditas afectuosas. La conocí personalmente en un reportaje que nos hicieron a los dos, con el propósito de enfrentarnos, y salimos amigos, a pesar de las opiniones políticas encontradas. Ella era (en ese momento) peronista; yo fui siempre antiperonista. Marta era buena, quería entender el pensamiento de su interlocutor. En su conducta la impulsaban entusiasmos, «camotes», que la inflamaban de cuerpo y alma. Un trayecto en zig-zag que le conozco o creo conocerla, porque en verdad no estuve nunca bastante cerca para alcanzar alguna seguridad: Frondizi, Perón, Masera, Alfonsín. Como Victoria en el mundo de las letras, Marta, en el mundo de la política. Parece que el marido se enteró de que Marta había comprado un revólver. Consultó qué hacer con un experto, Girri, al que se le suicidó Leonor Vassena. Guirri dictaminó: «Nada, no hagas nada. Aunque escondas o tires el revólver, si quiere suicidarse va a suicidarse». El marido siguió el consejo y esa noche Marta se pegó el tiro. A Fernando Sánchez Sorondo le había mandado una carta, en que le pedía el nombre y la dirección de su analista. El director de Clarín se la pidió y la publicó. Buscaba, sin saberlo, el efecto de la carta (¿o el telegrama?) que, en Albertine disparue el narrador recibe de Albertine, ya muerta. Le conté a una amiga las objeciones al suicidio de mis diversos interlocutores. «¿Por qué no podrá uno disponer libremente de su vida? ¿Porque pertenece a Dios? —preguntó, enojada—. ¿Por respeto a la familia?». Yo dije: «Me parece que si una persona está dispuesta a destruir su vida, que es todo lo que tiene, puede sin cargo de conciencia causar una molestia o pena a terceros. Molestia y pena que sabemos, ¡ay!, que es pasajera».
A pan y agua. Entonces no me quejo. Nada me gusta como el pan y como el agua, aunque en orden inverso: el agua, algo sobrenatural, o extremadamente natural; el pan, la más natural de las obras del hombre.
Felicitaciones recibidas y otros homenajes:
1) La florista. No podían creer que usted me hubiera besado, señor Bioy Casares. ¿Por qué? ¿Por qué soy una florista?, les pregunté. Sepan que me besó el señor Bioy Casares, que es el cuñado de Victoria Ocampo y el esposo de Silvina Ocampo.
2) El garagista, agradecido porque le pagué la monstruosa suna que me cobra por la cochera: «Le deseo todos los triunfos y todas las satisfacciones. Le deseo más triunfos y satisfacciones de las que usted se merece».
3) Firma de libros.
—Qué honor. Me llevo un libro con la dedicación de Bioy Casares.
—Yo quiero tener una fotografía autobiografiaza por Bioy.
Novela. Historia, ficticia o más menos supuestamente ficticia, de mayor extensión que un cuento, que puede terminar bien, con el triunfo del amor, o mal, con la muerte de uno de los dos protagonistas. Escritores chambones intentaron novelas que terminan bien, sin el triunfo del amor; fracasaron.
La aventura de un fotógrafo en La Plata. Modesta apología de la vocación.
Vlady Kociancich. Le digo que es muy conocida. Me contesta:
—Sí. Cuando me presentan, siempre hay alguno que pregunta: «Gladys, ¿Qué?».
Idiomáticas. Sacarle a alguien la frisa. Hacerlo trabajar mucho. Mi padre usaba la expresión.
Proposición no temeraria. Era más completa la vida cuando había mujeres de recambio.
Reflexiones inadecuadas.
I) Hace un siglo, en el principio de nuestros amores, tuve ganas de fotografiarme con ella. La quería mucho; me parecía bien que una fotografía nos perpetuara; y me parecía que una fotografía de nosotros dos convendría para mi (futura) autobiografía, ya que por prudencia y por ser fotógrafo había fotografiado a mis amantes, pero no me hice fotografiar con ellas. Las fotografías de grupos, o siquiera de parejas, tienen más vida que las de una persona sola.
La llevé al Rosedal. Nos fotografió cerca del puente uno de esos fotógrafos de guardapolvo, máquina de trípode, trapo negro y revelación en un minuto. En un minuto, o poco más, aparecieron il boun vecchio e la bella fanciulla. Esa fotografía era una prueba concluyente de que nuestro amor era absurdo.
II) Cora, una chica inteligente, pero con una misteriosa propensión a brujos y horóscopos. Me dijo que Lafuente, un compañero del profesorado, se había convertido en un brujo hecho y derecho. Es claro que era muy astuto. En la semana anterior estuvo con Cora y con su amigo, por separado. A ninguno de los dos dijo una palabra para indicarles que sabía que estaban juntos. «Sin embargo —concluyó— tenía que saberlo, porque es brujo». «Seamos obvios», pensé y observé: «No lo dijo, porque no lo sabía y porque no es brujo, porque no hay brujos». Esta última afirmación fue temeraria. Tan increíble la juzgó que descreyó de las anteriores.
¿Qué te dieron las mujeres? Un placer real de duración breve, un placer imaginario pero alentador, de duración imprecisa, y engorros, molestias, compromisos tan reales como permanentes. Sin embargo, sin ellas no tengo techo para protegerme de las adversidades. Quedé fuera del alero. Está lloviendo y hace frío.
Frase de Eduardo Gutiérrez, que hoy parece poco respetuosa: «Aquel fraile, más gordo que el mismo Martín Fierro y más colorado que un cangrejo cocido» (Un viaje Infernal) Martín Fierro por Hernández, el libro o el personaje por el autor.
Sueño. Hablo muy encomiosamente de una chica (que nunca vi fuera del sueño). En la siguiente escena que recuerdo, estoy acostándome con esa chica. Después la llevo al bar de La Biela, en la esquina de Quintana y Ortiz. Nos sentamos a una mesita en la vereda. En la mesa con ruedas de nuestros desayunos de cuando vivíamos en Santa Fe 2606, me traen muchísimos números del Times Literary Supplement. Me pongo a leerlos y me olvido de la chica. Cuando me levanto para irme, la chica es una mujer madura, adusta, con arrugas a los lados de la boca, que me mira con enojo.
Sueño. Babera revelada. Digo algo a un amigo de mi padre, un hombre mayor, que está hablando con otros. Porque no me escucha, repito lo que dije. No me hace caso, lo que me parece ofensivo, aunque él sea un hombre mayor y yo (en el sueño) un muchacho. Al irme, expreso con ademanes y un portazo mi disconformidad. El hombre me sigue y, riendo, trata de aplacarme. Ni siquiera contesto. Mi padre intercede. Tajantemente declaro que su amigo se portó como un guarango. Después noto —estoy en una ciudad chica, termal o de veraneo, donde hay un grupo de personas conocidas que encuentro diariamente— que mi actitud ha sido vista con aprobación. Oigo frases por el estilo de «Qué bien». «Un muchacho que se hace respetar», etcétera.
Cuando despierto, me digo: «Yo no sabía que fuera tan sonso».
Idiomáticas. En las primeras de cambio. En la primera oportunidad, en que alguien o algo se ponen a prueba. «Tiene muy buena ortografía y en las primeras de cambio arremete un acento a perro».
Me encuentro con Silvina Bullrich en la avenida Alvear, cerca del quiosco. Está muy rosada, con los cachetes inflados y sin arrugas. Me dice: «Qué mierda es la vejez. Claro que no hay que hacer lo de esa tarada de Marta Lynch». Pegarse un tiro: qué espanto. La pastilla, sí. Va a llegar el día en que habrá que tomarla. ¿Vos la vas a tomar? Yo te juro que sí. Yo, che, no quiero estar un día como Silvina (Ocampo, mi mujer). No hay que pararse a pensar en los hijos y los nietos. No tengo nada que ver con ellos. Más afines conmigo son esos que pasan. Uno debe hacer lo que quiera, sin pensar en los hijos. Vos estás muy bien, yo también, pero en plena decadencia. Tu nuevo libro me estimuló a escribir el artículo sobre la vejez. Hay que admitido: vos, che, inventaste la televisión. ¿Qué otra cosa es La invención de Morel? Y ahora publicás ese libro. Es para morirse. ¿Y te digo algo más? Cuando muera Silvina, vas a quedar roto, vas a dar lo que se llama un bajón. La vas a extrañar. Vas a estar solo. ¿Has pensado que ya nunca tendrás 69 años, ni setenta? ¿Te das cuenta lo que será cuando cumplas 80?
Idiomáticas. En Buenos Aires dijimos siempre Salón de lustrar. Ahora vi en Callao un Salón de lustre. De un modo u otro debe de ser el último que queda.
Idiomáticas. ¡Guarda! Exclamación que se usaba en los años veinte; quizás antes. «¡Guarda!, que viene el tramba». Cuidado, ojo, que viene… Creo que es el imperativo del verbo italiano guardare, mirar.
No fue Byron a Missolonghi para pelear por la libertad de Grecia, fue para escapar de Teresa Guiccioli.
Octubre 1985. En el potrero 12 del campo Rincón Viejo, Pardo (cuartel séptimo del partido de Las Flores) en un charco, un peón, con la mano, pescó un bagre.
Una comida. La anfitriona nos dio pan con cebolla, pedazos de palta cubiertos de salsa golf y pejerrey con papas gratinadas. Olí el pejerrey antes de llevarlo a la boca y preferí una papa, que estaba cruda. A mi derecha una señora dijo: «Este pescado está muy fuerte». «Podrido», dijo Carlitos Frías, y siguió comiendo. «Podrido, no —dijo otra señora—: Poco fresco, algo faisandé y crudo». Carlitos corroboró: «Crudo y podrido», y siguió comiendo. Otra que comió bastante es Marta, la mujer del médico. Éste dijo que la intoxicación con pescado era bastante brava, que tuviera a mano el número correspondiente a intoxicaciones, el del Instituto de Diagnóstico y el de la Clínica del Sol. Trajeron una tarta de de chocolate. «¿Vos la hiciste?», le preguntaron a la señora de mi derecha. «No», contestó. «Yo hice una de dulce de leche, sin probar el dulce de leche. Después vino mi nuera, metió un dedo, se lo llevó a la boca y dijo: "Este dulce de leche está ácido" así que tiré la torta y compré una de chocolate. Ahora voy a llamar a casa de mi hijo, para que no coman el lenguado, porque lo compré en la misma pescadería en que se compró este pejerrey, y me pareció que no estaba fresco». La anfitriona dijo: «A mí también me llamó la atención el olor, fuerte y feo no sé si me entienden, que tenía el pejerrey, pero lo cociné igual». La señora de mi derecha volvió del teléfono muerta de risa: «Mi hijo dice que encontraron el lenguado muy oloroso y con un gusto raro, más bien feo, pero que ya lo comieron. No había otra cosa en la casa y tenían hambre».
En el Times Literary Supplement leo una encuesta sobre Neglected Fiction. Contestan muchos escritores, casi todos ingleses y unos pocos extranjeros que viven en Inglaterra. La ojeé por si descubría alguna novela de otro siglo que ignorara. Casi todos los participantes señalaban libros recientes que no habían sido debidamente considerados o libros olvidados de comienzo de siglo, Al ver el nombre de Cabrera Infante, leí con más atención y en seguida una A seguida de una B y de una C mayúsculas detuvieron mi mirada, Cabrera Infante dice: «To name only a few, there is Adolfo Bioy Casares, the Argentine writer usually type-cast as Borges’s sidekick, who has griten one or two novellas that are obras perfectas. These are Morel’s Invention and Plan of Scape, both already translated into English with not even an eco in lontano». Ya con el inglés en mi pensamiento exclamé: «How true!». Me refería al ausente eco in lontano y pensé: Qué raro que no me preocupe. Soy un individuo aceptado en todas partes, menos tal vez en la ciudadela de la literatura, ¿no dijo el prologuista francés de Le Guide Blue d’Angleterre que la literatura inglesa es la metrópoli y todas las otras literaturas las provincias? Yo soy aceptado, casi famoso o por lo menos famöso, como decía Xul para las cosas no mejores, en las provincias, y no puedo entrar en la capital. Esto no me entristece. La capital de cada uno es su país. No me va mal en el mío.
Interlocutora. Conversar con ella es como tirar de un carro.
Es copiosa la lista de héroes que fueron a la guerra para huir de una mujer.
José Gilardoni (el honesto, benévolo bibliófilo) le confesó a mi pariente, el librero Alberto Casares, que en San Fernando, su pueblo, él es conocido por Borges. El diarero le dice: «Che, Borges, tengo algo para vos» (y le muestra, por ejemplo, un diario o una revista con declaraciones de Borges). Gilardoni colecciona, además de los libros de Borges, todo lo que Borges publica en periódicos. También todo lo que se publica de y sobre Mallea, Victoria Ocampo, Güiraldes, Mujica Lainez, Silvina, un servidor, Molinari, Girri y tanti altri.
El pueblo de Pardo. Según Noemí Pardo, el pueblo de Pardo fue fundado (c. 1830) por su antepasado Santos Pardo.
Mi secretaria me preguntó el origen de la frase: «Los muertos que vos matáis gozan de buena salud»[21]. Afirma que yo le dije que era del Don Juan, de Tirso o de Zorrilla; me parece increíble, porque no tengo ningún recuerdo al respecto. Borges ignora la procedencia de la frase.
Juventud. Abrazos tiernos, que duran poco.
A ese marido que, en una película, se iba al destierro lo envidié, porque se iba.
Cuando, abrazados, nos decíamos «Te quiero» no mentíamos. Yo de veras la quería en ese momento; ella me quería para casarse.
Frente al plato servido, un error de juicio abre paso a la muerte. Quién tuviera probadores a mano.
Trabajo del final de una tarde:
—Escribo una carta, que enviaré con un cheque. Guardo la copia en el archivo.
—Hago el cheque. Tiene errores. Lo anulo.
—Hago un segundo cheque.
—Pongo la carta y el cheque dentro de un sobre. Lo cierro. Escribo la dirección, me equivoco. Rompo el sobre.
—Escribo otro sobre, pongo adentro la carta y el cheque. Lo cierro.
—Advierto que por error puse en el sobre el cheque anulado. Rompo el sobre.
—Escribo otro sobre, pongo adentro la carta y el cheque bueno. Cierro el sobre.
—Al archivar la copia de la carta, advierto que en ella puse el número del cheque anulado. Rompo el sobre, corrijo en la carta el número. Escribo un nuevo sobre y pongo adentro la carta y el cheque.
Biografía y festín de un hombre grosero. Lo conocí en el club. Me dijo que su memoria era de aventuras en la selva. Fue siempre cazador. Las piezas cobradas a lo largo de la vida eran poco menos de cien leonas, jóvenes y hermosas. Cuando abandonó la caza, por incapacidad física, se volvió sentimental y habló de su empeño en aligerar culpas. Salió en procura de sus antiguas Antonias, Danielas, Hipólitas, Agustinas, Irenes, Eugenias, Carlotas, Dianas, Doroteas, Octavias. Las encontró. Les ofreció una amistad aceptable porque después de la temporada de caza no corrían peligro y quizá ya entendieron que para ellas nada había contado como el cazador, como él entendía que nada había contado como la presa.
El gomero que está frente al pórtico de la Recoleta. Un amigo, que consiguió un ejemplar del Álbum de Buenos Aires, de la casa Witcomb, me dice que hay en él una fotografía del pórtico del cementerio de la Recoleta, visto desde la actual calle ortiz, en la que no se ve el gomero. La conclusión que saca el amigo es que el viejísimo gomero no es tan viejo, ya que el álbum ha de ser de fines del siglo XIX. De que los gomeros crecen con rapidez hay infinidad de pruebas. Mañana (27 de diciembre de 1985) iré a ver si el gomero está en el frente del pórtico.
Nota del 27 de diciembre: Está en frente.
Personas habladoras de extraordinaria inteligencia: Borges, Vlady, Lucila Frank. Personas habladoras y bobas: Rinaldini (con persistencia de llovizna, según Gerchunoff), Nattistessa, Abramowicz (amigo ginebrino de Borges).
Solía decir a las mujeres que a él no le gustaban las de este o aquel tipo. En realidad le gustaban las mujeres de todo tipo. Todas las mujeres.
Las mujeres jóvenes no rejuvenecen a los viejos, los deprimen con reflexiones sobre la posibilidad de que ellos mueran sin dejarles nada.
La congoja por el fin de un gran amor duró del 26 de septiembre al 4 de octubre. Es claro que ella se había ido; con ella cerca, la congoja hubiera sido más larga.
Computadoras. Mientras el hombre no tuvo más computadora que el propio cerebro, lo cultivó. Sería lamentable que por disponer de computadoras de mayor comprensión y rapidez lo descuide. Las mejores máquinas de nada sirven en un mundo de tontos. Me pregunto si un temor parecido no se dejaría sentir cuando inventaron los libros.
Ganas de ir a buscar a la amiga que veo en mis fotografías de 1963. Conozco el número de teléfono y la dirección donde encontrarla, en 1886; pero yo quiero encontrarla en 1963.
Idiomáticas. Es un poco ida. Es un poco falta, un poco tarada. No es completa, como decía Oscar. Dícese de personas un poco raras, o lentas, como la que me visitó y callaba, o como la que se distrae y mira hacia abajo, entre la máquina de escribir y su propio cuerpo, como si se le hubiera caído algo.
Sueños y moraleja.
I. En el sueño, mi casa está en la vereda de los impares (no en la de los pares, como en la realidad) y no en la calle Posadas, sino en una avenida, con una curva, que los automóviles toman velozmente. Yo estoy parado en la vereda de los pares, esperando a alguien, y no sé por qué temo que un auto, fuera de control, suba a la vereda y me atropelle. El portón de hierro de una casa está entreabierto. Me guarezco detrás del portón. Llegan en automóvil unos muchachos, que seguramente viven en la casa, y me preguntan qué hago ahí. Evidentemente desaprueban mi presencia (explico quién soy, digo que vivo enfrente y que todo el mundo en el barrio me conoce. Doy nombres de porteros, de vecinos, del electricista, del diariero, etcétera).
Ya despierto, pienso que en cierto modo —digamos, jurídicamente— los muchachos tenían razón. Que me desaprobaran era, de parte de ellos, bastante mezquino; que desconfiaran de mí, hubiera sido pero yo debía reconocer que el verdadero motivo que tuve para estar ahí era increíble. No había antecedentes de autos que hubieran subido a la vereda y provocado víctimas. Por no encontrar razones para justificarme, no podía dormirme de nuevo.
II. Entro en la casa ajena en cuyo portón estuve en el otro sueño. Subo al primer piso, me dispongo a bañarme, abro las canillas del agua fría y del agua caliente, para llenar la bañadera. El cuarto de baño y el cuarto donde me desvisto tienen un zócalo alto, de madera oscura. Me recuerdan el departamento de mis amigos Menditeguy.
De pronto se abre una puerta y entra en el cuarto un muchacho, sin duda dueño de casa, que me mira con algún asombro.
Le digo: «Soy Adolfo Bioy. En casa me dijeron que viniera a bañarme acá».
Mi explicación le hace gracia y comenta algo, que tal vez no entiendo, sobre el prestigio. Le contesto:
—Busquemos la verdad y dejemos el prestigio al cuidado de una asamblea de locos. Si nos premian en el reparto, no debemos desairarlos ni envanecernos.
Me parece que pienso con facilidad y que mi interlocutor no entiende. No pone objeciones, ni da importancia alguna, a mi presencia en su casa.
Cuando despierto me digo que en el mundo jurídico no había excusa para una mínima desviación de conducta y que en el mundo de la gente inteligente la excusa no era necesaria.
La represión, la condena sobreviene cuando uno cree que está en un mundo y está en otro.
Mi tarde con J. Quiere verme. ¿Para qué?, me pregunto. ¿Para acostarse conmigo?, (lo que prefiere mi vanidad) o ¿para conocer al escritor famoso? Aparece con una flor en el pelo: buen indicio, me digo. Nos sentamos en las mesitas del bar de La Biela, debajo del gomero. Un oasis de frescura, con un sutilísimo perfume casi cítrico, en el verano de Buenos Aires. Hablamos de esto y aquello. De pronto una señora, que estaba en una de las mesas vecinas, se levanta, se acerca, dice, en voz muy baja, unas palabras a mi acompañante, le deja una servilleta de papel en la que escribió algo, vuelve a su mesa. Mi amiga echa una mirada al papel escrito y lo guarda en la cartera. Está muy triste. El hecho me parece extraño. No lo comento. Hablo de diversos temas, trato de levantarle el ánimo. Creo que lo consigo. De otra mesa próxima se levanta una señora, se acerca, le dice unas palabras al oído, le deja una servilleta con algo escrito. Mi amiga la guarda en la cartera y de nuevo se entristece. Hablo de diversos temas, trato de levantarle el ánimo. Creo que lo consigo. Me dice que escribió un artículo para el periódico del hospital donde trabaja como psicóloga y que le gustaría que yo lo leyera. Le digo que estoy a su disposición. Abre la cartera y me da el artículo. Pienso: Le dije que estaba a su disposición, pero no creí que lo iba a estar tan pronto. El artículo contiene ideas de sentido común expresadas infantilmente en dos breves carillas. Le digo que está muy bien y no creo necesario sugerirle que razonamiento se escribe con zeta. Pienso que soy incurablemente vanidoso. Cuando una mujer quiere verme, ya lo dije, no veo más que dos posibilidades: que guste de mí o que le interese conocer a un escritor. El motivo siempre es otro. Toda la gente escribe y quiere mostrar un texto, para conseguir felicitaciones y elogios. Mientras pienso todo esto, de una mesa próxima se levanta una señora y le entrega una servilleta en la que hay unas líneas escritas. Me parece absurdo fingir que no he visto nada y comento en broma: «Parece que estuviéramos en la Viena del Tercer Hombre, en una película de espionaje».
Muy tristemente me pregunta si quiero saber el significado de esos mensajes. Le aseguro que no soy curioso (ay, la verdad) y que si se calla o si explica pensaré que hace bien, pero que noto su tristeza y eso me preocupa.
—Me pasó una cosa desagradable —dice—. Me manché.
Me sentí avergonzado. Pasé la vida con mujeres y, como un chico estúpido, hago bromas con películas de espionaje. Qué manera de no ponerme en el lugar del otro. De la otra, mejor dicho.
Me dijo:
—No sé cómo vaya salir de aquí.
—Espéreme un momento —le dije—. Voy al negocio de unas mujeres amigas y le compro una pollera. Es acá a la vuelta.
—Bueno —dijo—. Talle 40.
Fui a La Solderia, donde en esos días (fiestas de fin de año) compré blusas para Marta y mi secretaria, y dije a mis amigas las vendedoras:
—Ahora necesito una pollera de talle 40.
—Ésta es lindísima —me dijeron.
Era una pollera colorada. No sabía cómo estaba vestida (había pasado más de dos horas con ella). Cuando vi que tenía una blusa negra, pensé «acerté».
Reflexiones acerca de una conversación de Solyenitzin con un periodista francés. Pasó por la guerra, el Gulag, el cáncer. Considera que al reprocharle que se aísle para trabajar y que no haga declaraciones ni conceda entrevistas, le reprochan que quiera escribir. No admiten que un escritor escriba. Obviamente comparto su criterio. Cree que todos los países pasarán por una pesadilla semejante a la revolución rusa. Es probable que eso ocurra, o que no énfasis que pone al expresar el vaticinio no es propio de un pensador; corresponde al estilo de los charlatanes. Agrega que no podemos responsabilizar a Dios por la cruel prueba a que nos somete, porque Dios nos dio el libre albedrío. También no habría dado la prueba esa. Dijo que desea volver libremente a Rusia antes de morir y cree que lo hará porque intuye que lo hará y porque ha comprobado que sus intuiciones se cumplen. De nuevo, al decir esto, me parece que emplea un énfasis de charlatán. En su lugar, una persona seria diría que por momentos cree en la posibilidad de volver porque lo intuye y porque ha no lado que algunas de sus intuiciones se cumplen.
La música a la que no estamos acostumbrados suele llegarnos como ruidos caóticos. Martínez Estrada (Panorama de los Estados Unidos) se preguntan si la música de jazz puede satisfacer a un pueblo, a una ciudad, a un individuo. Mis padres, que no eran demasiado aficionados a la música, en una época en que yo los tenía un poco hartos con mis discos de jazz y de tangos, cuando puse en el fonógrafo el segundo concierto de Brahms no aguantaron la exasperación y dijeron que era demasiado.
Una larga unión con la musa. Solyenitzin se admira porque desde hace treinta y cinco años escribe… Yo no sé cuándo escribí Iris y Margarita, tal vez en el 25, tal vez en el 26. En el 28 escribí «Vanidad o Una aventura terrorífica», en el 29 publiqué Prólogo, en el 33, Diecisiete disparos contra lo porvenir. Desde el 30, en que empecé mi novela (inconclusa) del voluntarioso inmigrante y, con mayor dedicación, desde 1932, en que empecé a trabajar en los cuentos de Diecisiete disparos, escribo siempre, todos los días invento historias y medito sobre cómo contarlas. Puedo celebrar mis 56 o siquiera 54 años de escritor… Desde luego, soy más viejo que Solyenitzin; pero nunca, ni cuando tuve su edad, pensé que 35 años de escritura fueran muchos.
Santoral. Una paloma se posó en la cabeza de Severo, un tejedor. El hecho se interpretó como señal divina. Severo fue nombrado obispo de Ravena. Asistió al Concilio de Sárdica y difundió los decretos de fe de Nicea contra los arrianos. Este santo murió en el año 384.
Silvina. Baraja continuamente hipótesis erróneas y molestas.
Poema (de mi juventud).
«En la separación de las tordillas».
Ya tenían treinta años.
Cuánto silencio, juntas.
Pero Dios ejercita
sus dones poéticos
en las separaciones.
Caída en un zanjón,
muerta, inversa, enorme,
una yegua se afirma
en el oblicuo cielo.
La otra está paciendo
plácidamente, cerca.
Arriba grita un círculo
furioso de chimangos.
Rincón Viejo, 1937.
Santoral. San Blas. El más famoso de sus milagros fue el de arrancar una espina de pescado, clavada en la garganta de un hombre. Es el patrono de los enfermos de garganta y de los locutores.
«No conozco mujer más exasperante». Frase aplicable a muchas mujeres y, con mayor justicia, a ella.
En el cementerio de Olivos. Gente que está limpiando, ordenando, poniendo orden en sus sepulcros. Plácidamente se asoman, para ver quién pasa. Como si vivieran ahí. Tal vez demuestran la irrealidad de toda tarea; la vocación de irrealidad, propia del hombre y necesaria para vivir.
Observación de un biólogo. De matrimonios de grandes caminadores, hijos y nietos de grandes caminadores, suelen nacer hijos cuadrúpedos.
Espagnolade.
Tras largar su palabrota,
bailó con bríos la jota.
¿La civilización llegará? La civilización nos habrá llegado cuando nuestros gobiernos pierdan la insolencia del cargo. Cuando muera un ministro y no tengamos que oír veinticuatro cañonazos y, lo que es peor, los discursos por todas las radios y todos los canales de televisión (sometimiento del país al pesar de la familia o partido reinante).
Comparaciones odiosas. Arnold Bennett empezó su excelente novela corta Buried alive un 2 de enero y la entregó a su agente, para que vendiera los derechos, el 28 de febrero (1908). Empecé mi cuento «El nóumeno» un 24 de noviembre (1985) y concluí sus veintidós páginas el 7 de febrero (1986). Todavía estoy corrigiéndolo.
Necesitamos un interlocutor inteligente. Yo siempre lo tuve. Drago, Borges, Vlady. Sin contar a Resta y a Wilcock. De Mastronardi, César Dabove y Peyrou traté de sacar uno.
Quise poner como número clave 1616, porque no lo olvidaría: ese año murieron Cervantes y Shakespeare. Por ofuscación ante la máquina, puse el año[22] de Grace Abounding de Bunyan, de Le Misanthrope y de Le Médicin malgré lui, de las Satires de Boileau y, horresco referens, del incendio de Londres. Con más placer hubiera puesto el año del nacimiento de Jonson, o de Boewell, o de Hume, o de Byron, o de Montaigne, o Toulet, o de Eça de Queiroz, o de Italo Svevo.
Creo que un personaje de alguna novela de Jane Austen dice que la gente comete locuras para entretenernos y que nosotros las cometemos para entretenerla. Considero que ésta es una muy indulgente y agradable interpretación de la conducta humana. En cuanto a la verdad, sospecho que es otra. Los prójimos no se preocupan de entretenernos, sino de atormentarnos. ¿Hay algo que no vea a quienes lo rodean como a sus torturadores? (Si me dicen: «Quiero hablarte» no siento curiosidad).
En un número de la revista Letras (Buenos Aires, octubre, noviembre, diciembre de 1980) descubro el artículo de Anderson Imbert, «Manuel Peyrou: las tramas de sus cuentos». Empieza así: «Siempre me interesaron los cuentos de Peyrou. Para hablar de ellos lo visité y desde entonces nos hicimos muy amigos». En estas páginas, seguramente escritas con afecto, Anderson Imbert examina, uno por uno, los cuentos y, por si fuera poco, las novelas, sin encontrar una pieza que realmente le guste. ¿Por qué escribió el artículo, entonces? Porque es un profesor, es decir un hombre a quien nada le gusta profundamente, para quien toda la literatura tiene igual derecho a ser analizada. No escribe, como uno, movido por admiración, o por algo que estimula nuestras observaciones y reflexiones, o siquiera para destruir un libro de más fama que méritos. De todos modos, porque el artículo hablaba de mi querido amigo, me conmovió.
Apuntes para «El fin de Fausto».[23] El cometa Halley.
1910. Domingo Barisane vende por 10 centavos de casa en casa entregas sucesivas de su folletín La fin del mundo. Gana mucho.
Un italiano Muzzio instala en Cuyo (Sarmiento) y Florida un catalejo. «Vea por 5 centavos el cometa de Halley y conozca la causa de su futura muerte».
Odorico Tempesta y Flavio Laguin ofrecen, en cómodas cuotas, trajes de goma, para protegerse de los nocivos gases (cianógeno) de la cola del cometa.
Francisco Tulio Míguez construye tres refugios, para guarecerse de esas maléficas emanaciones. Vende dos refugios, por $ 29.500 cada uno, y se reserva el tercero.
Cuatrocientos veintisiete argentinos se suicidan. Entre otros, Elvira Bernárdez, de veinte años, que bebe un vaso de agua en la que disolvió dos cajas de fósforos Victoria.
Peor que la cárcel es la vejez, porque no permite el consuelo tan necesario de preparar una fuga; o siquiera de soñar con ella. ¿Podemos imaginar algo más patético y ridículo que un fugitivo que se desploma al trasponer la puerta de su casa? Tal vez el gesto valga la pena.
¿Buscamos la fama? No, buscamos la verdad, siquiera el acierto y dejamos la tarea de repartir la fama a una asamblea de locos. Si la asamblea nos premia en el reparto, no la desairaremos, pero tampoco la reputaremos infalible.
Su belleza; sus ojos, su boca, su cara, tan expresivos de comprensión, de ternura, de tristeza, de resignación, de indignación, de alegría. Era una admirable actriz que sólo actuaba en la vida privada, y una mujer profundamente boba. Esa contradicción entre la expresión y la esencia (o índole) desorientaba y apenaba a su amante, que tardó años en descubrir la asombrosa verdad.
Llega un momento en la vida en que no importa perder oportunidades. Ya no importa que nos vaya bien o que nos vaya mal.
De noche, desde su cama, oye a la gente que habla y grita en la calle. Hace conjeturas y muy pronto cree en ellas. Son alarmantes. Cuando tardo en volver, hace conjeturas y cree en ellas. Son alarmantes.
Diario.
Milagro de porquería:
lo que toco se extravía.
Se equivocaba siempre. Decía pied à terre por terre à terre. Madona de prostíbulo por madama.
Frases de ayer. «Hijo mío, tu padre y yo hemos pensado que ya es hora de que regularices tu situación». Muchas veces los padres eran acometidos por la impaciencia, mejor dicho el prurito, de regularizar la situación del hijo con una amante a la anteriormente se opusieron. Si hubieran reprimido esa impaciencia, un día las cosas se hubieran arreglado. No se aguantaron, y el hijo, tal vez por no creer demasiado en la realidad, se puso, para el resto de la vida, el yugo, la pechera, las anteojeras, el carro.
De acuerdo, nadie me quita lo bailado, pero ¿quién me lo devuelve?
Título de un libro en que Sabato reunió críticas y recortes sobre sus libros: Una épica engendradora de eternidad.
The useful book that knows, expresión usada por Borges, cuando yo le decía: «Vamos a consultar en el diccionario» (o enciclopedia, o el libro de consulta que correspondiera).
El argentino no usa la palabra hierba. Yerba, sí, para «yerba mate», para «yerbas medicinales» y para la expresión «y otras yerbas» (por ejemplo: Es un experto en Filosofía y otras yerbas). Leguizamón parece usar yerba por pasto. Yo nunca oí en mi país hierba o yerba por pasto. «Hay abundancia de hierba» me asombra, y si alguien dice «Hay abundancia de yerba» creo que hay abundancia de yerba mate.
Idiomáticas. Matasiete es un fanfarrón, pendenciero; mataburros, un diccionario; matasanos, un médico o curandero; matarratas, aguardiente fuerte y de mala calidad; mataperros, muchacho travieso; matasellos, el sello de correo que inutiliza las estampillas.[24] Cuando yo era chico, se hablaba de matagatos, arma de fuego (¿o de aire comprimido?) de poca monta.
Llaman los españoles estampilla a lo que llamamos sello y sello a lo que llamamos estampilla.
A una muchacha que se recibió después de acostarse con todos los profesores que le tomaron exámenes la llamaban «El cuerpo de profesores».
Tranquilo, sin mujeres.
Ay de ti cuando te enteres.
Mi amiga pondría el grito en el cielo, por el ti. Lo considera ridiculez incompatible con la poesía. Yo no soy tan nacionalista. Tal vez porque empecé mis lecturas por los clásicos españoles, no me sobresalto con formas que no son de mi lengua oral. Además, la ridiculez, si existe, alcanza al autor, no al texto. Pueden decir: «Qué hombre confuso. Se cree español o latinoamericano…». Pero si el texto saliera bien, ¿sería bueno en Madrid o en México y malo en Buenos Aires?
Idiomáticas. Alegrón. «Yo andaba medio alegrón» (achispado, borracho). «Me dio un alegrón cuando trajo el chivito». «Verla fue un alegrón».
La parte por el todo. Cuando yo era chico, para decir que una chica era virgen, se decía «Es virgo»[25]. Desde luego corría también la expresión: «le rompí el virgo». De hombre empecé a oír: «Es virgen». Ahora nadie habla de virgos.
Explicación de caracteres inexplicables. Un personaje «muy visto» en la historia, en el teatro y en las novelas, es el viejo marido, con amante, que maltrata a mujer e hijos y cuando (según la expresión de la familia) se libra de la amante (tanto da que la deje o lo deje, o que ella muera) de nuevo es afectuoso con las mujeres de la casa. Probablemente, cuando tenía la amante, el hombre saciaba en ella su necesidad de proceder a la mímica del cariño; faltando la amante, debe volcarlo en otra o en otras mujeres: las de su casa, que sin amante que celar, se volvieron más queribles.
Doy a una amiga homosexual una biografía de Jane Austen. Lee: «La persona que más quería en el mundo era Casandra». Inmediatamente siente simpatía y hasta un vivo interés. Cuando digo que Casandra era la hermana, de desinteresa para siempre de Jane Austen.
Idiomáticas. Boca sucia. En épocas en que no era habitual el empleo de las malas palabras, a quien las empleaban lo llamaban boca sucia.
Pocos son los amigos, y menos los que se entristecen por nuestros infortunios y se alegran por nuestras victorias.
En la encrucijada, un remedio heroico. Cuando el asedio de reclamos de tu prójimo crezca y se vuelva irreparable, recuerda que la solución heroica es la fuga. Heroica y feliz. Te lleva a otra realidad, una nueva, que todavía no desarrolló exigencias a tu respecto. Mientras tanto el tiempo pasa y lo que fue inminente, perentorio, pierde actualidad, se vuelve un lejano ayer del que tus ex tigres no querrán acordarse.
Los únicos mimos tolerables fueron los actores del cine mudo. Ya no hay más.
La dificultad de huir. La huida, sin miedo, es difícil; cuando llega el miedo es insoportable.
En la Feria del Libro, chicos de escuelas y de colegios se acercaban a los escritores y les hacían reportajes, seguramente por indicación de maestros o profesores. Un chico de seis o siete años me preguntó: «¿Cuál es la función social de la literatura?». Yo pensé que en las circunstancias, con gente que me extendía libros para firmar, no había campo para dar explicaciones largas, que mi interlocutor no hubiera entendido, y que debía contestar concisamente, claramente, de un modo muy general. Le dije: «La literatura, como el arte, exalta la vida; la vuelve más bella y mejor, y por eso va a ayudarte a vivir». Un hombre que estaba entre el montón, sacudió la cabeza y observó:
—Qué superficialidad. Yo creo un escritor debe ser más responsable de lo que dice.
Sueño (vergonzoso). Voy en la punta del maratón, Cortázar me sigue. Habrá que ver si no me alcanza poco antes de llegar a la meta, que es en el pueblo de… Con alguna aprensión recuerdo, en el sueño, el caso, repetidamente visto en televisión, de punteros alcanzados y pasados en el tramo final. Cortázar no me alcanza. Entro en le pueblo y me distraigo en conversaciones con el público.
Me entero al rato de que debí presentarme al comisariato para declarar mi llegada. A mí nadie me previno.
Después estoy con Cortázar (ya no existe el maratón del sueño). Conversamos, como lo que somos: dos amigos, contentos de verse, con mucho que contarse. Hablamos de una chica, una amiga común, que ganó una beca. Yo tengo la condecoración azul que certifica que nuestra amiga ganó la beca. Se la doy a Cortázar, para que pida una renovación. La guarda en su valijita. Recapacito y le digo: «Como ella murió, no es inútil pedir la renovación» [sic]. «Es claro —me dice—. Te la voy a devolver, para que la guardes vos». Busca la condecoración en la valijita. No la encuentra. Vuelca el contenido en un banco: hay ropa blanca y galletitas de agua. Está ocupado en buscar la condecoración, cuando despierto.
El competitivo maratón es la indicación de algo que en la vigilia no he sentido (conscientemente, por lo menos). En cuanto a la muerte, la transferí, en el sueño, de Cortázar a esa amiga común, que en el sueño los dos conocíamos y queríamos, y que en la vigilia no conozco.
Origen de la expresión cocktail. Bennett dice (Journals, 1.º de enero de 1927) «a cocktailed horse is, I believe, a horse which has had its tail docked (cortada). Hence its tail flounces out gaily… hence a cocktail ought to be so-called cause it gives you the jolly feeling of a horse with its tail up». Agrega, sin embargo: «But, actually is it so-called for rhe reason? Nobody knows».
En casa de Lavalle Cobo, cuando yo tenía doce o trece años, estudiábamos Hernán y yo literatura española, con el padre Bessero. Este padre, el primer cura que frecuenté, debía querer bastante la literatura, porque sin dar pruebas de discernimiento para explicarla, supo iniciarme en ella.
El padre Bessero cometió el error de hacer confidencias a chicos. Todavía hoy, cincuenta y nueve años después, lo recuerdo casi exclusivamente porque me dijo que sentía tentaciones y que era seco de vientre. Reaparece en mi memoria, revoleando la sotana para cruzar la pierna y comentando, con su voz de cura, que el sacerdocio es duro, porque hay momentos en que las tentaciones debilitan la fe. O si no, llamándome embustero, porque una tarde dije que no tomaría mate porque me descomponía. «¿Quién te va a creer? —preguntó—. Está probado que todo el mundo es seco de vientre. Yo, si no tomo mi pastilla, no hago nada». Abrió una cajita de lata, sacó una pastilla y se la tomó. Aun en el caso (improbable) de que todo fuera una broma, y la pastilla de menta o anís, el pobre cura definitivamente quedó para mí como lujurioso y seco de vientre.
Cuento del que descubrió cómo abrir paso en medio de la vejez para reingresar en la juventud. Se es joven, realmente joven, mientras se crece.
El optimismo y el pesimismo son cuerpos extraños en el pensamiento.
Como el joven se resfría, el septuagenario muere.
El que se abriga con la manta del optimismo, amanece destapado y temblando.
Una chica muy literal. Una chica de once años me cuenta: «A una compañera de quinto grado quisieron degollarla en el subterráneo, y apareció en la escuela acompañada de un policía». Yo: «¿Por qué quisieron degollarla?». La chica: «Porque no hizo los deberes de francés. En todo caso, es lo que dicen mis compañeras». Quiero creer que las compañeras lo decían en broma; ella lo tomó en serio.
3 de mayo, 1986, 11 h. 40. Las ganas de irme y la imposibilidad de irme alcanzaron hoy un equilibrio perfecto e insoportable.
De ella cabría decir: not all her no are yes.
11 mayo 1986. Murió Isidoro Ruiz Moreno. Profesor de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Autor de un libro sobre Derecho Internacional en tiempo de guerra, que me pareció, cuando yo estudiaba derecho, mejor que otros que debí leer; también Ruiz Moreno me pareció mejor profesor que otros (en uno y otro caso, no mataba gran punto). Mi padre lo respetaba y lo quería bastante. Me contaron que, en la vejez, lo alegraba sobremanera que articulistas y tratadistas lo citaran; un hijo suyo pedía a colaboradores que le llevaban una revista de Derecho Internacional, de la que era director, que incluyeran alguna cita de un escrito del padre o que por lo menos lo nombraran. Fue ministro de Relaciones Exteriores.
Idiomáticas. Se me pasó por me olvidé. A una española le oí: «Se me pasó el santo al cielo». La significación está en «se me pasó»; el santo al cielo es un adorno, una compadrada o, mejor dicho, rúbrica.
Definición. Hombre. Animal gregario, no apto para la vida en sociedad.
Sigo leyendo la Memoria personal de Brenan. Descubro algunas afinidades. Después de un largo viaje por Italia, que le gustó mucho, pasó por Francia, donde ya había vivido, y pensó que para él nunca valdría la pena salir del campo francés y para aclarar su sentimiento recordó el comentario de Renoir cuando supo que Gauguin se había ido a Tahití: «Y, sin embargo, se está tan bien en Battignolles».
Una buena observación de Brenan dice que los escritores están siempre dispuestos a entenderse con cualquier clase de gente, pero que tienen cierta rigidez para admitir maneras de prosa distintas de la propia.
Algo más. Parece que su madre, que veía con desagrado victoriano el sexo, era muy amplia para tratar a las madres solteras y se oponía a que las hicieran casar contra su voluntad con el hombre que le había hecho el hijo. Agrega Brenan: «No creía que la respetabilidad fuera una meta del cristianismo. No me interesan mucho esas metas, pero me parece bien que la respetabilidad no sea la meta de una religión».
Sábado, 14 de junio de 1986. Almorcé en La Biela, con Francis. Después decidí ir hasta el quisco de Ayacucho y Alvear, para ver si tenía Un experimento con el tiempo. Quería un ejemplar para Carlos Pujol y otro para tener de reserva. Un individuo joven, con cara de pájaro, que después supe que era el autor de un estudio sobre Eddas que me mandaron hace meses, me saludó y me dijo, como excusándose: «Hoy es un día muy especial». Cuando por segunda vez dijo esa frase le pregunté: «¿Por qué?». «Porque falleció Borges. Esta tarde murió en Ginebra», fueron sus exactas palabras. Seguí mi camino. Pasé por el quiosco. Fui a otro de Callao y Quintana, sintiendo que eran mis primeros pasos en un mundo sin Borges. Que a pesar de verlo tan poco últimamente yo no había perdido la costumbre de pensar: «Tengo que contarle esto. Esto le va a gustar. Esto le va a parecer una estupidez». Pensé: «Nuestra vida transcurre por corredores entre biombos. Estamos cerca unos de otros, pero incomunicados. Cuando Borges me dijo por teléfono desde Ginebra que no iba a volver y se le quebró la voz y cortó, ¿cómo no entendí que estaba pensando en su muerte? Nunca la creemos tan cercana. La verdad es que actuamos como si fuéramos inmortales. Quizá no pueda uno vivir de otra manera. Irse a morir a una ciudad lejana… tal vez no sea tan inexplicable. Cuando me he sentido muy enfermo a veces deseé estar solo: como si la enfermedad y la muerte fueran vergonzosas, algo que uno quiere ocultar».
Yo, que no creo en otra vida, pienso que si Borges está en otra vida y yo ahora me pongo a escribir sobre él para los diarios, me preguntará: «¿Tu quoque?».
Me contaron que el padre del general Alvear fue a hacer trabajos de agrimensura en la zona de Yapeyú y que de sus amores con la señora Matorral nació San Martín. El viaje, en barco, de los dos hermanos, Alvear y San Martín, cuando vinieron de Europa a pelear por la emancipación de América, parece el primer capítulo de una novela.
Marcos Roca me contó que un senador por La Rioja, que era un gran espadachín, llegó de improviso a su casa y encontró a Martín Rivadavia en cama con su mujer. Fue a su cuarto a buscar dos espadas y le dio una a Rivadavia, para que se defendiera. Sin dificultad lo mató. Después le dio una pistola a su mujer y le ordenó que se suicidara. A un sirviente lo mandó a casa de monseñor Piñeyro, con una carta en que le decía que lo esperaba por un asunto urgente. Monseñor se presentó, se enteró del suicidio y fue a hablar con el general Roca, presidente de la República. Mandó Roca el cadáver de Rivadavia a su casa (de Rivadavia), con la irrefutable explicación de que había sufrido un accidente. Dio orden de que se dijera que la señora del embajador había muerto por una bala de un arma que ella se había disparado por error y al senador lo mandó a su (del senador) estancia en La Rioja, confinado de por vida.
Me contaron que desde que supo que Evita tenía cáncer, Perón no entró en su cuarto, por miedo al contagio.
Me contaron que Yrigoyen solía ir al Colón y a diversos actos públicos con sus hijas naturales, Elena y otra, que también era muy fea. Los periodistas, no sabiendo cómo designarlas, por no atreverse a llamarlas parientes, recurrieron a la palabra familiares.
Según Marcos Roca, una vez volvía en tren de su campo en Guaminí el General Roca, con una amiga. En el viaje se enfermó y se agravó. Le dijo a su amiga: «Si noto que voy a morirme, hago parar el tren y la hago bajar, aunque sea en medio del campo. E presidente de la República no puede llegar muerto con su amante».
Silvina Bullrich, por televisión, leyó en un papelito una lista de los premios que Borges había ganado y dijo: «Los escritores recibimos menos de lo que merecemos; Borges, recibió más». Dijo que lo que le debía al país era tanto, que al irse demostraba su ingratitud (si se habla de quién debe a quién, lo que no me parece necesario, ¿no deberá tanto el país a Borges como Borges al país? Sin duda, más el país a Borges). También dijo que Borges era impotente y que padecía de coito precoz. A los pocos días de estas declaraciones murió Borges. Ella reconoció que había estado mal, se quejó de los amigos que la habían censurado por lo que había dicho y a manera de excusa explicó: «Fue como si se me escapara un pedo». Para emplear un estilo que no desentone con el contexto, yo diré: el broche de oro.
El elogio exagerado es una forma de desdén.
Ya no está Borges, y Ernesto Sabato es un gran escritor de obra mediocre, ¿a quién admirar, a quién dar los premios? A Bioy, por supuesto.
No creo que mi libro de anotaciones sea tan bueno como el de Geoffrey Madan.
De Borges pudo decirse: Vivió y murió entre gente con la que no se entendía. Como todo el mundo. Particularmente, sus últimos años me hacen pensar esto.
Siempre me gustó la hora de la siesta. Antes, porque dormía con mujeres; ahora, porque duermo.
Teddy Paz me recordó algo referente a mi primo, Enriquito Grondona, que yo debí de saber, pero que había olvidado. Era tan abúlico que mandaba al mucamo a lo de Mileo, el sastre, para que se probara por él.
Desde los años veinte suelo cantar:
Con un café con leche y una ensaimada,
el verso del tango «Garufa» y nunca averigüé, hasta hoy (12 de julio de 1986), en el restaurante La Biela, el significado de la palabra ensaimada. El mozo no lo conocía. Consultó con uno de los patrones, un gallego flaco y bajito, que dijo: «Son unas tortas que hay en España». El Diccionario de la Academia dice: «Bollo formado por una tira de hojaldre revuelta en espiral».
Me dijo que su placer predilecto, hacerle el gusto a la compañera, le estaba dando disgustos, porque la volvía exigente y despótica.
Sobre un traductor ruso que está viajando por aquí, alguien me dijo: «Hay que acordarse de que allá no los dejan salir, los tienen presos. Es un preso que está viajando solo». Otra persona comentó: «Qué claustrofobia, que no lo dejen a uno salir del país». Pensé: lo malo es que no lo dejan salir para tenerlo a mano si lo quieren meter preso.
Cisne, especie de pompón que usaban (¿y usan?) las señoras para empolvarse. Era un objeto femenino y suavísimo.
Almorcé en La Biela con Valeri Zemskov, del Instituto de la literatura universal Máximo Gorki, de la Academia de la URSS. Conoce bien la literatura argentina, se especializó en Sarmiento (admira el Facundo) y en Hernández. Me habló de Lugones («La Guerra Gaucha es de prosa ilegible; pero a qué sencillez y tersura llegó en los Romances del Río Seco…»). De un cuento mío que leyó traducido al ruso hace unos años no recordaba el título, sí el argumento. Me lo contó y le dije: «En memoria de Paulina». Dijo: «La Argentina es un país de escritores. Los mejores escritores de esta época están acá». Me habló un rato de los libros de todos nosotros. Le dije: «Después de oírlo me parece que no somos tan malos». Le pregunté si la gente de la calle de Buenos Aires podría confundirse con la de Moscú. «Sí, aunque hay más trigueños. Además las muchachas ríen menos, acá. Parecen serias, casi tristes. Las rusas son más expansivas». Al rato me dijo: «Lo que me asombra es que todos aquí sienten inseguridad. No creen mucho en el mañana». Después de un rato dijo: «Nosotros también nos sentimos inseguros. De otro modo». «El nuestro es más casero», le dije. «Es cierto —contestó—. En Rusia, en Estados Unidos, la gente sabe que puede haber una hecatombe en cualquier momento. Después de lo de Chernobyl, más» (una usina atómica se incendió y diseminó material radioactivo). «Buenos Aires —me dijo— confirmó mi convicción de que nuestro mundo no tiene esperanzas». Cuando nos despedimos me dijo: «Tiene un amigo en Moscú».
Cuando estaba en la mesa de La Biela con mi ruso, me saludó Marquitos Roca. Le expliqué quién era. Valeri comentó: «Cuando le cuente a mi mujer que vi en Buenos Aires a un descendiente del general Roca ¡la Conquista del Desierto!, 1880, no me va a creer que haya tenido tanta suerte».
Los planes soviéticos sobre mis libros: hay tres ya programados: un breve libro de cuentos, a publicarse en el 87, La invención de Morel, en una colección de «noveletas» [sic] que dirige Zemskov, a publicarse en el 88 y un copioso volumen de cuentos, que se publicará en una colección de Maestros de la Literatura, en 1989.
En los Estados Unidos parece que aparecerán en nuevas ediciones todos los libros míos ya publicados (The Invention of Morel and Other Stories, Journal of the War of the Pig, A plan for Scape, Asleep in the Sun, La aventura de un fotógrafo y acaso The Dream of the Heroes en la traducción de Diana Thorold). The Dream será el primer libro mío publicado en Inglaterra (por Quartet).
20 julio 1986. Muerte de Juana Sáenz Valiente de Casares. Mujer de mi queridísimo tío Miguel Casares. Cuando estaba por casarse, mi madre me llevó a visitarla para que la conociéramos. Desde el primer momento me enamoré de ella. En la sala había una piel de tigre (con feroz cabeza, ojos, dientes, todo). Esta piel de tigre, la primera de mi vida, me predispuso favorablemente. Cuando vi a Juana quedé deslumbrado. Era joven, linda, con un cutis muy suave. Creo que la circunstancia de que en el nombre de mi futura tía figurara la —para mí— prestigiosa palabra valiente, también me predispuso a quererla. Ya casada, me trató como a persona grande. Solía llevarme (en Uruguay 1490, la casa de mi abuela) a su cuarto de vestir, un cuartito reducido, en la esquina, y me convidaba secretamente con cigarrillos muy finitos. Andaba muy bien a caballo. En mi familia se contaba que recién casados fueron a la estancia de Vicente Casares y decidieron salir a caballo. Se habló de qué caballo le darían a Juana, se mencionó un zaino y alguien dijo que era demasiado brusco para una mujer. Juana pidió que se lo ensillaran y, ante la escandalizada mirada de mi abuela (que nunca le perdonó el desplante) entró a caballo del zaino en el hall (con piso de parquet y alfombras) de la estancia. Yo la adoré.
Vista por ojos. «El pobre ve por una vista sola. El médico le dio un tratamiento, pero no está seguro de que recupere la vista izquierda» (Mi amiga Anahí).
Un empleado de un banco, un día no se levanta temprano como siempre, para salir a las siete para la oficina. Cuando la mujer le pregunta por qué, dice que le encargaron que visite las sucursales, para controlarlas, y que tiene todo el día para hacerlo. Sale a las once, vuelve para almorzar y ya no sale hasta el otro día. Al tercer día no sale nada. La mujer se alarma, no cree del todo en sus explicaciones, llama al banco, habla con un amigo del marido. Éste le dice: «No viene desde hace tres días». La señora contesta: «Me ha dicho que le encargaron un trabajo nuevo: visitar las sucursales». El amigo le dice: «Aquí nadie parece enterado». La señora habla con su marido y le dice que no cree en su cuento del trabajo nuevo. Él protesta. Irá al banco. Pedirá explicaciones. Un trabajo que ha tomado, para ayudarlos, contra su voluntad, para ser útil. El marido se va al banco, según dice. Cuando vuelve, la señora habla con el amigo y éste le confirma lo que ella sospechaba: el marido no apareció por allá. Entonces lo encara; le dice que sabe que él le ha dicho mentiras, pero que no está enojada, que quiere saber lo que pasa y que está dispuesta a ayudarlo. El hombre dice: «Desde hace veinte años trabajo. He sido responsable hacia el banco y hacia mi casa. Ahora me cansé. No volveré a ser responsable». «¿Qué será de nosotros?», pregunta la mujer. «¿Qué será de mí y de los chicos?». «No sé», contesta el hombre. «Trabajé durante veinte años. A lo mejor ahora podrías trabajar vos». «Me ocupé de la casa». El hombre no se impresionó con eso. La mujer le mandó al chico menor, para que le hablara. El chico le dijo: «Tenés que trabajar, papá. Si no vamos a morirnos de hambre». «No puedo hacer nada. No soy más responsable». La mujer apeló al amigo. El amigo habló con el marido, que le repitió como a todo el mundo: «No soy responsable». Del banco le mandaron un médico. Lo encontró sano, pero irreductible. El hombre le preguntó: «¿Qué hacer con un hombre irresponsable?». «Lo internamos», dijo el médico. «¿Dónde?», preguntó el hombre. «En el policlínico bancario». «De acuerdo», dijo el hombre. «Intérnenme». Ahora está internado, repitiendo que no es responsable y, según le confió al amigo, por fin feliz.
Piri Lugones tuvo un hijo con Carlos Peralta. Cuando el hijo se suicidó, Piri le contó lo sucedido, por carta, a Peralta, que estaba autoexiliado en España. Peralta contestó por telegrama: «OK. Carlos».
Jerarquía por todos lados. En La caza, la película de Saura, los cazadores llaman Sursuncorda a un ayudante que tiene. El sobrenombre trajo a Jovita Iglesias recuerdos que por un rato no pudo precisar. Después recordó que sursum corda eran palabras de un responso barato. Le pregunté qué era eso de responso barato. Me dijo: «Muerto alguien, la familia elegía, según sus posibilidades, los responsos que el cura iba a decir. Había responsos baratos, medianos, caros y carísimos. El mayor lujo eran responsos muy caros, muchos curas diciéndolos y gran número de detenciones para responsos, en el camino entre la casa y el cementerio».
Contó, asimismo, que si en la aldea un enfermo entraba en agonía, la campana de la iglesia lo anunciaba, con dos tañidos largos y uno corto, y que luego, mejor dicho, a su debido tiempo, tocaban a muerto. Tocaban a muerto (Jovita imitó vocalmente la campana) durante los tres días del velorio. «De todas las aldeas vecinas la oían», dijo.
Mi prima Margot Bioy me cuenta cómo mi abuela regularizó una vez la situación de dos parejas de paisanos (Pardo, c.1860). Cuando podía, mi abuela llevaba a la capilla de Pardo a los que vivían en concubinato, para que el cura los casara. Una vez, en que había llevado a dos parejas, uno de los paisanos se le acercó después de la ceremonia, y le dijo: «Doña Luisa, nos casó cruzados».
Nunca sintió la tentación de ser justa.
Le pedí a mi amiga que me describiera cómo siente la mujer el orgasmo. Su explicación no me reveló nada nuevo, porque tal vez no tenemos palabras para describir sensaciones. Habló del enajenamiento, de una exaltación que no es únicamente física y de una sensación ulterior de limpieza.
C’est un numéro. Es un tipo raro, un original. Había olvidado (a medias) la expresión.
I Furiosi. Tipo que se daba en el Buenos Aires de fin y principios de siglo.
—Plácido Avellaneda
—el nene Villanueva
—Carlos Becú
—Marco Aurelio Avellaneda. «Hombre malo y mimoso» (Autoridad: Pepino D’Amico, el peluquero del Jockey). A Marco Aurelio yo lo recuerdo con afecto, a pesar de su voz temblorosa, era un conversador amenísimo e instructivo, presidente de la Cámara de Diputados, presidente de la comisión del Interior (del Jockey Club).
—Sustarita. Jefe de Policía. Baleó al Presidente del Consejo Nacional de Educación, en su despacho.
—El coronel López, de la guerra del Paraguay.
—Iztueta, canfinflero.
Visita oída desde el cuarto contiguo. Tiene una voz que proclama una bobería superior a la suya.
Nombres de estancias. La Pacífica, El Tesoro, Dos Talas, Las Casillas de Bioy, Los Manantiales de Bioy, La Sirena, Fortín Brandsen de Bioy, Miraflores, El Amparo, El Ombú, Las Liebres, La Bizñaga, La Dulce, El Vino, La Dispersa, La Diligencia, La Mañana, Las Casuarinas, La Diana, El Emblema, La Florida, El Amanecer, El Verano, Los Grillos, La Panchita, El Jardín, La Fuente, La Nicolasa, La Silva, La Balsa, El Abrigo, El Paseo, Sol de Mayo, El Descanso, La Torcaza, La Italia, La Luz, La Cubana, La Clemencia, La Infiel de Vidal, Maizales, El Retiro de Jurado, La Rabona, La Flor, Los Paisanos, El Rincón Viejo, La Verde, El Candil, Tres Flores, El Atajo, La Pastoril, La Francia, El Callejón, La Armonía, El Boquerón, La Parda, Chima Lauquén, La Primera Estancia (de Pucheri), La Tomasa, La Cabaña Miramonte, La Dorita, Ufcó de Bioy, La Encadenada, La Segunda, Ojo de Agua, Curamalán, Curamalán Grande, La Vigilancia, El Mirador, San Nicolás, La Perdida, La Andorra, La Encontrada, La Tranquila, La Casual, La Cuadrera, El Mojinete, La Agudeza, La Cebruna, El Encuentro, La Invernada, La Madrina, La Manada, La Pilcha, Puesto Grande, Dos Robles, Greve, Sacastrú, La Zarca, La Reservada, El Pretal, La Encimera, La Estibera, El Estribo, La Yapa, La Rucina, La Repetida, La Resuelta.
Pude escribir en el sesenta y tantos: El domingo los trabajadores están con sus mujeres y los ociosos, por fin, sin ellas.
La circunstancia de que nuestro último acto, el de morir, sea ocasionalmente engorroso, deja ver la inutilidad de la vida.
Días de 1986. La mañana es una cuesta empinada; después de la siesta me encuentro en una vasta meseta florida.
Idiomáticas. Fulo. Furioso. Palabra de señoras.
Septiembre 3, 1986. Ciudadano ilustre. En el Banco de Galicia, un empleado amigo exclamó: «¡Así que lo nombran ciudadano ilustre! ¡Hay gente para todo! Bueno, sea como sea, habrá que felicitarlo». En este desahogo no había nada contra mí. Los peronistas se mostraban muy contrarios al acto; algunos prefirieron no hablar. Vlady, en cambio, lo esperaba con entusiasmo. Francis me preguntó por qué no seguía el ejemplo de Sartre y rechazo el nombramiento. A mí me parece que en este mundo tan poco amistoso no debe uno rechazar expresiones de estima y de afecto. A las ocho y pico llegué con Marta y Florencio al Centro San Martín. Ahí estuve con Javier Torre, en su escritorio. Allí conversé con Pacho O’Donnell, con Orfilia Poleman, con Silvia Plager y con un rengo que resultó la única persona desagradable en la ocasión. Me dijo que a estos honores había que pagarlos y que esperaba que yo lo hiciera participando del Congreso Pedagógico. Me faltó fuerza para provocar un incidente donde todos (salvo el rengo) me trataban con tanta cordialidad y estima, así que dejé para mañana o pasado la tarea de sustraerme del rengo. No creo que el acto haya sido organizado para llevarme al Congreso Pedagógico. Javier Torre leyó un excelente discurso y O’Donnell habló también en el acto. Hermes leyó páginas muy cordiales. Yo me vi frente al micrófono y sin perder la calma dije palabras no desatinadas.
Un modelo para sacar conclusiones. Almorcé con Federico Brook, el secretario del Instituto Latinoamericano de Roma que me premió Con e senza amore (Historias de amor) e Il lato dell’ombra (Historias fantásticas). Mientras hablábamos de mi viaje de noviembre a Italia, para mí me decía siempre que Silvinita y la suerte lo permitan. (La otra vez, en el 84, cuando iban a entregarme el premio Mondello tuvo un espasmo cerebral y no pude ir). Después del almuerzo, pasé por casa, para lavarme los dientes, y le dije: «Voy al cine a ver Hannah y sus hermanas, de Woody Allen». Cuando ya salía, dice Silvina como hablando sola. «Todos se fueron. Me quedo sola». Temblando de rabia me quedé sin cine.
Oficios que desaparecieron. Herreros quedan en el campo, convertidos en mecánicos. Carboneros. Quinquela Martín era hijo adoptivo del dueño de una carbonería de la Boca.
Idiomáticas.
Bañadera. Tina para bañarse. Últimamente muchos se han enterado de que la forma correcta es bañera y así le dicen. Cuando aparecieron (por año 20 ¿o 30?) unos ómnibus descubiertos, los llamaron bañaderas. A nadie se le ocurrió llamarlos bañeras, ni siquiera a los españoles, que entonces eran tan numerosos en este país. Bañera y más frecuentemente bañero fueron los que ayudaban a los bañistas, en el mar o en las termas.
Estoy pensando que si el idioma fuera coherente, bañista sería el estudioso de baños y no el simple bañante.
Bah, expresión que se emplea para restar importancia a algo. «Bah, no es para tanto».
Autores de copiosa obra que desaparecieron aun de las enciclopedias. Pitigrilli o Dino Cegrí, autor de La virgen de 18 kilates y de tantas otras novelas, del que hoy se puede decir que nunca existió.
Sueño de la noche del 23 al 24 de septiembre de 1986. Soñé que tenía una muchacha artificial, que todo el mundo suponía natural, ya que nada salvo la condición (secreta) de no envejecer, no morir, la distinguía de cualquier muchacha. Era mi madre (joven). Hablaba de todo con ella, aunque no de su verdadera índole, porque hubiera sido de mal gusto (penoso para ella).
En el cursus honorum. Al poco tiempo de ser nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, de pronto me dije: «Qué raro que no me descubriera pensando: Ahora se levanta el Ciudadano Ilustre. Ahora avanza en dirección al baño, donde orinará, etcétera». Descubro indicios, pruebas casi, de gente que al verme formula no sé con qué claridad, pensamientos parecidos. Me consideran un ciudadano ilustre, una persona más importante, más que la del pasado. Sí, hay gente para quien los títulos cuentan. Ignoro por cuánto les durará el mío.
Forzado aprendizaje de mi posteridad. Se les va la mano. Hace unos años Jovita, con orgullo patriótico, trajo una revista española donde había una nota sumamente elogiosa de mí, sólo que necrológica. Aquel año (no recuerdo cuál fue) circuló por Europa la noticia de mi muerte. El Diccionario Oxford de la Literatura Española (y Oxford no se equivoca), la confirma. En el artículo sobre mí pusieron entre paréntesis, después de mi nombre «(Buenos Aires, 1914-1982)». El artículo concluye: «También escribió su autobiografía: Años de mocedad» (el segundo libro de recuerdos de mi padre). Ahora (septiembre 1986), Bergara Leumann me dedica una de las emisiones de su Botica de Tango, y como se convino que yo no aparecería ante las cámaras de televisión la tituló: Recordando a Bioy Casares. En elegir el 82 como fecha de mi muerte no estuvo tan desacertado el infalible Oxford, ya que en el 52 murió mi madre, en el 62 mi padre y en el 72 tuve una interminable y penosa combinación de ciática y lumbago, que duró seis meses y que me dejó en esta semiinvalidez (Cf. «Mono en motocicleta») en que vivo. Mi madre murió el 25 de agosto, mi padre el 26 diez años después, en agosto, yo penosamente salía del lumbago. Felizmente la muerte del 82 pasó inadvertida para mí.
Amores de años. Report on experience. Primero nos abrazamos por atracción. Después por costumbre de los reflejos. Desde el día en que por cualquier motivo interrumpimos la costumbre, no volveremos a abrazarnos (espontáneamente). ¿No me ocurrió eso con Silvina o con Faustina?
La mujer a quien digas «Después de vos no quise a ninguna», encontrará tan verosímil tu aserto que pensará: «Por una vez no miente».
La long stager de la familia. Cuando me dijeron que Petronita Domecq cumpliría cien años en diciembre (y que está bien), me sentí confortado. Un buen antecedente, me dije, porque soy autocandidato a centenario. Después me enteré de que Petronita no es Domecq sino González o Fernández de Domecq.
30 septiembre 1986. Ayer tuve una prueba de que en la memoria guardamos todo. Una prueba, al menos, para una mente como la mía, racional y pragmática, pero desprovista de conocimientos científicos.
Cuando salía para una reunión de Estancias, a las 5 menos veinte de la tarde, mientras ponía en marcha el motor de mi auto, recordé las palabras mascula siente. Muy pronto recordé su origen: estaban en unos versos latinos que dictó —no parece que los estudiáramos, sino con curiosidad—. Albesa, nuestro profesor de latín, de primer año en el Instituto Libre (yo era entonces, en 1929, un chico tímido, que no sabía nada de latín); Albesa tenía gruesos labios protuberantes, que al pronunciar las palabras, las rodeaba de una suerte de vibrátil zumbido. No puedo, pues, confiar en la ortografía de las palabras que componen esos versos.
A lo largo de las horas de lo que restaba del día fueron recomponiéndose algunas líneas y esta mañana la estrofita íntegra apareció en mi memoria. Insisto: hay palabras que sin duda están mal escritas; no confío demasiado (léase: nada) en mi distribución en versos. Yo las había apuntado en mi libreta; nunca vio ni corrigió esos apuntes el profesor, y yo nunca las cotejé con una versión impresa. El único mérito atribuible a estos versitos sería tal vez el de ayudar la memoria. Parecen tener realmente esa virtud. Fueron inventados por frailes, hace quién sabe cuántos años con propósitos didácticos. Hoy sobreviven, por lo menos, en un viejo que no podría repetir de memoria ningún verso de Virgilio y que no sabe, ni supo, latín.
Una estrofa del mismo tipo y del mismo origen:
Anima, capra, dea
famula, filia, liberta,
asina, mula, equa,
nata, serva, conserva.
Latinajos de libro de Derecho: Quo dicit de uno, negat de altero; inclusio uno, fit exclusio altero. Otra: non dari, para «no da resultado», «no conviene».
Se conmisera de los peores canallas, pero es implacable con los inocentes.
«Tincho» Zabala explicó al kinesiólogo, mi amigo Quiveo: «Tengo los pies así porque las uñas se me encarnaron en el cuarenta y tantos y pasé más de seis años sin ir al pedicuro. En aquellos años una visita al pedicuro, para mí estaba tan fuera de alcance como hoy una operación de corazón de Favaloro. La culpa la tuvo un calzado. Yo vivía en un conventillo de cuello duro, que todavía existe, en la calle México. Un día, al salir, veo en el tacho donde se juntaba la basura de todas las piezas, unos zapatos que me llenaron el ojo: de charol, punta fina y taco militar. Pensé: "Se le cayeron a alguno" y "Son del Yiyo". Eran de cafisho y el Yiyo era quinielero y cafisho. Los recojo, le golpeo la puerta y me hace pasar. Le digo: "Estos zapatos estaban en el tacho. Pienso que son tuyos y se te cayeron". "Son míos —dijo— pero los tiré porque si te fijás los tacos están un poco torcidos". "Los tiraste…", le dije. "Son tuyos", me dijo y me regaló cuatro pares iguales. Por eso me pasé una punta de años con zapatos que me quedan un poco chicos y angostos. En seguida me los puse, para domarlos. Me apretaron siempre, pero no me cambiaba por nadie cuando andaba así calzado. El charol me gustaba con locura».
10 octubre 1986. Sueño. En el sueño yo era un comisionado británico en una isla griega y mi primo Vicente Miguel, un insurgente griego. Yo era un hombre cetrino, de aspecto grosero, más bien robusto (soy flaco), de pelo negro y rasurada barba negra (fui rubio de pelo y barba, después castaño claro, después canoso); Vicente era en el sueño más joven y más flaco que ahora, y pelirrojo (es rubio). En la vida nos llevamos bien, es inteligente, buena persona, justo y cortés. En el sueño yo llevaba uniforme colonial de brin blanco y con casco de corcho, recubierto de idéntico brin. Aunque jefes de bandos enconados, nos veíamos con frecuencia, para discutir situaciones, como el intercambio de prisioneros y de rehenes, etcétera. En ese largo y frecuentísimo trato alcanzamos una camaradería, no exenta de respeto, sin comprometer nuestra intransigencia y nuestras lealtades. Desde luego hablábamos en español, como argentinos. Hacia el final —en la vigilia recapacito que parecíamos dos artistas cinematográficos que hubieran concluido el rodaje— nos preparábamos para emprender el regreso a Buenos Aires. Comentábamos que tuvimos disgustos y satisfacciones, como la de conocernos mejor y respetarnos cuando comenté: «Lo que de nada vale disimular, son los malos efectos de esta isla sobre nuestro organismo. Nos hemos achicado» y a modo de prueba extendí una mano abierta. Era minúscula, como la manito de un chico. O de Estela Canto.
La Infiel de Vidal, de Maceiras, en Azul, cerca de Cacharí. El nombre de la estancia (del campo, más bien dicho) de Maceiras, sugiere que debe de haber detrás una historia que ignoro y que valdría la pena averiguar, sobre una india —la infiel— de algún Vidal, que viviría por allá. No habría que remontarse muy lejos en el pasado para llegar a las tolderías de la zona. Cuando yo era chico las vi, en forma de ciudad satélite, o villa miseria, al borde de Cacharí, Tapalqué y Azul. (No sé si entre estas localidades habría que poner la conjunción y o más bien la o). En cuanto a infiel, en el sentido de indio, hoy tiene sabor a viejo. Confieso que siempre creí (de puro atropellado), que la infiel de Vidal sería una adúltera; hoy desperté de mi bobería y comprendí que la palabra estaba usada en la acepción de «quien no profesa la fe cristiana».
11 octubre 1986. Muere Antonio di Benedetto, escritor mendocino, de larga e injusta cárcel en los años del Proceso. Me entero de que lo hicieron profesor honoris causa de la Universidad de Mendoza. Por indicación de nuestra común traductora rumana pedí a Ruiz Díaz que intercediera para ese nombramiento. No me contestó. Creí que no lo había logrado. Di Benedetto fue un escritor imaginativo, que contaba historias, a veces, truculentas y desagradables.
En algún momento le tuve rabia por una crítica, nada inteligente y menos generosa, que publicó en La Razón, sobre Abisinia, la novela de mi querida Vlady. Quizá descubrió Di Benedetto que el Bertrand de Vlady era Borges, que Irene era María y se enojó. Yo que a Borges lo quiero tanto más que él, no me enojé. Bueno, como dije, también quiero a Vlady y creo que el Bertrand de Abisinia no deja a Borges mal parado.
Menos poético, pero más ajustado a la verdad:
De todo te olvidas,
cabeza de viejo.
Idiomáticas.
Ente. Bobo. Usábase en Buenos Aires.
Tira emplástica. Expresión fuera de uso, que la gente de mi generación empleó en su niñez y juventud, por tela adhesiva. Nótese: la componen dos palabras anticuadas.
Tiradores. Aparejo para sostener los pantalones. El diccionario de la Academia no registra la palabra; sí registra tirante, para designar cada una de las dos tiras con ojales de que están hechos los tiradores.
Reverendo. Ponderativo y peyorativo. Gran, muy. «Es un reverendo sinvergüenza», «un reverendo cretino». Usábase en la Argentina a fines del siglo XIX y principios del XX.
El hombre ama a la mujer; la mujer quiere el matrimonio.
En el Times Literary Supplement leo una nota sobre Misalliance, que se repuso en Londres. Parece que en el momento de su estreno fue el peor fracaso de Shaw. El Times Literary Supplement transcribe una nota del Times, para la reposición de 1939, donde se lee: «With the lapse of time inclusiveness comes to seem a positive merit». Ojalá que eso ocurra con La aventura de un fotógrafo.
18 noviembre 1986. En Roma. 18 y 30 horas. But Jenny kissed me[26]. Para olvidar un traspié voy a Babington Tea Room de la Piazza di Spagna. En la mesa de enfrente hay una chica de extraordinaria belleza. Tiene el pelo largo, es grande pero fina, de ojos, nariz, boca perfecta. Yo escribo en mi libretita: «[es] quizá inglesa, parecida a Zozie cuando era joven, y liadísima, pero más linda aún». Cuando sonríe se le iluminan los ojos. Me pregunto si no será Sonia, la hija de Zozie, y me digo que a veces la belleza de la madre no se perfecciona en la hija. Miro el reloj. Son las 6 y media. Tengo que irme porque Brook me pasará a buscar por el hotel, a las siete. Escribo en la libreta: «Propongo a los dioses que me la den a cambio de mi incredulidad». Llamo a la muchacha que sirve el té y le pido la cuenta. Me dice: «La señorita de enfrente le ofrece el té y las tostadas». La saludo, le pregunto cómo se llama. Me dice «Carol». Le digo que le agradezco, sobre todo para darme la ocasión de decirle que su belleza me cambió el día.
El autor sigue los pasos de su fotógrafo en La Plata.
La mujer fiel. Incapaz de atender dos amores a un mismo tiempo si el marido se va de viaje, aunque sea por pocos días, la mujer corre a los brazos del amante.
En Roma. Estoy en la peluquería. Entra un señor de bigote galo. El peluquero exclama animosamente.
—Bongiorno, Maestro —y me explica—. El señor es un gran regista.
El bigotudo se muestra impávido. El peluquero vuelve a la carga, sin perder el ánimo. Me señala y le dice al regista:
—El señor es escritor.
La impavidez del regista se vuelve hostil. El peluquero le da un diario donde estoy fotografiado y «reporteado». Al verla, la cara se le ilumina al regista, que exclama:
—Es uno de los más grandes escritores del mundo, Qué feliz soy.
Me invita a comer. A la noche comemos en el restaurante del Hotel Santa Chiara. Hombre expeditivo, a la altura del primer plato ya me propone que adapte para el Teatro Biondo de Palermo Seis problemas. Le digo que no. Sospecho que él pierde interés en mí, aunque me asegura que en mayo o junio me invitará a Palermo y que en la biblioteca de su casa hay un anaquel donde están todos mis libros.
Nuestra patria es el error.
Domingo, 7 diciembre 1986 (Buenos Aires). Correcciones de la memoria. Entre los muchos versos que recuerdo de mis primeras lecturas hay unos de A buen juez mejor testigo que me gustan por su desmañada generosidad:
La tarde en ese momento
tiende sus turbios cendales
por todas esas memorias
de las pasadas edades.
Los versos que siguen son extraños:
y del Cambión y Vinagra
los caminos desiguales,
camino a los toledanos
hacia las murallas abren.
Se me ocurrió este domingo buscarlos en el tomito Zorrilla, Composiciones varias (Vera Cruz-Puebla-Librería La Ilustración, 1982) y con alguna sorpresa descubrí que siempre (o mejor dicho: desde quién sabe cuándo) dije mal el primer verso. En efecto, el verso de Zorrilla es:
La sombra en ese momento
lo que no parece muy feliz, ya que en el verso siguiente leemos:
Tiende sus turbios cendales
que no son otros que la sombra, en plural. Sin proponerme una corrección, yo dije:
La tarde en ese momento
que evita la tautología y suena mejor.
Verla, de lejos, me aburre.
Cuando seguimos un corredor de la memoria, no vemos lo que hay en otros.
Paréntesis romano. El mozo, limpiando las migas de mi mantel: «Questa sera vamos a preparar unas lindas milanesas».
Lo único seguro es haber escrito. Para el que sigue escribiendo, inevitablemente el día llega, en que deja ver que es un idiota.
Me llegan unas cartas, con copias de otras, y a pesar de que en ese momento no tengo mis anteojos, puedo leer que son de la Academia. Me digo: «Me comunican que me recomendaron para el Premio Cervantes. Este Castagnino no para de ser cortés conmigo. Hay que arremangarse y mandarles unas líneas de agradecimiento». Cuando encuentro los anteojos las leo. Me comunican que tuvieron el honor de recomendarme ante sus excelencias el señor Ministro de Cultura de España y el señor Director General, etcétera, con estas palabras: «Nuestra Academia ha elegido por unanimidad como candidatos a tan importante premio [con mayúscula] a D. Ángel Battistessa, a D. Adolfo Bioy Casares y a D. Ricardo E. Molinari». Con tales compañeros el destino natural inevitable es el infierno de la literatura.
De nuestro Buenos Aires de ayer. Una calle con fama de amueblada. Mi amigo Domingo Ceruzzi, que vivió en Ayacucho y Arenales, me contó que hace unos cuarenta años Arenales era tan arbolada y sombría, que si llegaba a ella una chica del barrio acompañada de un muchacho, los vecinos hacían comentarios, como si la hubieran visto entrar en una amueblada.
Pobres diablos, cómo le creemos al médico si nos dice que no tenemos nada malo.
El italiano en el Buenos Aires de mi infancia. Me preguntaron en Roma si yo entendía italiano. Debí contestarles: una de las canciones que oí en mi primera infancia tenía el estribillo:
La donna è mobile
qual piuma al vento…
Corrección a Byron. El viejo puede dar y darse placer; no darse y dar.
Retrato parcial. ¿Atenta al prójimo? Si está en su camino, apártala de un brazo, porque sola no se entera de que usted quiere pasar.
Que la veas de lejos con alegría es un buen signo.
Juego de sociedad. Famoso juego de las mujeres. Usted se pregunta: ¿cuál es la mujer más gorda, más linda, más graciosa que tuve entre los brazos? Si encuentra respuesta cuando se pregunta cuál es la más noble, ha ganado.
El balance del año.
Marea de muertes: Pepe Bianco, Borges, Genca, García Victorica (u Ocampo), sin contar Ítalo Calvino, Juana Sáenz Valiente.
Por el lado de las letras, publico un libro de cuentos que tengo por bueno: Historias desaforadas. Por lo menos dos de sus cuentos fueron escritos en el curso del año: «El Nóumeno» (que algunas consideran el mejor del libro) e «Historia desaforada». «El Nóumeno» es un cuento escrito sobre una idea que se me ocurrió veinte años antes. En mi experiencia, las ideas largamente maduradas, dan buenos resultados. Otro ejemplo, «El perjurio de la nieve». Otro: «Planes para una fuga al Carmelo» (cuento de Historias desaforadas, escrito en 1985). Durante años viví con la idea; alguna vez acometí la narración, que llevó meses de trabajo; por entonces el cuento, casi una «nouvelle», se titulaba Viaje al Oeste; nunca lo concluí, porque me pareció evidente que lo había frustrado. Años después lo retomé; simplifiqué y comprimí la historia y, si no me equivoco, la logré. En 1986, trabajé en una novela corta, El campeón desparejo, que al comienzo llamé El folletín de un taxista. Faltan los capítulos finales y una corrección general. Espero concluirla en el año 87.
Abundaron las satisfacciones de la vanidad. Premios (IILA) y honores (Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, Socio Honorario del Pen Club, etcétera).
Hubo un viaje, una quincena, en que fui feliz y estuve sano.
Los muertos del encabezamiento me golpearon. Borges, Bianco fueron amigos de toda la vida. Para mí, el mundo no es el mismo después de la muerte de Borges. Claro que ya no era el mismo. Cuestiones de mujeres que realmente no nos incumbían, nos alejaron. No tanto, Dios mío, como la muerte. Mis amigos hoy son Drago (el de siempre, como siempre), Francis y Vlady. De todos modos, un hombre que vivió con mujeres, da, solo, sus primeros pasos por el mundo. Estoy bastante solo, lo que debe de ser corriente a mi edad, y si me dejara estar, también desocupado. Por suerte no me faltan temas para escribir.
De la salud no puedo quejarme, aunque los achaques acechan. Hoy siento dolor en las quijadas y en los carrillos y si me asomo al espejo me veo carrilludo como Hemingway, Si esto no es más que rastros del yodo radiactivo del 1.º de octubre, no debo preocuparme.
Mi casa está ruinosa. Se descascaran las paredes, convivo con las cucarachas. El desorden progresa y cubre todos los espacios. Diariamente algo se extravía en el desorden. Silvina tiene las mesas tan atestadas de papeles que al pasar uno provoca desmoronamientos. En algún sillón del dormitorio hay un misceláneo monolito de ropa usada. Por los menos cuartos principales están clausurados.
El temor de que importantes papeles de Silvina se pierdan, impide que voluntarios pongan orden. El temor de que un envenenamiento por el olor a pintura afecte los ojos y la garganta de Silvina, impiden que se arreglen paredes y techos. El tema de que un insecticida afecte la salud de Silvina, protege la salud de las polillas, hormigas y cucarachas. Al campo casi no puedo ir. Si me quedo allá más de un día, Silvina desespera. Si voy con ella y la hernia amenaza, sobrevendrá un mal momento. Pardo (el Rincón Viejo), el lugar de la tierra que más quise, ha pasado (en cuanto a lugar de estar) de mis manos a las de mi hija y de sus amigos. Un buen aprendizaje para la depresión, a la que todo final de vida tiende. Además, si los azares de la suerte me arrancaran esa estancia, me arrancarían algo que ya no tengo. Por lo menos, a su ausencia estoy acostumbrado.
Rulfo. Murió en 1986. Para juzgarlo con más fundamento, deberé tomar la decisión de leer sus dos libritos. Me parece increíble que un escritor haya escrito tan poco. Solamente podría explicarme el hecho atribuyéndolo a una serie infinita de postergaciones momentáneas. Así uno puede ocupar una porción de tiempo realmente enorme. Amigas inteligentes, lectoras de gusto más catholic que el mío, es decir de espectro más amplio, admiran a Rulfo. El espectro de una de ellas es tan amplio que admira a Onetti y a Castillo. Para «dorarme la píldora», me aseguró que Rulfo dijo que yo era el mejor escritor de esta zona o algo en tal sentido.
Idiomáticas.
Mala fariña. Expresión gallega, usada en Buenos Aires de mi niñez, y que expresa pesimismo sobre a sobre algo presente o futuro.
Quedarse corto. Expresión familiar que indica que una cantidad juzgada o calculada es inferior a la real.
De vez en cuando, ideas persuasivas pero no muy buenas, ni largamente maduradas, dan origen a un buen libro. Cf. Dormir al sol.
Le mot juste. «Relativizan la incidencia del practicaje en los altos costos de nuestros puertos». (Titular de El Gran Rotativo, 7 de enero de 1987). Después del esfuerzo cumplido en la primera línea, flaquearon.
Premios literarios. Los premios son buenos para quien no los espera ni los busca y pésimos para el carácter y la integridad de quien trata de conseguirlos. Para mí provienen de grandes ruedas de tómbolas que giran a mis espaldas y de cuya existencia me acuerdo cuando leo en los diarios el fallo del jurado.
Mi secretaria. Escribió «Castañino» por «Castagnino», y «Seis Barral» por «Seix Barral» (en cartas que a ellos dirigí).
Para toda propuesta, tiene una contrapropuesta insensata.
Quisieron que sus epitafios los declararan milaneses Stendhal y el dibujante Mauzan. Según Alphonse Siché en el Cementerio de Montparnasse, en la tumba de Stendhal se lee el siguiente epitafio:
Arrigo Beyle,
Milanese,
Visse, scrisse, amò.
La tumba de Mauzan, en Saint-Michel en Trèves, tiene este epitafio:
Lucien Mauzan
milanés,
vivió, diseñó, amó.
Tengo una mala noticia para usted: van a poner un impuesto a la soncera.
Arte y literatura. Byron dijo que sus memorias estaban escritas «in my best Caravaggio slyle». Hoffmann tituló un libro Piezas de fantasía a la manera de Callot (Fantasie Stücken in Callots Manier).
Corrección de la memoria. Suelo recordar los versos de Charles Nodier, citados en el epígrafe de Kipling:
C’est moi, c’est moi, c’est moi!
Je suis la Mandragore!
La fille du printemps que s’eveille à l’aurore
et qui chante pour toi!
Por segunda vez[27] descubro que digo mal el tercer verso. La lección correcta es:
la fille des beaux jours que s’eveille à l’aurore.
Lo digo mal, pero lo mejoro.
Se diría que escribir narraciones ya es para mí una función natural; en cambio cuando escribo un prólogo o un ensayo me desdoblo. Me veo escribiéndolo, me pregunto si podré hacerlo y si lo aprobarán los lectores; me parece que preparo un trabajo para una mesa examinadora. No son éstas las mejores circunstancias para lograr un buen trabajo.
29 enero 1987. Tortícolis, que ojalá sea tortícolis.
Idiomáticas. Chiflón. Sutil corriente de aire. Expresión muy usada en Buenos Aires, hace cincuenta años, ahora en desuso.
Sueño y realidad. En la noche del 29, me acosté con un persistente dolor en el pescuezo. Tan vivo llegaba a ser, que para echarme en la cama debía sostener la cabeza con una mano. A eso de las tres y media, gradualmente desperté de un sueño en que me creía bien, sin dolor en el pescuezo. Me dije: «Estoy soñando que estoy sano; pero no lo estoy; no debo ilusionarme; estoy casi convencido de no tener más el dolor; ¡nada más persuasivo que los sueños!».
Al incorporarme para ir al baño, advertí que ya no era necesario que sostuviera la cabeza con una mano. El dolor había desaparecido. La cura me pareció milagrosa.
Historias desaforadas salió a la venta el 1.º de diciembre de 1986; el 18, Miguel me llama y me dice: «En Emecé hoy me dijeron que Historias desaforadas está agotado. Pedimos cincuenta ejemplares (para la librería Jenny) y no pudieron mandarlos». No está mal: 5000 ejemplares, un libro de cuentos, esta época…
Unos diez o quince días después, Emecé me comunicó que lo reimprimirían.
Una idea, dos versiones.
La de Emilia Pardo Bazán (Los Pazos de Ulloa): La aldea envilece, empobrece y embrutece.
La de Eduardo Wilde (padre): El campo envejece, empobrece, embrutece.
Si no conocemos bien los antecedentes, tomar palabras y actos del prójimo sólo como indicios.
Personas y afectos desplazan, dejan lugar, a personas y afectos.
Lunes 9 febrero 1987. Todo nos une, salvo… Iba apurado hacia el Sorrento, porque ya eran más de las dos de la tarde, y temía que no me sirvieran el almuerzo, cuando en Corrientes y Florida me detiene una mujer y ansiosamente dice:
—¿Usted es Bioy Casares? Qué suerte encontrarlo. Yo admiro mucho sus escritos. En España leemos sus libros y últimamente sus cuentos que publica ABC. Quiero decirle que en España lo admiramos mucho y siempre lo leemos, pero sin nunca entender ni palabra de lo que dice. Tiene que hacer algo, señor Bioy Casares, para que el lector peninsular pueda entenderlo. Nos gustan mucho sus cuentos y sus novelas, pero le pedimos que haga un esfuerzo para escribir en un español que allá entendamos.
Frase veraz que pone las cosas en su sitio. El infierno ya no está de moda.
Su paraíso bucólico. Hacía mucho calor, mucha humedad. El taxista me dijo: «En Buenos Aires ya no se puede vivir. Hay demasiada gente, demasiados automóviles. Pasamos quince días en el campo, en casa de un familiar. Qué tranquilidad, qué aire. Usted sabe, de noche abríamos la ventana y, desde la pieza, veíamos los faros de los autos que pasaban por la ruta. Una maravilla».
Un poco de sensatez no basta para que la conversación fluya.
Enceguecidos por la actualidad. Leo en Cien años atrás un suelto de La Nación del 17 de febrero de 1887, que anuncia la publicación en folletín de La isla del tesoro de Stevenson. Transcribo: «El solo hecho de haber sido elegida por la gran casa editora norteamericana [Appleton] para seguir en el orden de sus publicaciones a Misterio, la gran novela de Hugh Conway, traducida por Martí, basta para dar fe de su mérito». Hoy parece increíble que alguien haya alegado como prueba de los méritos de Stevenson, el nombre de un editor y el de Hugh Conway, autor de Misterio.
Primera vista al doctor Chao. Harto de mi permanente tortícolis y persuadido de la ineficacia de quiropraxia, masajes, onda corta, infrarrojo, ultrasonido, para tratarla, decidí probar la anestesia sin química de la acupuntura y como me aseguraron que el doctor Chao la había aplicado en Pekín, como su padre, su abuelo y su bisabuelo, le pedí hora. Al consultorio se entra por un largo corredor que está a un lado del almacén del doctor; el corredor, bastante estrecho, sirve de depósito de cajones. En el fondo hay un pequeño patio abierto, al que dan la sala de espera y el consultorio propiamente dicho. En la sala de espera, con un fuerte ventilador, desvencijados sillones de cuerina, una señora china de unos cuarenta años, vestida con una jardinera azul y sin calzado, miraba televisión. Dos niñitas chinas, de cuatro o cinco años, jugaban por el piso. En la sala había un vago olor desagradable. Como aparecieron letras chinas en la pantalla, por un momento supuse (en qué confusión estaría) que habría un canal de televisión china. Después vi que se trataba de un film del Oeste, con vaqueros, malos y buenos, y con Clint Eastwood como protagonista. Evidentemente había ahí un pasacassettes y estábamos viendo una película americana con subtítulos en chino. Apareció de pronto otra china joven, con pollera y embarazada; las dos niñitas, que parloteaban en chino, la llamaron mamá. Por fin me recibió el doctor. Miró mis radiografías. Me dijo: «Quemado al hueso por los rayos infrarrojos. Un poco, buenos; mucho, malos». Con mano delicadísima, buscó dolores por mi cuerpo, desde los lados de los pies al arco del cráneo, preguntando: «¿Molesta?», a lo que pude siempre contestar: «No». Me aplicó por un tiempo brevísimo y con sorprendente levedad las agujas. Después me hizo sentar en la camilla y con sus manos me sometió a la más delicada de las tracciones. Cuando salí me sentía menos dolorido del pescuezo y mucho mejor de mi estado general.
Agradecería una descripción del estado de cosas en el minuto previo a la formación del universo.
Mi amiga, la profesora Mireya Camurati, comienza un estudio. «El texto misceláneo: Guirnalda con amores de Adolfo Bioy Casares», con la frase «En 1979, Bioy Casares explicaba su entusiasmo por escribir lo que denominaba 'un lado de fermentos’». Y un poco más adelante que yo había publicado veinte años antes Guirnalda con amores, «texto que en sus capítulos de "Fragmentos" responde plenamente a esas características». No me atrevo a escribirle que los «fermentos» que en 1979 me entusiasman, son una errata por «fragmentos».
Para alguna gente, la cultura es una superstición del siglo XIX.
El verbo constatar no figura en el Diccionario de la Academia.
—Tenés que contestarle al embajador.
—Estoy en eso —contesté.
Expresión tendiente a tranquilizar al interlocutor, sin ocultar la verdad; en este caso, el hecho de que estoy ganando tiempo para no hacer nada.
En la Feria. Me dije: «No seas pedante. Aunque parezca lógico, porque no los conoces, no les pongas un atentamente, a los que piden que les firmes un libro». Dediqué muy cordialmente y, a personas agradables, sobre todo a mujeres jóvenes, con mucha simpatía. Al rato mi criterio para elegir la dedicatoria eran el turno y, en ocasiones, las rimas, que debía evitar. No iba a poner Con mucha simpatía a María y Muy cordialmente a Vicente. Reflexioné que explicarles mi criterio sería perder su aprecio.
Augurio de Pascuas. «¡Que coma mucho pescado!». Espero que no sea así.
Pasados los setenta, la enfermedad no es más que un pretexto de la muerte.
Felicitaciones, en 1987, por un libro de 1946.
—¡Una novela encantadora, Los que aman, odian!
—Qué extraño. Usted, o algún equivalente, no dijo eso cuando apareció el libro.
O podría expresar de otro modo mi asombro:
—Antes nadie pensaba así; ahora, muchos.
Una señora, reflexivamente:
—En Francia hablan el francés mejor que en Buenos Aires.
Sobre mí, Cristina Castro Cranwell: «Si en lugar de ser una amiga fuera una obligación te ocuparías más de mí».
No pierde inoportunidad.
Idiomáticas. Bocón. Lo que antes decíamos estómago resfriado. Algo se ganó con el cambio, pero no mucho.
Si no examináramos los resultados, podríamos recurrir a la social democracia, a mitad camino del triste y empobrecedor socialismo y del liberalismo próspero, brillante pero inhospitalario para los ociosos, los desdichados, los incapaces, contemplativos. Aunque estos últimos cuando se dejan estar, por lo general ganan, si hay liberalismo.
Idiomáticas.
Muy baqueteado. Con mucho uso, desvencijado. «Una mina muy baqueteada».
Sacar pisoteando. Poner en fuga.
Salir matando. Huir, correr a toda velocidad.
Lo llamaron de abajo. Murió.
Comprobación. Desde hace cincuenta y siete años soy escritor y ésta es la primera vez que escribo la palabra inminente. Algún político de ésos, que está en los primeros palotes, la empleó en innumerables ocasiones.
Un lector me felicita por un párrafo de algún relato sobre un escritor que en su biblioteca tiene unos pocos libros guardados en un armario cerrado con llave, al que llama su botiquín. «Esos libros de efecto terapéutico son obras pornográficas». Al principio creí que estaba citando algo que yo no había escrito; después recordé: Escribí el párrafo con intención humorística. Me parecía cómico un escritor que atesorara libros pornográficos y se tonificara con ellos. Hay que tener cuidado con lo que uno escribe: las interpretaciones son imprevisibles. No andaba tan descaminado Xul cuando dijo que habría que inventar un signo ortográfico para sugerir el carácter irónico de un párrafo. Propuso la diéresis, para sugerir que algo no era auténtico: escritör, pensadör, filösofo.
En el taller literario de la profesora Bertolini una de las asistentes me dijo: Usted no tiene dudas sobre quién es o qué es. La profesora me dijo: «La dedicatoria a los profesores de la edición escolar de La invención de Morel marcó un cambio definitivo en mi trabajo. Ahora sí que la literatura es una fiesta».
El doctor Chao Che: «Chao es el nombre de mi padre, de mi abuelo, de mi familia. Che, el mío. En China damos precedencia a los mayores y a los antepasados. Nosotros venimos después».
Escudé, en tiempos de la disputa por las islas y los canales fueguinos, escribió artículos en los que expuso las razones por las que pensaba que la tesis de Chile era la justa. Ahora está bastante preocupado, porque el gobierno de Chile, el gobierno del odiado Pinochet, quiere condecorarlo. «¿Cómo voy a rechazar la condecoración que el gobernador me consiguió de muy buena fe y con generosidad? ¿Cómo voy a evitar que la cosa se sepa, que los diarios la difundan? Voy a tener que irme del país si no quiero que me maten».
Amelia Biagioni trabaja desde hace años en La Prensa. En la sección literaria, es verdad, pero algo habrá aprendido de periodismo. No contenta son eso, va a Berkeley, por dos años, a estudiar periodismo interpretativo(cómo interpretar las noticias). Qué fe en la enseñanza de profesor y aula. Qué poca fe en el discernimiento propio. O qué ganas de pasar una temporada en el extranjero.
Yo también tuve algunas veces ganas de pasar un período en el extranjero, pero someterse a tan penosa bobada me parece un precio excesivo.
Alguien compuso una lista de «huevotes» y colocó en primer término a los que vitorean a los reyes.
Hepax legomenon. Palabra que una sola vez aparece en la literatura, como telefón. Sólo aparece en el tango «A media luz»:
un telefón que contesta…
Como un verso trae otro, sigo
… una vitrola que llora
y un gato de porcelana
para que no maulle el amor.
Observación autobiográfica: Cuando era chico no entendía por qué había un gato para que no maullara el amor. Ponía la atención en el gato y no advertía la porcelana.
Otras confusiones mías con la letra del tango «A media luz»:
Corrientes 3-4-8,
segundo piso, ascensor.
[…] Juncal 12-24
Telefoneá sin temor.
Creí que el departamento era en la calle Juncal. El número era el del teléfono, y Juncal, la característica o central, en una época en que se distinguían por nombres y no números, como Juncal, Plaza, Avenida, Dársena, Callao, Mayo, Retiro, Loria. Otro error, si cabe, sobre el mismo tango: creí por momentos que se llamaba «El bulín de calle Ayacucho».
Los lectores, sobre todo los psicoanalistas o psicoanalizados, ven el final triste de una historia como un claro indicio de una depresión, siquiera pasajera, del autor. No saben que los autores son desprejuiciados buscadores de finales eficaces. Cuántas veces con carcajadas celebramos el descubrimiento de la posibilidad de un final o de un episodio triste, o melodramático, o terrorífico. Queremos conmover al lector y poco nos importa que sea con un toque de tristeza: tiene que ser un toque eficaz y adecuado. Aquí el psicoanalista se entusiasma y me replicará: por algo recaen algunos en historias tristes. Sí, hay algo que puede vincularse a la concepción poética y no siempre a los estados de ánimo. Hay histrionismo en la literatura. Además: hay que ser muy hábil para describir la dicha y no parecer bobo. El autor se expone menos si maneja desgracias que si maneja felicidades y triunfos. La tristeza, aun imperfectamente expresada, conmueve.
El progreso no incumbe al arte. Comparado con Tiziano, Picasso resulta un desagradable caricaturista, y comparado con Fidias o con Miguel Ángel, Moores es en el mejor de los casos un tedioso chambón. En cuanto a las iglesias, como cualquiera puede comprobarlo, cuanto más nuevas más feas; los otros edificios públicos, también.
Los jueces naturales del hombre común son los médicos. Jueces que a sus horas ejercen la función de verdugos.
Idiomáticas. Larguero. Dícese de quien tiene tendencia a alargar sus explicaciones, sus conferencias, sus libros…
Nalé contaba horribles acciones de Arlt. «Estaba resentido por no ser estanciero, de buena familia, socio del Jockey, por no tener mucha plata y una regia bataclana. Estaba resentido porque no podía satisfacer aspiraciones estúpidas».
Contó Nalé que Arlt insistía para que tomara cocaína. «Yo tenía diecisiete años —explicó— y cuando me decía que si no me atrevía a probar no era hombre, el chantaje surtía efecto. Un día le dije que bueno, iba a probar. Sacó del bolsillo un sobrecito y me lo dio. Fui al baño, puse en los dedos un poco de polvo, lo llevé a la nariz y aspiré. Me sentí mal. Arlt me dijo: “Ahí viene el coche de la policía. Si te ven así te prontuarían y ya quedás embromado para el resto de tu vida: no conseguís empleo ni por casualidad”. Me metió en una especie de roperito que había junto al mostrador y cerró con llave. Yo me desmayé. Soñé que había muerto. Cuando desperté, me creí en un ataúd. Me puse a golpear la puerta del roperito. La abrieron. Arlt, muy divertido, se reía de mi ingenuidad, de mi susto».
Por lo visto, el gran Arlt era capaz de inventar las más complicadas estupideces con tal de hacer una maldad. Nalé contaba otras mezquindades y bajezas de Arlt, que por ahora no recuerdo.
Sale en La Nación del domingo 17 de mayo una serie de preguntas seguidas de varias respuestas numeradas. Para todas las preguntas, la respuesta número 1 era la que me correspondía. Resultó que sumé 0 en depresión. Si admito que de vez en cuando pienso en mis achaques (siempre en la forma de qué bueno encontrar alguien que me libre de esto o aquello) tendré pronto 1 en depresión. Hasta 17 puntos, según el que hizo el cuestionario, la depresión es normal y no requiere tratamiento psiquiátrico.
A no pocos escritores habría que preguntarles cuando nos mandan sus libros si quieren hacernos perder la fascinación por la literatura.
Hay versos que sabemos de memoria porque los aprendemos en la infancia y que nos acompañan a lo largo de la vida. Por esta última circunstancia, les tenemos afecto, aunque sepamos que tienen escaso mérito literario. Para no ofender a nadie, no pondré como ejemplo los de nuestro himno. Otro ejemplo:
En el cielo las estrellas,
en el campo las espinas,
y en el medio de mi pecho
la República Argentina.
Oí estos versos por primera vez de labios de mi niñera Celia, cuando íbamos del galpón del Rincón Viejo al potrero 1. Yo debía de tener tres o cuatro años. Celia me señaló una mata de cepacaballo y me dijo: «Cuidado con las espinas» y a continuación recitó la estrofa, que no me pareció demasiado buena, porque a decir verdad en el campo que yo conocía las espinas eran incomprensiblemente menos numerosas que las estrellas en el cielo.
Por una carta de lectores de La Nación de hoy, domingo 24 de mayo de 1987, me entero de que el autor de los versos se llama José Piñeiro y que era gallego. Nació en Pontevedra, en 1874; vino a Buenos Aires en 1896. Fue peón de almacén, mayoral de tranvías, estudió los clásicos de literatura, se hizo calígrafo y publicista. Fue colaborador de Caras y Caretas y poeta del barrio donde vivía (México al 900). Escribió la famosa estrofa para su sobrina de cuatro años, Carmencito, para que ésta la dijera en la fiesta escolar de fin de curso. Medio país conoció la estrofa; nadie el nombre del autor.
Las precisiones sobre Piñeiro y su estrofa las tomo de una carta de lectores firmada Ricardo Alberto Marín, vecino de esta ciudad.
Idiomáticas.
Variante. «Ahora entró en la variante de faltar al trabajo».
Atropellado. Aturdido por el apuro, la impaciencia y la desatención. «Yo no sabía que eras tan atropellado», me dijo Cécile.
El artista sólo debe emitir juicios sobre lo que entiende —dijo Chejov—. Según él, lo que entendía eran historias en prosa y piezas de teatro contemporáneo (Henry Gifford, en una nota sobre el Chejov de Troyat, en el Times Literary Supplement de mayo de 1987).
Buenos Aires, 1987. «Me copa el Volvo» —dijo una chica a otra, cuando yo pasaba en mi Volvo.
El apuro de los demás, ¿quién lo tolera?
«Varios» queda menos lejos de cero de lo que supone.
Idiomáticas.
Premiación por distribución o entrega de premios. Italianismo, según sospecho.
Flebótomos. Sangradores. Hace cien años eran más numerosas, en este país, que los dentistas, que las parteras y que los farmacéuticos. Apenas menos que los médicos…
Misterio. En mi experiencia, cuando se menciona la calle Guise, suele ocurrir que alguien diga que le gusta el nombre. A mí también me gusta, pero si pienso un poco, advierto que se parece demasiado a guiso.
Con la nueva costumbre de donar órganos, ¡qué complicación cuando nos llamen para el Juicio Final!
En la comida de la Cámara del Libro me tocó estar sentado al lado de Canela, una azucarada animadora de televisión. No resultó en la conversación nada tonta, sin embargo quiso que la fotografiaran conmigo y cuando por cortesía ofrecí llevarla a su casa, me replicó: «Puedo hacerlo solo», que sonó como «Usted me confunde, joven» de otros tiempos.
Por lo que le dicen los lectores, cualquier autor sabe que en los libros cada cual encuentra lo que quiere. Me puse a releer Breakfast at Tiffany’s de Truman Capote y recordé que al leerla por primera vez me atrajo la novela porque en la heroína descubrí un convincente retrato de Juno, de quien estaba enamorado. Para ser más justo, creí descubrir.
Mi diagnóstico sobre las causas de la decadencia de nuestro país. Entramos en la decadencia el día en que cesó la inmigración, es decir el renovado ingreso de hombres que buscaban (y creían en) la prosperidad por el trabajo y en que la administración de las fuentes de energía y de los medios de comunicación (electricidad, petróleo, gas, ferrocarriles, telégrafo) pasó de manos extranjeras a manos argentinas.
La gente no ve razones fuera de su punto de vista. No puede ver la verdad, si no le conviene. El mundo está poblado de pequeños soldados que pelean solos contra todos los otros y que desde luego están encadenados a la derrota.
Idiomáticas. Atento. Modismo adverbial. En atención a. Muy del gusto de políticos. «Atento a un clamor de las masas, esta mesa resuelve».
Profesoras universitarias norteamericanas creen que para escribir novelas planeamos alegorías. No es Bunyan el que quiere. Además no quiero; aunque lo admiro a Bunyan, no quiero escribir el Pilgrim’s Progress Progress y menos El Criticón.
A mí me pareció siempre que mi madre exageraba su odio contra las convenciones. Yo no las defendía; me limitaba a considerarlas como parte de la comedia de la vida; estupideces de gente que uno no tomaba en serio. Estaba equivocado. Ahora, que las convenciones no están de moda, he reflexionado sobre lo estúpida y cruel que puede ser la gente convencional. Leí ayer, en uno de los diarios más austeros de Buenos Aires, que la campeona mundial de tenis celebró en Wimbledon su compromiso con una jugadora americana. Diez años atrás un periodista que hubiera dado esa noticia corría el riesgo de ser despedido del diario.